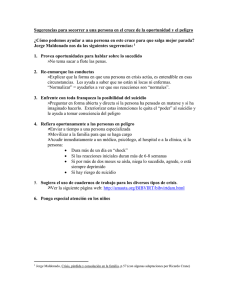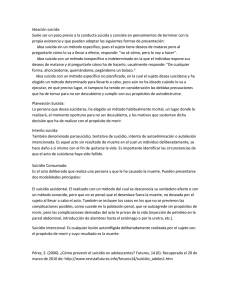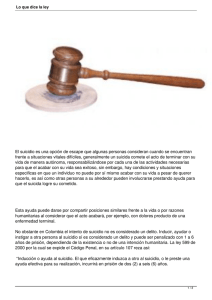La tentación de morir y el deber de no matarse
Anuncio

La tentación de morir y el deber de no matarse Publicado en Reflexiones marginales, Año 5, número 26. Abril-Mayo 2015 http://reflexionesmarginales.com/3.0/la-tentacion-de-morir-y-el-deber-de-no-matarse/ Jorge E. Linares Salgado Programa Universitario de Bioética UNAM lisjor@unam.mx El suicidio ha constituido a lo largo de la historia un desafío para la filosofía y, desde luego, para toda la sociedad. Más allá de comprender las circunstancias y de explicar las causas por las cuales las personas se quitan la vida, ha persistido el problema de justificar su proscripción o de encontrar razones específicas para su justificación. Y es que el suicidio de un miembro de la comunidad representa en sí mismo un cuestionamiento, cuando no una crítica radical, a las razones que nos damos a nosotros mismos para perseverar en la existencia, cualesquiera que sean nuestros fines, ambiciones o metas. El que se suicida nos interpela haciéndonos saber que renuncia a esos fines y que no desea seguir resistiendo o luchando por la vida. Paul-Louis Landsberg1 publicó en la revista Esprit en 1937 un texto por demás lúcido sobre el problema moral del suicidio. Todos sabemos –como sostiene el pensador germano- que el cristianismo en general, el catolicismo y el protestantismo, en particular, condenan el suicidio como “pecado mortal y no admiten que esté justificado en ningún caso” (Landsberg, 1995, pág. 97). Esta condena inequívoca y absoluta ha marcado en Occidente, al menos desde la Edad Media, la respuesta predominante sobre el problema del suicidio. Landsberg, pensador judío convertido al cristianismo, intenta poner en duda dicho dogma supremo de la teología moral cristiana, que señala al suicidio como pecado y/o como delito que debe ser castigado. En nuestra época, la condena moral sobre el suicidio ha sido trasferida al ámbito médico y psiquiátrico, porque se supone de inmediato que el suicida actúa irracionalmente, perturbado por las pasiones tristes y la desesperación; 1 Según la Wikipedia, Landsberg nació en Alemania en 1901 en el seno de una familia judía. Estudió filosofía en Friburgo y Colonia, discípulo de Scheler. Emigró a Francia en 1933 y fue colaborador de Esprit desde 1936. En plena II Guerra Mundial se enroló en la resistencia francesa. Fue arrestado por los nazis en 1943 y deportado al campo de concentración de Sachsenhausen, en donde murió en abril de 1944. 1 porque nadie en su sano juicio, así lo cree el mundo cristiano-occidental, quiere dejar de vivir, y peor aún, darse muerte a sí mismo. Pero si miramos un poco la amplia tradición filosófica y las costumbres de muchas otras culturas, encontraremos que sólo los autores cristianos o judíos condenan de manera irrevocable el suicidio. Los dos paradigmas de esta condena sobre el suicidio, en su versión filosófica secularizada, son Spinoza y Kant. El primero afirma en la Ética demostrada según el modo geométrico (1665), en 4/18e: […] que el fundamento de la virtud es el mismo conato de conservar el propio ser y que la felicidad consiste en que el hombre pueda conservar su ser; […] se sigue, en fin, que los que se suicidan son de ánimo impotente y han sido totalmente vencidos por causas exteriores, que repugnan a su naturaleza. Y en 4/20e abunda: Nadie, pues, deja de apetecer[JL1] su utilidad o de conservar su ser, a menos que sea vencido por causas externas y contrarias a su naturaleza. Nadie, digo, rechaza los alimentos o se suicida por necesidad de su naturaleza, sino coaccionado por causas externas, lo cual puede suceder de muchas maneras. (Spinoza, 2000) Baruch de Spinoza señala un factor clave en su meditación. El querer la muerte propia es resultado de una especie de coacción externa, y no en realidad el veredicto de la voluntad personal que está en concordancia con nuestra propia “naturaleza”. De algún modo, el suicida se ve forzado a quitarse la vida, porque “causas externas” lo obligan y lo han “vencido”. Claro, habría que decir que quizá suicidarse implica poseer la sabiduría y valentía de saber cuándo uno ha sido “derrotado”, cuando la lucha por la vida ya no tiene sentido, cuándo la perseverancia en el ser es una obstinación encarnizada que sólo nos conducirá a prolongar innecesariamente el sufrimiento, que es por definición, subjetivo e intransferible. Por su parte, Immanuel Kant, apunta en la Metafísica de las costumbres (1797): Quitarse la vida es un crimen (un asesinato). Sin duda, puede considerarse también como una transgresión del deber hacia otros hombres […] destruir al sujeto de la moralidad en su propia persona es tanto como extirpar del mundo la moralidad misma en su existencia, en la medida en que depende de él. Moralidad que, sin embrago, es fin en sí misma; por consiguiente, disponer de sí mismo como un simple medio para cualquier fin supone desvirtuar la humanidad en su propia persona a la cual, sin embargo, fue encomendada la conservación del hombre. (Kant, 1989, págs. 422-423) Kant contribuye al debate con un argumento contundente: el suicidio es una contradicción moral porque implica abandonar el puesto de “juez universal” que desempeña cada sujeto que adquiere conciencia moral. Sin la existencia (voluntaria) del sujeto moral, se cae el edificio entero del “tribunal de la razón”, que es esencial a la moralidad humana. Demasiada responsabilidad y culpa recaen, entonces, sobre los hombros del que desea su 2 propia muerte. Es además una afrenta, una especie de traición a los demás, tanto a los cercanos como al resto de la comunidad. Pero habrá que responder al genio ético de Königsberg. El suicida lo interpela negándose a cargar con tal descomunal responsabilidad. El suicida quizá nos diga: “que sean otros los que juzguen la moralidad de los actos. Yo renuncio. No puedo más con el cargo de ser un sujeto moral. No me interesa más emitir mis juicios ni escuchar los juicios morales de los demás”. Pero más allá de las condenas de los filósofos y los apotegmas de la teología moral, el suicidio permanece como una tentación, dice Landsberg, que ronda en la cabeza de muchas personas en muchos pueblos y culturas distintos, y en determinadas situaciones límite. Landsberg argumenta así sobre lo esencial de esta tentación: Basta con haber vivido y conocido mínimamente el corazón humano para saber que el hombre puede acoger la idea de la muerte. No es verdad que el hombre ame la vida incondicionalmente y siempre. El sufrimiento de los seres humanos es tal que una vida psíquica un poco desarrollada envuelve necesariamente la existencia de esta tentación, implica al menos momentos en los cuales el hombre desea su propia muerte. (Landsberg, 1995, pág. 99) El primer argumento en contra del suicidio, el más vulgar, nos recuerda Landsberg, es aquél que dice que el suicida es un cobarde. Es una idea torpe y sin sentido, sin duda. Puesto que si algo requiere el suicida es mucho valor y fuerza para quitarse la vida. Son más bien los valientes los que se suicidan; los demás mortales nos resignamos a sobrevivir o más bien a sufrir cualquier condición y situación. Landsberg plantea que el suicidio demuestra que existen dos voluntades contrapuestas: la voluntad de vivir y la voluntad de morir. La primera no precisa de razones ni de motivaciones, se vive simplemente porque se vive, si se tiene la energía suficiente y si el cuerpo lo permite. Pero la voluntad de morir sí que implica una decisión de una fuerza extraordinaria, que se obtiene, paradójicamente, de las reservas vitales que quedan cuando toda ilusión y ánimo de vivir se han agotado o extinguido. En el suicidio se revela, a mi parecer, un último acto soberano de libertad: terminar con la vida que no se quiere vivir. Pero para suicidarse no basta con quererlo, hay que tener la valentía y la fuerza para cumplir la voluntad de morir. Algunos suicidas lo intentan varias veces; fallan, quizás dudan, pero si se han resuelto a ello, finalmente lo consiguen. Tal parece que no hay poder humano o sobrenatural que los convenza de lo contrario. Por ello, en la tradición estoica el suicidio es un acto de libertad; mejor, de liberación. Un acto de la voluntad libre y racional del ser humano que afirma la individualidad frente a su comunidad. El estoico confirma con este acto que el individuo es dueño de su vida y de su muerte, que debe tener motivos para dirigir y orientar su propia vida, así como razones para terminarla. El modelo estoico del suicidio, que encarna e inmortaliza Séneca, se caracteriza, dice Landsberg, por esta “filosofía de la autonomía del ser racional que tiene 3 su centro vital una filosofía de la muerte libre”. (Landsberg, 1995, pág. 105). El estoicismo, sobre todo el romano, seguirá siendo la fuente viva de la justificación moral del suicidio. Tal como le sucede a Séneca, el acto de darse muerte tiene sentido para evitar otro tipo de muerte atroz, indigna, cruel. Porque es mejor arrebatarle al otro la decisión que me condena, la decisión sobre mi propia muerte, para convertirla en mi voluntad, cuando ya no hay alternativa. ¿Pero qué pasa cuando la condena a muerte proviene de la enfermedad terminal, de la destrucción neurológica inevitable, de la degeneración y putrefacción de la carne? La condena es igualmente brutal e implacable. No hay apelación posible, ni clemencia. En esos casos, creo que también es preferible tomar la muerte en nuestras propias manos y convertirla en el último acto libre en vida. Es Agustín de Hipona el filósofo cristiano que emprende la primera gran cruzada en contra del suicidio. En La Ciudad de Dios (426), Agustín defiende a los cristianos que no se mataron y que soportaron las atrocidades de los bárbaros que irrumpieron en Roma en 410, como el caso de las mujeres que fueron violadas por las huestes de Alarico, y que no prefirieron matarse a perder de un modo inclemente la virginidad. Agustín fija así, como nos recuerda Lansdberg, la opinión preponderante en la teología cristiana: el suicidio es siempre homicidio, y éste está prohibido por las leyes morales del cristianismo, porque la vida humana es sagrada. Por eso, para la teología cristiana matar es siempre un pecado y un delito, sea homicidio, suicidio, aborto o eutanasia. La doctrina agustiniana de que el suicidio es un pecado mortal fue adoptada como dogma oficial por la Iglesia Católica en los Concilios de Arles (4532), Orleans (533) y Toledo (693). No obstante, los cristianos suelen admitir dos excepciones: la pena de muerte y el matar al enemigo en una guerra justa. Kant defiende a capa y espada la primera. La muerte es una forma de recuperar la dignidad mancillada del criminal por la simple aplicación de la ley del talión; es la única forma de redención por los crímenes extremos, entre ellos, por supuesto, el homicidio intencional. La segunda excepción fue fruto de la argumentación tomista sobre la guerra justa, pero llega hasta lo indecible con la defensa de la guerra de conquista en América que emprende Ginés de Sepúlveda en su disputa contra Fray Bartolomé de las Casas (1550). Sí, para el cristiano conquistador la vida humana es sagrada, y no debe arrebatársela a nadie, excepto al indio remiso, al bárbaro o al hereje en una guerra “justa”. Tomás de Aquino refuerza en su momento el argumento central de la teología moral cristiana. Lo considera un pecado contra la voluntad divina surgido de la desesperación y la irracionalidad. Pero Landsberg contrargumenta: “ El acto del suicidio no expresa la desesperación, según me parece, sino una esperanza, quizá loca y desviada, que va dirigida más allá a una región incógnita más allá de la muerte. El hombre a menudo se mata porque no puede ni quiere desesperar.” (Landsberg, 1995, pág. 115) 4 Otro argumento muy recurrente, que también se atribuye al obispo filósofo de Hipona, es que el suicidio es una forma de evadir un compromiso y responsabilidad para con la sociedad entera. Sin embargo, nadie elige estar en una sociedad determinada, a menos que sea un migrante; y aun en ese caso, el suicida expresa el desacuerdo y e insatisfacción profunda con su comunidad, pues ésta ya no le satisface ni puede aportarle razones suficientes para seguir viviendo. Justamente, el suicidio es una ruptura con el todo social y un desafío para todos los demás, porque el suicida nos recuerda que la sociedad también margina, aísla y reprime a aquellos que no logran encontrar su propio bienestar ni alcanzar un lugar adecuado en las jerarquías y los grupos sociales. El argumento más sólido de la tradición tomista para un creyente, en opinión de Landsberg, es el que dice que uno no debe matarse porque la vida es en realidad propiedad de Dios. El ser humano no es dueño y juez de sí mismo, a pesar de que tenga libre arbitrio. Este es una de las tensiones morales más fuertes de nuestra tradición judeocristiana. El suicidio es equivalente al pecado de la soberbia: el creerse que uno es capaz de autodeterminarse ante la muerte. Pero Landsberg, desde su fe cristiana, refuta: Por naturaleza el ser humano siente horror por el sufrimiento y busca la felicidad. Si el hombre se mata, casi siempre es para escapar del sufrimiento de esta vida hacia una felicidad y una tranquilidad desconocidas. (Landsberg, 1995, pág. 120) El hombre es un ser que puede matarse, pues suele tener en sus manos el poder de hacerlo. Ante esta posibilidad, que es una tentación, la tradición cristiana impone la prohibición como virtud y como deber moral. Pero dice Landsberg que la moral cristiana nos exige con ello “un heroísmo profundo, más absurdo, en cierto sentido, más intransigente que cualquier otra moral”. (Landsberg, 1995, pág. 129). Es decir, Dios nos exigiría una virtud supererogatoria, un heroísmo puro en el sufrimiento, cuando tenemos la posibilidad de morir y la tentación de matarnos. ¿Es esto aceptable en todos los casos? Juliana González, por su parte, reflexiona en El ethos, destino del hombre (1996) sobre la dualidad moral que parece estar implicada en el suicidio: Uno es, en efecto, el suicidio de quien, cabe decir, se mata por dentro; por fracaso, por derrota interior, por impotencia, por vanidad, por agresión, por inercia, porque cede al poder de las pulsiones de muerte; porque es vencido por la adversidad; sobre todo por la adversidad interior, por ese enemigo íntimo que es, para sí mismo el propio sujeto, con su miedo, su narcisismo, su flaqueza moral. Otra, en cambio, es la muerte de aquel que muere por propia mano, pero que en su acto expresa la vida y su rechazo a la muerte: aquel que muere vivo por dentro. El que se suicida en verdad como último recurso, ante la amenaza absoluta de la enfermedad, de la muerte misma o de la indignidad; el que se suicida por honor o por amor o por la defensa de valores; el que, cuando ha 5 llegado la hora, va a su propia muerte, por amor a la dignidad, a los otros y a la vida misma. (González, 1996, pág. 105) Juliana establece un contraste conceptual y emocional entre el suicidio “interior”: aquellos que están “muertos en vida” o aquellos que se matan derrotados ante la debacle; y el suicidio “exterior”: propio de quienes alcanzan una muerte viva, virtuosa y plena, antisuicida en realidad. En esta concepción se avizora la presencia freudiana de la dualidad de los impulsos de tánatos y eros. Así, en el suicidio que sucede al ser “vencido” por causas externas, ha ganado tánatos (se muere muerto); mientras que en el suicidio heroico, el que muere vivo, gana eros. Nuestra filósofa mexicana también señala: Lo más posible es que no existan actos suicidas puramente libres, sin ingredientes de suicidio interior, y que las más comunes sean, en efecto, las formas híbridas en que se combinan factores positivos y negativos. Pero esto no significa […] que no sean radicalmente opuestas estas dos formas de morir. […] Porque el ser humano puede, en verdad, morir muerto o puede morir vivo, y en eso estriba la diferencia. (González, 1996) Esta “no pureza” del suicidio que enfatiza Juliana González me conduce al siguiente problema. Aunque, como sostiene Juliana, podemos distinguir cualitativamente entre el suicidio tanático en el que predomina la necesidad sobre la libertad, y el suicidio erótico o vital, en el que destaca la libertad, en sentido estricto la voluntad de morir surge de la victoria de la necesidad trágica, o en todo caso de la victoria pírrica de una libertad que se sabe limitada en extremo, o sea, realmente derrotada. Otra modalidad de distinción se relaciona con los postulados clásicos del dualismo ontológico y antropológico. Se suele pensar popularmente que en el primer tipo de suicidio se destruye el alma junto con el cuerpo. Por eso el cristianismo y otras tradiciones solían prohibir la adecuada sepultura del suicida, porque su alma había quedado contaminada por el pecado. Mientras que en el segundo tipo, se creía que moría sólo el cuerpo, el alma se redimía. Son los casos típicos de mártires y héroes santificados después por la Iglesia o por los mitos históricos. Kant se preguntaba por ello en la casuística sobre el suicidio: ¿Es suicidio lanzarse a una muerte segura (como Curtius) para salvar a la patria? ¿Tiene que considerarse el martirio voluntario, el sacrificio para la salvación del género humano en general como un acto heroico, igual que aquél? (Kant, 1989, pág. 424) La concepción tradicional de exculpar del pecado del suicidio al mártir voluntario o al héroe que sabe de la seguridad de su muerte, es cuestionable y me atrevo a pensar que peligrosa en algunos casos. La idea moral con la que el mártir o el héroe justifican su propia muerte confiere sentido a su sufrimiento y les da motivos para no matarse, sino para dejarse matar 6 directa o indirectamente. Pero eligen con ello su propia muerte. Está claro que no será equivalente la causa moral del mártir cristiano que muere en el circo romano o del héroe que salva a su comunidad, que, por ejemplo, la del terrorista fundamentalista (de cualquier credo religioso o político) que muere matando a los que considera infieles o enemigos. No es nunca igual ser muerto que matar, aunque en los dos casos se desee o se opte de algún modo por la propia muerte. Pero creo que no es necesario agregar a la voluntad o a la elección voluntaria de morir ningún valor superior, ni por martirio ni por heroísmo. Ambas situaciones son trágicas, y tanto el mártir como el héroe también son vencidos por las spinozistas “causas externas”. Abrazan su muerte como acto de congruencia con su misión o deber superior. Pero la voluntad de morir se produce siempre en una situación forzada, dolorosa y coaccionante. No debemos cubrirla con el manto de una virtud suprema, porque entonces caemos en el riesgo de validar las razones que tienen los fundamentalistas para morir matando por su “causa”. No es heroico matarse, no importa que sea por un fin noble y en verdad superior, es más bien un acto de libertad individual ante la más extrema necesidad. Y nada más. No es un acto ejemplar, no nos enseña mucho sobre la virtud. No deberíamos tomar el heroísmo como ejemplo moral. Por definición, es excepcional. Pero tampoco se puede decir que quien no se suicida y soporta hasta lo insoportable se ha ganado el premio mayor de la virtud. El cristianismo exige a sus fieles el sacrificio de no matarse nunca incluso cuando la muerte es inminente, con la promesa de ser reconocidos como mártires y posiblemente santos. Es mejor quizá elegir darse muerte como acto de libre voluntad, sin esperar a cambio ningún galardón ni mausoleo; y desde luego, sin llevarse entre las patas a nadie más que no quiera morir. Ahora bien, con respecto a la idea de que podemos salvar el alma en un tipo de suicidio virtuoso, desde una posición consecuentemente monista, podemos reconocer que morir es simplemente una destrucción total; y matarse es despreciar la vida entera. El que se mata destruye su cuerpo y su alma, y el que se mantiene vivo hasta lo insoportable se resigna a no morir, y con ello, probablemente a sufrir en cuerpo y alma. La diferencia sólo estriba en resolverse a convertir la muerte en un acto voluntario, aunque se esté forzado por las circunstancias exteriores. Así pues, en mi opinión, no hay modo de matarse sólo corporalmente, y salvarse psíquicamente, aunque sea en un sentido simbólico. La muerte es totalizante, y eso es lo que quiere el suicida: una “solución final”, exterminio de su propia existencia y de sus vínculos con el mundo actual. El que se mata quiere quizá postergar su presencia y restablecer posteriormente un vínculo con los que quedan vivos, o asegurar una presencia ausente para el futuro en el que su muerte será recordada como un acontecimiento trágico e inolvidable; quiere que su muerte sea anamnética, que permanezca ligada con su última decisión. El suicida muestra una voluntad inquebrantable, un juicio categórico e intransigente; ya no quiere negociar con la vida, no tiene más cartas que jugar, no quiere pedir más tiempo o más esperanza. Ya está todo decidido. Quizá le quede un reducto de esperanza en el hecho de que probablemente la muerte sea el paso hacia otra vida mejor, pero quizá no. Así pues, se lanza a una apuesta definitiva y total: 7 como el jugador empedernido que apuesta todas sus fichas en una última partida en la ruleta del casino. Estoy de acuerdo con Landsberg en lo esencial: la tentación de morir es una de las más persistentes y poderosas de la naturaleza humana; le hemos contrapuesto por ello el deber moral de no matarnos; éste en cambio, a veces es efectivo, a veces completamente inútil. Bibliografía González, J. (1996). El ethos, destino del hombre. México: FCE-UNAM. Kant, I. (1989). Métafísica de las costumbres. Madrid: Tecnos. Landsberg, P.-L. (1995). Ensayo sobre la experiencia de la muerte. El problema moral del suicidio. Madrid: Caparrós. Spinoza, B. (2000). Ética demostrada según el modo geométrico. (A. Domínguez, Trad.) Madrid: Trotta. 8