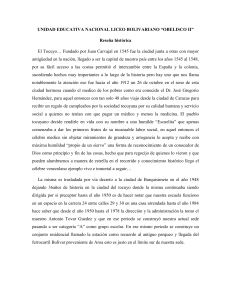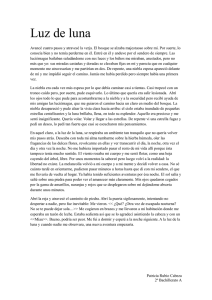LA BÚSQUEDA Eran las cuatro de la mañana... Abrí los ojos. Las
Anuncio
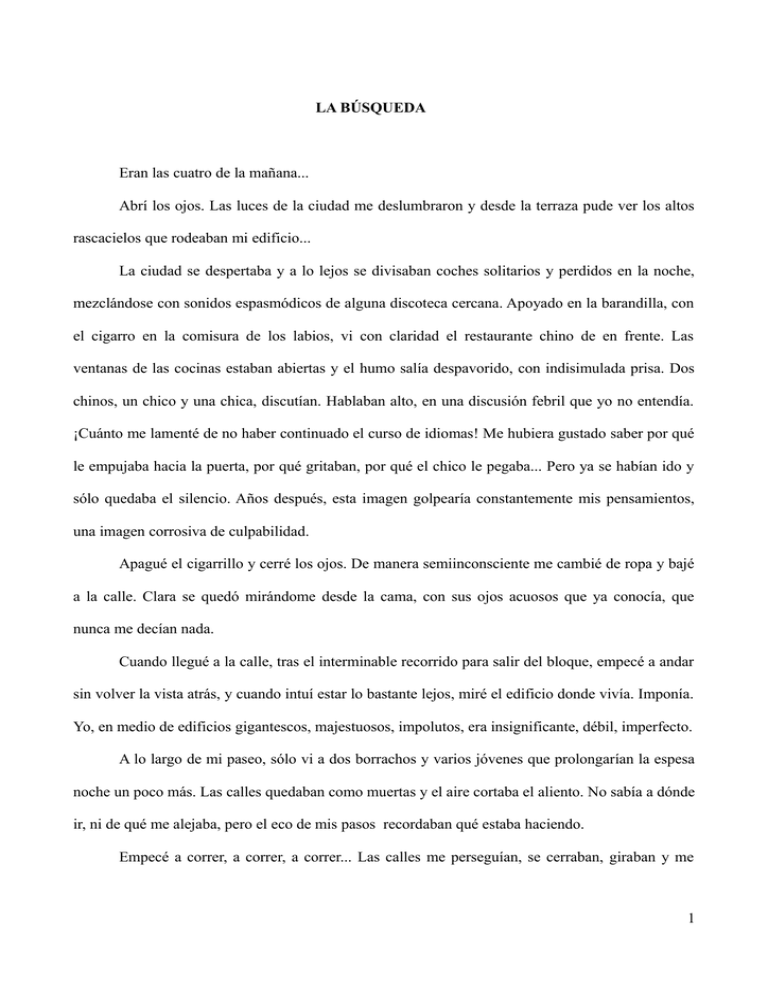
LA BÚSQUEDA Eran las cuatro de la mañana... Abrí los ojos. Las luces de la ciudad me deslumbraron y desde la terraza pude ver los altos rascacielos que rodeaban mi edificio... La ciudad se despertaba y a lo lejos se divisaban coches solitarios y perdidos en la noche, mezclándose con sonidos espasmódicos de alguna discoteca cercana. Apoyado en la barandilla, con el cigarro en la comisura de los labios, vi con claridad el restaurante chino de en frente. Las ventanas de las cocinas estaban abiertas y el humo salía despavorido, con indisimulada prisa. Dos chinos, un chico y una chica, discutían. Hablaban alto, en una discusión febril que yo no entendía. ¡Cuánto me lamenté de no haber continuado el curso de idiomas! Me hubiera gustado saber por qué le empujaba hacia la puerta, por qué gritaban, por qué el chico le pegaba... Pero ya se habían ido y sólo quedaba el silencio. Años después, esta imagen golpearía constantemente mis pensamientos, una imagen corrosiva de culpabilidad. Apagué el cigarrillo y cerré los ojos. De manera semiinconsciente me cambié de ropa y bajé a la calle. Clara se quedó mirándome desde la cama, con sus ojos acuosos que ya conocía, que nunca me decían nada. Cuando llegué a la calle, tras el interminable recorrido para salir del bloque, empecé a andar sin volver la vista atrás, y cuando intuí estar lo bastante lejos, miré el edificio donde vivía. Imponía. Yo, en medio de edificios gigantescos, majestuosos, impolutos, era insignificante, débil, imperfecto. A lo largo de mi paseo, sólo vi a dos borrachos y varios jóvenes que prolongarían la espesa noche un poco más. Las calles quedaban como muertas y el aire cortaba el aliento. No sabía a dónde ir, ni de qué me alejaba, pero el eco de mis pasos recordaban qué estaba haciendo. Empecé a correr, a correr, a correr... Las calles me perseguían, se cerraban, giraban y me 1 dejaban encerrado, a la intemperie, en un laberinto de nombres metálicos sin nombre, desconocidos para mí. No sé a qué hora llegué a la parada del metro, pero no dudé en bajar los escalones e introducirme en sus broncos túneles. Enseguida, una melodía entrecortada, pero bella, me impregnó. Seguí la música, buscándome a mí mismo o a lo que quedaba de mí. “Primera parada:...” La máquina empezó a moverse y me dejé llevar, me olvidé de todo. Intenté imaginar que era un astronauta en una misión espacial, buscando indicios de vida. El vagón estaba vacío y la voz sólo me hablaba a mí, indicándome un destino que no me importaba. ¿ Y si hubiera habido un pasadizo secreto que me llevara a un mundo feliz? No pude comprobarlo puesto que el trayecto finalizó y tuve que bajarme en la última parada. Al salir de la boca del metro, mis piernas me llevaron a un parque sumido en una espesa niebla. Nunca había estado por allí, me pareció un lugar atractivo. Me senté en un banco y comencé a tatarear una vieja canción de mi infancia. Fue entonces, cuando la niebla empezó a disiparse, que vi, en el banco que había en frente, a un anciano que dormía. Su aspecto era descuidado y sólo se tapaba con una manta roída. No sé cuánto tiempo lo estuve mirando, pero él no se despertó. Por la mañana, cuando abriera los ojos, encontraría en su mano un billete de cien dólares. Me alejé sin vacilar, escapando de la niebla. Deambulé por calles solitarias hasta llegar al corazón de la ciudad. Siempre andado con precipitación, siempre con ganas de llegar allí, empujado por el siniestro eco de pasos corriendo y gritos incomprensibles en las calles adyacentes. En la avenida principal, todo eran risas y fiestas. Había un gran bullicio de gente y los farolillos, colocados para la ocasión, alumbraban el asfalto. Me fijé en la cantidad de zapatos que iban de un lado a otro y el ruido incesante de sus pasos. Por primera vez en la noche, dejé a un lado la melancolía y la apatía que me embriagaban y dejé volar mi espíritu en busca de un posible contagio de felicidad. Iba en dirección contraria a la marea de gente y costaba andar. Finalmente, llegué al final de la calle, donde artistas callejeros bailaban y jugaban con el fuego. Éste se transformaba en humo y se camuflaba en el cielo sin estrellas que nos cubría. Y casi sin avisar, 2 empezó a llover. La gente se apresuró a resguardarse y los empujones no tardaron en llegar. Me vi arrastrado por el leve pánico de la masa de seres humanos que unos instantes antes disfrutaban de la fiesta. Algunos bares y tiendas abrían sus puertas a la gente, otros cerraban por miedo a que se produjera algún robo aprovechando el caos. Le vi en el suelo, a unos metros de mí. Era un muchacho de unos dieciséis años que intentaba no ser pisado. Me acerqué a él, no sin esfuerzo, y le ayudé a levantarse. Ni siquiera recuerdo su rostro. Me miró un instante, con unos ojos entre sorprendidos y asustados. Se fue en seguida. Sus labios pronunciaron levemente un gracias que se perdió en el camino y no se llegó a oír. Logré salir de la marea humana y mientras me alejaba, noté que todo se iba calmando. No corrí para llegar a mi casa, aunque la lluvia me estuviera dejando empapado. Por el camino, pensé en el muchacho al que no volvería a ver y del que nada sabía. ¿Sería feliz? ¿ Por qué no le ayudaban? ¿ Era feliz en medio de la alegría que se vivía? ¿ Y el resto de personas? Quizás la alegría que había sentido era falsa, quizás nadie era del todo feliz. ¿ Tendrían problemas esas personas? ¿ Y alguien a quien contárselo? Vivíamos en una ciudad masificada, con mucha gente durmiendo, comiendo, viviendo... Pero, al fin, tuve la certeza de que estábamos solos. Una ciudad solitaria con millones de corazones latiendo solos. De donde yo venía, no se lo habrían creído. No. Igual que yo miré a aquel señor de ciudad en mi juventud, ellos me habrían observado con extrañeza e ilusión por ir a una ciudad como Nueva York. Puede que por ese deseo me hubiera venido a trabajar aquí a la muerte de mi madre, puede que por eso me hubiera casado con Clara. Pero los años nos consumían y ya no éramos ni la sombra de lo que habíamos sido. Cuando llegué al apartamento, mi cuerpo se movió sólo, sin consultarme. De pronto, me vi en el borde de la terraza, encaramado a un poyete. Había dejado de llover, pero olía a mojado y pude ver con claridad a la distancia que el suelo y yo nos encontrábamos. Pronto todo acabaría. Nadie, excepto quizás Clara, se daría cuenta de nada, y con los años se quedaría en el olvido. Como 3 una cruel anécdota del tiempo. Mientras intentaba vencer el miedo que se aferraba a la vida, Clara me cogió de la mano. Me sobresalté y giré la cabeza para verla. Se había levantado y puesto una fina bata de seda azul. Parecía más joven. No pude reprimir mi sorpresa al ver que sus ojos, tan vacíos desde hacía años, mostraban cierta ternura y comprensión, como si hubieran intentado antes hacer lo mismo que yo era incapaz de hacer. Sus lágrimas pasaron a ser también mías y a mi mente vinieron ráfagas de esa época en la que habíamos sido felices, compartiendo la complicidad. Y desde la terraza, cogidos de la mano, vimos la puesta de sol que ponía fin a mi noche de búsqueda de lo que había perdido. Nuestras manos gélidas y prietas, poseían calidez en las yemas de los dedos. Sonreí. 4