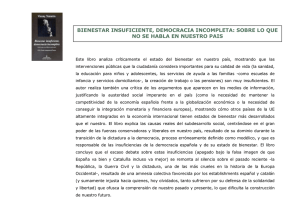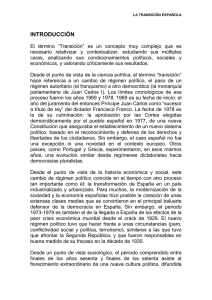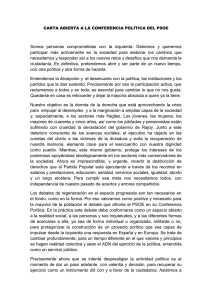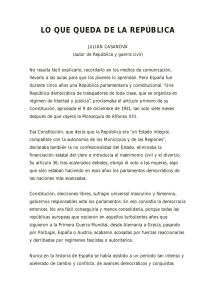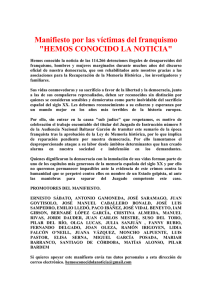ESPAÑA, SEGÚN SE MIRE
Anuncio

ESPAÑA, SEGÚN SE MIRE (postfacio) José Ovejero «España se está yendo a la mierda», lo dice con estas palabras y absoluta convicción una escritora española mientras conversamos sobre la situación política actual, en octubre de 2007. Y esta frase tan tajante me va a servir para adentrarme en la narración de la realidad española que componen los doce textos previos. Empezando por el espinoso tema de la identidad o las identidades que viven en perpetuo conflicto en nuestro país. Porque a pesar del bienestar económico, de la estabilidad de las instituciones, de la relativa paz social, de nuestra integración en la Unión Europea, de una política internacional que no hace prever grandes sobresaltos en esta región del planeta (o no más que en el resto de Europa Occidental), muchos españoles viven instalados en la premonición de la catástrofe… encarnada en el gobierno del «otro». El nacionalista español ve en el naciona- 183 lista «periférico» la amenaza definitiva para el país, el nacionalista catalán o el vasco atrincheran su identidad tras el rechazo violento a lo español —«¿es usted española?», escucho a mis espaldas en no recuerdo qué viaje por América; «no, catalana», negando el rótulo de su pasaporte—. Cuando la derecha sube al poder, izquierdistas en otros momentos inteligentes vociferan «¡fascistas!» al jefe de su gobierno y a sus ministros, como si Franco se reencarnase en cada político conservador; y si es el candidato de izquierdas el que gana en las urnas, se enarbolan banderucos nacionales, se lamenta la desmembración de España y se augura su ruina, como si las hordas rojas estuvieran a las puertas de la capital. En España la identidad nacional es aún más quimérica que en otros países. Entre otros motivos porque la actual estructura territorial del Estado español es resultado de acuerdos que unos no suscribieron, y otros lo hicieron a regañadientes; las «autonomías» 1 fueron un parche que a fuerza de tirones se descose una y otra vez. Unos españoles se definen como tales, otros como catalanes o vascos o gallegos y se sienten víctimas permanentes de lo español, los valencianos se consideran invadidos por lo catalán, en el Valle de Arán aparecen de vez en cuando pintadas a favor de la independencia de la montañosa región. Y también hay un grupo nutrido de españoles que, ante tanta contienda identitaria, hacen lo que Kafka y se van a nadar. O a la playa, como prefirieron muchos cuando en 2006 se sometió a referéndum en Cataluña un nuevo Estatuto de Au- 184 tonomía que los políticos proclamaban fundamental: los de un lado para defender la unidad supuestamente esencial de la patria, los otros para otorgar a Cataluña el estatus de nación que le correspondería y dar nuevas competencias a su Gobierno. A pesar de que en la prensa, en las tribunas políticas y, sobre todo, en la radio, se alcanzó un nivel de agresividad infrecuente incluso en España, menos de la mitad de los catalanes respondió a los clarines: la abstención fue superior a la participación. Quizá es que a muchos les sucede como al amigo del narrador de Los de abajo: la palabra «vosotros» le parece un insulto, porque le impone una identidad común con personas con las que no ve coincidencia alguna; o como al personaje de Señas de identidad —ése que sabe que ha habido elecciones pero no recuerda cuáles—: la insistencia en decirle que es catalán forma parte de una pesadilla más amplia, porque él, como Pessoa, quisiera ser muchas personas y de muchos lugares al mismo tiempo. Hay, a pesar del ruido y de esa machaconería con la que intentan decirnos lo que somos, quien prefiere buscar su identidad en sus lecturas y en sus afectos, quien huye de banderas y bosteza ante los grandes acontecimientos, quien ve la Historia de España como la de «una tierra baldía, sin demasiado futuro, casi yerma, muerta para la gracia de la vida». Quien, como el personaje de Los de abajo, se conforma con la placidez de mirar la isla de Cabrera y escuchar las voces de sus hijos en el patio. 185 Pero nadie es sólo fruto del presente. Queramos o no, el pasado, individual y colectivo, nos define, nos restringe, hace aspavientos cada vez que pretendemos interesarnos sólo por el ahora y por un «nosotros» reducido, el que cabría en nuestra agenda telefónica. La protagonista de Temperaturas, que estaba en otras cosas, se convierte en dueña repentina de la tierra de sus abuelos, con búnker incluido, por si se le había olvidado que la Guerra Civil es parte de esa herencia. La nostalgia la atrapa pasajeramente, y el recuerdo de esos lugares por los que paseaba de niña de la mano del abuelo le devuelve a afectos olvidados, pero no es fácil entregarse a la nostalgia cuando de la tierra pueden empezar a salir los muertos. Y la protagonista, como tantos otros, preferirá probablemente sacudirse de los zapatos la tierra de sus ancestros, convertirse en ciudadana de un presente no hipotecado por deudas pendientes, y habitar un mundo sin compromisos. «Una querría estar siempre en otro sitio», dice, haciéndose eco de una generación que se niega a tener un futuro decidido por difuntos: lo mismo da un sitio que otro, lo importante es no ser de ninguno. O ser de muchos, como el personaje de Vila-Matas, lo que no es exactamente igual. Pero en España la forma en la que se realizó la transición de la dictadura a la democracia hace que el pasado no parezca tal, sino un presente continuo. «Como en la noche de los muertos vivientes», los muertos se desentierran cuando más descuidado estás, contemplando la belleza del paisaje. 186 Ser español es tan difícil como negarse a serlo por culpa de esa herencia desquiciada que nos han dejado, la de una España que no ha superado la Guerra Civil, y que por tanto está abocada a ver en el triunfo del otro la propia derrota. El enfrentamiento entre los distintos grupos que habitan el país es tan estridente que incluso quien sólo quisiera irse a nadar se ve obligado a escuchar la algarabía: sintonice quien tenga estómago las tertulias de las distintas cadenas de radio, su maniqueísmo banal, su lenguaje y su pensamiento dirigidos milagrosamente no por el cerebro sino por la vesícula biliar. Por supuesto que la crispación de la vida política responde a una táctica consciente de desgaste del adversario, amplificada por unos medios de comunicación propensos al amarillismo partidista, también cultivado por la llamada prensa seria. Pero si se usa esa táctica es porque en España funciona: aquí se da la paradoja de que los españoles son escépticos frente a la política, pero no indiferentes; desconfían de los políticos y sus promesas, a la vez que reaccionan de forma muy emocional a los enfrentamientos entre partidos. Parecen escuchar con más atención cuando se denigra al adversario que cuando se hacen propuestas constructivas. Es verdad que este mal hábito puede encontrarse en cualquier país democrático, pero creo que de manera más marcada en España, y hay razones históricas para ello. España no es el único país de Europa Occidental que ha sufrido una dictadura. Sin embargo, las demás dictaduras fueron derrotadas en una guerra, —Italia y Alemania— o derri- 187 badas por movimientos internos de protesta —Portugal y Grecia—. En cambio, en España la dictadura nace derrotando a un gobierno democrático y, aunque evolucionara hacia un régimen autoritario menos brutal, permaneció invicta hasta la muerte del dictador. Esa dictadura de derechas, tras instalarse en el poder, impuso sus valores y sus tradiciones al resto de la sociedad, y se esforzó en crear una normalidad de la que estaba excluida cualquier disidencia. Tras la muerte de Franco, se inició un proceso pacífico —si dejamos de lado la pervivencia del terrorismo nacionalista y los asesinatos ultraderechistas— de regreso a la democracia por el que se pagó un precio: la Constitución de 1978 fue fruto de un consenso entre demócratas y franquistas reciclados; no se castigaron crímenes de guerra; no hubo sanciones ni a policías que habían torturado ni a jueces que habían dictado sentencias de muerte tras un juicio sin las debidas garantías procesales; altos cargos de la dictadura siguieron siéndolo durante la democracia; el rey juró el cargo sin necesidad de condenar la etapa anterior. «¿Tú has visto quién está en el Parlamento democrático de los cojones? Los mismos de antes. Han quitado a unos cuantos de los más viejos, eso es todo», dice Pablo, y Julia no sabe muy bien qué contestar, porque es cierto que se asumió implícitamente la legitimidad del régimen anterior, pero también lo es que la percepción de muchos españoles estaba sesgada: en las Cortes que salieron de las elecciones de 1977 menos de la quinta parte de los diputados había desempeñado algún cargo durante el franquismo Franco. 188 Tras una reconciliación ficticia, según la cual los españoles debían olvidar el pasado reciente, se ocultaba el miedo a que el ejército volviese a imponer un régimen autoritario —«...justo cuando la prensa de la derecha está incitando abiertamente al golpe de Estado...»—, que habría contado con el apoyo o con la aceptación pasiva de muchos españoles, más preocupados por la economía familiar que por la política nacional. Cada pequeño paso hacia adelante —por ejemplo, la legalización del Partido Comunista— amplificaba el ruido de los sables en los cuarteles. A ese proceso peculiar de restablecimiento de la democracia se debe que la Guerra Civil siga tan presente en la política y en la cultura españolas; son decenas, si no centenas, las novelas publicadas en los últimos diez años relacionadas con ella; mientras escribo estas líneas aún se está debatiendo en el Parlamento una ley de memoria histórica que declara, ¡treinta años después del inicio de la democracia!, ilegítimos, pero no nulos, los juicios políticos realizados durante el franquismo, y estipula la retirada de los símbolos franquistas de los edificios y espacios públicos. Aún hoy, un ex ministro y diputado puede decir sin sonrojarse que el franquismo fue un periodo de «extraordinaria placidez» y el líder conservador afirma, en un contexto en el que queda claro que se refiere también a la dictadura de Franco, que se siente orgulloso de «toda» la historia de España —¿también de la persecución de los judíos, de los fusilamientos de liberales, de la quema de iglesias, del terrorismo?—. Ante una 189 derecha que se niega a condenar la insurrección y los crímenes ulteriores cometidos por el franquismo, una parte de la izquierda se enroca y tampoco condena a grupos que, si bien lucharon contra los rebeldes, no tenían ningún interés en defender la República y habrían preferido imponer por la sangre la dictadura del proletariado. No es posible comprender la España de hoy sin tener en cuenta ese borrón y cuenta nueva —o así se creyó entonces— que hace de España una anomalía entre las democracias, comparable ahora a la de los países europeos que estaban sometidos a regímenes comunistas: en contra de los que defendían la «ruptura 2», salieron vencedores los apóstoles de la «reforma», aquellos que, aunque de mala gana como el padre de Julia, estrechan la mano que había bendecido las condenas a muerte, generando una continuidad entre dictadura y democracia que haría que muchos perdiesen demasiado rápidamente el interés por la vida política. El «desencanto» es un término que empieza a oírse ya a finales de los setenta y el llamado «pasotismo» atribuido a los jóvenes está asentado en esa misma época. Pablo es uno de esos jóvenes que deciden que no merece la pena luchar por la frágil democracia, porque, dicen, no ha cambiado gran cosa: siguen mandando los de siempre, los militares conspiran contra el gobierno y a los pocos días ya están en la calle... pero, como tantos otros, aprovecha los mayores espacios de libertad individual y de emancipación moral que ofrece el nuevo sistema, no sólo en lo que se refiere a la liberalización de las relaciones 190 sexuales, también, por ejemplo, viendo películas y comprando libros y discos antes prohibidos —cuando recuerdo que habían caído bajo la censura películas como El gran dictador, de Chaplin, discos de Dylan y de Jethro Tull y que el School’s Out de Alice Cooper tuvo problemas para distribuirse sólo porque iba envuelto en unas bragas, me siento como un viajero del tiempo que en dos décadas ha pasado de un mundo decimonónico a la modernidad—, y consumiendo droga, no despenalizada pero menos perseguida, cuyo uso se banalizó, con consecuencias catastróficas para muchos jóvenes, en aquellos años en los que cualquier libertad nueva parecía una conquista legítima y beneficiosa, lo que llevó a infravalorar sus perjuicios. (De hecho, la drogadicción se extendió de tal manera entre los jóvenes, que España se convirtió rápidamente en uno de los países de mayor consumo, no sólo de drogas blandas, también de cocaína y heroína). La frase “paso de todo” sería el lema, con el que Pablo sin duda se sentiría identificado, de quienes creían que sólo se podía liberar el individuo, y consideraban la actividad política asunto de mangantes o de ingenuos. A pesar de esa opción de muchos jóvenes, que impregnará la parte más underground y contracultural de «la movida» madrileña y a pesar del desencanto de quienes habían creído que la democracia traería el bienestar y la paz social y no les valían explicaciones sobre las consecuencias para la economía española de las dos crisis del petróleo —los medios nostálgicos del franquismo echaban la culpa de los problemas económicos 191 exclusivamente a la democracia—, millones de españoles respiraron aliviados cuando se dieron los primeros signos de consolidación democrática: el fracaso del golpe de Estado de 1981 y las condenas severas a los cabecillas —aunque luego casi todos abandonaron la cárcel mucho antes de cumplir la condena—, y el triunfo del PSOE al año siguiente. Por primera vez en más de cuatro décadas, un partido de izquierdas gobernaba en España y ni hubo temblores de tierra ni el Anticristo asomaba el morro más acá de los Pirineos. El triunfo del PSOE fue acogido con entusiasmo por buena parte de la población. No sólo tantos izquierdistas que veían en el PSOE una garantía de honestidad y justicia, y sobre todo la posibilidad de mirar hacia adelante —la juventud de los políticos más destacados del PSOE fue una importante baza en su favor—, incluso los círculos empresariales, muy preocupados por la inestabilidad económica y política de los primeros años de transición, apoyaron al PSOE. Y, en efecto, muy pronto llegaron el crecimiento económico y la caída de la inflación, que había alcanzado niveles casi insostenibles, se incrementó el gasto social y las mujeres se integraron en el mercado laboral; y también en esos años sucedió algo fundamental para la economía española: la entrada en la Comunidad Europea, y de paso la asociación definitiva a la OTAN; España volvía a pertenecer al mundo civilizado, y en 1992 se festejó a sí misma organizando los Juegos Olímpicos en Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla. Después llegó el apagón. 192 Más bien, España dejó la adolescencia para entrar en la madurez. «El fin del mundo», según la madrina de Curro en el cuento de Merino, que en realidad fue el fin de una ilusión ingenua: la de que la izquierda era intrínsecamente honesta. «Cien años de honradez» fue el lema con el que el PSOE se presentó a las primeras elecciones democráticas, pero después de diez años de gobierno estaba ya claro que tal honradez, de haber existido, pertenecía al pasado. A finales de los ochenta se multiplican los casos de corrupción de políticos socialistas y sus familias; en muy poco tiempo se destapan un caso de financiación ilegal del PSOE y el escándalo de que los GAL, un grupo terrorista que secuestra y mata a miembros de ETA, y de paso a algún que otro ciudadano inocente, está dirigido desde el Ministerio del Interior, probablemente con conocimiento del Presidente del Gobierno. Pero el fin de la inocencia no estuvo sólo causado por la corrupción y las chapuzas de un partido político: el ocaso de las ideologías no es un fenómeno español. El muro de Berlín había caído, el feminismo había perdido aliento en todo el mundo desarrollado, el neoliberalismo tecnocrático se había convertido en el denominador común de los países de la Comunidad Europea, independientemente del partido que los gobernara. Y, además, en España la política se había quedado para esas fechas sin grandes promesas. Cuando acaba el 92, de la borrachera ideológica de la Transición sólo quedan la resaca y una musiquilla en el recuerdo que ya nadie es capaz de tararear 193 del todo: ¿cómo era eso de la igualdad, de la justicia social...? El mensaje principal que se había venido transmitiendo a la sociedad en los últimos años era el que ya lanzara Guizot siglo y medio antes en Francia: «¡Enriqueceos!» Es verdad que en esa época aumenta el bienestar y España se convierte en un país moderno, bien organizado, con sentido para los negocios y con una importante presencia política en el mundo. Pero también son los años de la especulación, de los negocios turbios, del enriquecimiento rápido, de Rinconete engominado, de Cortadillo con olor a after shave Calvin Klein, de cientos de Tonios como el del cuento, uno de esos avispados que proliferaron en aquella época en la que las grandes ideologías iban quedando amontonadas en el rincón de los trastos viejos y sólo se recuperaban durante las campañas electorales. Ni que decir tiene que ese enriquecimiento no llegó a todos: Curro es uno de los que se quedan a las puertas, de los que barren y recogen los añicos después de la fiesta, como hubo tantos. España se volvía cada vez más rica y más moderna, mientras el paro alcanzaba a más del veinte por ciento de la población activa. Y precisamente un partido de izquierdas había sido el encargado de hacer una reconversión industrial que había supuesto cientos de miles de despidos y el cierre de numerosas fábricas. Españoles: bienvenidos a la realidad. Una realidad que, salvo por la tasa de desempleo, no era tan distinta de la de los países vecinos. Y eso, precisamente, 194 demostraba cuánto había cambiado el país en poco tiempo. España había dejado de ser diferente 3, lo que, paradójicamente, supuso un shock para muchos, asustados por las consecuencias negativas de la democratización y la liberalización, tanto de las costumbres como de la economía. Echaban de menos la supuesta seguridad de la dictadura: durante los años ochenta casi no hubo mes sin huelgas, se extendió, como señalábamos, el uso de drogas entre los jóvenes, aumentó la delincuencia en las ciudades, aparecieron tribus urbanas que a los más mayores les producían pánico, algunos barrios se convirtieron en centros de actividad cultural y de ocio, pero también de juergas nocturnas, de ruidos y borracheras, de reyertas. Los gitanos, antiguos maleantes de la mitología popular, habían sido desplazados por los drogadictos. Como los vecinos de la protagonista de Tarde en la noche, algunos parecían vivir «a la espera de la fatal llegada de los bárbaros... como quien habita una trinchera...» Los cambios siempre dan miedo a aquellos que no los necesitaban. ¡Cuántos, entre los más mayores, añoraban la «extraordinaria placidez» del franquismo!, aquellos años en los que había menos delincuentes en las calles —aunque alguno diría que había más en el Gobierno—, y en los que apenas había huelgas, porque estaban prohibidas. La protagonista de Tarde en la noche no es de los añorantes; no piensa, como sus vecinos, que «estas cosas no pasaban antes», frase que en el cuento tiene un valor casi simbólico: 195 porque el vecino se refiere a cuando ella no se había echado a perder, cuando no dejaba entrar en el edificio a delincuentes, pero también evoca ese antes de la democracia, cuando las mujeres eran decentes y a los gamberros les daba la policía una buena tanda de palos. Pero ella no tiene que ver con ese pasado, es de otro mundo; como personaje literario habría sido impensable veinte años atrás. Ha cumplido los cuarenta y está divorciada, pertenece a esa generación de mujeres para las que trabajar fuera de casa y llevar una vida independiente son algo normal. Su relación con Aitor no provoca en ella una reflexión moral, el remordimiento del pecado; lo que le preocupa, aparte del miedo que le causa el joven, es hacer el ridículo. La palabra «pecado» no habría pasado por la cabeza de una mujer así en la vida real. En la literatura de los años noventa han desaparecido casi completamente las Regentas, y también las Colometas 4. En los cuentos de los últimos años (véanse por ejemplo los de Soledad Puértolas, Rosa Montero, Cristina Grande, Almudena Grandes) la rebelión frente al marido o frente a la moral imperante han dejado de ser temas frecuentes. La infelicidad de la mujer parece, en esos cuentos, más individual que estructural; la emancipación, al menos en las clases más educadas, ya ha tenido lugar. Si la emancipación —o liberación, como se la llamaba entonces— de la mujer fue un proceso imparable, unido estrechamente a las demás reivindicaciones políticas de los años 196 setenta y ochenta, la de los homosexuales tardó más en llegar. Perseguidos durante el franquismo, después tan sólo despreciados, objeto de chistes, protagonistas de comedietas homófobas, hoy los homosexuales en España, sin haber alcanzado la normalidad, encuentran suficientes espacios en los que su orientación sexual ha dejado de ser un rasgo significativo. Por supuesto que sigue habiendo homofobia —en ningún país del mundo ha desaparecido—, y que en muchos casos más que de aceptación hay que hablar de tolerancia, que implica siempre una diferencia entre el tolerante y el tolerado y que convierte al primero en individuo virtuoso. Pero también es cierto que España, desde 2005, es uno de los pocos países en los que es legal el matrimonio homosexual. El álbum de fotografías refleja tal normalización; esta historia melancólica podría, con muy pocos cambios, haber tenido como protagonistas a un hombre y una mujer. No es un cuento gay, no reivindica nada, no acusa, no dramatiza una situación ejemplarizante. Parece que van quedando atrás esas historias, en el cine y en la literatura, en las que si aparecía un homosexual era para plantear un problema sociológico. Tampoco son ya ingredientes necesarios la culpa, el castigo, el enfrentamiento generacional, los insultos y los abusos, la génesis —a menudo traumática, al menos en la ficción— de la diferencia, y ni siquiera la celebración festiva e histriónica de lo homosexual, elementos que habíamos encontrado en la literatura y el cine de los años ochenta. 197