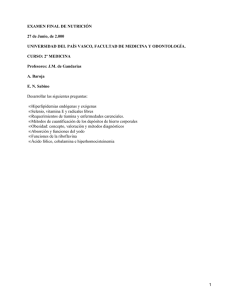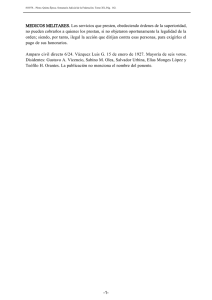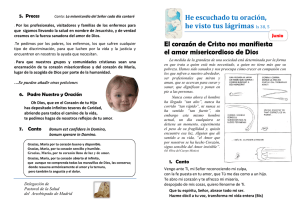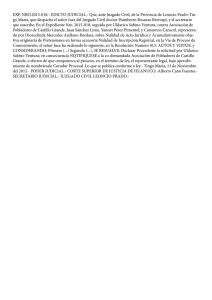Era verdad lo del tren
Anuncio
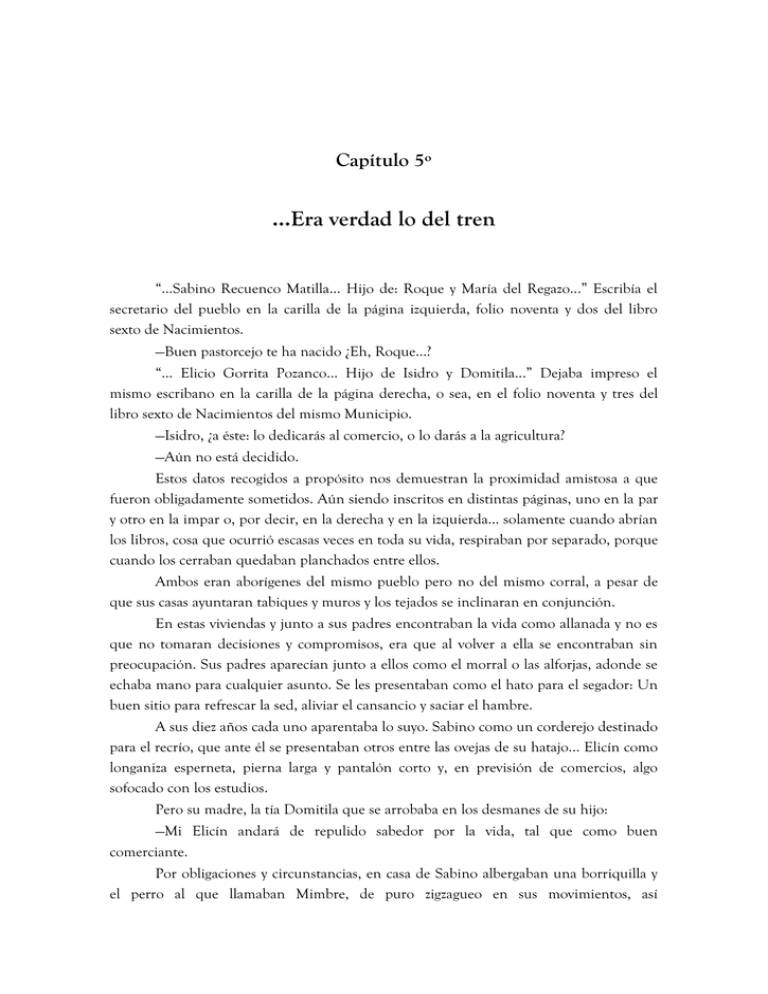
Capítulo 5º ...Era verdad lo del tren “...Sabino Recuenco Matilla... Hijo de: Roque y María del Regazo...” Escribía el secretario del pueblo en la carilla de la página izquierda, folio noventa y dos del libro sexto de Nacimientos. —Buen pastorcejo te ha nacido ¿Eh, Roque...? “... Elicio Gorrita Pozanco... Hijo de Isidro y Domitila...” Dejaba impreso el mismo escribano en la carilla de la página derecha, o sea, en el folio noventa y tres del libro sexto de Nacimientos del mismo Municipio. —Isidro, ¿a éste: lo dedicarás al comercio, o lo darás a la agricultura? —Aún no está decidido. Estos datos recogidos a propósito nos demuestran la proximidad amistosa a que fueron obligadamente sometidos. Aún siendo inscritos en distintas páginas, uno en la par y otro en la impar o, por decir, en la derecha y en la izquierda... solamente cuando abrían los libros, cosa que ocurrió escasas veces en toda su vida, respiraban por separado, porque cuando los cerraban quedaban planchados entre ellos. Ambos eran aborígenes del mismo pueblo pero no del mismo corral, a pesar de que sus casas ayuntaran tabiques y muros y los tejados se inclinaran en conjunción. En estas viviendas y junto a sus padres encontraban la vida como allanada y no es que no tomaran decisiones y compromisos, era que al volver a ella se encontraban sin preocupación. Sus padres aparecían junto a ellos como el morral o las alforjas, adonde se echaba mano para cualquier asunto. Se les presentaban como el hato para el segador: Un buen sitio para refrescar la sed, aliviar el cansancio y saciar el hambre. A sus diez años cada uno aparentaba lo suyo. Sabino como un corderejo destinado para el recrío, que ante él se presentaban otros entre las ovejas de su hatajo... Elicín como longaniza esperneta, pierna larga y pantalón corto y, en previsión de comercios, algo sofocado con los estudios. Pero su madre, la tía Domitila que se arrobaba en los desmanes de su hijo: —Mi Elicín andará de repulido sabedor por la vida, tal que como buen comerciante. Por obligaciones y circunstancias, en casa de Sabino albergaban una borriquilla y el perro al que llamaban Mimbre, de puro zigzagueo en sus movimientos, así interpretaron todos el nombre, porque la causa verdadera quedó sin darse a la luz y, diría que, olvidada en los recónditos trojes de la mente del Abarca. En casa de Elicín, por necesidades perentorias, hacían trabajar a un par de mulas que ora araban la tierra, ora arrastraban una tartana de mercancías, porque en las dependencias bajas tabique en medio con las cuadras, explotaban una tienda de comestibles, ultramarinos, droguería y ferretería amén de cantina expendedora de “vinos y anises al por menor.” Tanta era la variedad, que hasta les facilitaba extender la familia por las afueras de su geografía. De aquí les nació a Elicín y a Sabino la inquietud. Cada vez que desde la ciudad del Pilar y del Ebro, llegaba el primo, de Elicín claro, les contaba y recontaba su viaje. —Sabréis vosotros de vehículos —y torcía la cabeza como quien mira de reojo—. En el tren cabemos todos, los de aquí, los de allí y los de más allá. Qué os diría yo, tan largo como de aquí a Zaragoza... que, al salir de la ciudad, montas al final, agarrándote al pasamanos y caminas pasando coche a coche, vagón a vagón, y cuando llegas al primero, ¡el de la locomotora y el carbón! ¡Zas! Ya has llegado. Estás en Ariza... Una vez, los conté uno a uno según llegaban al Portillo, cincuenta vagones lo menos, a lo mejor me equivoco y eran más, pero por no aumentar. ¡Cincuenta diré! fijaos, cincuenta nada menos... y luego las locomotoras, eso sí, en un mercancías, allí transportan hasta toros bravos o como si fueran tales... Pero, no os he contado lo de las máquinas. ¡Máquinas locomotoras de vapor! ¡Uuuuhh! ¡Uuuuuh! —al primo de Elicín se le enredaban los brazos y se le envolvían los conceptos en la emoción de su saber y experiencia—. ¡Negras! ¡Todas de hierro! ¡Las locomotoras! ¡Ujuuuuuuh! ¡Uuujuuuuuu! —tiraba con la mano del aire, asiendo sus mismos gritos como si los arrastrara de arriba abajo— ¡Con las tripas encendidas de carbones! Y unas ruedacas enganchadas entre sí con barras como brazos acodados y sudorosos de vapores en vaivenes para coger mayor fuerza al unísono. ¡Oye! como la Iglesia con la torre y chufff... chufff... con un farolaco en la frente por las noches... —Como el Holofernes ese —apuntó Sabino... —Pareces tonto —el primo parecía saberlo todo—, ése es de la Biblia... — ¡El Polifemo! —aclaró Elicín—, que nosotros también sabemos... Ante aquellas explicaciones exageradamente teatralizadas por el primo, se les atragantó el resuello, tanto, que casi respiraban carbonilla. Y todos los días con la imaginación en el gigante arrastrándose con el ojo encendido y los brazos extendidos llegando de ciudad en ciudad. Y entre ellos, en un mar de dudas: —Que ¡a verlo! que a lo mejor son imaginaciones suyas... —Pues, que cuando quieras... Anduvieron una temporada con que si es, que si no es... Tanto, que más parecían saltimbanquis en sus pensares que alumnos de escuela. Y, no había lección de maestro sin convoyes, ni ruido en lectura sin eco de ritmo; hasta el gorjeo de cardelina les resonaba al chuff, chuff, rebrincante de sus intenciones. — ¡Hay que verlo! Un sábado de junio, con todo pensado, decidido y organizado. —Mañana cogemos la burra como para llevarla a apacentar... —La merienda corre de mi cuenta —Elicín, se comprometía como cantinero... Sin más previsiones, el día señalado, en hora no comprometedora, aparejaron la burra y escondieron en la alforja el zurrón con la merienda. — ¡Que nos vamos a apacentar la burra...! —dijeron. Con su idea e intención, Sabino y Elicín salieron del pueblo y tomaron el camino del monte para disimular y aventajar. El trazado de la carretera se perdía en curvas y vericuetos, pero decidieron por el camino aunque también multiplicaba en vueltas y revueltas por lo escarpado de los montes y la gran extensión de maleza, boscosa en sabinas y chaparras, pero ellos lo conocían porque así lo tenían experimentado de otras veces... —Se ataja por el Escalerón. Hasta el río Mesa... la mitad de tiempo que por la carretera... La burra dificultó el camino cuanto pudo. A cada senda quería desviarse o volverse, entrar a cada paridera que se dejaba ver, incluso a cada cerrada se acercaba como mohína, cual si fuera propietaria de cada cosa... ¡De tan antigua y vieja, y es que era burra pastora...! Con su andar denso, como lento y sabedor, caminaba restregándose contra las sabinas y enebros, chaparras y zarzales y contra cuanto a la vera del camino alzara los palmos suficientes... — ¡Arre! ¡Que más que burra pareces pollina de grandes remilgos! —rezongaba Sabino, mandándole con el ramal y pateándole con los talones para que tomara el centro del camino. Y decía a Elicín, previniéndole y dándole ánimos—. Cuídate las pantorrillas de los arañazos que pronto aprenderá y caerá en la cuenta: ¡Nosotros podemos más que ella! —Se arrimará para rascarse de las moscas y tábanos... — ¡Quia, Elicín, que no! Que quiere descabalgarnos, tirarnos al suelo como vieja zorra que es, pero se le pasará; que a mí ya me conoce, pero si te asusta a ti, pues eso, uno menos a transportar, así que aguanta ¡eh! aguanta... En cuanto se compenetraron y quedó bien sentado quienes dominaban, cedió la burra y transitaron sin dificultad. Dejaron muy atrás el pueblo y sus mojones. Vadearon el río Mesa a la altura de Villel y abandonaron los atajos. El sol caía como si les achaparrara contra la carretera recién iniciada. Con el refresco de los pies húmedos, porque no desperdiciaron ocasión para un buen remojo, comenzaron a sentir el aturdimiento del hambre. Echaron mano a las alforjas, sacaron el zurrón y, en un toma y trae, sin cuenta ni medida dieron fin a la merienda. Aletargados del calor, con el estómago cumplido, abandonaron la burra a su caminar en el acompañamiento del Mimbre, dóciles ya entrambos animales, que el uno aceptó la imposición de Sabino, y el otro olvidó sus correrías y acomodó su paso al sombrajo de la burra. De este dormir despiertos, asomagados al decir, les desperezó el caminar acelerado del animal convertido en un trotecillo saltarín. — ¿Será que llegamos ya? —se les antojó a los dos muchachos. Y, aunque desde lejos avizoraron la proximidad de otro pueblo, con el trote del caminar ansioso se les despertó en su espíritu trotamundos una congoja. — ¿Nos habremos perdido...? — ¡Qué va! Por aquí vine con mi abuelo a cobrar los réditos de unos empréstitos por unas ovejas. Al momento, la rucia se desvió de la cartera haciendo caso omiso al tirón continuado de Sabino. Tensaba éste con fuerza el ramal pero el animal retorcía el morro agachando la cabeza en retorcijón de pescuezo y andando de costado. Se desvió de la carretera para tropezar con unas charcas y una fuentecilla. —Era el agua, anda que no sabe —se restregaban el sofocón de sentirse vencidos, pero satisfechos... Bebieron los tres, no, los cuatro, que el Mimbre lameteó del agua. No podía hacer poceta con las manos ni acostumbraba meter el morro para absorber. Sabino arrancó unas hierbas y Elicín unas mielgas crecidas al frescor de la humedad. Las metieron al cogujón de las alforjas, y ¡adelante! Quedó atrás este pueblo, Sisamón llamado, según letrero de tablilla a la derecha de la carretera y animaron la marcha hasta el siguiente. Allí, la burra se hizo la remolona como queriendo adentrarse. —Éste es Cabolafuente. El de los réditos. Dejaré a la burra que nos guíe a la casa. No tardaron en avistarla. A la puerta, unos abuelos sentados en el poyo con una mano reposando sobre la otra que asía la curvatura de la garrota, los miraban llegar con la indolencia de “Si vendrán aquí, o pasarán de largo...” Pero allí, y ante ellos, detuvo sus patas la burrica. Sabino echó pie a tierra reconociendo al amigo de su abuelo. —Buenas tardes, tío Juan. Soy el nieto del tío Sabino. Pasábamos por aquí y me he dicho: entro y le doy saludos en nombre de mi abuelo... —Son de Labros —explicó a sus contertulios. Y dirigiéndose a los recién llegados—. ¡Pasad! Entraron en la vivienda. El ama de casa les ofreció agua y merienda. Muy bien les vino. Porque sin despreciar la tarde, ya que el viaje en su pensamiento apenas duraría un estornudo o un relincho de la burra, en realidad, habían comido... avanzaba la tarde... y aún les faltaba el último tramo... Esto a ellos no les había entrado en la intención. Estaban ausentes del tiempo ¡pero no del hambre! Mirábales la dueña, con el arrobo de quien admira un atrevimiento a la vez que lo padece y sufre: “Para ver el tren... desde tan lejos... y sin saberlo sus padres...” —Pero, y ¿no os da miedo...? Tan solicos —el asombro ante tal osadía no la dejaba salir de la otra realidad—. ¡Ay, amantes! Comed... que el que come escapa. Hala y este bocadillo para la vuelta... —En buen momento habéis caído por aquí —el tío Juan, que no hizo remilgos ni admiraciones a la audacia de los chavales, andaba con sus preocupaciones—. Hemos vendido los corderos... Mira, que le llevarás el dinero a tu abuelo... —Sí... bueno... gracias... no se preocupe por nosotros... —Sabino, masticando alimento y palabras, aclaraba unos y otros comentarios, porque Elicín se hacía el ajeno, como desconocido hambriento, aunque participaba en el mismo pensar de sí mismos y para sí mismos: “Esta merienda bien merece venir y volver, casi más que los réditos y el tren...” Buscó el tío Juan y sacó una bolsa atada con mil y una vueltas de cordones. Abriéndola, dejó ver sus interioridades de mugrientos dineros. Y sacando peseta a peseta y duro a duro, que una vez fuera aparecían relucientes y limpios, fue poniendo en manos de Sabino el préstamo y los intereses. —Toma ¡cuéntalos! De tu abuelo. Esto el empréstito... y esto el rédito... seis de cada cien. ¡Repásalos! Con Elicín de testigo y sumador, se pasaban aquellos billetes de uno a otro y recontaban con la decisión de quien sabe su responsabilidad, la acepta y la reconoce. Cuando intentó guardar aquel rebullo del dinero abriéndose los bolsillos... — ¿No llevas faja? ¡Vaya! Anda mujer, trae la chalina y un imperdible —no tardó la dueña en aparecer con lo demandado y el cestillo de la costura. Practicó un agujero en la chalina, metió los billetes bien acomodados para que abultaran lo mínimo, pasó un pespunte para asegurarlos, desabrochó la camisa del muchacho y se la colocó a modo de faja atándola con el alfiler. Todo quedó como alforja bajo manta. — ¡Hala! Ya está. Y cuídate, el cinto bien apretado que no se te escurra ni por un casual ¡eh! Ten cuenta de ello. Retomaron el camino con un no sé qué, si dar marcha atrás o si dar valentía. Pero, pensaba Sabino y lo dijo, en previsión de que hablara Elicín apuntando lo contrario... —Nada, a lo que vamos. Como ricos con faja de caudales. ¿Has visto de qué utilidad está resultando el viaje? Guiaron a la burra que, desconocedora del camino, continuaba como cansina y desacertada. Al igual que ellos, andaba de préstamo, porque sus conocimientos se les quedaban en los cuartos traseros. Casi que jugaban a darse ánimos a trompicones y con charradas. —Estoy como mi abuelo... que con las cuatro perrejas que tiene, anda contándolas y recontándolas como de avaro y de guardador... Un día armó un estrapalucio más que regular. Y es que duerme con la garrota apoyada al cabecero de la cama. Por las necesidades, que ya ves que anda renqueante de las piernas. Mi madre para facilitarle cuando se despierta por las mañanas, porque él deja todo donde bien le viene, le recoloca la ropa sobre una silla, cada cosa debajo de la otra y bien a punto para que al levantarse se vista sin revolver nada y con cada prenda dispuesta por su orden. Una noche, él, como sabedor olvidadizo —casi con el regusto de buen predicador se iba explicando Sabino—, una noche, coge la garrota, alarga el brazo y engancha el chaleco con tan mala fortuna que vuelca la silla con todo lo colgado. Y hasta él, en el esfuerzo por alcanzar, apareció revuelto y medio caído entre las mantas, mitad en el suelo y mitad encroquetado sobre la cama... Acudieron asustados mis padres. Y el abuelo sólo sabía decir: “Nada, que no me acordaba de lo que tenía, para contarlas...” y mi madre “Pues las que sean, y ¡qué más da!...” y mi padre recogiendo un atijo del suelo: “¡Mira, Regazo, esto será!” Deslió mi madre el pañuelo revuelto de nudos y allí estaba el tesoro “Pues para cinco pesetas en calderilla, no hay que ponerse así, si algo le faltara, con decirlo, solucionado...” Lo recolocaron y allí le dejaron con sus pesetas para que durmiera en paz. — ¿Pero y este dinero? —Se interesó Elicín—. Que es para él, nos han dicho. — ¡Éste! Se lo dará a mis padres como siempre. A él le gusta tocar algo como suyo, meterlo y sacarlo del bolsillo. De lo demás, lo que no tiene, de ése, le da lo mismo... —Pero ¿y tu afán cuando lo contaba el tío Juan? —Que éste, ahora, como si sólo fuera para mí —y se acariciaba la tripa para sentir el bulto debajo de la camisa... Y vuelta a concentrarse en la carretera, como con descontrol. “Que a algún sitio llegaremos...” pensaban sin decírselo para no perder ánimos. Al brincar un pardal, le vino el susto a la burra, que entiesó ambas orejas y detuvo el paso. A ellos, la sorpresa les taponó los oídos, y el Mimbre ladró estrepitosamente. Aquel sonido no procedía de animal, ni de persona, ni de cuerno, cencerro, ni de cuanto instrumento les vino a la mente. — ¿Has oído?... ¡Míralo! ¡Por allí! —a entrambos, porque los dos se gritaron el descubrimiento, se les estiró el brazo y les creció el dedo índice apuntando y señalando. —Parece una reata de mulas negras con humo en vez de moscas. —Como un hatajo de ovejas negras por camino polvoriento —se decían... Esto les devolvió el resuello y la intención, olvidando cuanto dejaban a la espalda aunque lo llevaran a cuestas. A la entrada de Ariza, para ellos ciudad y aventajada, estacaron la burra en una chopera y, sobre el verdín áspero que a su sombra crecía, vaciaron de las alforjas la hierba y las mielgas para que apacentara. Mandaron al Mimbre quedarse allí en compañía, como cuidadores mutuos y se encaminaron a comprobar la veracidad de la doctrina del primo de Elicín. Al cruzar los raíles, en el paso a nivel, se les encendió por los adentros un sobrecogimiento respetuoso. Tan grande que, después de mirar a derecha e izquierda repetidamente, en dos brincos atravesaron las vías sin tocarlas ni rozarlas. Respiraron profundamente, hinchando pecho y barriga en satisfacción de semejante hazaña, volviendo los ojos para verlas... y, con todo el coraje, repitieron varias veces la conquista: salto de un lado a otro de cada raíl y retorno con otros brincos... Envalentonados por la proximidad, se acercaron a la estación ralentizando sus pasos al compás del crecimiento de las imágenes. Contemplaron cuanto aparecía ante sus ojos. Con imaginación ensoñadora y enfebrecida, adivinaban comparaciones a todo lo conocido... Arrebatados y como estáticos, perennes, se encontraban dejando galopar sus miradas. Ternes, con pies quietos, con cabezas revoloteadoras casi como de avechuchos revolucionados, con respirar insuficiente ante novedades tan almacenadas a su alrededor, la boca se les entreabría para animar el resuello y amontonar no sólo imágenes vistas, sino también aquellas fragancias espesas tan extrañas y ajenas... El tabletear tiritón de las ruedas de una locomotora les hizo brincar del susto... Se miraron y sonrieron sus novedades. — ¡¡Era verdad lo del tren!! Allí estaban ellos. En concentrado pensar, con la mente paralizada que sólo veía máquinas... “mira, no escriben en cristiano —se decían sin mirarse ni casi oírse— Carruagens... europeus... wagons... lits... éstos serán los trenes forasteros...” En su enajenación, más parecían atalayas revisando sus desconocimientos que centinelas con ojo alertado. Aun ahorrando despistes, oyeron el golpe de campana y el pitido con banderola y gorra colorada. El tren soltó sus vahos, su sirena exhaló el sonido de aviso de marcha. Y todo esto tan a destiempo para Sabino y Elicín, que al brinco de espanto, tropezaron contra el jefe de estación. Otro fue el arrebato que ahora les absorbió. Envueltos en la nebulosa del vapor que arrojó la locomotora, se les apareció el hombre de uniforme. Nada más desconocido y misterioso a su sentir. Aparte de los guardias civiles, los músicos de la fiesta y la sotana del cura, no habían visto otros uniformes que los de los titiriteros que recorrían los pueblos. Encogidos por el temor inmovilizaron sus pies y lenguas... —A que sois tan novatos que nunca habéis visto un tren... — ¡Noo Señor! —medio aturdieron sus palabras. El atractivo de la atención con que se escucha y se desea aprender, porque ojos, orejas y bocas quedaron suspendidas a la prestancia del saber de aquel hombre, hizo que se sintiese encandilado. Les explicó y enseñó cada cosa. No sólo del exterior, sino que también el interior fue recorrido. Y cuando llegaron a las salas de espera y taquillas... —Aquí se expenden los billetes para viajar adonde se desee. Si queréis viajar y lleváis dinero... Ya no oyeron más. A Sabino le subió un recalentamiento desde la tripa y los riñones que le despertó y a Elicín se le escaparon los arrobos y enajenaciones al recuerdo... — ¡Gracias, señor, pero nos tenemos que ir! Se nos hace tarde... Iniciaron el viaje de regreso sin más percance que asegurar el aparejo. Apretaron la cincha en tres ocasiones. Sólo los asnos y sus descendientes, conocen la treta de hinchar y deshinchar la barriga, argucia defensiva a la opresión... y si el aparejo quedaba flojo corría el peligro de darse la vuelta hasta quedar colocado debajo de la barriga del animal, con la consiguiente caída de los que a caballo iban. Por lo demás sin problemas, ya lo dijo Sabino. —Esta Pollina con una vez que vaya ya sabe la vuelta... porque no necesita ribazos ni paredes, ni renglones escritos con rayas de hierro en el suelo para no desviarse y perderse como las locomotoras de los trenes esos... Que bien se conoce el camino de vuelta al pesebre. Éstas y otras muchas observaciones se comunicaron entre ellos, que los comentarios aparecen en las sobremesas y aquí no dio tiempo ni lugar. Porque el recuerdo del dinero les obligó a cambiar de compromiso y aprendizaje. Su doctrina les volvió inclinándose a los billetes. Apuntaba la anochecida. Aun así hicieron el recorrido sin sobresaltos, porque a cada sombra o bulto sospechoso retirábanse de la carretera. Cierto fue que el Mimbre deshizo ruidos con sus gruñidos y que las sombras no ladradas perdieron interés para los prevenidos muchachos. Porque las recomendaciones del tío Juan cuando les entregó el dinero, se les venían a mientes: —Andaos con cuidado, no sea que por un casual... que nunca se sabe. Vadearon el río, retomaron el camino siempre en la confianza del saber de la burra. Se apearon en los trechos de cuesta más empinados y difíciles. Cuando, al fin, avistaron los primeros indicios de tierras conocidas, muy entrada ya la noche, aunque la luna les tapara las estrellas y se encontraran como relojero sin números en esfera, cuando pisaron estos caminos como suyos, les subió el alivio de quien se siente a salvo. Esta sensación les arrulló y les trajo la satisfacción somnolienta de quien ya está en casa. A la primera paridera que avistaron hicieron alto. Ataron la burra al poste de la corraliza. Con el aparejo y la manta se hicieron colchón y almohada. Al abrigo del sueño y del cansancio mutuo, se dejaron llevar por el aroma y el mullido del sirle almacenado. ... ... ... Despertaron con sobresalto, porque ambos soñaban con el chuf—chuf en sus oídos. Como vapuleados por el tren, como si uno contra el otro rodara rebrincando por los raíles y travesaños. Cuando abrieron los ojos, vieron que los ruidos del ensueño no eran tales; lo que parecía rumor de locomotora eran bufidos de sus padres y, los silbidos, convertíanse en los gritos de sus madres. Ellos no atinaban en su somnolencia a volver a su intención, no entendían el significado de tanta algarabía. —Pero... ¡si ya estamos en nuestro pueblo! —Se decían con la mirada y la sorpresa. Domitila se movía de un lado para otro impidiendo que la correa de su marido golpeara a su Elicín. Y no es que lo viera, es que intuía y adivinaba los movimientos de su Isidro y los estorbaba. Regazo que besaba y acariciaba a su Sabino, tampoco dejaba meter mano a su Roque, con lo que ambos padres quedaron en segundo lugar con su amago amenazador y acallados sus deseos de castigar a los muchachos por los gritos ensordecedores de sus esposas. — ¡Todo el pueblo sin dormir! ¡Buscando por aquí y por allí! — ¡Esto no es vida la que nos dais! ¡Nos vais a matar con tantos disgustos! —Pero, que hemos ido a por lo del rédito del abuelo —se justificaba Sabino, buen conocedor del pensar de sus familiares. Y descamisándose—. ¡Miradlo!, aquí está... — ¡Eso se dice! Y no que os vais por ahí, desaparecéis sin rastro... Y nosotros movilizando al pueblo para buscaros, y toda la noche en vilo por aquí y por allí... Cansáronse los padres de ser los segundones en el espectáculo de las madres y olvidando el intento de infligir el castigo a sus vástagos, mohínos y malencarados, iniciaron el camino de regreso. Y entre que sí y que algo habrá que hacer con ellos, fueron dejando caer los sucesos: En la espera y búsqueda, dieron en tropezar con la burra que acompañada por el Mimbre aparecía de madrugada a la entrada del pueblo. “No hubo cristiano...” decían ellos “que la sacara de la cuadra en cuanto se metió adentro...” “Que, a los burros, o los matas o los dejas...” Y, valiéndose de la docilidad del Mimbre, decidió Roque seguir la pista de los muchachos. Sabino y Elicín se quedaron con su experiencia y su doctrina. Supieron explotar con hidalguía la casualidad de los réditos. Y todos olvidaron el suceso.