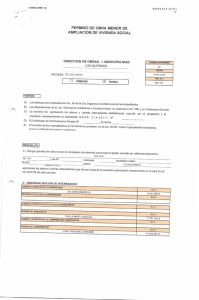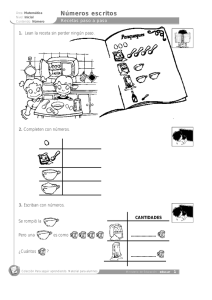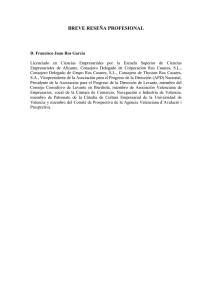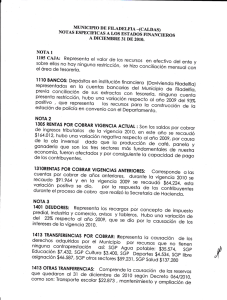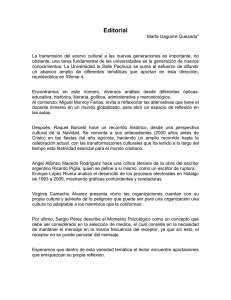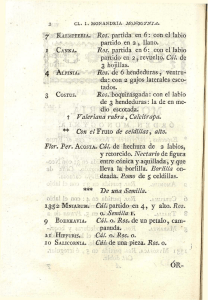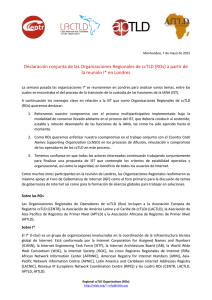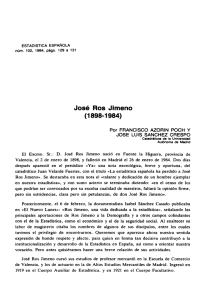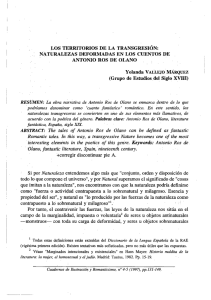Texto completo
Anuncio

ENCUENTROS EN VERINES 1993 Casona de Verines. Pendueles (Asturias) ESPACIO DE LA LETRA Y TERRITORIO DE LAS LETRAS. UN EJEMPLO Jaume Pont I. Querría empezar con una vieja argucia práctica, o, si se quiere, por un modus operandi de orden metodológico consustancial a todo mi discursos posterior. Me refiero a la distinción terminológica entre espacio de la letra y territorio de las letras, una forma, como otra, de discriminar el lado de la creación individual de ese otro lado que toca a la literatura como sistema. Por espacio de la letra entiendo, pues, el trazo escritural que conmina la relación autor-obra, el lugar en soledad, la mirada propia, el idiolecto. Algo distinto, pero interdependiente, en relaciones de convergencia y de divergencia, de identidad y de exilio, con el territorio de las letras, aquí adscrito a la noción de literatura como sistema generador de un vasto conjunto de referencias compartidas en el orden histórico, lingüístico, estético, sociológico y cultural. O como ha puesto en evidencia Darío Villanueva haciéndose eco de la tesis de Siegfried J. Smichdt (Fundamentos de la ciencia empírica de la literatura, 1990): todos aquellos problemas derivados de: a) la “producción de textos” como signo literario; b) la “mediación “ a que estos textos son sometidos para su difusión; c) el fenómeno de la “recepción” y su públicos; y d) la “recreación “, entendida como la forma transformadora de un texto en forma de adaptación, parodia, crítica, resumen, etc. Mi propuesta de reflexión se encamina hacia el supuesto de que esta relación espacio y territorio preside toda la literatura de la modernidad y sus característicos periodos de crisis. Lo específicamente moderno es connatural a la conciencia del propio espacio y al reconocimiento del peso del sistema. Este último tiende sus propios anzuelos epistemológicos, de carácter histórico o crítico –en nombre de la misma historia, de los géneros literarios, del estilo y de las tendencias, de los movimientos y generaciones-, como una llamada al orden. El espacio, en abstracto, y el lugar, en lo que tiene de singular, se roturan, se distribuyen y fiscalizan en beneficio de los universales. El sistema, pues, marca de alguna manera el tránsito que va del espacio y del lugar al territorio como geografía, como vedado, como ámbito que neutraliza lo diverso en la convención cultural. Desde la segunda mitad del siglo XVIII preferentemente hasta nuestros días, una especie de ley del péndulo, de movimiento atracción-repulsión, ha presidido las contradictorias relaciones entre espacio y territorio. En realidad, como es bien sabido –de Paz a Steiner, de Blanchot a Valente, entre otras voces críticas-, uno de los puntos de inflexión y de crisis constante en la tradición literaria moderna se sitúa en el vértice en que el creador toma conciencia del espacio propio –véase Mallarméy, al mismo tiempo, toma conciencia también de la distancia ( y de la proximidad como conflicto) existente entre su lugar y la literatura como sistema. A partir de este momento todo se relativiza, porque no hay una carta de identidad, de correspondencia inmediata, entre el creador, la obra de arte y la jerarquía de valor del territorio. O para decirlo de otro modo: se pone de manifiesto que la confianza helenística en el lenguaje y la correspondiente ecuación humanística (lengua = garantía de civilización) esconde –George Steiner alude a ello en su Extraterritorioáreas de silencio, tabús y omisiones flagrantes. De ahí esa era moderna del desasosiego; de ahí también ese síndrome esquizoide tan afín al contrapunto entre la “razón de ser” y el “querer ser”. La Ley del péndulo crea escritores disfemísticamente llamados “raros”, “marginales” o “heterodoxos” con la misma rapidez que atesora la escritura del vasallaje, la acomodaticia escritura del reflejo, del movimiento o de la tendencia:”éste es un escritor a la manera de –que pertenece a- que responde a las características de ...”. Un viaje de ida y vuelta que acaba desembocando en uno de los más sanos ejercicios del escritor moderno: la conciencia de descreimiento ante el dictado del territorio de las letras como sistema y, por supuesto, ante la misma realidad de los límites de la literatura. A este descreimiento, en parte de raíz romántica, habría que atribuirle, ente otras muchas cosas, la siembra de una nueva visión asentada en lo sublime vuelto al revés, en el humor como desrealización, en el guiño cómplice del juego metaliterario y, sobre todo, en algo tan decisivo como la focalización de la ironía, que no es sino “el despego (y despliegue) respecto a la propia expresión usada”. Se trata, en definitiva, de otras tantas metáforas de tensión entre el espacio del creador y el territorio en el que éste se encuentra inmerso. II. Al romántico Antonio Ros de Olano (1808-1876), general del ejército español, marqués de Guad-Al-Jelú y conde de Almina, liberal amigo de Espronceda y corifeo de pronunciamientos políticos de distinto signo, se le deben algunas de las páginas más extrañas e inclasificables de los dos últimos siglos. De ahí proviene su fama historiográfica de “raro”. Lo corroboran, a la par con sus cuentos fantásticos y “estrambóticos”, la misteriosa novela El doctor Lañuela, sus Episodios militares y unas memorias sui generis que tituló Jornadas de retorno escritas por un aparecido. Si lo he traído aquí es porque pocos escritores remedan mejor que él ese descreimiento irónico, quiebra, fractura o hiato problemático entre especio y territorio. Ros entendió con tanta nitidez ese contrapunto disociativo de la creación literaria, distancia y cercanía en suma entre sujeto y objeto de contemplación, que no encontró mejor apuesta que el género fantástico de ascendente hoffmaniano, una forma que, estando inscrita en su territorio de las letras, era despectivamente valorada en la jerarquía de valores de esa época. En plena conformación del estatuto de la prosa realista él apostó por una andadura a contracorriente: arbitrariedades estructurales, transiciones de asunto y estilo, reiterada ironía ante la indefinición del género, mezcla azarosa de formas que no reconocen otro perfil que la invitación a la sorpresa, actitud desrealizadora, deformación humorística e hiperbólica factura barroca. Le avalaba la romántica indefinición del género, por supuesto. Y, por encima de todo, en nombre del sentimiento subjetivo, se preservaba la libertad sin medida del autor: Oh, cuántas veces algunos lectores –dice en Jornadas de retorno escritas por un aparecido- habrán desterrado mis escritos, porque no encontraron argumento. Ahora ya saben que el solitario tiende sus cartas a la casualidad, de modo que si dan a leer, tercos, y a la vuelta de una hoja aguardan un rey y encuentran que sale una sota no tendrán de qué quejarse. Y en la página final de El doctor Lañuela leemos: ¿Esto es una novela? No -¿Es acaso un poema? Tampoco.-¿Pues qué clase de libro es éste tan sin género reconocido? Yo lo diré. Es la historia del corazón donde el dolor se adultera con la risa; y del consorcio nace un libro híbrido. Y aún añade: En mi actual oficio de escritor, según me tienen advertido lectores apreciables, soy desparramado. Desparramador entiendo que me dijeran con más tino, por lo de arrojar en el papel sobre una misma página todos mis afectos en revuelto; ideas que se chocan, gérmenes de llanto y golpes de risa, como si sentimientos y conceptos fuesen semillas para dar frutos diferentes, vertidas a manta por cultivador inexperto sobre un mismo campo. A los que tal me arguyen respondo que, si les atropello el propio discurso, doblen la hoja; pero si me acompañan en el retruque de sensaciones, para ellos escribo. Lo arbitrario se suma a lo diverso, mientras la individualización deviene una cuestión de estilo. Tanto es así que el lector afecto a un marco fijado en las formas convencionales del código cultural o, lo que es lo mismo, en las fuerzas de convergencia que rigen su territorio de las letras, queda ahí bastante desencantado. “Esos lectores –dice Ros irónicamente- quéjanse de que fui robándoles el tiempo, y al final les dejé a oscuras.” El mismísimo Alarcón, en el prólogo que escribió para las Poesías (1886) de Ros, ponía énfasis en ese carácter irresoluble de la literatura de nuestro autor: “todavía no se sabe si el autor quiere o no quiere que el lector las entienda. Lo que nosotros tenemos averiguado es que desprecia al que no las entiende, y que se enoja con los que se dan por entendidos”. En ese terreno de nadie se situó Ros de Olano, entre el realismo y la literatura fantástica, “desparramando” en nombre de su ideal del “libro híbrido” márgenes y fronteras del género, ofreciendo viejas formas fragmentadas y prefigurando otras nuevas, mezclando verso y prosa, filosofía y sentimiento, dolor y risa, hasta el extremo –muestra suma de su factura ecléctica y de su escepticismo- de quedarnos siempre la sensación, sea cual fuere el camino tomado, de no saber si la opción narrativa va en serio o en broma. En última instancia, su lenguaje, hipertenso y barroco, acaba verbalizando el conflicto en la extravagancia o el disparate, en una pirueta irónica que viene a ser la constatación de su desconfianza respecto a la realidad: “No hay más mundo –sentencia en Jornadas de retorno escritas por un aparecido- que aquel que ve cada uno por sí solo dentro de sí mismo, ya que en el mundo externo todo son fantasmagorías, mascaradas, mojigangas, astucias sutiles y ficciones visibles salidas del ingenio ajeno.” Si, como decía Balzac, no basta ser un hombre, hay que ser un sistema, no cabe duda que el de Ros de Olano fue siempre el de la alternativa literaria del “pensar dudando”. Esta alternativa, no por desleída en los tiempos que corren, sigue vigente.