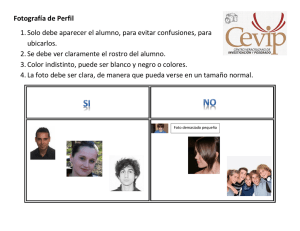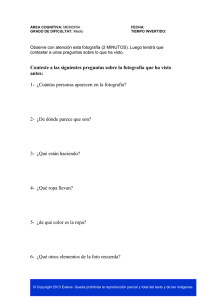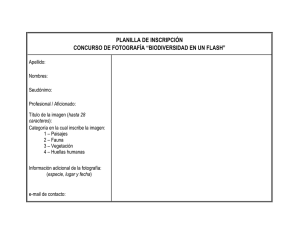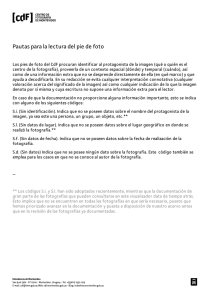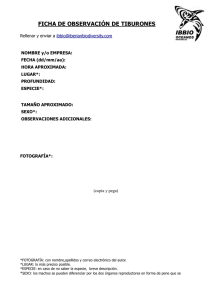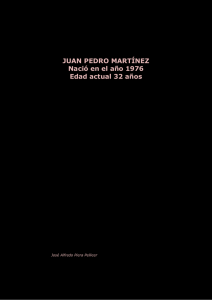Álbum de billetera - Casa de las Américas
Anuncio

RODRIGO PARRA SANDOVAL Álbum de billetera* Apareció muerto de un tiro limpio en la frente. No lleva documentos de identificación, ni tarjetas de crédito, ni recibos, nada. Apareció desnudo. Lo que se llama totalmente desnudo, sin la prenda más íntima, por respeto. Un NN clásico, un alma sin nombre. No tiene antecedentes ni señales particulares ni mensajes escritos a última hora en la palma de la mano ni hay signos de lucha en sus uñas o en su cuerpo. El pelo negro revuelto, limpio, perfumado, de quien va a una cita de amor. Sólo un detalle lo hace diferente, digamos particular, persona. Lleva, agarrada con fuerza en la mano derecha, ya rígida, una billetera con diez fotografías. Las autoridades no tienen idea de quién lo mató ni de por qué los asesinos, después de raspar las huellas digitales de sus dedos, dejaron las fotos en la billetera, por lo demás vacía. ¿Ya las tenías? ¿Te las sembraron? En el anverso de cada foto hay escritas dos o tres palabras. A veces cuatro. La caligrafía es imprecisa, de letras grandes y emborronadas, indescifrables. Como la caligrafía de un niño desaplicado. Puede decirse, sin embargo, que esas palabras convierten las fotos, apelmazadas y húmedas, en un álbum de billetera, les dan unidad. ¿Te parece bien el nombre «álbum de billetera»? Luce, creo que luce. Todo sugiere el azar o una broma macabra. Tal vez eso ha sido tu vida, una broma macabra. Como la vida de tantos aquí. La vida de demasiados, si me preguntas. Aunque es posible que tu caso sea distinto y el final turbulento haya sido consecuencia del sentido que le diste a tu vida. Bien, amigo, cualquiera que sea el caso no hay alternativa, debo seguir adelante con la ceremonia de tu entierro. Cumplir mi ministerio. No te pongas nervioso, es la vida. A todos nos agarra la chirona. Echarte encima el agua bendita y unos responsos no duele. Está bien, eso se supone que debo hacer ya mismo. Hay otros esperando. Pero no puedo. Las preguntas me lo impiden. Se agolpan en mi cabeza. Bailan y me distraen, me provocan, como payasos que intentan, en serio, cambiar de identidad bailando ballet. ¿Estabas desnudo, te sorprendieron con una hembrita por ejemplo o te desnudaron después de matarte? Supongo que prefieres la idea de la hembrita. Dejémoslo entonces así: Estabas gozándote una hembrita, pongamos mestiza, delgada, ojona, gritoncita, como te gustan, cuando te sorprendió la muerte. La muerte es la muerte, siempre. La tuya, sin embargo, fue una muerte feliz: abrazado a una hembrita desnuda que gritaba de felicidad. Pero dime, ¿puedo permitir que un hombre que se aferra con tanta fuerza a sus fotos se vaya como un desconocido? Darles un nombre a las almas olvidadas es lavarles el baldón del anonimato, el grado máximo del desamparo. Un nombre es ya una singularidad, el huevo de una historia. Veamos entonces. ¿Qué nos dicen las fotos sobre tu vida? ¿Puedo imaginar que son fotos de tu familia? Para eso sirven las fotos, para hacerlas hablar. Con un poco de imaginación. Primera fotografía: tu perro Por la plaza del pueblo pasa un perro, flaco, amarillo, un pobre perro proletario. Es tu perro y le tomas una foto. Encuadras y hundes el obturador. El perro se detiene mientras orina en la base del monumento a Bolívar. El pueblo ha sido atacado cinco veces este año y los que lo atacan y los que lo defienden se han parapetado en el monumento. Bolívar ha quedado en medio de todos los fuegos. Las balas o las granadas o tal vez los cilindros de gas con metralla, no se sabe, lo han dejado sin nariz, con media quijada, manco, con varios orificios en el pecho, descascarado el vientre, con ambas piernas en los huesos de hierro. El sexo también ha volado, hay que decirlo. Aunque sea el Libertador. Cuando el perro termina de orinar se aleja con un trotecillo satisfecho que levanta una pequeña nube de polvo. Ríes con malicia al recordar la irreverencia de tu perro. Un perro sin amo, flaco y amarillo descolorido como si hubiera estado mucho tiempo al sol, que entró un día en tu casa, se sobó en tus piernas y se quedó sin preguntar. Sí, ya sé, lo quieres. Es un perro ocurrente, parece que tuviera sentido del humor. Un humor negro. Le pusiste Anarkos de nombre. Un acierto. ¿Qué dices? ¿Que cómo me metí en este trabajo tan extraño? Fue por causa de una gripe infecciosa. La gripe le dio a mi obispo. Lo puso de mal humor. Me llamó y me dijo vaya a trabajar con los muertos desconocidos, no reclamados, casi siempre víctimas de la violencia, que como sabe su reverencia nunca es gratuita, algo deben haber hecho esos hombres, casi siempre son cosas de dinero, de política, de mujeres. Socorrerlos con la extremaunción es nuestro deber. Hasta nueva orden, padre. Era el destierro en una Siberia pastoral. La verdad, Alberto, te llamaré Alberto, fue desconsolador al principio. Se me nubló el cielo, se tiñó de un morado eléctrico, zumbón, como si hubiera caído sobre mis ojos una irrisoria noche de neón. Fue entonces cuando grité en el colmo de la desesperación: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Luego, poco a poco, comenzó a gustarme esa pastoral de cementerio. Segunda fotografía: tu pueblo En la pequeña finca de tierra caliente la madre y los dos niños menores han estado durante cuatro días con sus noches escondidos, tirados en el suelo, alimentándose de bananos y de huevos crudos. El calor los hace sudar y se pasan la única toalla que tienen a mano para limpiarse. Hablan solamente con los ojos y las manos. Escuchan la balacera en las fincas cercanas y los gritos de los heridos. Respiran el humo recalentado de los incendios que devoran las construcciones y los cobertizos. Al cuarto día cae un aguacero que va apagando los fuegos hasta dejarlos en meros recoldos, en cenizas apelmazadas. Parece que ya terminó. Esperan unos minutos y súbitamente la madre dice: vamos. Salen agachados en silencio, respiran con placer el aire nuevo, se montan los tres en el viejo caballo y arrancan con un trote lento. La iglesia, la escuela, la sucursal bancaria, las casas están en el suelo. ¿Qué habrá sido de sus habitantes? Corren hacia la casa de tu hermana. El porche rosado de la última casa del pueblo se ha salvado. Los tres miran en el porche la silla de mimbre que todavía se mueve levemente. Tu silla. Una silla dócil que se mece con un impulso suave de las piernas, la silla en que te meces cuando lees. Te gusta hacer ambas cosas al tiempo: mecerte y leer. También te gusta mirar la montaña azul, recortada contra el horizonte, que se ve desde el porche. Te gusta su solidez, su dureza ostentosa, sin timideces, varonil. Sobre la silla hay un libro abierto. Dino Buzzati, El desierto de los tátaros. La madre se detiene un instante y le toma una fotografía. No sabe qué pensar. La madre le toma fotos a todo. Siempre ha tenido ese gusto. Aunque no sabe qué pensar del libro que leías, parece no dejar ninguna pista. Sobre todo si no lo has leído. Porque la madre de tus hijos no ha leído ese libro que habla de la espera. Se me ocurrió no enterrarlos en fosas comunes, uno sobre otro como frutas podridas, y solicité espacios individuales en los cementerios. Conseguí ataúdes de segunda con los familiares de los muertos en el crematorio. Me miraban como si estuviera loco. Pero un día comenzaron a comprender y de allí en adelante tuve un generoso surtido de fastuosos ataúdes. Y, otro día, viéndolos desnudos, tuve la idea de conseguirles ropa para enterrarlos vestidos, con respeto, como Dios manda. Así comenzó a convertirse en otra cosa este trabajo y así me fue gustando y ahora nadie me saca de aquí. Más que un trabajo es un desafío, y más que un desafío, ya lo debes haber adivinado, querido Alberto, es un acto teatral, una obra de arte efímero, un happening, una instalación, como la vida de todo lo que vive. Tercera fotografía: la casa de tu finca En la casa vivían un hombre, una mujer de nombre Matilde y sus dos hijos menores. Los dos hijos mayores, Esteban y Ramiro, ya no vivían con sus padres. Habían muerto. Alguien dejó en la puerta un artefacto explosivo. Por la noche, cuando se supone que todos duermen. El sitio, una montaña de ladrillos, maderas y latas retorcidas, ha sido visitado hoy por un fotógrafo de la prensa local. Hay un misterio, una pregunta que aletea en los ojos del fotógrafo como un pájaro borracho. En la foto que está revelando aparece primero el piso de baldosas resquebrajadas y luego, vestida de blanco para una boda, la muñeca de porcelana con los ojos azules, inhumanos, perfectos, constantemente abiertos. Pero no aparecen los cuerpos de las víctimas. Porque también se me ocurrió una idea que me enamoró: inventarles la historia de sus vidas. Durante los funerales les invento historias que compaginen con sus rostros, con sus heridas, con el país en que viven. Cada uno se va como dueño de una historia. A todos les regalo su historia de amor. Un hombre sin historia, sin una historia de amor, no es un hombre. Así que conseguí un libro grande, de los que usan para asentar bautizos en las parroquias, y allí pego la foto y escribo la historia de cada una de mis almas olvidadas. Ando muy ocupado, puedes jurarlo. De manera que así han sido las cosas, Alberto. Y no te sientas mal porque a todas mis almas olvidadas les pongo Alberto por nombre. A estas horas ya debes saber que tuve un amigo con ese nombre y que con él tengo una deuda impagable de amistad, de detectivismo y de confianza. Sobre todo de confianza. ¿Cómo te parece? Cuarta fotografía: tu esposa y tus dos hijos menores Sobre el fondo de una pared descascarada, sentados en un andén urbano no identificado, están los tres, Matilde, tu esposa, Luis y Lucía, tus hijos menores. Rodean la vieja maleta que compraste para tu viaje de bodas. Matilde mira hacia la izquierda como si esperara a alguien. Aunque el desinterés de su mirada sabe más: sabe que nadie vendrá. Defiende las piernas, que fueron hermosas y fuertes en su mocedad, del frío o del sol o de la mirada de los hombres, con una chaqueta de algodón. Sobre el regazo lleva la cartuchera de una pequeña cámara de fotografía. La niña de seis o siete años mira hacia la cámara. Se lleva la mano izquierda a la boca. Blusa negra con pepas blancas, el pelo amarrado atrás. El niño de tres o cuatro años, botas altas de caucho, pantalón blanco dentro de las botas. Mirada ambigua, entre la sonrisa, las lágrimas y el desafío. A la izquierda de la foto alguien los mira con amor mientras posa vanidosamente: tu perro amarillo. Tú no estás en la foto, claro. Te quedaste allá. Quién sabe dónde. Quién sabe con quién. ¿Te gusta así la historia, mi querido Alberto? ¿A mí? A mí me va bien. Sólo un poco preocupado por las amenazas. He recibido en los últimos días amenazas de las funerarias. Dicen que les daño el negocio. También anónimos en forma de sufragios, tal vez de gentes enredadas en las muertes de mis almas sin nombre, tal vez de ociosos que sirven de altavoces a los que desean engendrar el miedo. No sé. Pero cuando el miedo me agarrota la garganta y me tiemblan las piernas de cobardía, le pido a mis almas sin nombre que me protejan. Les pido que el hombre que me vaya a matar tenga buena puntería, no importa si con fusil o con cuchillo. Quedar parapléjico en una silla de ruedas me aterra. Un parapléjico despidiendo a un hombre asesinado en un desconocido callejón sería un acto de humor negro. Algo exagerado y lamentable. Quinta fotografía: Ramiro, tu segundo hijo Al fondo el horizonte bermejo del atardecer. A media distancia una casa, pequeña, con un árbol de caucho en la entrada y un perro amarillo un tanto cínico que ya conocemos, acostado bajo su sombra. Cerca al ojo del fotógrafo se ve una tumba de tierra con una cruz negra. Una ceiba extiende sus ramas sobre la tumba formando una isla de sombra. Sobre la cruz está escrito en el vertical el nombre del difunto y en el horizontal la fecha de su nacimiento y de su muerte. En la base de la cruz resalta un círculo de flores silvestres, geranios, margaritas, campánulas moradas, diostedés, manodeosos. Una niña, de cinco o seis años, se inclina sobre la cruz. Tiene un vestidito azul claro con pequeñas flores, tal vez clavellinas, manga corta y faldita a la rodilla. Zapatos escolares negros. Los zapatos que le regalaste para su último cumpleaños. Tu Lucía. Recuesta la mano derecha sobre el horizontal y el pecho sobre el final del madero vertical. Mira hacia abajo, hacia el círculo de flores donde está sepultado Ramiro, su hermano. Parece más cierto decir que no llora. Puede decirse que conversa con él. Que le cuenta cosas de su vida. De aquel niño que la mira los domingos en la misa. De Luis, el silencioso hermanito menor. Va todas las tardes, cuando ha terminado las tareas. Está comenzando a aceptar que murió. Pero ahora vino a visitarlos un hombre que se negó a identificarse. Parece que Ramiro está vivo. Uno de sus infiltrados afirma haber visto su nombre en una lista de capturados. De manera que la madre ahora dice que su hijo ha resucitado. La niña todavía no quiere creer. Aunque quiere creer. Pero tiene temor de creer porque si cree y resulta que era una falsa noticia y él está muerto entonces su hermano volverá a morir. No cree poder resistirlo. Y si él está vivo ¿por quién ha estado llorando? ¿Con quién ha estado conversando? ¿A quién le ha confiado sus secretos más guardados? ¿A un extraño? Los hombres dijeron que en ese ataúd sellado estaba el cuerpo de su hermano. Lo pusieron en la sala de la casa, se despidieron y se fueron. Ni esperaron el café que la madre les estaba preparando. Prefiere pensar que era él. Aunque su mano izquierda frota con un clavel el vertical de la cruz de arriba a abajo como si quisiera borrar el nombre que ella misma escribió cuando lo sepultaron. Es una hermosa niña. Crecerá y será una hermosa mujer, como debe ser una hija tuya, empecinada, valiente, capaz de contener en sus brazos el amor de un hombre con agallas. Que será así lo sabemos tú y yo, por eso puedo dármelas de profeta. Ser profeta en el ejercicio de la pastoral que ejerzo no es gran mérito, tú comprendes, profetizar ante ti lo que no podrás comprobar es un abuso y un facilismo. Y, sin embargo, puedes estar seguro de que mi palabra se cumplirá. En los ojos, tristes ahora, de tu hija puedo ver la fuerza y la vigorosa enjundia que moverán su vida. Pero hablemos un poco de Luis. Sexta fotografía: Luis, tu hijo menor Günter trabaja en el ayuntamiento municipal de Munich. Se recuesta sobre una mesa y traza líneas sobre un plano. Diseña el museo del juguete. Viste finas ropas de arquitecto. Súbitamente pasa la imagen por su mente. Una imagen como una fotografía. Nítida en parte, desenfocada en parte. Parece el recuerdo de la fotografía de un periódico porque tiene un pie de página que no ha logrado leer. Lo sorprende cada vez en los momentos menos esperados. Günter es alemán, pero su piel es cobriza. Los ojos aindiados. El pelo recio de los mestizos. Tan parecido a ti. Es el hijo que más se parece a ti. Es alto, de manos grandes. Fue adoptado por sus padres alemanes cuando tenía tres o cuatro años. Sus padres han jurado guardar el secreto. Es una cuestión de seguridad. Sólo sabe esto: el castellano es como un sueño del que súbitamente surgen palabras extrañas que busca en los diccionarios. Intenta armar frases, algo, como quien resuelve crucigramas. Es una imagen que parece de otro planeta: una calle de casas bajas, con paredes desconchadas y techos de paja. Piso empedrado. Una mujer joven ataviada con ropas de colores bizarros que lleva de la mano a un niño y a una niña. Detrás de ellos cinco hombres armados con fusiles, con las bocas abiertas, como si gritasen. Puede verse a sí mismo en el niño. Siente que él es el niño. ¿Será ella su madre? ¿Será la niña su hermana? ¿Cómo serán sus vidas? ¿Estarán vivas? Sólo eso tiene, una imagen. Una imagen en la que se esconde sus origen. ¿Podré hablarle algún día sobre ti? ¿Contarle tu vida azarosa de hombre secreto? ¿Tus gustos, tus preferencias, tus amores de hombre inquieto y vanidoso, tu reciedumbre a borbotones como una olla que hierve? Lo intentaré, indagaré con mis amigos del servicio de inmigración para seguirle los pasos cuando venga a buscar su historia. Buscaré el momento propicio y le hablaré sobre ti, sobre su madre, sus hermanas, le contaré la oscura historia que ha sido su semilla, su flor, de la que él es fruto amargo y prometedor. Pero también es necesario hablarte de tu hijo mayor, de su muerte. Séptima fotografía: Esteban, tu hijo mayor El capitán recordó, al despertar de una siesta atormentada por pesadillas marciales, al soldado mestizo que era un poco torpe de piernas aunque de buen corazón. La acción tuvo lugar en una montaña encrespada de caminos falsos, al entrar en un recodo que escondía una celada. Recordó el momento doloroso en que comprobó, después de la batalla, que la bala había atravesado primero la camisa del soldado, después la nota que le había escrito la madre en el reverso de su fotografía para que lo librara de todo mal y, finalmente, le había partido el corazón. Era la foto de una mujer joven, de ojos oscuros, huraños, un poco tristes, un dulce rostro ovalado, prematuramente gastado por el sol y por el viento seco de las tierras bajas. La foto tenía una perforación en la parte inferior, a la altura del cuello. El general se levantó con un movimiento brusco y dijo en voz baja, para sí mismo, con rencor: ¿por qué siempre recuerdo los hombres y no las batallas? Y tu muerte, Alberto, ¿cómo fue? ¿Vino en secreto y te sorprendió desprevenido? ¿La miraste de frente, como te hubiera gustado? Sólo el pensamiento que se enfrenta a la muerte es un verdadero pensamiento, dijo alguien que fue o mereció ser filósofo. Ninguna frase se refiere más a ti que esa frase. Pensabas mucho en la muerte. Le plantabas cara cada día, cada amanecer. La saludabas. Pensabas en ella como si fuera una novia. La acariciabas, le hacías el amor. Era tu sombra. Y decías: más verdadera es mi sombra que mi cuerpo. De seguro que ahora dirías, al mirar la octava fotografía y para desteñir la solemnidad de tu frase: más verdaderos son mis pantalones que mi cuerpo. Octava fotografía: tus pantalones Debe ser mediodía porque la luz del sol cae perpendicularmente sobre la carretera. El pavimento brilla, reblandecido. Al fondo, a la izquierda de la carretera, se ve una casa de cañas con un cobertizo. A la derecha, un solitario helecho arborescente extraviado del bosque de niebla a que pertenece. Después sólo una zona árida, pedruscos. Pero allí donde el fotógrafo puso el ojo está tu pantalón en una posición inverosímil, arrugado, con una extensa mancha de sangre. Con la tela blanca de los bolsillos afuera. Unos metros adelante, hacia el norte, al lado derecho de la carretera, relucen con el sol los vidrios del motel de donde te sacaron a la fuerza. Aún vibran en tus oídos los gritos de la hembrita. Primero los de placer. Luego los de terror. Pero no te voy a preguntar por qué te mataron. En qué asuntos andabas. Cada uno es dueño de sus secretos. Además hay asuntos en la vida de un hombre que es mejor no saber. Hoy en día es más sabio no saber. Dejémoslo así, un secreto que te llevas enredado en la lengua como un manojo de anzuelos. ¿Te parece? Sólo correspondo a tu respeto. Tú tampoco me has preguntado qué razones me llevaron, siendo un sacerdote prometedor, a terminar arrinconado en este oficio. Aunque ahora lo ame. Te agradezco el respeto, Alberto, amigo. Y para corresponderte te confieso mi nombre: Faraón. Sí, Faraón, aunque te cueste creerlo. Así me dicen los fieles con una sonrisa que no pueden esconder: Padre Faraón. Los amigos de confianza me dicen Fara o Farita, Padre Farita. Con ese nombre debo vivir. Novena fotografía: tú mismo El lujoso ataúd vinotinto es de tu tamaño. Pero no te voy a enterrar desnudo. Esta camisa morada rutilante y estos pantalones verde viche, de prenses anchos y boca pequeña, te quedarán bien. Estos zapatos italianos de diseño moderno, sin estrenar, son de tu tamaño. Negros, como siempre te han gustado los zapatos. Eres un hombre alto y fornido, de manos toscas y pies encallecidos. Un verdadero hombre. Quedas elegante, con una elegancia deportiva. Personas caritativas nos han enviado un cargamento de ropa para enterrar a los NN que ahora surgen, innumerables, de todos los rincones de la guerra. Quedan hermosas, coloridas, extrañas, como salidas de un videoclip, mis almas sin nombre. Así, con este último cariño, las envío a la vida eterna. Con respeto. Con una hermosa ceremonia. Con un vestido decente. Con nombre e historia personal. Sí, como personas, eso. Mejor te pongo tu álbum de billetera en la mano. Debes amar mucho estas fotos, fue lo último a que te aferraste. Así, así quedas. Ahora te tomo dos fotos. Una para mi libro de almas olvidadas y otra para ponerla en tu álbum de billetera, para que te acompañe como señal de identidad. Y no te preocupes, amigo, por tus dos mujeres. Son fuertes y tienen dos razones poderosas para vivir: tú y Luis, tu hijo menor. Dedicarán sus vidas, con un pacto secreto que las mujeres nunca rompen, a buscarlos, vivos o muertos. Matilde, tu mujer, es silenciosa y persistente. Está destinada a sobrevivir a todos tus hijos. Lucía, la niña de tus ojos, se hará detective de los cuerpos de seguridad del Estado. Será amante de un capitán de inteligencia. Ambas te buscarán a ti y a Luis. No pierdo la esperanza de encontrarme con ellas. Lo haré, te lo prometo. Las buscaré. Y les daré noticias tuyas, les contaré la manera valiente como has enfrentado la muerte. Lo mucho que las amas. Les mostraré tu última foto, en tu lujoso ataúd, en tu ropa nueva. Les daré el abrazo que les envías. Sí, tranquilo, no le diré nada a Matilde de la hembrita que murió abrazada a ti gritando que te amaba, no te preocupes, viejo amigo. Secreto de confesión. Pero ahora tendré el placer de contarte algo que no te esperas. Décima fotografía: la hembrita Ahora puedo darte una sorpresa: la fotografía de tu hembrita. No te voy a contar cómo la conseguí: digamos que usando mis influencias con los santos. No podía dejarte ir sin ese consuelo: mirarla todas las noches y pensar en ella. Y, además, hay una razón poderosa para que ella no esté aquí contigo como una NN cualquiera, para que se haya salvado de ese dolor. Alégrate, es una razón buena, no una traición sino un cuidarse, una forma de amarte sin cargar sobre tus espaldas el sucio fardo de su desdicha. Mírala, pues, a tus anchas: La hembrita tiene veinte años, ojos alegres, y odia dejar las cosas fundamentales de la vida al azar. Con el dinero que ha ganado como ayudante de bibliotecaria en la universidad se hace construir un pequeño mausoleo. Sobre el mausoleo pone un ángel de la guarda con las alas desplegadas en actitud protectora. El ángel es esculpido en una piedra gris y porosa. Encarga también una lápida con su nombre y la fecha de su nacimiento en letras góticas. Visita el mausoleo con frecuencia, lo asea con esmero y cambia los lirios en el florero de piedra. Después piensa con regocijo en su vida, en la dicha de ser joven y estar viva, de amar a ese hombre moreno, de pelo recio, de brazos fuertes, de ojos violentos que la miran con amor. Esta noche celebrará con él. Alegrará sus manos en tu piel limpia, intensamente oscura como el cielo de una noche de verano. Se alegrarán con los vinos dulces y las costillas de cordero, con el incienso y las rosas, con la música de despecho que ha dejado su amiga en la cabaña. No le contará su historia, no, todavía no. Primero lo primero. Lo había conocido en una velada musical. Lo vio salir de la cocina, adusto y ceñudo, con una bandeja de asado sureño en las manos. Recordó que su madre le había dicho: cuidado, hija, es un hombre de armas en la clandestinidad. Pero esta noche, Alberto, te llevarás una sorpresa. La hembrita se ha hecho un tatuaje muy llamativo en la erguida blancura de los pechos: un cóndor, el ave nacional. Bajo el cóndor ha grabado su nombre y el código de su mausoleo. Ha rodeado estos datos con una patriótica guirnalda de rosas rojas, amarillas y azules. Sabiendo como sabe que puede morir en cualquier momento de manera violenta, como todos en el pueblo, no quiere terminar en una fosa común. Todo está previsto. Ahora puede ser feliz. Sí, ahora le toca el turno a la dicha. La esperas tú y una noche de verano, toda una noche de verano, vertiginosa noche que será la noche de su primera plenitud. La hembrita tiene veinte años, ojos alegres y odia dejar las cosas fundamentales de la vida al azar. Y ahora, con esta historia de amor de la tierra, debo despedirme, Alberto. Alberto te llamas, ya te lo dije, pues así te bautizo ahora, como Alberto. ¿Debo también regalarte un apellido? Pues que sea Angola. Apellido sonoro al que le tengo un cierto apego sentimental. Alberto, un hermoso nombre. Siempre el primero al que llaman a lista en la clase. Eso te gusta mucho, siempre te gustó, ser el primero. Se nota con sólo mirarte. Y sí, gracias, Alberto amigo, me cuidaré. Son tiempos para cuidarse. O para morir. Depende. Notas * Mención de Cuento, Premio Casa de las Américas, 2006