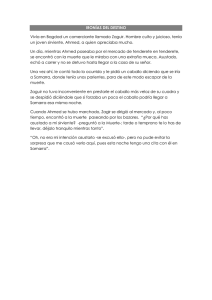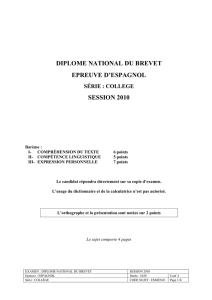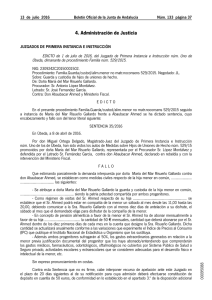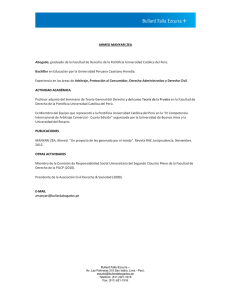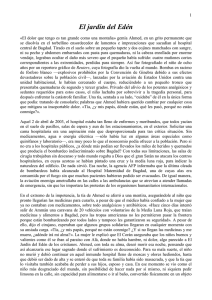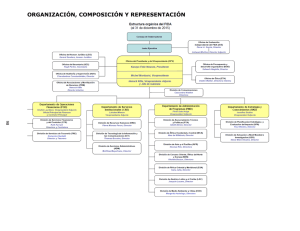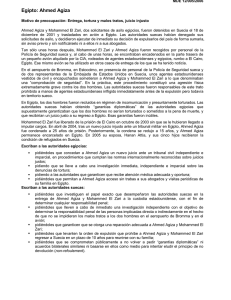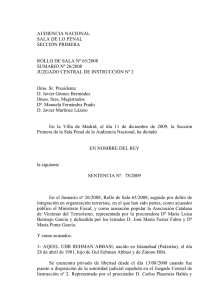Historia de un billete - Colegio Santa María – Marianistas
Anuncio

Alba Leiva Aguilar Colegio Santa María-Marianistas (Alboraya) Historia de un billete Soy verde, verde como las copas de los árboles de donde se sacó el papel del que estoy hecho. Cuando salí de la Casa de la Moneda, en Madrid, fui trasladado en un furgón blindado a un banco junto con muchos otros como yo. Allí nos encerraron en un lugar oscuro, y según ellos seguro llamado caja fuerte. No entendía el porqué de tanta seguridad, al fin y al cabo sólo soy papel. Yo tuve suerte, pronto me sacaron de allí y fui entregado a un hombre que me quería para pagar el viaje de fin de curso de sus hijos. Metido en un cajón de la cómoda del salón, oía la mayoría de las conversaciones de los García, que tenían grandes preocupaciones, la peor de las cuales consistía en la caída de sus acciones en una gran compañía. Pero no duró mucho mi estancia con la familia, porque la noche anterior al día en que debía de ser entregado en el colegio, entraron a robar en la casa y yo fui una de las cosas que se llevaron. Los ladrones formaban parte de una banda organizada que robaba chalets y coches de lujo. Los coches se vendían en Europa del este pero no así el dinero, que era enviado a Marruecos. De nuevo la suerte me sonrió y viajé en primera clase, en el bolsillo de un hombre con traje. Cuando aterrizamos, el hombre me sacó de su bolsillo y me entregó a un joven, que hizo varias reverencias al cogerme y le aseguró al hombre que no habría problemas. No entiendo mucho de esto, pero creo que fui utilizado como soborno, no se exactamente para qué. Esta vez no había traje en el que meterme, el joven llevaba ropas raídas y no parecía que comiera mucho. Por lo visto no vivía cerca del aeropuerto. Caminó durante horas por las polvorientas carreteras del interior del país, que unían pueblos que nada tenían que ver con la urbanización de los García y que hacían que el almacén de objetos robados de la banda fuera un palacio en comparación. A lo largo del día vi la realidad de esos pueblos, situados a días del centro de salud más próximo pero en los que, a pesar de todo, la gente sonreía a mi dueño y le obsequiaban con sonrisas sinceras. Tal vez por eso, nadie pudo hacer nada por salvar a mi portador cuando un conductor distraído le arrolló en la calzada, a pesar de que medio pueblo salió corriendo en su ayuda y la otra mitad trató de localizar a un médico que, con los escasos medios de los que disponía poco pudo hacer. 1 Alba Leiva Aguilar Colegio Santa María-Marianistas (Alboraya) Pude apreciar los esfuerzos de aquella gente, incluidos los del conductor del vehículo, que bajó del coche en cuanto se dio cuenta de lo que había hecho. Todo esto lo vi desde una nueva perspectiva, ya que en el choque había volado hasta quedar enganchado en los bajos del coche. Nadie se dio cuenta de que yo estaba allí, porque pronto llegó la familia de quien me había transportado, y la madre rompió a llorar al ver a su hijo muerto. ¿De qué vamos a vivir ahora? Gritaba entre lágrimas. Alguien le susurró a otro cerca de donde yo estaba que el marido había muerto unos meses antes de una enfermedad y que ahora que había muerto el hijo mayor sólo quedaban en la familia dos niñas de 5 y 6 años. Ciertamente, ¿quién iba a trabajar ahora para sacar a esa familia adelante? Con estos tristes pensamientos reanudé mi recorrido por las carreteras en mi nuevo alojamiento. Cruzamos la frontera que une el Sahara Occidental con Mauritania y, ya entrada la noche, paramos en un pueblo y el conductor que me transportaba paró frente a una tienda. Poco después del amanecer del día siguiente, unos gritos atrajeron mi atención. Un hombre había cogido del pelo a un niño de unos ocho años y lo sacaba a rastras de la tienda. Lo arrojó al suelo justo enfrente mío y entró de nuevo en la tienda mientras palabras nada agradables salían de su boca. El niño lloraba tumbado enfrente de mí. Sólo quería comer, murmuraba una y otra vez. Entonces alzó la vista y sus enormes ojos negros me miraron. En ese momento comprendí lo que era la felicidad. Jamás había visto esa mirada, pero estaba seguro de que nada podría superar la alegría de esa mirada, de esos ojos que me miraban esperanzados a mí, un simple billete, como si temieran que sólo fuera una alucinación, me tomó en sus manos con cuidado, como si me fuera a romper solo con tocarme. Nunca nadie me había mirado así. Quienes me fabricaron, me trataron con indiferencia; el señor García, con resignación; los ladrones, con la satisfacción del trofeo conseguido; y el joven del aeropuerto, con temor, como si fuera un regalo envenenado. En la mirada del niño sólo había fascinación, y me vi reflejado en sus ojos. 2 Alba Leiva Aguilar Colegio Santa María-Marianistas (Alboraya) El niño salió corriendo, apretándome contra su pecho, permitiéndome oír el sonido de su corazón, que ahogaba el que hacían sus tripas, que demandaban la comida que hacía días que no probaban. Sus pasos nos llevaron hasta una pequeña casita, tanto que apenas ocupaba espacio en medio del huerto yermo. En cuanto abrió la puerta de la casita su actitud se volvió casi reverencial. Cuando se adentró en la penumbra, entendí el motivo. Una mujer yacía en un jergón. Al oír los pasos, volvió la cabeza y sonrió a su hijo, que se sentó en el suelo para permitir que ella le acariciara la cabeza. -Madre.-dijo-He encontrado dinero, madre. Buscaré un médico y te curarás. -No, hijo.- La voz era apenas un susurro y pareció surgir con dificultad. -Pero madre, el médico dijo que tu enfermedad podía curarse, pero que hacía falta el dinero para los medicamentos. Y ahora tenemos.Insistió el pequeño. Una débil sonrisa asomó a los labios de la mujer. -No, hijo.-repitió finalmente-eso es lejos, en Europa. Aquí no puede ser. Hemos nacido pobres y somos lo que somos. Guarda ese dinero y úsalo para algo útil…-la voz se apagaba por momentos-No gastes el dinero en una causa perdida, hijo. Vive… -¡Madre!-El niño rompió a llorar. Sus lágrimas resbalaron y probé su humedad. -Prométemelo, Ahmed… -No puedo. A continuación salió corriendo conmigo fuertemente apretado. Corrió hasta la casa del médico del lugar y le pidió ayuda con lágrimas en los ojos. No pudieron hacer nada. Al regresar la mujer estaba inmóvil en su cama. Había muerto. El niño lloró a sus pies con la mano del médico sobre su hombro. Horas más tarde el médico le preguntó a Ahmed si tenía dónde ir. El niño negó y lucho por controlar las lágrimas que acudían nuevamente a sus ojos. El médico lo llevó a su casa. Al día siguiente enterraron a la madre de Ahmed y el médico lo llevó de nuevo a su casa y se ocupó de él. Ahmed se quedó a vivir con el médico, que no tenía familia y me rechazó cuando Ahmed me ofreció a cambio. 3 Alba Leiva Aguilar Colegio Santa María-Marianistas (Alboraya) Pasaron los años y Ahmed pudo ir a la ciudad a estudiar. Siempre me llevaba con él, no importaba a dónde. A lo largo de los años, pude ver pueblos donde la gente sólo podía soñar con el agua potable y sus habitantes, esqueléticos, a penas tenían qué llevarse a la boca debido a la sequía que afectaba el país y había acabado con las cosechas. Ahmed había estudiado medicina. Entrábamos en casas que apenas se tenían en pie y él trataba de curar a los enfermos, una tarea complicada, porque aunque superaran la enfermedad, difícil lo tenían después para comer. A estas alturas yo ya era un papel viejo y desgastado, pero no me importaba, porque día tras día podía ver las caras de felicidad cuando Ahmed anunciaba a alguna familia que el enfermo se recuperaría. Un día, caminábamos de vuelta a casa cuando encontramos a un niño sentado en el arcén, con la cara tras las manos. Ahmed se acercó y se sentó a su lado. El niño no se movió y nadie habló. Más tarde, no podría decir cuanto tiempo pasó, el niño se volvió hacia Ahmed y pudimos ver que había llorado, aunque trató de ocultarlo. Ahmed no dijo nada, pero me sacó de su bolsillo, me miró a la vez que cogía la mano del niño y, con delicadeza me puso en ella mientras le decía al niño: “Tú lo necesitas más que yo”. Luego se levantó y se fue. El niño salió corriendo, tal como lo hiciera Ahmed en su día, con la diferencia de que en casa le esperaban sus padres y el problema era que las lluvias torrenciales que habían roto la sequía habían caído en su pueblo en forma de granizo, destrozando el techo de la casa de su familia, que apenas tenía medios para subsistir y no podía comprar el material necesario para arreglarlo. El niño salió de casa acompañado de su padre. Subimos al autobús atestado de gente que se balanceaba por los caminos sin asfaltar. Finalmente llegamos a la ciudad y allí nos dirigimos a un banco donde esperaba una cuenta abierta pero vacía a nombre de esta familia. El hombre dijo que quería ingresar cien euros y traspasé un cristal blindado como aquel que atravesé hacía ya varios años, de vuelta a ese lugar llamado caja fuerte. El niño y su padre se marcharon y, cuando iba a ser introducido en la caja, el empleado del banco cambió de idea al ver mi aspecto desgastado y decidió desecharme. No me importó, y emprendí mi camino hacia el fin con más billetes, feliz por todo lo que había visto y vivido, y por ayudar a una familia a vivir. Aquí acaba mi historia. Sin más que contar, un papel verde se despide. 4