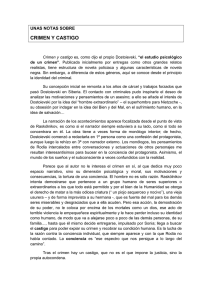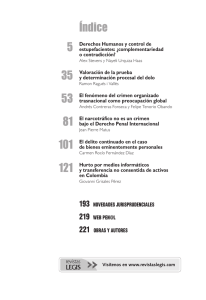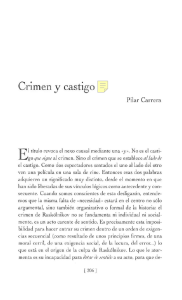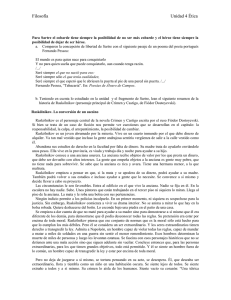raskolnikov - WordPress.com
Anuncio
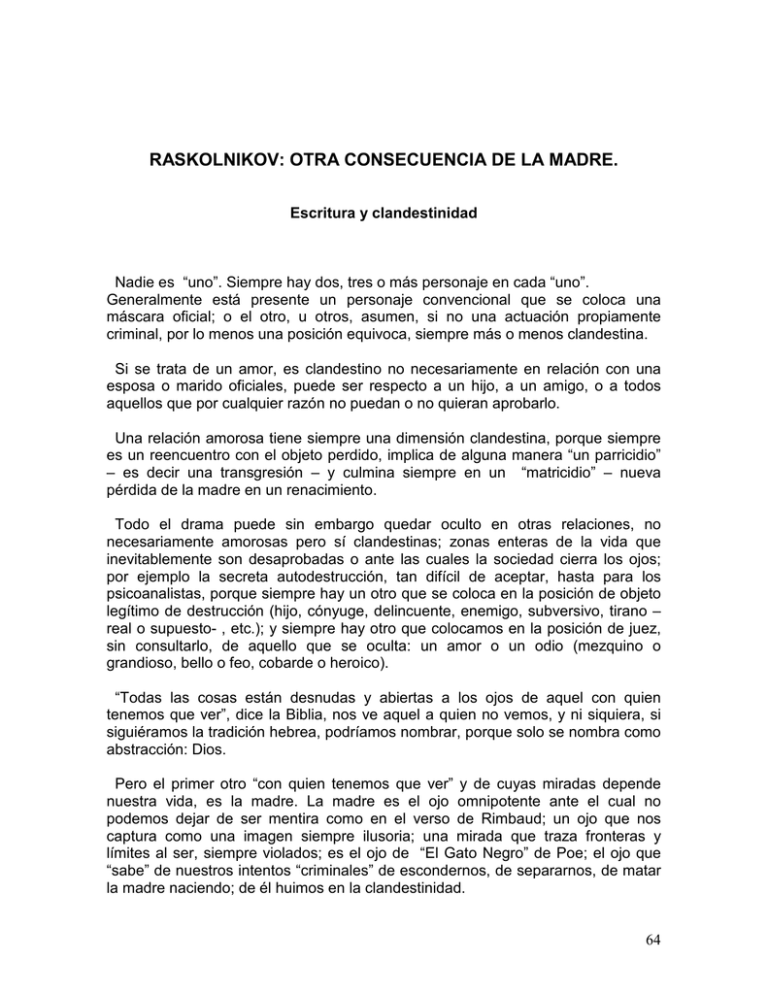
RASKOLNIKOV: OTRA CONSECUENCIA DE LA MADRE. Escritura y clandestinidad Nadie es “uno”. Siempre hay dos, tres o más personaje en cada “uno”. Generalmente está presente un personaje convencional que se coloca una máscara oficial; o el otro, u otros, asumen, si no una actuación propiamente criminal, por lo menos una posición equivoca, siempre más o menos clandestina. Si se trata de un amor, es clandestino no necesariamente en relación con una esposa o marido oficiales, puede ser respecto a un hijo, a un amigo, o a todos aquellos que por cualquier razón no puedan o no quieran aprobarlo. Una relación amorosa tiene siempre una dimensión clandestina, porque siempre es un reencuentro con el objeto perdido, implica de alguna manera “un parricidio” – es decir una transgresión – y culmina siempre en un “matricidio” – nueva pérdida de la madre en un renacimiento. Todo el drama puede sin embargo quedar oculto en otras relaciones, no necesariamente amorosas pero sí clandestinas; zonas enteras de la vida que inevitablemente son desaprobadas o ante las cuales la sociedad cierra los ojos; por ejemplo la secreta autodestrucción, tan difícil de aceptar, hasta para los psicoanalistas, porque siempre hay un otro que se coloca en la posición de objeto legítimo de destrucción (hijo, cónyuge, delincuente, enemigo, subversivo, tirano – real o supuesto- , etc.); y siempre hay otro que colocamos en la posición de juez, sin consultarlo, de aquello que se oculta: un amor o un odio (mezquino o grandioso, bello o feo, cobarde o heroico). “Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel con quien tenemos que ver”, dice la Biblia, nos ve aquel a quien no vemos, y ni siquiera, si siguiéramos la tradición hebrea, podríamos nombrar, porque solo se nombra como abstracción: Dios. Pero el primer otro “con quien tenemos que ver” y de cuyas miradas depende nuestra vida, es la madre. La madre es el ojo omnipotente ante el cual no podemos dejar de ser mentira como en el verso de Rimbaud; un ojo que nos captura como una imagen siempre ilusoria; una mirada que traza fronteras y límites al ser, siempre violados; es el ojo de “El Gato Negro” de Poe; el ojo que “sabe” de nuestros intentos “criminales” de escondernos, de separarnos, de matar la madre naciendo; de él huimos en la clandestinidad. 64 Lo que escondemos es nuestras intención criminal de ser otro, distinto, u otro “no visto”. Pero la culpa, la antigua, la inmensa culpa nos hace reproducir “el ojo” en todo lo que nos rodea. Podemos hacerlo saltar de su órbita, como el personaje de Poe; el ojo renace en otro gato y el mundo entero es una mirada que nos hace avergonzar, nos hace ruborizar desencadenando la eritrofobia (¿quién no teme el sonrojo?) podemos tratar de refugiarnos en lo que desde el centro que marcan nuestros pies consideramos los confines de la tierra, y ahí, nuevamente, seremos centro y objeto de la mirada que nos denuncia, por estar realizando el más antiguo sueño: el nacimiento absoluto, muerte de la madre y de la mirada que nos convirtió en hijo-espejo, de sí misma. Pero esa muerte nos amenaza de desintegración, porque la madre también es espejo; el no contemplarnos más en ella, lo vivimos como un despedazamiento, como una desintegración de lo que somos. Así toda ausencia es muerte helada que corre por las venas hasta la más remota provincia del cuerpo; todo abandono, asesinato que nos destroza por dentro. Después de las palabras solo queda el frío, y las palabras continuamente nos están abandonando, muriendo, amenazándonos con su ausencia latente, conduciéndonos a un callar, que es morir, o una nueva palabra, que es renacer; esto cuando la palabra es verdadera; porque hay palabras que además de evanescentes pueden ser falsas, no cuentan para la muerte y la vida, sino como discurso que nos oculta o deja de ocultarnos. Pero hay también discursos, que como la navaja en el cuento citado, matan la mirada; palabra asesina que al evitarse puede conducir a las palabras que no dicen nada; y la nada no se ve, niega la mirada sin asesinar el ojo; se oculta al ser en la transparencia de la palabra nada; y tampoco el ser ve nada a partir de su transparencia-refugio; coexisten el ser y el ojo ignorándose mutuamente, no pensando. Pensar es percibir; pensar es hablar con densidad; es ver la mirada de otro sobre mí, porque me vuelvo opaco y al reflejar esa luz veo en el otro mis profundidades. Es el verdadero crimen, en vez de ocultarme miro la mirada del otro, lo reconozco. Nazco de la diferencia reconocida en la mirada que se atreve a mirar la mirada del otro. Si nos ocultamos, ya sea en la nada o en la mentira, terminamos haciendo escándalo como Raskólnikov (Crimen y Castigo Fiodor Dostoyevski) en la casa del crimen, días después del asesinato de las mujeres: “la mala” y la “buena”; que todos vean lo que ocultamos: la intención de matar a la madre en un nacimiento, en un proyecto de nueva vida, real o fantástico. En vano nos escondemos, porque la clandestinidad se vuelve escándalo por sí misma, y todos ven los cuerpos destrozados, el hacha asesina; si intentamos decir mentiras, siempre son mentiras escandalosas que nos acusan, y terminamos delirando o resucitando a la madre en nosotros (una cosa no excluye a la otra); con nuestros síntomas físicos o verbales gritamos: “no he matado a la madre; yo soy la madre”. Sufrimos como ella, hablamos como ella; nos identificamos con sus aprensiones e ideas; somos su generosidad y mezquindad; su amor y su odio; su sacrificio y su egoísmo; 65 heredamos su desconfianza en la palabra que destruye su imagen, palabra paternal ideal, de maestro, de inspirador, de legislador y tentador. Podemos revivir la madre también reviviendo al niño: puesto que todavía somos “su niño”, la madre vive, y si ella vive no tenemos que hacer nada, crear nada, luchar por nada puesto que ella aprueba embelesada nuestra existencia, porque sí; para qué hablar si la adulación basta; para qué pensar, si el niño “es” la felicidad y pensar la puede destruir; para qué escribir, si la escritura es confesión, como la de Raskólnikov, primero ante Sonia y después ante el juez: “yo soy el asesino”. Escribir es dejar de ser el niño bueno, es el asesinato mismo, no solo la confesión. La prueba más sólida, para un espíritu lúcido como el juez Porfirio Petrovich, del crimen de Raskólnikov, era lo que él había escrito, aún mucho tiempo antes de imaginar y delirar el crimen. El crimen era su escritura. “Qué había escrito Raskolnikov? ¿Cuál era su pensamiento?: había escrito, en un ensayo de estudiante universitario, que para liberarnos se justifica el crimen; héroe sería aquél que es capaz de matar a los que lo engendraron y rescatar su crimen engendrando una nueva humanidad, un nuevo mundo. Pero Raskolnikov fue vencido por la culpa y en vez de seguir escribiendo, de seguir pensando como su creador Dostoyesvky (o como sus pares: Nietzsche y Freud) prefiere cometer un crimen menor, sin consecuencia sociales, un crimen – valga la paradoja - imaginario. Toma el hacha, a la vista de todos los que no quieren que nada cambie, y mata una encarnación de la madre, la vieja usurera que esconde el oro (¿el niño que no se había atrevido a parir?), que no deja nacer a Lisa, convertida en hija oprimida, que vive en su buhardilla embarazada de riquezas inútiles. Así Raskólnikov al pasar del crimen simbólico-real al crimen real-imaginario, se hunde en la clandestinidad, donde despliega el sentimiento de culpa, que lo condujo a ello, en sus delirios, sus pesadillas y su conducta autoacusatoria. Se aparta del mundo y de toda posibilidad de acción, de amor, de empresa, de amistad; en vez de nacer retorna al vientre (cuchitril, somnolencia, fiebre) bajo la mirada de la patrona y la sirvienta, (siempre las parejas de mujeres: la usurera y Lisa, la patrona y la sirvienta, Ekaterina y Sonia, la madre y la hermana). Solamente Sonia, cuya mirada no culpabiliza ni a su madrastra (que padece y hace padecer con la crueldad de su miseria y su arribismo frustrado) ni a su padre (no fracasado por alcohólico sino alcohólico para fracasar), ni a sí misma (prostituida precisamente para librarse de toda culpa), puede, al no culpabilizarlo a él tampoco, obligarlo a salir de nuevo a la luz, devolviéndole la palabra, convirtiéndolo en “autor” de su vida a través de ella, haciéndole asumir su culpa, en vez de negarla, en la confesión: “yo soy el asesino”, ratificada ante una 66 instancia de la justicia que había renunciado a toda persecución y solo demandaba una explicación: Porfirio Petrovich, encarnación de un transmisor de la ley, de una castración simbólica, y no arbitrario origen de una autoridad omnipotente; ni benévolo ni malévolo, Porfirio Petrvich se convierte en el “Otro” (con mayúscula lacaniana) para que ningún “Otro” se pueda constituir en Juez (con mayúscula deificante e idealizadora). Todo escritor, como Raskólnikov, destruye su clandestinidad afirmando: yo soy el culpable, pero no ante un otro particular, si no ante el “Otro”, destinatario final de la escritura y de la transgresión. Se superan en la escritura las pequeñas culpas que nos encadenan a pequeños otros. El escritor dice: “he nacido y aquí estoy, juzgadme sin prevención, como Porfirio Petrovich, no me acuséis así como Sonia no me acusa, miradme como ella, reconociéndome de inmediato en mi diferencia”. El escritor deja de ser cómplice de sí mismo, como Raskólnikov ante Sonia, sale de la ocultación, de la mentira y de la transparencia, se vuelve opacidad visualizable e interpretable. Hace algo más que confesar, su vida se vuelve verdad en el texto. Si Raskólnikov hubiera seguido escribiendo no habría realizado en medio del delirio alucinatorio el asesinato premeditado de la “mala madre”, y el impremeditado, pero lógicamente necesario de la “buena madre-hermana”. Al abandonar la escritura y cambiarla por imaginerías, al abandonar la discusión filosófica de los fines por la búsqueda de los medios más eficaces o más garantes de impunidad, Raskólnikov, no se deja arrastrar por su tiempo (empiristacapitalista) sino que instala él mismo a la madre en su vida, en la complicidad y la protección necesaria para siempre. Toda complicidad con nosotros mismos es un revivir constante de la pareja madre–hijo como dominante de nuestro psiquismo; lo que pretendíamos eliminar de nuestra vida con la clandestinidad, física y verbal, se reinstala en nuestra mente y se apodera de nuestra ideología; dicha complicidad necesita siempre apoyos, falsos testigos que nos confirmen verdaderas madres por todas partes, protecciones que se vuelven asfixiantes y por consiguiente, nuevos crímenes y clandestinidades más subterráneas que nos defienden de aliados demasiado peligrosos. De todas maneras la muerte nos descubre, demostrando que de aquello que realmente queríamos escapar no naciendo, es inevitable; es mejor nacer y morir, que morir sin haber nacido, como si fuéramos una partícula de eternidad. 67 68