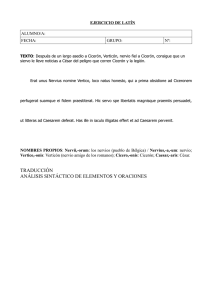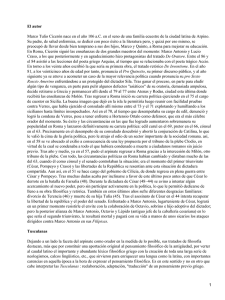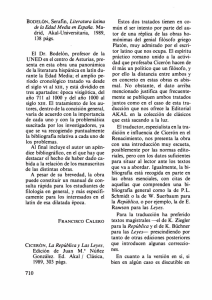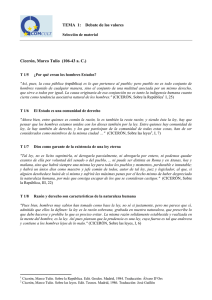CICERÓN PERSEGUIDO Antonio Pastor
Anuncio

CICERÓN
PERSEGUIDO
Antonio Pastor
I
CICERÓN
E n diciembre del 57 se celebró en Roma, «neDa sala degli Orazi e Curiazi in Campidoglio», con asistencia del Presidente de la República Italiana y del Síndico de la Ciudad
Eterna, la solemne conmemoración de la muerte de Marco
Tulio Cicerón, el cual, a su vez, había sido presidente, o
cepresidente, en calidad de cónsul, de otra república romana muy distinta. En todo el mundo civilizado se dedicaron artículos, lecciones universitarias, sesiones académicas,
apreciaciones críticas (el más auténtico homenaje) al gran
occidental, que fue transmisor insigne del pensamiento greco-romano al cristianismo católico, pues para Lactancio, Ambi osio y, sobre todo, San Agustín, era el arpíñate, al lado
de Virgilio, la máxima autoridad humana, sólo superada por
la divina de la Sagrada Escritura. Si bien fracasó Cicerón
como el defensor de la vieja república romana, ancestral y
aristocrática; si bien es cierto que el hombre de letras, de
pensamiento y de palabras no pxiede poseer la fuerza unilateral ni la rapidez del rayo de un César, claro y de instantánea intuición egocéntrica, amoral, sin embargo es un hecho histórico, aleccionador y consolador, que fueron «sus»
convicciones y no los desafueros de un Antonio, o la paz
mayestática, pero plena de elementos negativos, de los Cé35
ANTONIO PASTOR
sares, las que triunfaron. Como dice Buchan en su admirable Augustus (1937), «su humanismo y su humanidad lo
convirtieron en el anunciador de un mundo más benigno».
Cicerón, a quien San Agustín debe el primer paso en su
conversión (Confesiones,
III, 4 ; se refiere al
Hortensia,
(>ese libro que cambió mi vida afectiva y dirigió a ti. Señor, mis oraciones e hizo que mis deseos fueran otros»), que
fue para San Ambrosio el modelo y para San Jerónimo el
rex oratorum, el escritor cuya obra fue el resorte central
del Renacimiento, tuvo una influencia duradera sobre el mundo civilizado. «Mientras otros extendían los límites del Imperio, él ensanchaba los límites del genio latino» : tributo
de Julio César nada menos (Cic. Ad Brutum, 7 2 ; Plin. Nat.
Hist. VII, 117).
Ocurre que, como consecuencia del olvido del griego, se
pierde el acceso directo al documento original, y ya desde
este momento Cicerón se convierte en maestro de maestros,
pues es el transmisor de la cultura griega. La filosofía
dominante es el estoicismo, «Weltanschauung» más qus
filosofía crítica, pero uiu visión esencialmente civilizadora
y humana. Muy poco sabríamos de ella sin el sincretismo filosófico ciceroniano (basado en las enseñanzas de Antioco de Ascalón), pues los textos originales sólo perviven en partículas dispersas. La ética estoica ciceroniana es
base para nuestro conocimiento de la Stoa (cf. P. Milton Valente, S. J., L'Ethique
Stoïcienne chez Cicerón, París, 1956). E n manos del arpíñate llega a su sublimación:
«Oh, guía de la existencia. Filosofía, que tienes por misión
descubrir la virtud y destruir el vicio... (es decir, tu cometido no es descubrir la verdad, resolver las antinomias del
universo, sino regular racionalmente la conducta human a ) . . . Eres tú quien has creado el estado, tú quien has
llamado a la vida social a los hombres dispersos, quien los
has unido, en primer lugar por la fijación del habitáculo,
luego por el matrimonio y, sobre todo, por la comunidad
de la lengua y de la escritura; tú quien has descubierto las
leyes, quien eres la maestra de la moral y de la civilización... Un solo día que se haya vixndo honestamente
y
36
a C E R Ó N PERSEGUIDO
conforme a tus principios es preferible
a una
inmortalidad
que bien pudiera ser inmoral» (TMJC, 5).
Para el cristianismo fue esencial el cúmulo de ideas helénicas que hablan en la obra ciceroniana. Actúan a través
de San Agustín, en forma y de manera muy especial: remontándonos a la generación de Escipión el Africano, la
medida de la capacidad y de la cultura de un romano «clásico» (no quiere decir otra cosa classicus que de primera
clase—superexcelente, paradigmático—; cuando los ciudadanos fueron divididos en cinco clases, sólo los de la primera «tenían clase» ; Cicerón, Acad., II, 23, 73, habla de
filósofos de «quinta clase», significando escasa o ninguna
autoridad: qui mihi cum iüo — D e m o c r i t o — quintae classis
videntur; en sentido estrictamente literario usa por primera vez Aulo Celio en el siglo ll este vocablo que tan graves consecuencias había de tener en la historia de las ideas)
era exactamente conmensurable con la extensión de sus conocimientos griegos. Ser algo era ser conocedor de los autores griegos, por mucho que entraran, en estas cualidades de
hombre superior y apto para gobernar, elementos nacionales.
Naturalmente había que conocer el derecho civil y religioso, la política con su consecuencia retórica, el arte militar, la
agricultura y agrimensura, o sea, las disciplinas propias de
la aristocracia senatorial. Pero hay que retener dos hechos:
la enorme influencia de San Agustín se ejerce precisamente
en un sentido conservador en cuanto a la forma, por mucho
que supere un romanismo totemístico y ya absurdo en su
tiempo. Su vocabulario está cercano, cercanísimo, del xiso
clásico, hay pocos neologismos y los que se encuentran son
dignos descendientes de los ciceronianos, es decir, están del
todo dentro del ámbito del genio latino.
Pero hay más. Que en San Agustín el pensamiento ciceroniano penetra en el meollo mismo de la doctrina, es indiscutible. A pesar de un período intermedio, de crítica amablemente irónica y despreciativa, natural en quien no buscaba más verdad que la trascendental y eterna, vuelve Marco Tidio a ocupar su preeminencia en la culminación de
la tesis político-religiosa agustiniana. Cuando trata de la relación entre pax y iustitia, a fin de establecer las normas
37
ANTONIO PASTOR
cristianas, aplicables a un orden humano y político, se basa
en conceptos ciceronianos. Aú se indaga y formula la justificación filosófica de la vieja tradición romana de la coincidencia del imperium con el bonum, justwn et
honestum.
En el estado ideal, suma y compendio de la ciudad terrenal
y de la ciudad de Dios, el derecho civil y el natural coinciden; ha desaparecido la oposición entre los órdenes divino y humano. De este modo enraizan y prolifcran en el
pensamiento del obispo de Hipona las ideas platónicas y
estoicas de Cicerón. Precisamente el hecho tan notable, que
el concepto de pax, como sumo bien, ceda temporalmente
su lugar destacado al de iustitia, es un caso darò de esta
influencia. La paz es precondición para la contemplación de
Dios y hasta coincide con ella; puesto que Él es el creador
de todas las cosas, éstas, si no las alborotan los hombres,
tienden ruturalmente a volver a su cauce, que es Dios. Pero
en la ciudad terrena no hay paz, no hay concordia, sino
discordia^ la destrucción del orden existente, la revolución,
la guerra, no son más que grados de un círculo vicioso. Si
San Agustín nos enseña que sólo los ciudadanos de la Ciudad de Dios pueden realizar y aprovechar una paz temporal
histórica con ayuda divina, amplía en sentido cristiano los
conceptos ciceronianos: el estado auténtico es la conclusión,
plenitud y perfección de la naturaleza (De República, III,
33 y comienzo del libro IV).
H
EL ASESINATO
Para comprender las circunstancias del crimen remontémonos un año. Estamos en el 44, antes de Jesucristo. César acaba
de morir en los idus de marzo, h a d a las once de la mañana, herido por treinta y cinco puñaladas, de las que una
sola en el pecho fue mortal, cayendo en la curia de Pompeyo, a los pies de la estatua de su gran enemigo, colega y
pariente (Drumann-Groebe, Gesch. Roms, III, 648-58). U n mes
más tarde llega su sobrino nieto Octavio (era hijo de Atia, que
38
CICERÓN PERSEGUIDO
a SU vez lo era de Julia, hermana de Julio César), hijo
adoptivo del dictador, y reclama la herencia, así como el
nombre cesáreo, ya a punto de convertirse en título. Antonio, que había gastado gran parte de esos bienes, se
muestra recalcitrante y amenaza con oponer la espada a la
contabilidad. Octavio asume el nombre de Cayo Julio César
Octaviano sin esperar los trámites legales y forma un ejército particular, de manera manifiestamente ilegal, con celeridad rara, según algunos, por el prestigio que le confería su condición, auténtica, de heredero de César; según
otros, por su calculada generosidad: «no hay que extrañarse, escribe Cicerón, pues cada hombre recibe quinientos
denarios», la equivalencia de una paga normal del legionario durante dos años. La alianza entre Octavio y el Senado, identificado con los asesinos de César, no podía ser duradera, cuando los padres conscritos, una vez vencido Antonio, se creyeron con fuerzas suficientes para prescindir
del futuro Augusto. Pero ya habían pasado los tiempos en
que los soldados se entremataban para satisfacer pasiones
políticas senatoriales, sobre todo cuando éstas llegaban a
la demencia; los legionarios de Antonio eran los veteranos
de César y el Senado acababa de declararlos fuera de la ley.
Cicerón, con claro sentido político esta vez y valor cívico,
se volcó en la batalla a fin de conseguir una inteligencia
con Octavio, sin que lograra vencer la ceguera de sus colegas.
Mientras Octavio negociaba y mantenía constantes relaciones con Cicerón, Antonio estaba en la Galia, enfrentándose con dos ejércitos republicanos, bajo los mandos de Lèpido
y Planeo; Lèpido, antiguo general de la caballería cesárea,
se pasó, como era de esperar, al bando de Antonio, explicando al Senado que sus soldados se negaban a luchar contra sus
antiguos compañeros, lo cual seguramente era verdad. Planeo
fue desbordado al poco tiempo y también se unió a Antonio. Entre tanto abrazo de Vergara las tropas de Décimo
Bruto, recién nombrado por el Senado general de ellas, se
pasaron al enemigo y su jefe fue ejecutado por orden de
Antonio, caso curioso de lealtad republicana, pues este Décimo Bruto había sido designado cónsul por César para el
39
ANTONIO PASTOR
año 42. Como Cicerón había previsto, se crea una situación
en extremo peligrosa, pues Octaviano ya no podía con*
trarrestar la prepotencia militar de Antonio, y éste no podía
estar seguro de que sus tropas no se pasaran a las águilas
del príncipe cesáreo. H a y que contemporizar, y el 19 de
agosto del 44 Octaviano obliga a su Senado humillado a
designar a Antonio cónsul para el año 43, y en noviembre
se ratifica el triunvirato, siendo el tercero Lèpido, hombre
políticamente nulo, pero de buenos antecedentes castrenses
y cesáreos.
El breve régimen antoniano anterior había sido una CS'
pecie de juerga, casi siempre sangrienta, pero alguna vez
cómica (léase en las cartas de Cicerón). El conocido y extravagante libro de Syme, Roman Revolution, Oxford, 1937.
con su tesis del republicanismo de Antonio frente al totalitarismo de Octavio, no concuerda con tantos otros datos.
Ahora la situación es distinta.
Cicerón había pronunciado las oraciones Filípicas, esos terribles, apasionados, colosales sermones contra Antonio, que
retumbaron en el Senado entre septiembre 44 y abril 43,
y pronto fueron llamadas así por su inevitable comparación
con las oraciones clásicas y prototípicas de Demóstenes, última manifestación de la personalidad de Atenas contra Filipo
de Macedonia. Es verdad que la segunda Filípica, sin duda la
obra maestra latina absoluta de la invectiva política, nunca
fue pronunciada (M. Grant, Rom. Ut., C. U . P., 1941). Pero
quedan otras trece. Cicerón se había suicidado.
Con la vieja Roma republicana y aristocrática, pereció
él. Cicerón, aunque no de rancia aristocracia de nacimiento, sí asimilado a ella por sus altos cargos y su consecuente
posición social, sin insistir aquí en su gran riqueza. Vinieron las proscripciones, casi el primer acto colectivo de los
triunviros. Shakespeare, en la jornada cuarta del Julio César, recrea para siempre la escena del siniestro regateo:
A n t o n i o . — E s t o s — m u c h o s — p u e s , han de morir; sus
nombres están marcados.
Octavio.—^Tu hermano también debe morir. ¿Consientes,
Lèpido?
Lèpido.—Consiento...
40
aCERÓN PERSEGUIDO
Octavio.—^Márcalo, Antonio.
Lèpido.—A condición que Publio no sobreviva.
Antonio.—No vivirá. Mira, con un punto lo condeno.
Cicerón comprendió con toda claridad la naturaleza de
esta crisis radical del estado. N o había ley y sin ley no
hay estado. Los tiranos podrán ser más o menos benévolos,
pero, como luego se dirá de César, su clementia es «insidiosa» y no se trata de clemencia, sino de justicia. Marco Tulio exclama en la segunda Filípica, refiriéndose a
Antonio: « ¡ Q u é otra cosa es la buena acción del bandido,
sino que puede argüir que ha salvado la vida a aquellos a
quienes no se la ha quitado!»
Hemos visto, pues, en qué forma Shakespeare da vida
a «su» Plutarco, que era la traucción inglesa de Sir T h o mas North, a su vez versión de la francesa de Jacques
Ay mot, esta última del griego. Sin embargo, proporcionó
al genio de Shakespeare «más conocimiento esencial de la
historia que a la mayoría de los hombres todo el Museo Británico», como dice T . S. Eliot {Selected Essays, 17). El heche es que, así como Cicerón fue el puente entre las letras
paganas y la incipiente cristiandad, también lo fue entre
Roma y el Renacimiento temprano (Petrarca descubre en
Lieja un manuscrito ciceroniano, en 1333). Plutarco y Séneca fueron los apóstoles del greco-romanismo, en el siglo XVI. Montaigne, el entrañable compañero, con Homero
y Horacio, de mis cruceros atlánticos, fue una de las estrellas
de este extraño y tardío renacimiento y casi conjuro del pasado.
Los triunviros asesmaron a 300 senadores y 2.000 equttes o caballeros, es decir, destruyeron la alta clase media
romana, una especie de patriciado burgués adinerado e ilustrado al que el mismo Cicerón pertenecía, aunque se elevara
al rango consular. E n realidad, se trataba de un fantástico
latrocinio: una vez que Antonio contaba temporalmente
con el heredero de César y con Lèpido, en este segundo
triunvirato, los tres robaron los bienes de los hombres que
41
ANTONIO PASTOR
habían proscrito y además la totalidad de las fortunas de las
400 mujeres más ricas y, por ello, más amenazadas de Roma.
A ello añadieron un empréstito forzado de un año de ingresos sobre todas las fortunas, grandes o pequeñas, y un impuesto único del dos por ciento sobre todos los capitales
superiores a 400.000 sestercios (casi exactamente un millón
de pesetas de 1958).
Pero abramos
«nuestro»
Plutarco
(Vidas
Paralelas,
Cic, 46-49): «Mientras que ellos (los triunviros) demostraban que no hay bestia más feroz
el hombre,
cuando
une la pasión al poder, Cicerón estaba en su villa de Tusculum (Frascati) con su hermano (Quinto, el brillante militar
cesariano, ahora del todo unido a Marco Tulio). Recibida
la noticia de las procripciones, decidieron ir a Astura, propiedad que Cicerón poseía en la costa (cerca del río del
mismo nombre, entre Anzio y Cabo Circeo—Cala dei Pescatori—, de tantas sugestiones homéricas; véase la descripción maravillosa de Bérard, La Resurrection
d'Homere,
117, etc). De allí pensaban embarcar para Macedonia, pues
se hablaba de que allí Pompeyo se había consolidado con
grandes fuerzas. Viajaban en literas..., cuando se le ocurrió
a Quinto que, careciendo de todo, mejor sería que Cicerón
continuara y que él. Quinto, regresara a Roma, a fin de equiparse y reunirse en seguida con su hermano. Pocos días después fue entregado por sus esclavos y muerto con su hijo.
Cicerón llegó a Astura, encontró allí un barco y navegó costeando hasta Circeii (puerto del Lacio, en el mismo cabo Circeo). Como el viento era favorable, los pilotos querían proseguir sin demora, pero, o bien temiendo el mar (Cicerón sufría horriblemente de mareo, hasta el punto de subordinar
graves decisiones políticas a esta debilidad; no tenía ningún sentido marinero; escribe a Ático que el navegar en
julio, en el Mediterráneo, es negotium magnum;
atque in
mense Quinctilil; espera hasta el verano para unirse a Pompeyo, como era su deber, preocupado por la navegación;
Drumann-Groebe, o. c , V I , 4 2 9 , ha coleccionado los textos
de la correspondencia, que revelan un verdadero complejo antináutico; ahora iba a morir por él) o bien no habiendo perdido toda confianza en Octavio, desembarcó y caminó a pie
42
a C E R Ó N PERSEGUIDO
en la dirección de Roma unos cien estadios (el stadium tiene 125 pasos romanos, y cada uno de éstos, cinco pies de 296
milímetros, de suerte que el paseo absurdo y peligroso fue
de unos 18 kilómetros y medio, unas cuatro horas). Pero
luego, entre sus incertidumbres y perplejidades, volvió a
Astura (es decir, desandando todo lo navegado). Allí pasó
la noche entregado a terribles reflexiones..., tomando, en
la confusión de su espíritu, resoluciones contradictorias,
pero acabando por ordenar a sus servidores que lo condujeran por mar a Gaeta (en la costa de Campania; la villa
de Cicerón se llamaba Fornianum), donde poseía tierras que
le ofrecían grata estancia en verano... Al fin desembarcó y
entró en la casa de campo donde se acostó para descansar (era el 7 de diciembre del 47 a. J. C ) . Medio por
persuasión y medio por la fuerza, sus acompañantes lograron transportarlo de nuevo al mar en su litera. Mientras
tanto habían llegado los asesinos: un centurión, Herennio,
y un tribuno militar, Popilio, a quien por cierto Cicerón
había defendido, en otros tiempos, de una acusación de parricidio. Encontrando las puertas cerradas, las hicieron saltar.
Como la víctima no aparecía... el centurión, llevando consigo algunos hombres, corrió por un atajo hasta la entrada
del parque. Esta carrera la había observado Cicerón y mandó
a sus esclavos que pusieran en tierra Ja litera. El mismo,
adoptando una actitud que le era familiar, apoyando el
mentón en la mana izquierda, miraba fijamente a los asesinos. Su cara, cubierta de polvo y del pelo en desorden, marcada por los sufrimientos que lo minaban, produjo tal impresión sobre ellos, que casi todos se velaron el rostro cuando
Herennio lo inmoló: Cicerón mismo había tendido su cuello fuera de la litera. Iba a cumplir los sesenta y cuatro años
cuando fue muerto (le faltaban veintisiete días). L e cortaron
la cabeza y las manos: habían escrito las Filípicas, pues
este es el nombre dado por el mismo Cicerón a sus discursos
contra Antonio. La cabeza y las manos fueron llevadas a
Roma. Antonio estaba entonces allí, presidiendo las elecciones... Hizo clavar esta cabeza y estas manos sobre los
rastra (plataforma para el orador, así llamada porque se colocaban las proas de las naves enemigas vencidas en la
43
ANTONIO PASTOR
pared de detrás, cosa que se hizo ya en 338 a. }. C , después de la batalla de Antium; los rastra aquí mencionados son, seguramente, los del edificio que César construyó en la parte norte del Foro, al emprender las obras
de la Curia Julia, pues Augusto no hizo el suyo hasta un
año después de la muerte de Cicerón), espectáculo que
inspiraba horror a los romanos. Creían ver, no la faz de
Cicerón, sino la imagen del alma de Antonio... Me han
contado que César (Augusto) entró mucho tiempo después
en la habitación de uno de sus nietos; éste tenía en sus
manos un rollo de Cicerón y se asustó, escondiéndolo bajo
su toga (lo que demuestra que, aun mucho tiempo después, el mero hecho de leer una obra del arpíñate se suponía intolerable para el Emperador). Augusto lo vio, cogió
el libro, y de pie estuvo leyendo largo r a t o ; luego se volvió
al joven y le dijo: Fue un gran orador, hijo mío, un gran
letrado (logias) y amó mucho a su patria (philópatris).
La
verdad es que, una vez vencido Antonio, siendo Augusto
cónsul, nombró como su colega al hijo de Cicerón (en el
año 30)».
Hemos omitido ciertos rasgos típicos en Plutarco, pero
poco aptos para aumentar nuestra comprensión de los protagonistas: su sentimentalismo, sus supersticiones (genios
vengativos, detallada descripción de presagios siniestros),
las anécdotas espeluznantes que él mismo desvirtúa diciendo
que probablemente no son verdaderas. L o que queda es
rico en sugestiones para identificar e interpretar los caracteres del drama. Aquí, por ejemplo, trabamos fugaz conocimiento con un nieto de Augusto, cuya hija, Julia, la de
los tristes destinos, había tenido dos de su segundo matrimonio con Agripa, radiante personalidad del todo adicta
a la causa augustea, que fueron adoptados al nacer, mejor
dicho, «comprados» per aes et libram por su imperial abuelo, el cual ya había abandonado toda esperanza de herederos. Más bien me inclinaría a pensar que se trata del
mayor. Gayo, nacido en el año 20 a. Cr., y que fué proclamado princeps iuventutis en el 5, entre otras razones
porque su rasgo revela un espíritu independiente y altivo,
cuando no «frondeur» y subversivo, heredado de su madre,
44
CICERÓN PERSEGUIDO
y Gayo precisamente era conocido por su «insolencia», según
Dión Casio el historiador ( L V , 9, I). Sobre Julia, fascinante
y parricida de intención, a la que su tercer marido, Claudio
Nerón, llamado Tiberio, dejó morir de hambre y miseria
en dura cárcel, debe leerse el brillante ensayo del maestro
Carcopino, La véritable Julie (en Passion et poUtique
chez
les Césars, 1958). Tanto Cayo como su hermano menor,
Lucio, murieron jóvenes; primero Lucio, a los 19 años,
luego el mayor, a los 24, frustrando, una vez más, los
anhelos dinásticos de Augusto y dejando libre el paso a
Tiberio, a las sombras amargas de los Claudios.
Tito Livio, uno de los pocos en quienes Augusto toleraba
sentimientos republicanos—era el gran historiador nacional,
demasiado considerable para ser «neutralizado»—, dice con
displicencia en el libro 120, que sin duda se publicó poco
antes de la muerte de Augusto y del cual sólo poseemos
citas fragmentarias, que «para elogiarlo dignamente uno
tendría que ser Cicerón», y añade que «la muerte fue la
única desgracia que soportó dignamente», echando la culpa
de las estúpidas crueldades a Antonio y a los militares
(nec id satis stolidae crudelitati militum fuit), pero considerando lógica la muerte, sobre todo, escribe con acida
ironía, porque la víctima ya había cumplido 63 años, y
estaba maduro para el tránsito. Ni Horacio, ni Virgilio (no
me parece aceptable la tesis según la cual el hablador envidioso y débil de Eneida, X I , 340-1 es una caricatura de
Cicerón y el padre incestuoso de VI. 623, un eco de la
monstruosa acusación que pretendía manchar las relaciones
entre Cicerón y su hija Tulia), ni Propercio, ni Tibulo, ni
Ovidio mencionan a Cicerón. Había nombres que no se
podían
pronunciar.
La fama postuma fue un continuo «crescendo» ; bajo los
Flavios nadie hubiera dudado en contestar a la pregunta
«¿Quiénes fueron los más grandes romanos?» con «Augusto
y Cicerón». De esta gloria postuma se puede decir lo que
escribió un crítico griego, acaso contemporáneo de Quintiliano, en un tratado sobre el estilo que nosotros llamamos
Sobre lo sublime y atribuimos a un tal Longino inexistente : «Cicerón, como un incendio que se extiende, se des45
ANTONIO PASTOR
pliega y desenvuelve por todo el c a m p o : su fuego es interior, amplio y constante, distribuido por un lado y por otro
y alimentado por siempre renovada materia».
Este fue Cicerón, el orador del cual poseemos todavía
58 discursos (no todos completos) y del que sabemos que
pronunció y conservó en forma escrita más de cien.
III
ÁTICO
Tito Pomponio (109-32 a. J. C ) , llamado Ático por su
larga residencia, de veinte años, en Atenas y las inmensas
fincas que poseía en Grecia (se había retirado de Roma en
85 a. J. C. para alejarse del tumulto político en Italia, de
la guerra civil y de la terrible reacción de Sila durante
su dictadura militar, de las reformas descabelladas, de las leyes absurdas y de la consecuente ruina), por su perfección
en esa lengua—ut Athenis natus videretur—,
su vasta cultura helénica y su estricta observancia del más austero epicureismo, fue el más íntimo amigo de Cicerón, su constante corresponsal (16 libros de cartas) y consejero, su banquero—fue uno
de los más competentes y capaces de la antigüedad romana,
tan señaladamente capitalista—, su editor, el primero, cronológicamente hablando, del Occidente europeo; amigo de
todos y aliado de na^ie, en un mundo de tremendas convulsiones políticas. Lo conocemos por Cornelio Nepos (me
resisto al repulsivo «Nepote»), su colaborador, el cual, en
De viribus ülustribus, le dedica el último de sus retratos literarios, fuente casi única para conocer a esta extraña e interesantísima figura, perfecto ejemplar del abstencionismo deliberado y siempre coronado de éxito. Como los Medici, también
banqueros, elevó su familia a la realeza, casando, en 37 a. J.
C , a su hija Cecilia con Agripa, el alter ego de Augusto,
y a la hija de éstos, la pequeña Vipsania Agripina, con T i berio, futuro César, hijastro de Augusto (era hijo de Livia
y de T . Claudio Nerón, su primer marido), cuya biografía
psicológica, de Marañón, es una de las escasas obras maestras
46
a C E R Ó N PERSEGUIDO
de este gènero en lengua española. Nos cuenta Suetonio
( T t b . , VII, 2, 3) que la amó tiernamente, hasta el punto de
que, habiéndola repudiado por orden imperial, no sine mag'
no angore animi, para casarse con la intrigante Julia, evitaba
verla después del divorcio—tanto era su dolor—.
Este banquero-editorJiterato, hombre de inmensa distinción congenita basada en una sencillez total, cautivó al César,
a pesar de su conocida amistad con Cicerón, «sólo por la
elegancia de su vida», y esta elegancia era de la mejor estirpe, pues consistía en el ser y no en el parecer. Su casa
del Quirinal, llamada Tamphiliana, la había heredado de su
tío Cecilio; era anticuada y sencilla, y su nuevo propietario nada quiso hacer para modificarla; según Nepos, nadie
fue minus aedificator, pero, rasgo típico y costosísimo, estaba rodeada de uno de los más espléndidos parques de Roma
(silva, no hortus o jardín). Nepos expresamente nos dice que
amoenitas non aedificio sed silva comtabat, parque que Ático
seguía manteniendo en toda su belleza. Su cocina, la mesa
de uno de los hombres más ricos del imperio, era la del
perfecto anti-Trimalquión, y hasta el mismo Cicerón, su
devoto y querido amigo, le escribe como algo cansado de
tanta austeridad cuando le dice (Ad At. VI, i) olusculis
nos pascere soles, «no nos das de comer más que repollitos»... Su muerte fue la consumación de tan aristocrático abstencionismo, que había aprendido de los epicúreos
(Fedro, el jefe, en ese momento, de la escuela, fue siempre
su autoridad y maestro; cum Phaedro, quem unice diligo,
se dice en De fin., V , I, 3); y se mantuvo en su epicureismo, aun cuando fuera una filosofía mal vista por Augusto,
que no gustaba de ideas sutiles o inquietantes, con lo cual
se dio un ejemplo muy concreto del antagonismo entre el
intelectual (aunque fuera banquero) y el político.
Seguramente el rasgo más característico en Ático, lo excepcional y casi extraño en esta personalidad, era precisamente
el ser epicúreo y no practicar el estoicismo moderado, que
era, si no la religión, por lo menos la moral, la ética y la
filosofía de las clases rectoras, pues por el estoicismo se puede
juzgar la enorme decadencia intelectual que mide entre el
ágil, vital y luminoso complejo Platón-Aristóteles y estas toscas
47
ANTONIO PASTOR
filosofías morales y consolatorias. El epicureismo nada tiene de
consuelo, no es filosofía para «tiempos malos», es del todo
anti-compromisario y meditación sólo para espíritus templados. Por una de las frecuentes paradojas en la historia del
pensamiento, la filosofía de Epicuro de Samos (341-270),
cuyo fin y objeto, por la vertiente moral y práctica, había
sido el conseguir «la felicidad», se había trocado en una amarga negativa ante la vida. Epicuro enseñaba que esta su «felicidad» coincidía con «imperturbabilidad» —ataraxia—, la
ausencia de dolor o molestia. Para conseguirla hay que fiarse
de los sentidos. La explicación de esto se halla en la teoría
física que informa toda la estructura especulativa del epicureismo, al que tan imperfectamente conocemos (los escritos
del maestro, supervivientes, se reducen a tres cartas a discípulos; las Doctrinas Maestras —Kyriai Dóxai—, una especie de catecismo de cuarenta aforismos de intención pedagógica, y las Sententiae Vaticanae, que contienen ochenta
aforismos éticos). Reaparece la vieja teoría de Democrito y
de los atomistas. La percepción sensual (aísthesis) se debe a
esta organización atómica del universo, pues todo lo que
tiene existencia material emite «efluencias» atómicas, que
son como «imágenes» (eídola) de sutilísima contextura que
se mueven con increíble celeridad. De aquí la teoría del conocimiento epicúrea. Y a que nuestros sentidos están en
cierto modo en contacto directo con los objetos por las
«efluencias», aisthéseis, o por percepción sensual, ésta es la
única base del conocimiento. El error sólo se introduce cuando empezamos a razonar, meditar, especular, a formar juicios
y opiniones (dóxai, hypolépseis), a manipular los datos sensuales primarios. Sólo se puede demostrar la existencia de
los átomos y del vacío, la de los átomos porque en la destrucción en cadena debe sobrevivir un elemento indestructible; el vacío como postulado básico para concebir el movimiento. Sin embargo, el movimiento atómico no está del
todo predestinado; ellos, los átomos, pueden desviarse de la
línea natural que es la recta (parenkUnein'declinare);
se producen colisiones y el ciego mecanismo de Democrito tiene,
de algún modo, consecuencias imprevisibles. De aquí también
la ética epicúrea: se trata de evitar el dolor; el placer con48
CICERÓN PERSEGUIDO
siste en escapar a la angustia del miedo; miedo a los dioses (reducidos a espectros impotentes, constituidos por los
átomos más sutiles); miedo a los hombres y por ello la máxima central del láthe biósas: vivirás oculto, no participarás en ningún cursus honorum, no buscarás la fama, no te
distinguirás, o, si las circunstancias te obligaran, serás y harás
como si no fueras, como si no hicieras (Ático). Desolado y
en la soledad, cultivarás el más negativo de los placeres
(hedoné),
que estriba, una vez conseguido después de prolongado entrenamiento, en un cierto equilibrio, más bien que
paz interior, independiente de todos los vínculos que impone
la religión y el estado. N o es de extrañar la desconfianza que
tenía que suscitar tal autonomía abstencionista en Augusto.
Como ética, el epicureismo ha desaparecido. Como teoría
física, el atomismo que Epicuro heredó del gran Democrito,
tan admirado por Cicerón, es una de las raíces de toda la física moderna. Gassendi, nacido en 1592, reintroduce el atomismo después de intenso estudio de restos de la obra de Epicuro, y desde entonces poco se ha avanzado en comprensión de
lo que acaso no sea más que un complejo de imágenes. A
fines del siglo pasado se pensó en abandonar el atomismo (sin
que insistamos en el «nonsense» inicial de llamar «átomos»
—lo indivisible—a aquello que de dividir se trata) bajo la
influencia de Ostwald y de Ernst Mach. L o que sí consiguió
el atomismo es educar la sensibilidad en el sentido de que no
concebimos la materia como una masa sin estructura ; hemos,
en cierto modo, desmaterializado el universo. «En este sentido, el atomismo ha resultado infinitamente útil. Pero cuando más se medita sobre él, tanto más nos preguntamos si es
verdad. ¿Es que realmente se funda en la estructura objetiva
del mundo que nos circunda?... Pienso que debemos mantener nuestro sentido crítico en alerta ante las pruebas de la
existencia de partículas individuales... La riqueza de nuestros
conocimientos aumenta de día en d í a . . . , pero nuestra comprensión teórica de los fenómenos está disminuyendo en casi
idéntica proporción» (Erwin Schroedinger, Premio Nobel de
Física y Profesor en Dublin, Nature and the Greeks, C. U . P.,
1954, 86-7).
Lucrecio, el más grande de los poetas romanos anteriores a
49
ANTONIO PASTOR
Virgilio, supo expresar en su De Rerum Natura con incomparable belleza lo que sus maestros Democrito y Epicuro habían escrito en mediocre prosa griega, pero el gran artista
no es mencionado más que una vez por Cicerón. Escribe a su
hermano (Ad Quintum Fratrem, II, 9, 3) : «La poesía de Lucrecio es exactamente como tú dices; tiene magníficos momentos de genio y muestra un arte soberbio.» Para que Lucrecio fuera apreciado tenemos que esperar tiempos modern o s : Montaigne lo cita 149 veces; los poetas ingleses, como
Tennyson y Swinburne, lo traducen y adaptan, y los marxistas y materialistas en general han querido dignificar sus doctrinas apelando al terrible poeta del universo desolado.
Ático murió como perfecto hijo de Epicuro (que no cerdo),
deditus Epicuro;
padeciendo una úlcera, acaso un cáncer
(tenesmon,
dice Nepos) del intestino o del estómago, incurable entonces, llama a su yerno Agripa y, habiéndole hecho
observar la inutilidad de los tratamientos médicos, le comunica su decisión de «ponerse en regla con su conciencia», de no
mantener por más tiempo su enfermedad y de dejarse morir
de hambre, como lo hizo a los cinco días de inanición y a los
setenta y siete años de edad, en olor de santidad filosófica.
Fueron dos ilustres amistades, harto significativas, las que
dieron color a la vida del banquero-intelectual : la de Bruto y
la de Cicerón. De la primera no queda más resto que una
carta que ha sobrevivido a la prudente censura del mismo
Ático ; de la otra, uno de los más enormes testimonios epistolares que conoce la literatura universal; las cartas de Cicerón
pertenecen a la categoría de las de San Agustín, de Santa T e resa (no hablo, claro está, de los temas sino de su excelencia
como ejemplares de esta literatura), de Madame de Sévigné,
de Voltaire, de Rousseau, de Horace Walpole, de Byron. De
ellas derivan casi todos los juicios adversos, todas las monstruosidades de la persecución postuma. Conocemos a Cicerón
mucho más íntimamente que a los políticos del siglo X I X y
a los contemporáneos.
Poseemos 931 cartas que se extienden desde el 68 al
43 a. J. C. Sin embargo, la distribución de estos testimonios
de la personalidad ciceroniana es de muy desigual densidad:
709 se escriben entre el 68 y enero del 44, veinticuatro años
50
CICERÓN PERSEGUIDO
de gestación de un nuevo m u n d o ; pero entre los comienzos
del 44 y el 28 de j'ulio de] 43, última fecha —diecinueve
meses—, nos confrontan 222, unas tres semanales. Del total,
sólo 118 no son de Cicerón (ed. Tyrrell y Purser, VII, p. 165167), sino de una pequeña constelación de grandes nombres
—Ático, César, Bruto, Pompeyo—. Todo el conjunto es una
plétora de análisis psicológico, de sentimientos móviles, suspicacias, dudas, paradojas y miserias ^ n par en la historia de
las letras.
Eran dos caracteres muy distintos: Cicerón, esencialmente
extra vertido ; el orador lo es y tiene que serlo por su misma
naturaleza. El origen de la virtud oratoria y de su gran consideración en Roma se basa en la relación semifeudal entre
cliente y patrono. Para defender en los tribunales era preciso saber hablar. N o había periodismo y la carrera política
dependía de esta capacidcíi persuasoria. Cicerón nos da la clav e : la oratoria es útil en el campo de la política, único que
vale el esfuerzo, pues los estudios filosóficos no son más que
consuelos para los malos tiempos, cuando la vida pública se
atrofia o se extingue por circunstancias tiránicas. «Siempre
he pensado que la capacidad para hablar copiosa y elegantemente sobre los temas más importantes es la más perfecta de
las filosofías» ( A d Fam,, I X , 8), y la razón de esto no es arbitraria, sino una convicción, alimentada por las fuentes griegas, de que la oratoria, o sea la capacidad para convencer, es el
más poderoso medio para el jH-ogreso de la barbarie hacia la
civilización.
El otro fué por su temperamento un anti-Cicerón. Todo
romano deseaba ejercer sus derechos de ciudadano, participar
en la dirección y gobierno del Estado, en el cursus hono^
rum; no así Ático : el había decidido, una vez para siempre,
sacrificar «una vida mortal a la muerte inmortal» (Lucrecio).
Estaba dispuesto a pagar su abstencionismo, rasgo dominante, con la total exclusión de los honores oficiales. Por la voz
de Lucrecio su moral nos habla hoy como entonces. La angustia existencialista moderna es juego de niños mal educados
comparada con ella.
De lo que no se puede dudar es de la amistad. Cicerón, ya
51
ANTONIO PASTOR
en 6o a. J. C , escribe: «Te deseo, tengo necesidad de ti, te
espero; mil cosas me inquietan, me preocupan, de las cuales
un paseo contigo me aliviaría» (Ad At., I, i 8 ) . Catorce años
después no ha cambiado en n a d a : «Quiero morir si no solamente mi amado Tusculum, sino las mismas Islas Afortunadas pudieran agradarme sin ti» (ib., X I I , 3). «No ignoro nada
de tu nobleza, de tu grandeza de alma, y jamás he pensado
que entre nosotros hubiera otra diferencia que la accidental
de la orientación de nuestras vidas; una cierta ambición me
ha empujado a buscar los honores; otros principios te han
conducido a preferir ocios más ilustres» (Ad. At., I, 17). Veinticinco años después, meses antes de su muerte, d i c e : «Que
muera si alguien ocupa mayor sitio en mi corazón que tú»
(Ad At., X V I , 5). Nada serio se ha hecho hasta ahora sobre
el sentimiento en Cicerón; más bien se ha huido del tema,
limitándolo tan sólo a sus relaciones con su hija...
En la biblioteca de Ático en Roma vemos a Cicerón sentado en su banquito preferido (sedeculum),
bajo la imagen
de Aristóteles, que él ponía por encima de la silla curul (Ad
At., IV, 10). Hacía veinticinco años que Ático era el editor
casi exclusivo de la enorme producción ciceroniana, editor y
colaborador, como resulta de la correspondencia. Desde entonces todo, discursos, tratados morales, filsóficos y de retórica,
escritos hoy perdidos, como el De Gloria, hasta las Filípicas,
pasa por manos de Ático, el cual decide si se debe o no publicar y en qué forma. Era menos genial, pero mucho más
inteligente, y sabía que con Cicerón estaba apostando a caballo ganador. Iba a prestar a su amigo y cliente un último,
un enorme, un colosal servicio, enriqueciendo con é! a la humanidad para siempre: la edición de las cartas. Si es verdad
(y es dudoso) que esta correspondencia se publica en 34 antes de J. C , como cree Carcopino; si es verdad que la autorizó Octavio para desacreditar a Cicerón y justificar el sombrío crimen de la proscripción, también es seguro que Ático
sabía con diáfana claridad que la propaganda política es a la
larga del todo inútil y que la memoria del autor de las cartas quedaba exaltada para siempre al pequeño Olimpo no sólo
de los más grandes artistas de la palabra que el mundo ha
52
CICERÓN PERSEGUIDO
conocido, sino de los más eficaces pensadores políticos, histó'
ricamente hablando. Marco Tulio fué el padre intelectual y
moral de la idea del Principado.
IV
CÉSAR
Como hemos visto, hay sobradas razones para explicar la
publicación de las cartas ciceronianas bajo Augusto: Ático,
con seguro instinto, reconoce su valor único ; sutilmente convence a Antonio, primero, a Octaviano, después, de que representan excelente propaganda política para justificar las
proscripciones; el único hijo de Cicerón, Marco, algo botarate,
)ero muy valiente (había mandado con arrojo un ala de cajallería en Parsalo; en esto, como en todo, lo contrario de su
padre), no se opone y aporta cartas. Con irónico ingenio Ático fortaleció su propia posición, consiguió el favor imperial
para Marco (pronto sería cónsul con Augusto; como tal
hizo demoler las estatuas de Antonio y ejecutó la damnatio
memoriae; Octavio y Cicerón estaban vengados), dio a la
humanidad una obra maestra y se erigió a sí mismo un monumento más perenne que el bronce, pues, como escribe Séneca (Ep., 21, 4), «las cartas de Cicerón no dejaron perecer el
nombre de Ático; de nada le hubiera servido tener a Agripa
de yerno, a Tiberio de yerno-nieto, a César Druso de biznieto. Entre tan grandes nombres él hubiera desaparecido en
el silencio, si no se hubiera dado renombre por Cicerón^u Estaba unido a la perfección absoluta; epistulis Ciceronis nihil
perfectius, según Frontón, el corresponsal de Marco Aurelio.
Acaso las palabras de Amiano Marcelino, el último historiador
romano que merece tal nombre (nace en 330 a. J. C. ; cf.
Thompson, The Hist. Work of A. M., 1947), sean definitiv a s : los detractores de Marco Tulio son como «blancuzco
cachorro ladrando con infecto clamor alrededor del león rugiente, a prudente distancia», ut jrementem leonem
putredu'
hs vocibus canus catulus longius
circumlatrans.
Hizo mucho Julio César para atraerse a Marco Tulio. Ático
53
ANTONIO PASTOR
guarda en su archivo tres cartas: el 7 de marzo del 49 a. f. C ,
en plena marcha acelerada a Brindisi, le ruega que vuelva a
Roma pronto, «a fin de que pueda aprovecharme de tus consejos, de tu autoridad y ayuda en todo. Perdona la prisa y la
brevedad de mi carta». El 26 lo mismo, con acentuada deferencia. El 16 de abril, aviso amenazador: «Después de todo,
nada podría convenir mejor a un hombre pacífico y a un ciudadano de pro que abstenerse de las discordias civiles». Subsiste la influencia política de Cicerón.
Pero César también es hombre de letras, y de los más grandes. Si Cicerón se preocupa de si le han gustado o no versos
suyos o escribe a su hermano Quinto, oficial de Estado Mayor
con César en Galia, que la última carta del general ha sido
toda «interés, devoción, suavidad», hay que percibir la satisfacción de verse admirado, o, por lo menos, adulado, por su
contemporáneo, algo más joven, cuyos discursos se consideraban sólo inferiores a los suyos, cuya prosa, tersa, sucinta y
lúcida (la más difícil), perfecto ejemplo del estilo aticista, le
parecía a Quintiliano sólo carente de la perfección ciceroniana
por las prisas. El mismo arpíñate hace decir a B r u t o : «Mucho me agradan sus discursos. H e leído varios y también los
Comentarios.
Merecen cálido elisio, porque son sencillos,
directos y elegantes (nosotros añadiremos: y rebosantes de
la más hábil propaganda ; hábil porque no se hace a base de
mentiras). Están exentos de adorno retórico como un cuerpo
desnudo de vestimenta.» Decía Bernard Shaw con malicia que
le gustaba César más que ningún otro autor latino «porque
fv. observación de que toda Galia está dividida en tres partes, aunque ni es interesante ni es verdad, es por lo menos inteligible».
César regresa victorioso de Montilla (Munda, 17 de marzo 45 a. J. C ) . El pompeyanismo nace deshecho en los campos cordobeses; España toda cae en su poder durante el verano, y en octubre fulio celebra su quinto triunfo, el primero
en que el imperator asciende al Capitolio a causa «oficialmente» de una victoria sobre romanos. E n los cuatro anteriores había tenido cuidado de no humillar más que a galos
(Vercingétorix), africane» (Juba), egipcios (Ptolomeo X I V y
Arsínoe) y pónticos (Famaces). Empieza a revelarse el Divus
54
CICERÓN PERSEGUIDO
Julius, epifanía extrañamente tardía, pues hasta los cuarenta y
tres años sus victorias habían sido parlamentarias y su táctica
forense. Ahora igualaba, si no sobrepasaba, a los más ilustres
señores de la guerra, a los Escipiones y a Aníbal, a Mario y
a Sila, al gran Pompeyo, ciñendo ya sus sienes la corona integral de Alejandro. «Había tomado todas las plazas que había atacado, cortado en pedazos todos los ejércitos; desde el
Rhin hasta el Océano, desde la Bretaña hasta las Sirtes, desde
el Nilo hasta el Ponto Euxino, sus águilas habían sobrevolado
invioladas todos los mares y todos los continentes» (J. Careopino, César, Hist. Rom., II, 956). Los triunfos son cada vez
más teatrales y nos sugieren de cerca las paradas de algún
gran circo moderno. Falta la prensa sensacionalista, aunque
César haya inventado el noticiario, pero la exhibición de los
prisioneros en la siniestra teoría excitaba la curiosidad malsana con fines demagógicos ; allí caminaba hacia la muerte Vercingétorix, el caudillo galo; producía interés (¿acaso compasión?) el pequeño Juba, niño de cinco años y futuro rey de
Mauritania ; allí apelaba al sadismo colectivo la reina de Egipto, Arsínoe, la joven usurpadora de Alejandría, «pues fué
César el primero que mostró a los romanos una reina cargada de cadenas» ; como dice Goethe a Eckermann : «Nos hemos convertido en demasiado humanos para que los triunfos de César no nos repugnen». N o nos detengamos en los
juegos circenses, que tan extrañamente corresponden en su
verdad histórica a los gustos y aspiraciones del «cine» mastodòntico y en los que todo es vil y repulsivo. Pero sí recordemos los banquetes para medir los extremos de la demagogia en su delirio. E n el epulum que ofreció César en el 46
se acostaron en 22.000 tricUnia 66.000 invitados y comieron y bebieron durante varios días. Se sirvieron 6.000 lampreas que pesaban más de dos toneladas y fueron suministradas a la fuerza por el antiguo anticesáreo C. Hirro, el pisci'
cultor, cuyos viveros estaban valorados en 40 millones de seste rcios (algo más de 100 millones de pesetas de 1958) ; a cada
grupo de nueve invitados se ofreció un cadus (38,38 litros) del mejor vino de Quíos ; es decir, que les tocaba a más
de cuatro litros por barba (Carcopino, o. c, 961). Pero asistamos a otro banquete soberanamente dramático e intenso.
55
ANTONIO PASTOR
Cicerón no era «gourmand» sino «gourmet»; calidad, no
cantidad; «soy huésped de poquísima comida y enemigo de
cenas suntuosas». E n el 46 a. J. C. se ríe de las leyes suntuarías de César, que eran, en efecto, absurdas, como suelen
serlo siempre. El 5 de septiembre escribe a Papirio; «Cuando
nuestro 'prefecto' se haya marchado acudiré a tus champiñones». E n su Tusculum vive a corta distancia de Hirtio y de
Dolabella, su yerno, oficial de César; «los he aceptado como
discípulos en el arte de hablar y como maestros en el de comer». El gotoso Paetus sufre de penosos dolores; Cicerón espera que tenga un cocinero que no sea también artrítico,
non enim arbitror cocum etiam tuum arthriticum. Y ahora
va a sentar a su mesa a un temible comensal: viene a cenar
Julio César, y Marco Tulio le va a dar de comer opipare et
apparate. Siniestras luces iluminan el relato.
El 20 de diciembre de 45 a. J. C , dos años antes de su muerte, fue el gran día en que recibió al dictador en su villa de
Puteoli. Dudas y perplejidades al comenzar. « ¡ Cómo me equivoqué al temer a este temible invitado! El 18, al atardecer,
descendió en la casa de Filipo (padrastro de Octavio), y en
el acto la villa se llenó de soldados, hasta el punto que a
duras penas quedó libre la sala donde César iba a comer. H a bía unos dos mil y empecé a temer por mi seguridad. Afortunadamente acudió Casio Barba en mi ayuda. Apostó una
guardia y obligó a la tropa a acampar fuera, de suerte que
mi villa estaba defendida». El 20, César quedó en casa de
Filipo hasta la una de la tarde. A las dos entró en su baño
y luego se hizo dar un masaje. «Por fin se sentó a mi mesa.
Como se había provocado un vómito esa mañana, comió y
bebió mucho y estuvo de excelente humor. La comida era
abundante y delicada y, me atrevo a decir, condimentada por
la conversación y el ingenio. Tres mesas, ampliamente provistas, habían sido preparadas para el séquito... ¿Qué más te
d i r é ? . . . César no es de los invitados a los que se d i c e : T e
ruego te acuerdes de mí cuando vuelvas. U n a vez es bastante» (Ad At., X I I I , 52). N o había posibilidad de entendimiento.
César había destruido la Roma de Cicerón. Primero la
pretura, luego la edilidad, inmediatamente la cuestura y
56
CICERÓN PERSEGUIDO
hasta había prostituido, por buenas razones cesarianas, el título consular, confiriéndolo a diez personajes que no habían
pasado de la pretura. Había aprendido el sistema de Sila,
el de la disolución de las dignidades por augmentación, pero
era su política frente al Senado la que más profundamente
tenía que herir a Marco Tulio. L o llenó de hombres suyos
(algunos nombramientos tenían que parecer deliberados insultos por la falta de categoría moral de los agraciados) y,
«habiéndolo reducido por el número, lo privó de su poder,
a fin de sacar de él, no una reserva de colaboradores, sino
más bien una escuela de cortesanos». El número excedía ya
del de los magistrados que tenían derecho a entrar en la
Curia. Y aun así César extendió por el orbis terrarum su selección. La burguesía italiana, el orden ecuestre ampliamente, los provincianos, ent'e ellos los españoles Titio, Decidius
Saxa y L. Cornelio Balbo el Joven y otros senadores extraños, que apenas hablaban un latín inteligible e ignoraban el
sitio donde se hallaba la Curia; se perdían en R o m a . . . ne
quis senatori novo curiam monstrare velit, dice Suetonio.
Como hoy la periferia irrumpía en el centro destruyéndolo
todo por desgaste.
Es indudable que conocemos a César sobre todo por Cicerón. Fue cónsul en 59 a. J. C. ; la guerra civil, por él provocada, comienza en el 49; es muerto en el 44 y estos son
los años de más intensa actividad epistolar, como hemos
visto. Pero no se trata sólo de las cartas: no existe más
que un único testimonio contemporáneo (y son éstos los
que debemos tener ante todo en cuenta, regla no observada por los historiadores, causantes de una radical falsificación) sobre Julio en su primera época, que es la cuarta Cíitilinaria, aunque la versión corregida, hacia el año 60, que
hoy poseemos, sea posterior a la original. Cicerón dice
que César es un joven de buenas posibilidades, al cual piensa mejorar por su amistosa influencia, aunque sea de dudosa moral política. Y llegamos al año del consulado cesáreo, el 59. Existe aquí apremiante un problema de tiempo,
espacio y el movimiento que los integra. Todo es increíblemente breve: César cónsul tenía 41 años; sólo vive
quince m á s ; está nueve años ausente en las Galias, rondando
57
ANTONIO PASTOR
Roma con la apetencia del poder de su pensamiento implacable, pendiente de informes de sus escasos amigos, de los cuentos y chismes de algún mercader ambulante, resistiendo al
tedio estultificador castrense; pues bien, apenas regresado
de la última guerra civil en España, ya piensa en una nueva
campaña, enorme y arriesgada, contra los Partos, para la
cual se hace decretar un mando de cinco años, cuando, de
hecho, no ha estado en Roma gobernando más que trece
meses en estos intervalos. H a y aquí un aspecto importante de la figura cesárea: se trata por excelencia del hombre
huidizo que sabe hasta qué punto la distancia presta magia
a personas y hechos, el que se ha enemistado para siempre
con sus pares de la aristocracia senatorial, el tipo acabado
del aristócrata renegado y revolucionario, que en Roma se siente incómodo ante tanto honor oficial, dictado por el miedo,
pero al cual parientes y antiguos contertulios del Foro evitan
y no admiten en su intimidad. Sí, hasta su capacidad prodigiosa parece resentirse: se trata de una verdadera «gesundheitliche Therapie» (véase el admirable artículo de Herman Strasburger en Historische
Zeitschrift,
vol. C L X X V ,
Cäsar im Urteil der Zeitgenossen,
resumen y compendio de
una nueva interpretación anti-Mommsen que coincide del
todo con la ciceroniana). H a y que regresar a los ejércitos
donde el mando es mando, donde la capacidad de rendimiento parece multiplicarse como por arte de birlibirloque, donde
se manifiesta un «maravilloso buen humor» del todo ausente
en Roma, donde hasta después del 59 pocos le toman en
serio, a pesar de su prodigiosa actividad durante el consulado. Las personas «serias» son un Pompeyo, un Craso; nadie prevé el imperio, excepto Catón, quien habla una y otra
vez alarmado a los senadores ( A d Ai., X I I , 4, 2).
Según nuestro Plutarco (Caes. 15, 2), Julio se condujo durante su consulado como «el más insolente de los tribunos
de la plebe» y perdió todo crédito con la gente responsable (Ad Att., II, 19, 2-3; 20, 4 ; 21, 5). La guerra de las
Gallas fue considerada como arbitraria, ilegítima y contraria a los más altos intereses de Roma. Estos se resumen
tradicionalmente en una penetración pacífica y comercial
del territorio celta, de ningún modo una acción destructiva
58
CICERÓN PERSEGUIDO
que, al deshacer la organización celta preexistente, desarticu,
laba al mismo tiempo las activas relaciones comerciales y
culturales galo-romanas. Conocemos el alto grado de romanización a que había llegado la Narbonense sin lucha alguna, y el mismo Cicerón es testigo de ella en sus discursos a favor de Quinctio y de Fonteyo. Para medir el terrible alcance de la política autocratica y colonial de César
basta recordar el asedig y conquista de Marsella, vieja aliada
de Roma y cabeza de puente para todo el proceso de helenización y romanización del mundo celta hasta la lejana
Cornualla. La admirable respuesta de los marsellenses a
sus amenazas la conserva el mismo César en Bellum
Civi'
le, 1, 35 (véase sobre Massilia y su preponderante papel de
misionera cultural y comercial Carcopino, Promenades
His'
toriques aux Pays de La Dame de Vix, 1957); durante seis
meses, en el 49 a. J. C , los masaliotas detienen las huestes cesáreas ante sus murallas heroicamente defendidas y Cicerón
estima como la mayor vergüenza para el honor romano, ultrajado por Julio, que en su triunfo haya figurado una representación de Marsella (De Off., II, 28). En cuanto al aspecto moral de la administración gala, las más graves críticas
se expresan con frecuencia en el Senado. E s natural que el
imperio haya eliminado casi todos los vestigios de este espíritu auténticamente romano, pero sí podemos entrever, y
aún reconstruir, un debate sobre el infame comportamiento de César con las tribus de los Usípetros y los Téncteros.
Los victoriosos partes del frente habían animado a los secuaces
de César a organizar una fiesta nacional de gratitud, una especie de T e Deum. Catón insiste en que se debía entregar a Cesar a los germanos traicionados a fin de no permitir que
este crimen recayera sobre la ciudad y el Senado. «Sin
embargo ofrezcamos sacrificios a los dioses, porque no hacen pagar a los soldados las demencias del general, y tienen
compasión de Roma» (Plutarco, Cato Minor, 51 ; César,
Bell. Gall. IV, 2, 1 5 ; Suetonio, Caes. 2 4 ; Strasburger, o. c.
239). Ahora bien. Cicerón, que en su gobierno se mostró tolerante y humano, que fue para sus esclavos un padre y abominaba del espectáculo del sufrimiento de los animales en el circo (Ad. Fam., VII, 1, 3), en la guerra, su mise59
ANTONIO PASTOR
rabie pequeña campaña contra los Cilicios, por la que reclamaba el triunfo, se portó ni mejor ni peor que los demás, vendiendo a los prisioneros como esclavos (Ad Att., V , 20). Sus
discursos Pro Balbo y De provinciis consularibus del año 56
lo muestran arrebatado por la corriente de la expansión
imperial; pero las circunstancias lo explican, pues acababa
de reconciliarse con César, presionado por Pompeyo, y cabe
suponer que se engañara a sí mismo, en cierto modo de
buena fe, absteniéndose de crítica en una situación que había
que estabilizar a toda costa para bien de todos.
El historiador Salustio, uno de los pocos, acaso el único,
que seriamente esperaba de César una reforma del estado
en el 50, cuatro años después le recuerda que la vieja oposición sigue en pie; la res publica no se había confiado a
él, sino que él se había apoderado de ella, enfrentando ejércitos de ciudadanos romanos contra sus padres y hermanos,
rodeado de un estado mayor de vividores y aventureros y
ejerciendo su conocida insidiosa clementia
(Cic. Ad
Att,,
8-12), que no engaña más que a los incautos y a la canalla (multitudo et infimus quisque).
Para Cicerón, que todo lo ha hecho para evitar la guerra civil que considera el
mayor de los males, se debate en una situación angustiosa.
A César ya lo conoce como criminal de lesa patria, pero lo
más grave es que tampoco le inspira ni respeto ni confianza
Pompeyo, rodeado de una camarilla de aristócratas imbéciles y que amenaza con espantables represalias, a la manera
de Sila, en el caso de una eventual victoria.
La repulsa de César fue de todos: que los pompeyanos
no le concedieran beligerancia moral alguna y con ello justificaran sus crueldades, más o menos dementes como las
de César, es fenómeno normal en toda guerra civil con su
típica paranoia. El mismo César nos transmite las palabras
de su enemigo Labieno que resumen de manera paradigmática este atroz aspecto de las luchas internas: «No me
habléis de componendas. Para nosotros no puede haber más
paz que si nos traen la cabeza de César». Y Pompeyo:
«¿Para qué quiero yo una vida o un derecho de ciudadanía por la gracia de César?» Para Cicerón, el hombre de
ley, la trágica contradicción moral e histórica se manifies60
CICERÓN PERSEGUIDO
ta con diáfana claridad y con notorio valor cívico la expresa
en la defensa de Labieno en 46 a. J. C , es decir, cuando la
omnipotencia cesárea está en su apogeo: «Ejerce tu famosa
clementia, porque no te incumbe ejercer la justicia como
juez de tus contrarios» ; es decir, estás fuera de la ley y no
has creado una nueva legalidad. Catón, como nos cuenta
nuestro Plutarco (Cato Min., 67, 7-9; 66, 2), prefirió la
muerte voluntaria a la clementia y le atribuye pocos días
antes de su suicidio en Utica lo siguiente: «Pedir clemencia
es cosa de vencidos y de criminales. Y o , no solamente no
he sido nunca vencido en toda mi vida, sino que ahora
mismo venzo y mantengo mi superioridad sobre César por
obras buenas y justas. El vencido y culpable es César; de
lo que siempre negaba haber emprendido contra su patria
está ahora convicto y confeso... Si yo deseara salvar mi
vida, no tendría que hacer más que ir a verlo. Pero no
quiero encima dar las gracias al tirano por su proceder ilegal. Pues es contrario al espíritu mismo de las leyes que
pretenda indultar como señor absoluto a aquellos sobre los
que no tiene jurisdicción».
Como Catón, casi todos los que lucharon contra César
murieron por su propia mano, indómitos, irreconciliables.
Recordémoslo y recordemos que la teoría histórica •—que, a
fuerza de repetida, desde Mommsen acá, ha pasado a formar parte del mueblaje normal del europeo semiculto—de
la inevitabilidad de la destrucción del régimen senatorial y
su sustitución por un principado, no tiene la menor base
en la opinión de los más eminentes ciudadanos del momento
cesáreo. N o fue César el creador del nuevo estado, sino
Augusto.
V
DE A U G U S T O A MOMMSEN
El asesinato de César fué en cierto modo único en la
historia. Es probable que no se conozca homicidio más
«idealista». Más de sesenta prohombres, algunos ya designados para altos cargos políticos y administrativos en el
61
ANTONIO PASTOR
año 44 por el mismo Julio, se unen para realizar el atentado, sin que precisen juramentarse (Drumann-Groebe, o. c ,
III, 624), porque entre ellos no había traidores. Pero la
extinta república no resurge y sigue el inevitable desengaño. Cicerón, exultante primero, ya escribe el 9 y 10 de
abril a Á t i c o : «Horribles amenazas están suspendidas sobre nuestras cabezas.» Es casi seguro que Antonio no pronunciara el grandioso discurso que Shakespeare le atribuye,
siguiendo a Plutarco, porque no era capaz de ello y porque
Suetonio (Div. Jul.) lo niega. L a escena en el Foro, donde
se incineró el cuerpo de César recostado en ebúrneas andas,
fue frenética y seguida de tumultuoso desorden, capitaneado
por un aventurero que se hacía pasar por sobrino de Mario.
Octavio desembarca en Brindisi, viniendo de su universidad
de Apolonia y, por la vía Apia, se dirige a Puteoli, donde
le esperan su madre, Atia, su padrastro Filipo (viejo pompeyano). Cicerón y algunos cesáreos. Al día siguiente ve a
Balbo y a Cicerón, a quien respetuosamente saluda como pater; diecinueve años frente a sesenta y dos, el último republicano filosófico y un adolescente (físicamente era delicado, casi femenino, pero no afeminado), uno atento a salvar las esencias de Roma, el otro abierto a todo lo que le
empujara hacia su objetivo: vengar la muerte de su padre
adoptivo y reclamar su herencia, en contra de los consejos
maternales.
Su primera obligación era ir a Roma para informar al
praetor urbanus de que aceptaba la adopción y la herencia,
por de pronto las tres cuartas partes de la inmensa fortuna
cesárea. N o había que descuidar a Cicerón. El viejo visionario se había convertido en su desesperada vejez en un verdadero «maquisard» de la política conservadora; quería «salvar la patria», pero no es lícito dudar de su valor a última
hora. Antonio trata a Octavio con estudiada grosería. Celebra éste los juegos en honor de las victorias de Julio y por
segunda vez Antonio le niega la «silla de oro» de César.
Aparece un cometa, el sidus Julium, en que el pueblo reconoció la ascensión de Julio divinizado. Y a cuando Octavio
entró en Roma, el sol había aparecido rodeado por sobrena62
CICERÓN PERSEGUIDO
turai nimbo; recordemos que Octavio era supersticioso, no
un «esprit £ort» como su descreído padre adoptivo.
La influencia de Cicerón sobre Octavio fue mayor de lo
que se suponía. Estudió en De República y De
Legibus
doctrinas compaginables con el estoicismo universalista,
aprendido de Posidonio, el cual buscaba la integración del
pensamiento griego con el romano, una filosofía universal
para un imperio universal. Cicerón espera durante cierto momento la salvación de Octavio, al que ya en el 44 había
llamado Octaviano, reconociendo así la adopción. Quiero
convertirlo en instrumento: «Veo que tiene inteligencia
y arranque» (Ad Att., X V , 1 2 ) ; en Fil. V exclama: « ¿ Q u é
dios ha dado al pueblo romano este divino joven?» y compara sus hazañas con las del joven Pompeyo. «Conozco íntimamente todos sus sentimientos. Nada le es más deseable
que un estado libre, nada pesa más con él que vuestra influencia, no desea nada más que la opinión de hombres virtuosos, nada le es más grato que la gloria auténtica». Ahora
estaba al frente del único ejército serio en Italia. Cruza el
Rubicon con sus ocho legiones — ¡ q u é no habrá pensado
esa noche cuando seguía el ejemplo de su «padre» I — . El
praetor urbanus nombró dos procónsules para celebrar las
elecciones y el 10 de agosto fue elegido el heredero de
Julio. Doce buitres asistieron a los auspicios, como a los
de Rómulo; Cicerón salió de Roma para no volver nunca.
Octaviano llegó al consulado más joven que Pompeyo y
veinticuatro años antes de la edad estatutaria. Este puer,
el niño, como le llamaba Marco TxJio, había vencido en la
primera vuelta.
Sin embargo, mucho es tanteo e inferencia. Se han perdido
las fuentes contemporáneas, la obra total de Augusto, con
los trece libros de la autobiografía, los tres de correspondencia con Cicerón (compárese esto con el hecho de que
de las 284 obras que cita Cicerón sólo conocemos 20), las
memorias de Agripa, los escritos de Asinio Polión y Mésala
Corvino; sobre todo, los treinta libros de Tito Livio que
corresponden a los años 44 a 9 a. J. C . . . Cicerón encuentra,
en De República y De Legibus, la mezcla casi perfecta de
monarquía, oligarquía y democracia en la república roma63
ANTONIO PASTOR
na anterior a los Gracos (De Rep., II, 56; cf. Polibio,
VI, 3, 7-11). La máquina estatal había funcionado con eficacia hasta que el primer triunvirato la había deshecho.
«Los magistrados, con su derecho a la iniciativa en el Senado y la Asamblea, tenían amplios poderes ejecutivos que
estaban moderados por la autoridad senatorial. El veto de
los tribunos protegía al ciudadano. El Senado representaba
la encarnación de la competencia experimentada, mientras
que la elección popular de los magistrados ofrecía un método
constitucional de expresión» (Buchan, o. c , 32). Se trata de
volver a lo anterior, con o sin princeps, que no es más que
un medio para llegar a este fin. El fracaso de la repúblicaciudad en el gobierno de un imperio depende de defectos
administrativos, pero no de errores de principio. Y a desde
242 a. }. C. existía el tribunal que administraba el ius gen'
tium y la teoría en que se basaba aparece en la definición
ciceroniana de la verdadera ley (Rep,, III, 2). El milagro de
Roma, pequeña ciudad amurallada, que se hace dueña de la
península primero y ahora ha conquistado el mundo conocido, hace anacrónico el viejo sistema. Había fracasado en
Italia, estaba fracasando en las provincias; los gobernantes
cambiaban anualmente; unos eran buenos, otros malísimos
(«todas las provincias están de luto, todos los hombres libres
se lamentan..., el pueblo romano ya no puede desentenderse
de sus lamentaciones y lágrimas, C i c , In Verr., III, 87). Hacía
años que Roma estaba deshecha por la lucha entre optimates
y populares, conservadores y reformistas, que tanto os unos
como los otros nombraban sus adalides militares, anulando de
hecho la constitución. Ni Sila ni Mario. El ejército es indispensable; pero debe obedecer únicamente al jefe del Estado.
Roma no tenía ejército permanente y el Senado no podía
controlar fuerzas luchando en distintas fronteras. Así se forja la idea del princeps ante el espectáculo desolador de la
república en disolución. Augusto será rey-emperador fuera
de R o m a ; entre los romanos primus inter pares, guardando las viejas costumbres y respetando la tradición, tanto senatorial como popular. A ello se agrega, lo que, acaso, constituya el elemento más original, más «suyo», en toda su increíble carrera. N o era, principalmente, militar sino por ne64
CICERÓN PERSEGUIDO
cesidad, pero, en cambio, poseía un prodigioso sentido de
la realidad económica (Tenney Frank, Econ. Hist. of Rome).
Su imperio perduró por esta razón esencial, a pesar de sus
lamentables sucesores. Por algo era nieto de un banquero
de Velitrae, de la tribu plebeya de los Octavianos, y se había
educado en las tradiciones del capitalismo romano, con su
orden, su costumbre del riesgo, su sentido de empresa, ci'
vilizador y creador de riqueza, su heroico realismo. N o es
frecuente insistir en este aspecto. Desde que poseemos la
admirable obra de Rostovtzeff, nadie debe ignorarlo.
Mommsen (Ron». Gesch., II, 3, 169; véase sobre él la
superexcelente introducción de Alvaro d'Ors a Las Leyes,
1953, 9), Drumann-Groebe, Carcopino..., tantos más. T o dos persiguen a Cicerón. Sólo al más grande y anticiceroniano de ellos, Teodoro Mommsen, saludamos con veneración como al príncipe de los historiadores alemanes de Rom a ; su antipatía contra el arpíñate no admite apenas argumento histórico a f a v o r : «Marco Cicerón, político oportunista notorio, acostumbrado a flirtear algunas veces con
los demócratas, otras con Pompeyo y otras más, a mayor
distancia, con la aristocracia, a prestar sus servicios de abogado sin distinción de persona o partido a todo acusado que
tuviera influencia —hasta Catílina fue uno de sus clientes—;
acostumbrado a no pertenecer a ningún partido, o lo que
es más o menos lo mismo, al partido de los intereses materiales que predominaba en los tribunales y veía con agrado
al elocuente abogado, al cortés y divertido hombre de mundo. Poseía relaciones suficientes, tanto en la capital como
en las ciudades de provincia, para poder contar con probabilidades en las elecciones al lado de los candidatos de
la democracia. Y puesto que la nobleza, aunque no con
gusto, y también los pompeyanos votaban por él, era elegido por gran mayoría». Aquí nació la crítica, cuya virulencia culmina en el, bajo otros aspectos, admirable libro
de Carcopino, al que tanto debemos (Les secrets de la CO'
nespondance
de Cicerón, 1947): «prodigue, viveur, manieur
d'argent, prévaricateur, aveuglement chronique, doctrinaire
sans doctrine, vanite maladive, fafaronnade, couardise, malice,
65
ANTONIO PASTOR
fourberie, duplicité, blasphème, etc., etc.» Es una caricatura diseñada con prodigiosa erudición.
Pero volvamos a Mommsen. Acaso ningún libro en todo
el siglo X I X haya sido escrito con tal vigor, penetración y
como la Römische
entusiasmo, con tanta ira et Studium,
Geschichte. Los principios son claros. «Cuando un gobierno
no puede gobernar, cesa su legitimidad; el que lo destitU'
ye tiene derecho a ello»..., peligrosa doctrina que le sonabí a Napoleón III como música angélica y le movió a invi'
tar al gran romanista a comer, dedicándole su obra sobre
César. Mommsen se preocupó de que no se confundiera su
defensa de César con la defensa del cesarismo: «Por la
misma ley natural, por la que el organismo más humilde es
mucho más que la máquina más ingeniosa, así una consti'
tución imperfecta, pero que deja sitio para la libre a u t O '
determinación de una mayoría de ciudadanos, está infinita'
mente por encima del más humanitario, del más admirable
absolutismo; la primera está viva, el segundo muerto».
Estas son consideraciones generales, aunque fundamen'
tales. Dentro de ellas aislemos los rasgos históricos que puedan contribuir a nuestra comprensión. Para César su título
de gloria, como tantas veces ocurre, se había convertido en
un certificado de legalidad y esta gloria se basaba en la conquista de las Galias, contraria, como hemos visto, a la política y a la ética romana. A la conquista o victoria debe seguir la paternal cura, la obligación de amparar al vencido
(Cic. De Off., II, 28; I, 24; Strasburger, o. c. II, 242-3). La
omisión es pecado grave ; ya hemos aludido a la fantástica explotación que organizó Julio en proporciones de sistemática industria. Por un lado, César es para Cicerón el
destructor;
por otro, el hombre frivolo, inmoral, antipatriótico e irresponsable, que sólo piensa en su dignitas, y no en el bien
común, que en el Bellum Civile no formula la situación
jurídica de su lucha contra el Senado (¿porque no sabe,
porque no puede, porque no quiere?) y se basa únicamente en una situación de fuerza y prestigio militar derivado
de la conquista gala. Esta acción guerrera, que él estimaba única, le daba el derecho (nótese el non sequitur)
de una posición de autoridad, una dignitas igual, por lo
66
CICERÓN PERSEGUIDO
menos, a la de Pompeyo. De este derecho, como todos
los ilusionistas, y cuanto más grandes en mayor grado,
estaba íntimamente, fanáticamente convencido, de este derecho inexistente que más bien obedecía a una perversión
radical del juicio, <(César, que trastocaba todos los conceptos
del derecho divino y humano, a fin de conseguir esa preeminencia que él mismo se había asignado opinionis
errore»
(Cic. De Off., 1, 26; Ad Att., VII, 7, 6; VII, 9, 4). Para Cicerón era, pues, además de destructor, un enorme farandulero.
Nuestro Plutarco (y también Apiano) cuentan que según
el cesáreo Asinio Polión, militar-literato amigo de Catulo,
Horacio y Virgilio, más tarde famoso historiador, César,
al cruzar el Rubicon, dijo: «La renuncia a este paso me
traería mala suerte, pero el paso a toda la humanidad».
Podemos pensar que por una vez fue sincero al declarai
su total cinismo y fracaso interior ético. De lo que no hay
duda es de su aislamiento moral: su suegro, Lucio Calpurnio Pisón, que en el 50 había intervenido en un debate en el Senado, si no a favor de su yerno, sí en sentido de
buscar un compromiso, y que se ofreció poco después para
visitarlo a fin de encontrar una solución, una vez iniciada
la guerra civil, declara el proceder de Julio criminal y se
une a los pompeyanos que abandonan Roma, aunque poco
después regresa para influir en sentido pacífico. Cicerón
nos transmite las opiniones de C. Escribonio Curión, el mismo
que había intervenido con brío y competencia en la cuestión legal a favor de César, es verdad que comprado por
éste, y son de un pesimismo integral, tanto por lo que atañe
al porvenir como a sus cualidades morales. Este Curión fue
el mismo que murió en Africa de manera heroica, defendiendo la causa cesárea, acaso buscando la muerte como
única salida de una vida trágicamente fracasada. Pero el
caso más sugestivo es el de M. Celio Rufo, el cual, al lado
de Curión, era considerado el talento más brillante y prometedor de la nueva generación. Y a en el 50 dijo a Cicerón que pensaba batirse al lado del más fuerte, es decir,
César, anunciándole la guerra civil como inevitable. Fué
un caso notable de cómo operaba el «charme» de Julio so67
ANTONIO PASTOR
bre los jóvenes superdotados, cómo su amplitud aparente
y genial rapidez los impresionaba, en contraste con Pompeyó, a quien consideraban insincero y perezoso. Pues bien,
esta figura llena de un atractivo que aún llega hasta nosotros, se ve, por su misma sinceridad y falta de duplicidad política, cada día más asqueado por el carácter y proceder de Julio hasta que en el 48 rompe definitivamente
con «esa causa malvada» y trata de organizar en Roma una
revolución a favor de los republicanos: ((Creedme: es preferible morir que ver a éstos (los cesáreos) aquí. Aparte de
algún usurero (que quería recobrar las enormes deudas de
los cesarianos) no hay aquí en Roma nadie, ningún grupo
que no esté al lado de Pompeyo» ; y tengamos en cuenta
que la sitmción militar de Pompeyo era entonces
mala.
Esto ocurre antes de la derrota final de Pompeyo. Cuando el destino ha hablado, he aquí que la repulsa sigue
sensiblemente igual. Podrá explicarse esta general opinión
adversa por los rencores que había legado la guerra civil
y que inevitablemente se habían de transmitir durante generaciones; la oposición bajo los Césares es tema obligado
de los romanistas (sobre el cual aventuraremos alguna aportación en breve). Pero ahora se trata de un aspecto más inmediato. Se veía a César desde más cerca; ya no estaba en
Galia y la cercanía era aún menos grata que la distancia
que permitía un cierto romanticismo de medias luces. Los
irreconciliables habían perecido manu militari o se habían
suicidado; los supervivientes que pretendían alguna participación en la vida pública estaban obligados, como no poseyeran la sabiduría y el aguante de un Ático, a desear un
relajamiento de la tensión, una disminución de la antipatía
intolerable, a fin de justificar sus compromisos con el poder ilegal, pero operante. Es justo añadir que el usurpador
laureado allanó el camino de la reconciliación y del olvidó
de la manera más amplia. Pero, y es tremendo, basta empaparse en las cartas a Ático (las Familiares, con su fácil
optimismo benéfico y reconciliador, no revelan las convicciones íntimas de Marco Tulio) para palpar la verdad. Después de la victoria cesárea y una vez establecido el primer
contacto con el vencedor por los pocos prohombres super68
CICERÓN PERSEGUIDO
vivientes, la atmósfera moral puede calificarse de desesperada. Se hace lo que parece exigir la obligación de ciudadano, el sentido de responsabilidad, se sacrifica el amor
propio, ante el convencimiento de que en Cesar las cualidades divinas y bestiales se hallan mezcladas en insoluble
mescolanza, impenetrable al consejo, a la experiencia, al
CÍO moral, y fatalmente orientados a la ruina común. Sulpicio Rufo, en marzo del 45, estima : «Nos ha robado patria,
honor y dignidad».
Así como no encontramos rastro de arrepentimiento entre
los asesinos de César, aun después de que han visto claramente que no habían conseguido en modo alguno la restauración de la república; así, y esto es terrible como
prueba contundente, Augusto no se refiere para nada, después de recogida la herencia, a su «padre» y en las Res Gestae no habló de él como predecesor, cuando la legitimación de su política por antecedente podía haberle sido tan
útil. Los poetas augusteos no cultivan la memoria de César,
cuando no la ocultan deliberadamente (Syme, o. c , 317). Acaso la situación especial que ocupó Tito Livio, como republicano oficialmente no sólo tolerado, sino mimado y exaltado,
se explique no tanto por su eminencia como por su antícesarismo altivo, amargo e irónico, cuando declara que no está
seguro de si el nacimiento de César fue una felicidad o una
desgracia para Roma, adoptando el partido de Pompeyo
como historiador, con la plena tolerancia de Augusto, el
verdadero y auténtico renovador de la cosa pública (L. Ross
Taylor, Party Politics in the Age of Caesar, Berkeley, 1949).
Quisiera despedirme del lector paciente con un recuerdo
personal y que acaso explique, aunque no justifique, mí
osadía al evocar en este bimílenarío la compleja figura de
Marco Tulio. Era en el verano de 1916, cuando nuestra
Europa se debatía en una primera crisis mortal, ya reconocida por los mejores, y desde luego en Oxford donde yo
me hallaba en estudioso retiro veraniego, como una guerra civil y no contienda entre soberanías nacionales, por tanto comparable a la lucha de César contra la república romana. Mí «tutor», en una lista dictada de lecturas preparatorias para el trimestre otoñal, al lado de Platón y Hegel,
69
ANTONIO PASTOR
me había recomendado un repaso de Cicerón, muy especialmente del De Officus y, sin duda con sutil intención,
e! estudio de las tres oraciones últimas, las tres «Cesarianas»,
como él d e c í a — y recuerdo el eco de su voz pausada—,
«porque son las últimas, porque contienen dos ejemplos
perfectos de los dos estilos (sin duda quería decir que el
Pro Marcelo, sensacional intervención improvisada, es muestrario de la exuberancia ciceroniana, de su increíble virtuosismo, mientras que el Pro Ligario es de ática sobriedad y aún
ironía, típica del admirable abogado), porque las tres se pronunciaron ante César en persona y porque a base de esta
lectura se puede emprender toda una reconstrucción de la
personalidad de Cicerón». Continuó, aunque contrario al
comentario moderno, con cálido elogio del libro de Gastón Boissier, Cicérott et ses amis (París, 1908). Podía haber
añadido que la tercera oración, a favor de Deyotaro, tetrarca
de los Gálatas celtas en Asia Menor central, es una excitante
mezcla de novela oriental fantástica y de inaudita corrupción
colonial, con su viejo y retorcido sultán, su monstruosa
familia, el esclavo-médico perjuro, preparativos de asesinato, el soborno de Fulvia, la mujer de Marco Antonio, después de la muerte de César, mediante el presente del anciano
príncipe de diez millones de sestercios (60 millones de pesetas
actuales) y otras placenteras peripecias.
Para comprender la sutileza del viejo oxoniense y sacarle
e' jugo inexprimido que aún contiene, reflexionemos unos
instantes. El Pro Marcelo es sin duda el discurso ciceroniano más antipático o, en todo caso, el que peor se compagina con la sensibilidad moderna, sobre todo con la de entonces, hablo del año 16 en plena guerra de las «democracias» contra el kaiserismo. N o habían surgido aún las grandes dictaduras, ni siquiera en Rusia, y el comportamiento
de un Cicerón ante un dictador como César se prestaba a
irresponsables críticas. Añadamos que el estilo asiánico de
la oración tenía que añadir a nuestra repulsa, no del todo
alejada de la indignación. La primera sospecha de que,
una vez más, los generosos, pero poco inteligentes impulsos, no tienen relación alguna con la realidad histórica
y que por algo Cicerón se había comportado de esa ma70
CICERÓN PERSEGUIDO
nera, por algo había cubierto de halago agradecido al
dictador, él, que sólo dos años después, al ser asesinado
Julio, había de prorrumpir en delirantes exclamaciones de
júbilo; la sospecha de que se trata de algo infinitamente más complejo, en que entraba tanto el pensamiento
como la emoción patriótica, se halla en efecto en Boissier, el primero que apuntó (no hizo más, cf. p. 289-90)
consideraciones que, en última instancia, habían de invalidar la tesis de Mommsen y, con más razón, la sistemática
denigración posterior de Marco Tulio. Recordemos que a César, juez y parte, que escuchaba a Marco Tulio, no se le
escaparía ni una alusión del viejo republicano, aunque no
fuera más que por interés literario, pues ellos dos encarnaban seguramente las cumbres en ese momento de la latinidad en forma de arte. Y a hemos visto con qué curiosidad Cicerón recoge las apreciaciones de César sobre su
obra y éste, a su vez, había dedicado su trabajo Sobre la
Analogía al arpíñate, el cual antes del paso del Rubicon
había sido su apologista y sincero admirador de su gesta
militar, lo que no debe extrañarnos, pues hasta Bruto, el
noble asesino, estaba del todo a su lado y precisamente le
defendió de la sospecha de haber ordenado el asesinato de
Marcelo. Pero antes, ¿qué es el Pro Marcelo?
Marco Claudio Marcelo, de la gens Claudia, dividida en
dos ramas, una patricia y otra plebeya a la que pertenecía éste que nos ocupa, descendía de uno de los más ilustres romanos, su homónimo, cinco veces cónsul y victorioso en la guerra de Sicilia, donde en 212 había derrotado
a Arquímedes, el sabio organizador del armamento moderno, pero, en este caso, finalmente ineficaz. E n la guerra
civil Pompeyo, no menos dictador, había hecho lo posible
para atraérselo y consiguió que fuera elegido cónsul. Como
tal fue la causa directa de la guerra civil: se trataba de
abreviar el proconsulado de César en las Galias con razones constitucionales. Y no sólo esto, sino que promovió y
consiguió un senatusconsulto licenciando los soldados de César que a ello tenían derecho, es decir, adoptando el mismo
sistema, tradicional ciertamente, de neutralizar al general prepotente, como ya se había hecho con Lúculo. Además se
71
ANTONIO PASTOR
declaraba ilegal toda la obra de César en la Galia Cisalpina —una verdadera revolución social—. Después de Parsalo, Marcelo se retiró a Mitilene, dedicado a estudios filosóficos y alejado de toda intervención política. Nunca pidió
perdón a César, ni autorizó medida alguna en ese sentido
por parte de su familia o amigos. Bruto lo admiraba grandemente por su templanza y dignidad. Séneca cuenta que
Bruto, entonces cesariano, lo visitó en su retiro isleño y
helénico, sin duda por encargo de Julio. «Cuando hube de
retirarme, cuando vi que me marchaba solo, pensé que era
yo el que caminaba hacia el destierro y no Marcelo el
que permanecía en él». Abreviemos. C. Claudio Marcelo,
primo hermano del nuestro, era quizá el único pariente que
con sinceridad deseaba el retorno del exilado. Como él, era
cónsul (se trataba de una familia eminentemente «ministrable»); pero no consiguió ablandar el estoicismo de su
pariente, que ¡(prefería no volver a ver Roma, a verla
esclavo». Aquí interviene Cicerón. El servicio más natural
que podía prestar al dictador, a cambio de su propio perdón, tan generosamente, tan insidiosamente consentido, era
precisamente esta labor de atracción de republicanos distinguidos, cuando no admirados por todos; se trataba de
captar voluntades y justificarse a sí mismo, dignificar la
aceptación de la dictadura y aún colaborar con ella.
Ahora bien, nos explicaríamos un Pro Marcelo abyecto y
vil, y no lo hubo, ni hubo en realidad defensa de Marcelo,
pues el discurso es acción de reconocimiento por una gracia ya concedida en circunstancias exaltadamente dramáticas. En una sesión del senado en septiembre del 46 —César
está en la cumbre de su gloria guerrera y acaba de celebrar
su cuádruple triunfo—, Lucio Pisón, su suegro, hizo alusiones, generosas al parecer, a Marcelo; en ese momento el
consular Cayo Marcelo imploró el perdón en actitud suplicante; César duda, o pretende dudar, pregunta a los padres
conscritos si su vida no correrá peligro al perdonar a los
irreconciliables. N o es fácil juzgar hasta qué punto estaba
todo previsto. L o más probable es que César deseara producir una manifestación en el senado a fin de no perdonar
a quien no había solicitado perdón alguno sin estas ra72
CICERÓN PERSEGUIDO
zones. Todos los senadores opinaron a favor del regreso del
exilado y la consecuente restitución de sus honores, todos
menos uno. Y entonces se levanta Cicerón, por primera
vez, después de un silencio de dos años. La emoción está
aquí palpable; para Marco Tulio se trata nada menos que
del renacimiento de la república y, ¿debemos considerar
esto tan absurdo? La oración surge improvisada al calor
de un gran momento en el cual parece que los senadores
representan la conciencia del orbe humano. Admiremos más
bien las extraordinarias verdades que a pesar de esta emoción justificada entraron en el discurso, seguramente, en su
forma actual, muy cerca de la versión hablada, pues sólo
así se explican las anomalías e imperfecciones. Parece que
este documento sensacional fue copiado en seguida y que
circuló extensamente en Roma sin que se incorporaran en
él posteriores depuraciones de forma y fondo. L o significativo es que rara vez se haya hecho la anatomía de la situación de César con más penetrante acumen y nunca en
circunstancias más difíciles, en la misma presencia del señor
del universo conocido. «El día de hoy, César, lo debes
poner por encima de tus espléndidos e innombrables triunfos. Porque esto es cosa tuya únicamente; lo que como general lograste fue ciertamente grande, pero, ¡ cuántos compañeros de gran valor cooperaron en ello!» ( i i ) . «Mis consejos fueron siempre los aliados de la paz y del derecho, no
de la guerra y de la violencia. H e seguido a mi amigo
(no lo era en realidad, hay en esto como derroche de valor) Pompeyo.,., sin esperanza, sin interés personal; con
pleno conocimiento de causa me he como precipitado voluntariamente hacia mi perdición» (14). «César acaso resucitaría a muchos que al otro mundo se han ido. En cuanto
a sus enemigos, mt gente, me contentaré con recordar que
todos temíamos un exceso de furor en su victoria» (17).
Ya en la antigüedad se definía la diferencia entre César y
Pompeyo por contrastantes fórmulas que les eran atribuidas ; Pompeyo : «Quien no está conmigo, está contra mí» ;
César: «Quien no está contra mí, está conmigo». Sobre
ello hemos hablado y sobre el pavoroso recuerdo de las matanzas de Sila. «No temo más que los riesgos de la condi73
ANTONIO PASTOR
ción humana..., la fragilidad de nuestra naturaleza, y sufro
pensando que el destino de la patria, que debe ser inmor^
tal, esté suspendido de la respiración de un único mor^
tah) (22). «Si todas tus hazañas, César, no tienen como fin
más que el abatimiento de tus enemigos y luego dejas la república en el estado en que se halla, cuidado, César, cuidado, no sea que obtengas un éxito de sorpresa más bien
que la gloria auténtica, si la gloria coincide con el renombre brillante y universal de los grandes servicios prestados a los conciudadanos, a la patria, a toda la humanid a d ; vide, quaeso, ne tua divina virtus (en el sentido de
genial capacidad) admirationis plus sit habitura quam gíoriae, si quidem gloria est illustris ac pervagata
magnorum
vel in suos vel in patriam vél in omne genus hominum fa^
ma meritorum» (26). «Tu papel no ha terminado; falta una
jornada, tienes que elaborar la república; elaborandum
est
ut rem publicam constituas» (27). «Pero si no aseguras a
Roma un porvenir estable por tu política y tus leyes, tu
nombre, vagando por todo el mundo, no encontrará nunca
una mansión segura, un asilo cierto. Habrá entre los que aún
han de nacer, como entre nosotros, un gran debate: unos
elevarán tus hazañas hasta las nubes; otros encontrarán
acaso que falta algo y aún lo esencial, si no extingues los
últimos fuegos de la guerra civil...» (29). «Labora, pues,
para los jueces que sentenciarán sobre ti en el transcurso
de los siglos con mayor imparcialidad que nosotros: pues
juzgarán sin pasión, sin envidia y sin odio» (30). Este es
el discurso que los perseguidores de Marco Tulio invocan
con especial fruición para demostrar su cobardía, su oportunismo, su rebajamiento deliberado de altos conceptos. Risum teneatis.
El Pro Ligario, con todo lo que implica, sería tema para
un ensayo separado, pues no es ciertamente materia frivola
ni podría agotarse su significado más que dentro de amplio
marco histórico. Marco Tulio se sentía más seguro esta vez
que en el Pro Marcelo pocas semanas antes (últimos de septiembre del 46 a. J. C , pues en octubre César regresa a España). Después de una audiencia, concedida por el dictador,
ya parecía que la gracia estaba lograda y que Quintio po74
CICERÓN PERSEGUIDO
dría regresar de su exilio africano, cuando Quinto Tuberón, a quien y a cuyo padre Ligario había tratado con excesivo rigor en Utica, cuando los destinos de la guerra los
habían enfrentado, depuso una acusación de alta traición
(perduelUo),
que conocemos con bastante exactitud, pues
Quintiliano la ha preservado (ínst. Orat., X I , 1, 7 8 ; X , 1, 23).
Ahora César, una vez más juez y parte, oyó el proceso en
el Foro, de manera manifiestamente ilegal, pues es principio del derecho romano que no hay acción capital contra
un ausente. Nuestro Plutarco nos cuenta {Cic, 39, 65) que
César estaba decidido a condenar a Ligario y que sólo movido por la argumentación de Marco Tulio autorizó el libre retorno a Roma del desterrado. Y si esto parece excesivo, la lectura de la oración es aún hoy convincente de esa
posibilidad. Es una obra maestra de sencillez, belleza formal y sentido común, sin asomo de la barroca exuberancia,
tan acorde, sin embargo, con las circunstancias, ya descritas, del Pro Marcelo. Además, Marcelo estaba perdonado
cuando se levantó a hablar Cicerón; en este caso se trataba de salvar una vida gravemente amenazada. El argumento
es clarísimo: las diferencias políticas no pueden, no deben
ser consideradas crímenes. Si eso fuera así. Cicerón no estimaría en nada los favores de César, pues pensaría que era
un criminal perdonado. «Y tú, César, ¿qué clase de servicio creerías haber prestado a la república, manteniendo a
tanto criminal con su prestigio intacto?..., tú has visto no
el odio, sino que ambas partes deseaban el bien de la república, pero, sea por error, sea por pasión, perdiendo de
vista el interés general. Los jefes de los dos partidos eran
de casi igual valor, pero no sus secuaces (es decir, tú, César,
no vales más que Pompeyo; la diferencia estriba en que
los hombres de responsabilidad, experiencia y rango patricio seguían a éste, mientras que tú te ves rodeado de la
canalla, de no pocos vividores, aventureros, estafadores)...
Cada partido presentaba argumentos válidos; ahora tenemos
que aceptar como el mejor a aquel que cuenta con el favor
de los dioses» (19).
La Parca no desdeñó la tragicomedia en ambos casos. Marcelo hizo gran demostración de gravitas romana, demoran75
ANTONIO PASTOR
do SU salida del destierro ocho meses y no rindiendo gracias
a César ni directa, ni indirectamente. E n mayo del 45 desembarcó en el Pireo, y el 26, por la tarde, fue mortalmente herido por un acompañante suyo que se suicidó. El procónsul Sulpicio, a quien Julio sin duda había encargado especiales atenciones, se trasladó al puerto, pero no pudo
hacer más que recoger el cadáver y erigir al eminente enemigo del régimen un monumento marmóreo en la Academia. Mucho se ha especulado sobre las causas del asesinat o ; parece que César no tuvo parte en él (Cic. Ad
Fam.,
IV, I I - 1 2 ; Ad Att., XIII, 10, 3).
En cuanto a Ligario, narra nuestro Plutarco que en los
idus de marzo estaba enfermo. Intimo de Bruto, éste le visitó y dijo: « ¡ V a y a momento para ponerte enfermo!» Entonces él, apoyándose en el codo y cogida la mano del amigo, respondió: «Pero si proyectas un acto digno de ti,
Btuto, sano estoy» ; y podemos suponer que, bajando a la
Curia, mojaría su puñal en sangre de César.
76