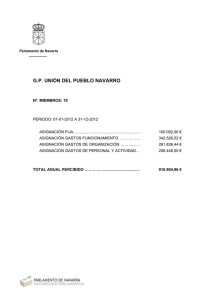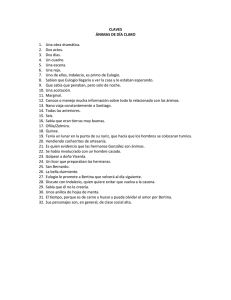Don Juan Tenorio para web
Anuncio

Julio Navarro Albero o la caricia de Don Juan Tenorio Su protagonista se ha convertido en un mito, y está presente a través del tiempo en muchas obras de carácter distinto, con fijación y aumento de sus rasgos, esencialmente los de su impulso erótico, la afirmación de su valor y su soberbio desdén por el castigo divino. D. Manuel Muñoz Cortés. Cuando Tirso de Molina, en el siglo XVII, escribió El burlador de Sevilla y convidado de piedra, con seguridad, no era consciente de la trascendencia que iba a tener su obra: rápidamente, el caluroso gusto italiano por nuestro teatro barroco lo irradió a todo el continente, y fue aflorando en otras espléndidas piezas como Don Juan ou le festin de piêrre de Molière o Don Giovanni de Mozart. Pero el verdadero Tenorio, el auténtico Don Juan es el escrito por Zorrilla. No obstante haber sido tildado de obra menor, recriminado por sus ripios, reprobado por sus dislates, por sus desatinos cronológicos…, de los cuatro prototipos humanos universales nacidos en la literatura, el insolente, el fatuo, el bravucón Don Juan ocupa un puesto de honor junto a otro español, Don Quijote, que se codean, en ese exquisito elenco con Fausto y Hamlet. Y ese personaje universal, ha marcado y, en cierto modo, entre algunos, lo sigue haciendo, una de las tradiciones españolas más arraigadas: la celebración de la noche de las ánimas, la que transcurre del 1 al 2 de noviembre, debe, para ser perfecta, transcurrir asistiendo a una representación teatral de Don Juan Tenorio. Uno de los más lúcidos recuerdos de mi infancia es vislumbrar, de lejos, cuando pasaba por el salón, a un joven Paco Rabal que, en blanco y negro y enfundado en un inmaculado jubón, invadía la pantalla del televisor como apuesto protagonista de la obra. Además, se contaban espeluznantes historias como la de la Santa Compaña: una procesión de fantasmas, de almas en pena, cubiertas por mortajas con capucha y descalzas, que en dos filas vagan erráticas rezando, con cantinelas de salmos mortuorios. Es tan aterradora su presencia que se extingue cualquier ruido en derredor y los animales se alejan erizados; pero, no es visible para nadie, excepto para los niños que, por error, habían recibido los santos óleos de alguna extremaunción en su bautismo. O en el colegio solían leernos o se representaban algunos pasajes de una de las célebres Leyendas de Bécquer, “El monte de las ánimas”, cuya acción transcurre cerca del Duero y en el monte que le da título, que espeluznó al propio autor: La noche de difuntos me despertó a no sé qué hora el doble de las campanas; su tañido monótono y eterno me trajo a las mientes esta tradición que oí hace poco en Soria. Intenté dormir de nuevo; ¡imposible! Una vez aguijoneada, la imaginación es un caballo que se desboca y al que no sirve tirarle de la rienda. Por pasar el rato me decidí a escribirla, como en efecto lo hice. Yo la oí en el mismo lugar en que acaeció, y la he escrito volviendo algunas veces la cabeza con miedo cuando sentía crujir los cristales de mi balcón, estremecidos por el aire frío de la noche. […] Desde entonces dicen que cuando llega la noche de difuntos se oye doblar sola la campana de la capilla, y que las ánimas de los muertos, envueltas en jirones de sus sudarios, corren como en una cacería fantástica por entre las breñas y los zarzales. Los ciervos braman espantados, los lob os aúllan, las culebras dan horrorosos silbidos, y al otro día se han visto impresas en la nieve las huellas de los descarnados pies de los esqueletos. Por eso en Soria le llamamos el Monte de las Ánimas, y por eso he querido salir de él antes que cierre la noche. […] -Tú lo sabes, porque lo habrás oído mil veces; en la ciudad, en toda Castilla, me llaman el rey de los cazadores. No habiendo aún podido probar mis fuerzas en los combates, como mis ascendentes, he llevado a esta diversión, imagen de la guerra, todos los bríos de mi juventud, todo el ardor, hereditario en mi raza. La alfombra que pisan tus pies son despojos de fieras que he muerto por mi mano. Yo conozco sus guaridas y sus costumbres; y he combatido con ellas de día y de noche, a pie y a caballo, solo y en batida, y nadie dirá que me ha visto huir del peligro en ninguna ocasión. Otra noche volaría por esa banda, y volaría gozoso como a una fiesta; y, sin embargo, esta noche... esta noche. ¿A qué ocultártelo?, tengo miedo. ¿Oyes? Las campanas doblan, la oración ha sonado en San Juan del Duero, las ánimas del monte comenzarán ahora a levantar sus amarillentos cráneos de entre las malezas que cubren sus fosas... ¡las ánimas!, cuya sola vista puede helar de horror la sangre del más valiente, tornar sus cabellos blancos o arrebatarle en el torbellino de su fantástica carrera como una hoja que arrastra el viento sin que se sepa adónde. Dicha tradición no sólo goza de arraigo en la literatura, también lo hace, y, de manera muy especial en la gastronomía: los castellanos huesos de santo, el dulce de membrillo extremeño, los muñecos elaborados con frutas o los andaluces buñuelos de viento rellenos, que salvan a las almas del purgatorio, los catalanes panellets o los nuégados de pueblos perdidos en la sierra de Albacete. Mucho, mucho, mucho tiempo después, y sin saber cómo –quizás es lo único que no admiro de los americanos-, nos invadieron las calabazas, las brujas, los esqueletos, las telarañas… en una mamarrachada de fiesta que, inexplicablemente, está desplazando, entre los jóvenes y no tan jóvenes faltos de instrucción, la hermosa tradición de respetar, honrar, casi reverenciar a sus muertos durante el día de Todos los Santos y la noche de las ánimas, mientras en cualquier iglesia con un leve rumor monocorde las campanas tocaban a muerto. Por todo ello y porque el 4º curso de ESO arranca el estudio de su literatura con el Romanticismo, hace años que, en clase, leo, explico y, esencialmente, disfruto con mis alumnos del Don Juan de Zorrilla. Entretanto intento conseguir que imaginen su ardua puesta en escena, comentándoles que hace varios años, muchos ya, asistí por primera vez, la noche de las ánimas, a la representación que, en el Teatro Romea, lleva a cabo la Compañía Cecilio Pineda. El actor murciano que le puso nombre, fascinado por Don Juan Tenorio, incluyó en su reparto y representó esta obra desde 1907 hasta 1941, un año antes de morir. Una fascinación que heredó la actual compañía y, en cierto modo, la ciudad de Murcia. Con motivo de la clausura del Certamen Romea-89, la Compañía Cecilio Pineda asume, tras la petición del Ayuntamiento, la puesta en escena de la obra. Dirigidos magistralmente por Julio Navarro Carbonell, unos cuarenta actores ataviados con prendas de la madrileña colección de Cornejo y arropados por unos excelsos decorados de fines del siglo XIX, reanudan la tradición hasta 2007, cuando tras diez representaciones, comenzaron las obras de restauración en el Teatro Romea. Tras el fallecimiento de Julio Navarro Carbonell en 2011, se quedó huérfana la escena y, fundamentalmente, lamentablemente, su hijo, Julio Navarro Albero. El padre, director, compañero de escenas –en un principio enfrentados como Tenorio y Mejía, posteriormente, como el Don Juan maduro frente al joven y, por último, encarnando a Don Diego Tenorio, deshonrado padre del crápula Don Juan-, maestro, consejero y amigo, ya forma parte de la historia; de una historia cuyo testigo ha sabido recoger con inaudito talento, con señorío, su hijo. Su respeto, su admiración, su cariño, su apasionamiento mutuos se deslizaban desde las tablas, radiantes, felices, nerviosos, para personarse entre los cientos de espectadores que los han contemplado. No me cabe la menor duda de que Julio Navarro Carbonell protege, desde el palco 7 del Romea, que lleva su nombre, a toda esa comparsa que, con extraordinaria destreza, puebla el escenario. Cuando hace contados años, Julio Navarro Albero se enfrentó en solitario a la ingente labor de protagonizar y dirigir el Tenorio, probablemente musitaba para sí el final de un poema que, en una ocasión muy especial, escuchó de labios de su padre: Dejad la puerta abierta / porque un día puedo volver y con las alas rotas y el corazón gastado ya no quedan / fuerzas para llamar a los amigos. Dejad la puerta abierta y encendedme la lumbre por si vuelvo. Y, asimismo, recordaría las espléndidas palabras que un día su padre le dedicó, y que estarán fijadas, a modo de caricias, en su corazón: “Cuando vi a mi hijo interpretar el Don Juan completo, me impresionó su enorme talento como actor, ¡es un Pineda!”. Espléndidas palabras que hacemos nuestras los que hemos tenido el gozo de deleitarnos con su actuación; entre ellos, mis alumnos de 4º de ESO y de 1º y 2º de Bachillerato, que el pasado día de las ánimas, asistieron conmigo y con dos profesoras más a la última representación de este año. Jóvenes que, conocedores del texto, mantuvieron un silencio “sepulcral”, durante más de tres horas, descubriendo, apreciando, comiéndose con los complacidos ojos, lo que allí abajo, abajo, abajo, estaba acaeciendo. Jóvenes conmovidos, embelesados, enternecidos, emocionados con la prodigiosa escena, con la indescriptible, inefable, insuperable actuación de un hombre desamparado, desahuciado, repudiado que, redimido por amor, mendigaba la misericordia divina. Jóvenes entusiasmados, encantados con el donaire, con el galanteo, con la apostura, con el endiablado poder de seducción de Julio Tenorio o Don Juan Navarro Albero. Jóvenes cuyo único reproche, al final de la representación, era no haber asistido el viernes para que hubiéramos tenido posibilidad de repetir el sábado y el domingo; cuya gran preocupación era saber si, esa misma noche, podríamos reservar entradas, en el patio de butacas, para el año próximo. Sólo nos queda agradecer, antes de firmar y plegar, a la Compañía Cecilio Pineda, su empeño anual en hacernos disfrutar, con su arte al batirse el cobre, con uno de los grandes clásicos de nuestra literatura. Y a Julio Navarro Albero su amabilidad al atendernos, al posar con nosotros, su sensibilidad al valorar nuestra dedicación y su pericia para declamar el verso. Ángela Moreno Torres.