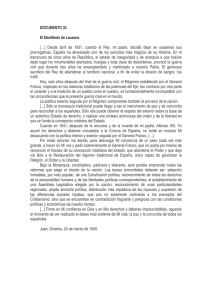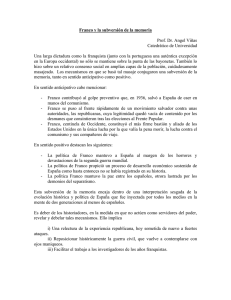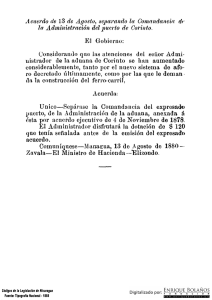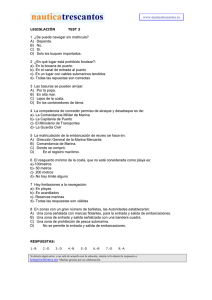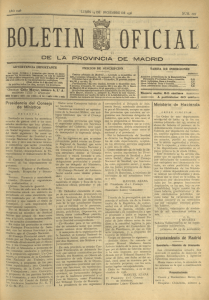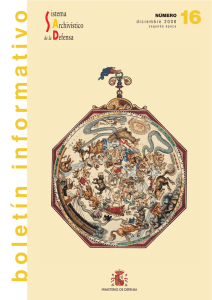VI CUANDO LA ISLA SE LLENÓ DE ODIO
Anuncio

VI CUANDO LA ISLA SE LLENÓ DE ODIO Todo fue como una mala nube. De pronto, aquella ciudad tranquila y liberal, aquel Santa Cruz cosmopolita y europeo, tan lleno de culturas y tan ansioso de horizontes, comenzó a teñirse con el color del odio. En la Comandancia General se amontonaban las denuncias contra “los rojos”, casi siempre motivadas por cuestiones personales ajenas a cualquier ideología. Fueron habilitados “auxiliares de policía” para vigilar a los masones. Una pareja de soldados voluntarios rompió la puerta de la logia masónica de la calle de San Lucas. Llegaron tarde. José Cruz se había llevado las listas con los nombres de los principales miembros. Pero aún así encontraron documentos comprometedores. “Quemas eso”, dijo a su compañero uno de los soldados. “¿Cómo lo vamos a quemar? Fíjate en quienes están aquí; no pasará nada. Franco declaró la guerra a los masones, dicen que porque él nunca fue admitido. Los papeles fueron depositados en la Comandancia General por las dos personas que me relataron estos hechos. En los referidos papeles figuraban los nombres de médicos, abogados, militares, sindicalistas. Jamás volvió a saberse nada de aquellos documentos. Pero los odios se multiplicaron por mil y ciertos caciques derramaron su sed de venganza contra los que también perdieron los papeles de la concordia y de la democracia y contra gran cantidad de inocentes que lo único que deseaban era vivir en libertad. Caciques que, con la única legalidad de las armas, vieron su gran oportunidad de abusar aun más del pueblo atizando una guerra entre españoles. Que fueron capaces de arrastrar a aquella gran masa de gente de paz, atemorizada con sus consignas, con sus voces y con sus amenazas; gentes que al final se convirtieron, sin querer o queriendo, en sus cómplices. A las doce del mediodía del sábado 18 de julio de 1936 había dos zonas de Santa Cruz convertidas en hervideros de gente. El café La Peña era aun lugar de cita de los que intentaban, de alguna forma, cortar aquel golpe que se presagiaba de una dureza sin límites. La Comandancia Militar recibía, sin apenas pausa, a voluntarios y a falangistas que deseaban alistarse en las filas del nuevo ejército de Franco. Eran armados y destinados inmediatamente a los distintos cuarteles de la isla. Había también mucha gente de bien entre ellos, gracias a Dios. Los republicanos no se daban por vencidos. Les dolía aquel golpe contra la democracia, aunque muchos de ellos reconocían que la situación del país se había vuelto muy problemática. Pero nada justifica una guerra y menos una guerra entre hermanos. En el Puerto de la Cruz, don Pedro González de Chaves y Rojas, hijo y nieto de alcaldes de su pueblo, hablaba, en el Casino de los Caballeros de la calle Iriarte esquina con la de Blanco, con don Martín Pérez Trujillo, hasta hacía unos años edil de la ciudad. Charlaban los dos, el primero miembro de la derecha civilizada y progresista, el segundo integrante de la honorable izquierda socialista, como cada tarde, junto a la pequeña valla de madera que cubría hasta menos de la mitad de una de las puertas de tea de la sociedad recreativa. Ambos con zapatos muy limpios; don Pedro con un boquín y un cigarrillo, largando suavemente el humo; don Martín fumaba un habano. Los dos tenían hijas que seguían sus estudios en el Colegio de La Pureza, alumnas por tanto de la madre Siquier. “Perico”, dijo el político, “me da la impresión de que estamos ante el principio de una escalada de violencia; la gente se ha vuelto loca”. “No lo creo, Martín, dios quiera que no. Pero en Madrid la situación está muy fea; me han dicho que la gente quiere marcharse de la ciudad”. Don Pedro era, a nivel personal, un liberal. Había estudiado derecho en Sevilla y aprendido inglés en Londres. Se casó tarde, a los 37 años, tuvo tiempo para vivir y para divertirse. Perdió a su hijo en el frente de Teruel, con 16 años, soldado de Franco. Me pusieron su nombre. Cayó junto a mi padre, su hermano, que resultó ileso. Don Pedro era mi abuelo y en su casa jamás escuché hablar de rojos ni de azules. Ni de las dos Españas. El Puerto de la Cruz, la ciudad de mis orígenes, había votado socialista. Cuando se desató el odio, algunos portuenses fueron trasladados al improvisado y duro penal de “Fyffes”, en Santa Cruz, y a la cárcel de la calle Tribulaciones. Luis Rodríguez Figueroa, intelectual portuense, un hombre honesto, salió de es última cárcel citada y en la puerta le esperaba la Brigada del Amanecer. Era un hombre influyente, un caballero, un gran abogado, humanista, excelente escritor, un hombre cabal y valiente que no quiso huir a Francia cuando el capitán del buque que le trasladaba de la Península, meses antes, se lo había propuesto. Pero a Franco no le gustaba la inteligencia. Le “pasearon” aquella noche y le arrojaron al mar. A punto estuvo de llevarse consigo a alguno de sus verdugos. El teniente González Campos, con un grupo de jefes y oficiales en Santa Cruz. Es el que está de pie, sin gorra, debajo del oficial que lleva sombrero de ala ancha. El segundo, de derecha a izquierda, es el coronel Teódulo González Peral, muy citado en esta obra. (Archivo de A. González Hernández)