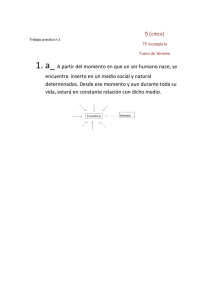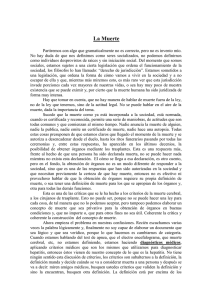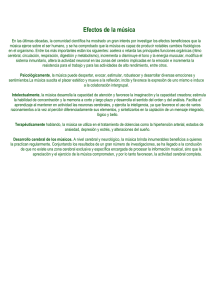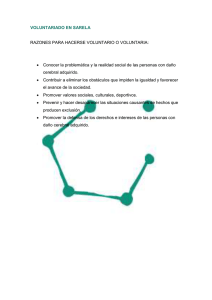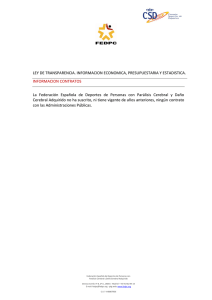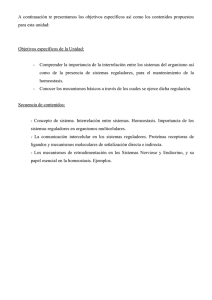¿Muerte cerebral? - Universidad de Navarra
Anuncio

¿Muerte cerebral? Antonio Pardo Departamento de Bioética. Universidad de Navarra. Publicado en Revista de Medicina de la Universidad de Navarra, 1992;37(2):39-40(9596). Cuando Descartes describió al hombre como un compuesto de res extensa y res cogitans realizó una simplificación del esquema de la filosofía anterior, y permitió a los no filósofos comprender con facilidad cómo el hombre está compuesto de alma y cuerpo. Para su posteridad el alma fue espíritu; el cuerpo, organismo. Siempre existieron, para él y para sus sucesores, algunos problemas al intentar explicar cómo se pueden unir sustancias heterogéneas, pero estos problemas sólo hicieron rechazar la hipótesis de partida a una minoría. La muerte, vista con este esquema simplificado, consiste en la separación del alma y el cuerpo, explicación fácil de entender por analogía con la separación de dos objetos cualesquiera. Al marcharse el alma, el cuerpo deja de mostrar actividad racional y se convierte en cadáver. Esta simplificación resulta especialmente útil en algunas situaciones en que parece necesario precisar el momento de la muerte. Para estos casos se suele argumentar diciendo que, para poder desarrollar las operaciones racionales –pensar y querer–, el hombre necesita la actividad de los centros cerebrales superiores encargados de la integración sensitiva. La destrucción de estos centros superiores indicaría que el alma no realiza ya operaciones en ese cuerpo. Se ha marchado de él. Lo que se ve, aunque parezca un hombre vivo, es un cadáver. Es la muerte cerebral. El cuerpo que vemos ya no es persona, es decir, sujeto racional, porque su alma pensante lo ha abandonado al lesionarse definitivamente algunas partes fundamentales del cerebro. Entonces, ese cuerpo con el cerebro muerto, como todo cadáver, no merece ya el respeto absoluto que merecen las personas, sino sólo un respeto a la dignidad que tuvo cuando fue persona. Por tanto, tras tomar las debidas cautelas (asegurarse con toda certeza de esa muerte cerebral), y con el debido respeto a los deseos del finado o a los de sus familiares, ese cadáver se puede emplear como donante para trasplantes. El problema de esta explicación simplificada radica en que, como toda simplificación, prescinde de parte de la verdad. Dicho crudamente: es falsa. La versión cartesiana y las opiniones derivadas de ella, aunque atribuyen correctamente al alma la racionalidad y la conciencia, omiten algo esencial: que el alma también da al organismo la actividad de su vivir orgánico. La vida animal –y el hombre es animal– tiende a mantener una estructura orgánica que permite continuar la actividad vital a pesar de las circunstancias externas. Por tanto, el vivir orgánico se manifiesta, ante todo, en la actividad que desarrolla el organismo vivo para mantener su homeostasis, ese complejo equilibrio entre variables de su medio interno, imprescindible para seguir viviendo. Como no hay vida orgánica sin alma, lo que nos indica la presencia del alma es el mantenimiento de la homeostasis; y, si hay homeostasis, el alma está presente aunque haya destrucción cerebral. En el caso del hombre, esa alma es humana, es decir, es alma espiritual. Si se acepta esta versión más completa de la naturaleza del alma y el cuerpo, el concepto de muerte cerebral se derrumba. Donde veamos un cuerpo humano que mantenga su homeostasis, allí hay alma humana. Incluso aunque no pueda desarrollar, ni ahora ni nunca, ninguna operación racional. Y esto vale también en el caso de que esa homeostasis se mantenga con ayuda de aparatos o medicamentos, como pueden ser una circula- 1 ción extracorpórea o un diurético: estos últimos sólo sustituyen alguna función orgánica mientras las demás funciones siguen actuando gracias al alma y contribuyendo a mantener la homeostasis de esa persona. Por tanto, el paciente con lesiones cerebrales irreversibles, que se mantiene vivo en el respirador, está realmente vivo porque mantiene su homeostasis, aunque sea con ayuda de un aparato. Ahí hay alma humana espiritual y hay una persona humana. Pero, en ese caso, todo tratamiento encaminado a que se mantenga su vida orgánica es fútil. No existen inconvenientes morales para desconectar el respirador. Los médicos que toman los órganos de ese enfermo para trasplante ¿son, pues, unos asesinos? En cierto modo, materialmente, lo son, pero no moralmente, pues el respeto absoluto que el hombre debe a toda vida humana no tiene una razón de ser meramente orgánica. El mandato de no matar no pide un respeto a ultranza de toda vida orgánica humana, sino un respeto a esa vida orgánica en cuanto que es soporte e instrumento del vivir racional, de la inteligencia y la libertad de una persona humana. Si, como sucede en el paciente con lesiones cerebrales graves irreversibles, no existe esa vida racional ni en el más ínfimo grado, ni posibilidad de tenerla o recuperarla, el respeto debido a esa vida humana baja de rango, pues esa vida humana es sólo orgánica. Comienza así a existir la posibilidad de que ese cuerpo humano, todavía en buenas condiciones en muchos de sus aspectos, sirva de instrumento a la vida racional de otra persona, porque para la suya ya no sirve ni puede servir: ese hombre, vivo, se convierte en donante potencial, guardando el debido respeto a su origen (no es materia prima sin más), y contando con su voluntad previa de donación de órganos o, en caso de que no conste, con la de quien esté a su cargo. Así, aunque pueda parecer violento a primera vista, ese donante no está muerto: está vivo, con una vida orgánica que no le sirve a él mismo y que puede ser de utilidad en algunos casos a la vida de otros seres humanos necesitados. Si media una voluntad altruista por parte del donante o de sus familiares, sus órganos se pueden emplear para trasplantar. Paradójicamente, aunque desde el punto de vista teórico no sea admisible el concepto de muerte cerebral, las consecuencias prácticas de la vuelta teórica a la concepción clásica de la muerte son nulas. La praxis médica con los enfermos con lesiones cerebrales irreversibles ingresados en una UCI es la misma tanto desde el punto de vista de la inexistente “muerte cerebral” como desde el punto de vista más realista que considera como signo de existencia de alma racional, de personalidad, el mantenimiento de la homeostasis, incluso si el mantenimiento de la homeostasis es sólo parcial y debe ser auxiliado con aparatos. Este cambio teórico puede permitir el manejo conceptual adecuado del trato médico de los anencéfalos, también donantes potenciales. Al enfrentarse con estos casos, el médico debe respetar a estos niños enfermos y de corta supervivencia, respeto no absoluto, pero tampoco tan escaso que los convierta en pura materia prima. También debe alimentar la adecuada compasión hacia los padres del donante, que tienen al niño enfermo como único consuelo en esos momentos de desgracia. Y debe compadecerse también del receptor potencial del trasplante y de sus familiares, de modo que intente provocar la donación altruísta de órganos por parte de los padres del anencéfalo, pero sin exigirla descarnadamente1. También queda claro con este enfoque el trato de respeto absoluto que merecen otros tipos de enfermos. Es el caso de los subnormales profundos, que poseen vida racional, 1 El autor modificó esta opinión en un trabajo posterior. Véase Muerte cerebral y ética de los trasplantes en http://www.unav.es/cdb/dhbapmcindice.html 2 aunque no sea equiparable en su riqueza a la de una persona sana. Igualmente, a los pacientes en estado de inconsciencia se les debe respeto absoluto, pues volverán a tener vida racional cuando se recuperen de su enfermedad. Los pacientes con lesiones cerebrales parciales irrecuperables que les impiden relacionarse con el entorno también merecen respeto absoluto mientras exista alguna actividad cerebral o la posibilidad de que se dé: que la actividad racional no se pueda manifestar no significa que no exista. En este terreno de la “muerte cerebral” se ve la superioridad del sentido común sobre los planteamientos filosóficos erróneos. Cuando el médico sale de la UCI y conversa con los familiares de su paciente, suele comunicarles que “no hay nada que hacer”; pero no les dice “está muerto”. El fracaso de intentos anteriores de explicar que está muerto quien todos ven que está vivo le lleva a retroceder de su sólida posición teórica sobre la “muerte cerebral” y a conceder, ante los familiares, y muchas veces ante sí mismo, que el paciente está vivo, pero que realmente no hay nada que hacer para que recupere la salud. Sus órganos pueden emplearse para trasplante, con las precauciones necesarias y después de haberse cerciorado de la voluntad altruista del donante o de sus familiares. 3