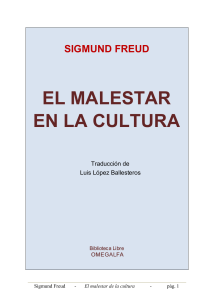Freud, Sigmund, “El malestar en la cultura”, obras completas
Anuncio

EL MALESTAR EN LA CULTURA Sigmund Freud La lectura de “El malestar en la cultura” deslumbra e impacta no sólo por la calidad y profundidad de las intuiciones e ideas de Sigmund Freud sino también por la maestría argumentativa y el rigor lógico que el autor emplea para expresarlas. Un mago del discurso que no deja cabos sueltos, un malabarista prodigioso que atrapa las ideas en el aire para dejarlas caer con gracia en su sombrero psicoanalítico confiado en que habrán de encontrar perfecto acomodo en las categorías creadas por su genio: el ello, el yo, el super-yo, el complejo de Edipo, el principio del placer, el sentimiento oceánico. Freud propone, objeta, analiza y, sin escabullirse jamás, concluye. La conclusión es ya la siguiente idea a esclarecer y será víctima del mismo rigor analítico; enlazadas una tras otra con fluidez crean en el lector la impresión o la ilusión de que si todo encaja tan perfectamente así es, así debe ser. La duda sobre si el sentimiento religioso es o no una experiencia universal e innata presente en el ser humano lo lleva a indagar sobre la sensación de desamparo infantil que a su vez lo conduce al análisis de dos conceptos antagónicos esenciales para el hombre: la felicidad y el sufrimiento. De ahí ahonda en los caminos que podemos elegir en la búsqueda de la felicidad y las infructuosas artimañas que usamos para evitar el sufrimiento. Lapidario, señala: “La religión viene a perturbar este libre juego de elección y adaptación, al imponer a todos por igual su camino único para alcanzar la felicidad y evitar el sufrimiento. Su técnica consiste en reducir el valor de la vida y en deformar delirantemente la imagen del mundo real, medidas que tienen por condición previa la intimidación de la inteligencia. A este precio, imponiendo por la fuerza al hombre la fijación a un infantilismo psíquico y haciéndolo participar en un delirio colectivo, la religión logra evitar a muchos seres la caída en la neurosis individual. Pero no alcanza nada más.” (página 3030) Su preocupación por la desdicha humana lo incita a preguntarse las razones y motivos por los cuales la cultura, nuestra cultura, no ha podido ser una ayuda eficaz para el logro de nuestras aspiraciones a la felicidad. Nuevamente el rigor se impone y Freud desmenuza el concepto de cultura, su génesis (explicación en la que, confieso, me pierdo y sonrío un poco ante la hipótesis de que la conquista del fuego tuvo algo que ver con el placer infantil del hombre primitivo de mear sobre el fuego para apagar la llama), su desarrollo y, por supuesto, las formas de frustración sexual que “impone la sociedad en aras de sus ideales de cultura” (página 3032) y que nos llevan inexorablemente a la neurosis y a la insatisfacción. Aquí hago un alto y canto de alegría ante el advenimiento de la píldora y los descomunales avances que en materia de tolerancia sexual ha logrado nuestra cultura en las últimas décadas. Loa a esa pastillita que acabó de golpe y porrazo, sin hipnosis ni psicoterapia, con una serie de “represiones” sexuales, que ahora podemos ver más bien como un justificado terror pánico a las consecuencias de un embarazo no deseado. Y que decir de los estudios de ADN que hacen trizas al viejo principio del derecho romano “mater semper certa est, pater semper incertus est” y al castizo refrán “hijo de mi hija, mi nieto, el de mi hijo, Dios lo sabrá”. Pienso en la impotencia del varón frente a la naturaleza que le niega la certeza de la paternidad pero lo compensa aguzando su ingenio llevándolo a excelsas creaciones culturales como el cinturón de castidad. Sin ninguna pretensión feminista y bajo la premisa de que entiendo claramente que en 1930 fuera totalmente impensable una libertad sexual para la mujer como la que ahora gozamos, cito: “La siguiente discordia es causada por las mujeres, que no tardan en oponerse a la corriente cultural, ejerciendo su influencia dilatoria y conservadora. Sin embargo, son estas mismas mujeres las que originalmente establecieron el fundamento de la cultura con las exigencias de su amor. Las mujeres representan los intereses de la familia y de la vida sexual; la obra cultural, en cambio, se convierte cada vez más en tarea masculina, imponiendo a los hombres dificultades crecientes y obligándoles a sublimar sus instintos, sublimación para la que las mujeres están escasamente dotadas. Dado que el hombre no dispone de energía psíquica en cantidades ilimitadas, se ve obligado a cumplir sus tareas mediante una adecuada distribución de la libido. La parte que consume para fines culturales la sustrae, sobre todo, a la mujer y a la vida sexual; la constante convivencia con otros hombres y su dependencia de las relaciones con éstos, aun llegan a sustraerlo a sus deberes de esposo y padre. La mujer, viéndose así relegada a segundo término por las exigencias de la cultura, adopta frente a ésta una actitud hostil”. (página (3041). Me rehúso a aceptar, en este año de gracia de 2011, el papel de la mujer como enemiga de la cultura. Y respecto a la sublimación, que según el propio Freud, alude a las actividades psíquicas superiores, a las producciones intelectuales, científicas y artísticas, “para la que las mujeres están escasamente dotadas” me pregunto cómo habrían tenido las mujeres de antaño, admirables en tantos sentidos, la posibilidad de contribuir más a estas actividades psíquicas superiores cuando su preocupación esencial era velar para que sus hijos lograran superar las terribles enfermedades de la infancia en una era sin penicilina. Quien no ha sufrido leyendo en los cuentos, historias y novelas de antaño el relato estremecedor de la muerte de los niños y el indecible sufrimiento de esas madres que parían y perdían hijos sin parar. Vuelvo al problema de las causas o razones por las cuales nuestra cultura no ha podido contribuir a la mayor felicidad del hombre y coincido plenamente con Freud en cuanto a que el problema no es la cultura misma sino la propia naturaleza humana, los instintos agresivos del ser humano. “El hombre es el lobo del hombre”, cita Freud a Hobbs con toda razón. Viene entonces la tesis medular de su ensayo que intentaré resumir de la siguiente manera: el ser humano es infeliz; un descontento o malestar acompaña su vida y aunque suele atribuir este desasosiego a las más variadas causas y motivaciones, en realidad es el producto de un sentimiento de culpabilidad o angustia generado por la cultura en su afán de mitigar y domeñar los poderosos instintos agresivos que reinan en su lo más profundo de su ser. Este sentimiento puede ser consciente (como ocurre claramente en el caso del remordimiento) o inconsciente. Pero ahí está. La culpa, reforzada hábilmente por las distintas religiones, hace imposible la realización del principio del placer. Más aún, este terrible sentimiento de culpabilidad entraña una necesidad de castigo y se encuentra alojado en nuestro mismísimo interior en la severa instancia que Freud llama super-yo, encargada de asegurar un buen comportamiento del yo, que hará todo lo posible por alinearse a toda norma cultural ante el aterrador castigo que conlleva la transgresión: la pérdida del amor. Aclara Freud que el super-yo o consciencia moral varía de individuo a individuo en tanto que en su formación intervienen tanto elementos innatos como elementos del medio ambiente. Y es aquí donde yo me pregunto si realmente podemos hablar de la presencia de un sentimiento de culpa en todos y cada uno de los miembros de la comunidad, tal y como parece aspirar Freud. Pareciera más bien que el super-yo, individual y colectivo se ha ido relajado tanto que, a pesar de la profusión de leyes, reglamentos y demás mecanismos culturales con los cuales los “elegidos” guardianes de la sociedad intentan restringir y reprimir los instintos agresivos y destructivos, éstos campean e imperan acompañados de una codicia rapaz, sin que se vea en la sociedad un claro reflejo de malestar o desosiego provocado por la culpa, sino más bien un terror ante estos desbordados instintos que la cultura aparentemente no puede ni ha podido controlar. Casi un siglo ha pasado desde que Freud escribió su ensayo y tan sólo seis años después de su publicación irrumpe una guerra en la que se cometieron atrocidades indecibles sin que fuera visible “sentimiento de culpa” alguno, ni de un lado ni del otro. Una guerra en la que el “instinto de muerte”, la destrucción y el exterminio fueron incluso avalados por leyes que cumplieron con todos y cada uno de los requisitos de forma necesarios para ser consideradas como tales. Estremece y conmueve la frase de Freud: “Pero las influencias destructivas comparables a estos factores patológicos no faltan en la historia de ninguna ciudad, aunque su pasado sea menos agitado que el de Roma, aunque, como Londres, jamás haya sido asolada por un enemigo” (página 3022). Al leer la nota al pie de página del párrafo final del ensayo “Strachey señala que esta última sentencia fue escrita por Freud en 1931 en momentos que la amenaza de Hittler se hacía presente” no puedo sino sentir terror ante la amenaza que ahora mismo representa el sangriento espectáculo “organizado” por nuestras autoridades en la “lucha contra el narco”, ante esa crueldad y desprecio por la vida que nos dejan impotentes y atónitos cada mañana al leer en el periódico o escuchar en el radio la “última” atrocidad cometida. Termino, pues, con dos párrafos que contiene toda la sabiduría de ese gran pensador que fue Sigmund Freud. “A mi juicio, el destino de la especie humana será decidido por la circunstancia de si –y hasta que punto- el desarrollo cultural logrará hacer frente a las perturbaciones de la vida colectiva emanadas del instinto de agresión y de autointerés. Nuestros contemporáneos han llegado a tal extremo en el dominio de las fuerzas elementales que con su ayuda les sería fácil exterminarse mutuamente hasta el último hombre. Bien lo saben, y de ahí buena parte de su presente agitación, su infelicidad y su angustia. Sólo nos queda esperar que la otra de ambas “potencias celestes”, el eterno Eros, despliegue sus fuerzas para vencer en la lucha con su no menos inmortal adversario. Más, ¿Quién podría augurar el desenlace final?”. (página 3067) Y esta otra frase que muestra la humildad y profunda sensibilidad de Freud cuando acude a la poesía de Goethe y se refiere a la “conmovedora imprecación que el gran poeta dirige contra las potencias celestes: “A la vida nos echáis, dejando que el pobre incurra en culpa; pues toda culpa se ha de expiar” para después afirmar “no podemos por menos de suspirar desconsolados al advertir cómo a ciertos hombres les es dado hacer surgir del torbellino de sus propios sentimientos, sin esfuerzo alguno, los más profundos conocimientos, mientras que nosotros para alcanzarlos debemos abrirnos paso a través de torturantes vacilaciones e inciertos tanteos”. (página 3060) Freud, Sigmund, “El malestar en la cultura”, obras completas, volumen 17 (Ensayos CLIII a CLXV), editorial Biblioteca nueva, Barcelona, 1988.
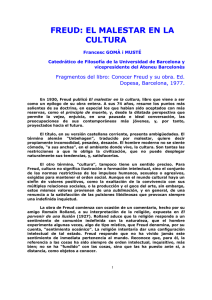
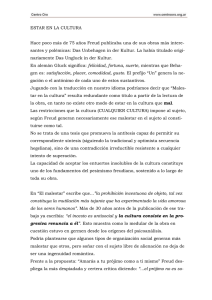
![EL MALESTAR EN LA CULTURA (*) 1929 [1930]](http://s2.studylib.es/store/data/003684997_1-4a3c233042fd0b8fabccd9c374dcb02a-300x300.png)