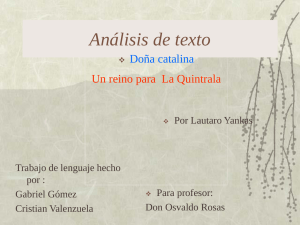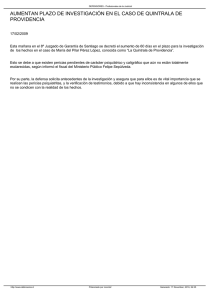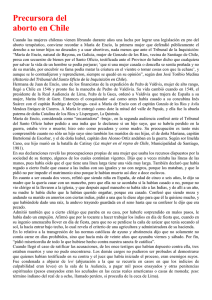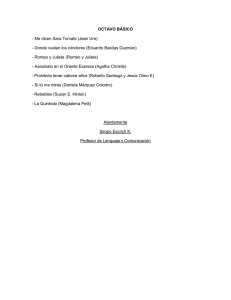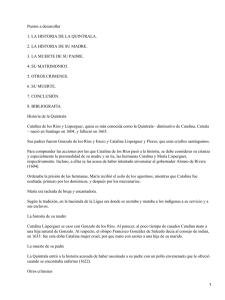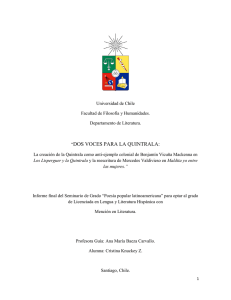La bruja pelirroja
Anuncio

La bruja pelirroja ‘La quintrala’, Catalina de los Ríos y Lisperguer –la hacendada más poderosa del reino de Chile en el siglo XVII–, era mestiza de españoles, alemanes e indios. Asesina de su padre y de sus amantes, tachada de bruja, atormentaba a sus esclavos y siervos indígenas, que exterminó por docenas. CARLOS FRANZ EL PAIS SEMANAL - 10-07-2005 La pelirroja Es 1640. España vive su Siglo de Oro, y al mismo tiempo cunde su decadencia. Al otro lado del mundo, Santiago, en la remota Capitanía General de Chile, es una ciudad de trescientas casas principales y muchas chozas, donde se hacinan unas cinco mil personas (algo así como la población de Burgos, por entonces). Barrosa en invierno, polvorienta en verano, aislada por las montañas nevadas de los Andes, esta ciudad preside el reino más belicoso de la América española. Estamos en una habitación de techos altos, con muros de adobón blanqueados a la cal contra los cuales se arriman bargueños oscuros, una cama con dosel, y una chimenea encendida sobre cuyo estante hay un crucifijo con la talla de un Cristo torturado y a la vez iracundo. Atada de rodillas a esta chimenea se encuentra una esclava negra, desnuda, con la espalda abierta en tiras por los azotes. Tras ella, de pie, sosteniendo un velón encendido, hay una mujer muy blanca pero de rasgos indígenas, pómulos salientes, sobre los cuales brillan los ojos negros de expresión airada, todo enmarcado por una revuelta melena de pelo rojo. La pelirroja mueve la mano y derrama con precisión el esperma incandescente sobre las heridas de la negra, que aúlla. La operación se llama “cerotear” y es un tormento muy conocido en la colonia para prolongar el dolor de los esclavos azotados; disciplinas que esta ama practica con frecuencia. La pelirroja va a derramar el esperma sobre otra llaga, pero algo la interrumpe. Mira hacia el crucifijo sobre la chimenea. El Señor de la Agonía es famoso –hasta el día de hoy, en su altar del templo de San Agustín en Santiago de Chile– por mirar con expresión iracunda a sus fieles, como si les reprochara los sufrimientos que padece por ellos. La joven pelirroja le grita a la imagen: “Yo no quiero en mi casa hombres que me pongan mala cara. ¡Así que fuera!”, y le manda al esclavo indio que la asiste con el látigo que se lleve el crucifijo. Así retrata una leyenda de casi cuatro siglos el carácter cruel, brutal, y a la vez independiente, de La Quintrala. Una estirpe de asesinas El quintral es un muérdago de flores rojas, una hermosa enredadera trepadora que, sin embargo, seca el árbol al cual se abraza. Con un apodo derivado de este nombre –La Quintrala, aludiendo a sus cabellos rojos y a su crueldad– fue conocida desde niña una de las mujeres más enigmáticas que produjeron las colonias españolas en América. Doña Catalina de los Ríos y Lisperguer perteneció a la familia más poderosa del reino de Chile en el siglo XVII. Su abuelo alemán, Pedro Lisperguer, descendiente de la casa real de Sajonia-Wittenberg, fue paje de Carlos V antes de pasar a América con los primeros conquistadores (entre ellos, otro paje imperial, Alonso de Ercilla, que escribiría el poema más famoso de la Conquista, La Araucana). Una vez en Chile, Lisperguer se casó con Águeda Flores. Ésta era hija de otro alemán (Bartolomé Flores, nacido Blumen en Baviera) y de la india Elvira de Talagante, vástago de un poderoso cacique mapuche. Estos indios eran señores feudales –reconocidos como vasallos por los incas cuzqueños– sobre enormes extensiones de tierra y miles de tributarios, en el valle central de Chile. La nieta de este enlace, Catalina de los Ríos y Lisperguer, nació en Santiago de Nueva Extremadura, como se conocía entonces a Santiago, en 1604 o 1605, cuando el reino llevaba sólo medio siglo desde que fue fundado. La niña que vio la primera luz en la gran casona santiaguina de su familia era un buen ejemplo del crisol sangriento de la Conquista. No sólo fue la heredera de haciendas, en ambas caras de los Andes, que equivalen a lo que sería hoy Castilla-La Mancha, y de millares de siervos indígenas y esclavos negros a los que poseerá como señora de horca y cuchillo. Sino que, asimismo, La Quintrala fue el retoño más violento de un linaje de mujeres salvajes; incluso más brutales que sus maridos curtidos en las inacabables guerras de Arauco (Chile fue conocido por eso como “el Flandes indiano”). Trepando sólo un poco por el árbol genealógico de Catalina de los Ríos y Lisperguer se encuentran tantos ejemplos de crueldad femenina que dan para creer en una predestinación genética. Otra abuela de La Quintrala, María de Encío –que fue amante de Pedro de Valdivia, el conquistador de Chile– fue acusada y procesada como bruja “por unirse a ciertos bailes de los indios que eran tenidos por diabólicos, criar culebras y azotar cruelmente a sus sirvientes”. Coronó su carrera matando a su marido –el abuelo materno de Catalina– echándole azogue hirviente por un oído mientras dormía la siesta. A su vez, la hija de la anterior, y madre de La Quintrala, se hizo famosa por matar a latigazos a una hijastra, bastarda de su marido. Y sobre todo por intentar envenenar –probablemente por celos– nada menos que al gobernador del Reino, don Alonso de Rivera. Crimen del que se libró asesinando al indio que puso –por orden suya– las yerbas venenosas en el agua del gobernador. No fue raro que el pueblo se vengara, entonces, reputándolas brujas tanto a ella como a su madre: “Por un duende que en su casa alborotó toda esta tierra, con quien decían que tenían pacto”. El parricidio Hija y nieta de asesinas, Catalina de los Ríos y Lisperguer quedó pronto huérfana de madre y fue criada por esclavas indígenas y negras. Y un padre severo. La Quintrala era analfabeta. Ni siquiera sabía firmar su nombre. Asunto del que se avergonzaba un poco, aunque no era raro en las grandes damas de su época, a las cuales, si no se las destinaba al convento, se tenía incluso por inconveniente enseñarles a leer. Sin embargo, todas las crónicas y las constancias de sus varios procesos judiciales muestran una mujer de aguda inteligencia y taimada habilidad. Una hacendada que dirigía personalmente las faenas de sus encomiendas desde su caballo y que conocía a fondo la mentalidad no sólo de su alcurnia, sino de la masa de siervos de la tierra que, por merced real, habían sido entregados a sus antepasados. Esta sabiduría instintiva, a no dudarlo, venía de las tradiciones orales que Catalina escuchó desde su infancia en las oscuras cocinas de sus haciendas. De boca de sus ayas esclavas habrán llegado a ella las historias susurradas de la crueldad de sus antepasadas, y también los conjuros y sortilegios, el conocimiento de la tierra y sus secretos de naturaleza, que constituían la religiosidad oculta de esa servidumbre aborigen. Con lo cual, no sólo la sangre de la Quintrala, sino sobre todo su imaginación, fueron mestizas. Esta pelirroja despótica fue un producto del tremebundo catolicismo barroco y contrarreformista español de la época, mezclado con las tradiciones, supersticiones y magias indígenas. El padre viudo de La Quintrala vio reproducirse en su hija, desde pequeña, el genio violento y arrebatado de las hembras de su familia. Y no es imposible que le haya tenido miedo. Un miedo justificado, pues el primer crimen de La Quintrala fue precisamente el parricidio cometido para librarse de ese guardián. Así lo atestigua el obispo de Santiago, Francisco Salcedo, quien en 1634 escribió al fiscal del Consejo de Indias en España, clamando justicia para los crímenes de La Quintrala. Entre ellos, el de haber envenenado a su propio padre –“con veneno que le dio en un pollo, estando enfermo”–, tras lo cual el progenitor murió entre atroces dolores. (No en balde, La Quintrala decía que en su casa no aceptaba “hombres que me pongan mala cara”). Del crimen la acusó una tía suya, pero los parientes encumbrados en la Real Audiencia y en el virreinato de Lima echaron tierra al asunto. La devoradora de hombres Libre de la vigilancia paterna y alentada por la impunidad de su primer crimen, La Quintrala tendría cada vez menos frenos. El cuerpo de don Enrique Enríquez de Guzmán, caballero de la Orden de San Juan, apareció una mañana en una plazuela cercana a la casa de La Quintrala, helado y molido a palos. Hechas las averiguaciones se siguió la pista del finado hasta la casa de Catalina. La riquísima y hermosa huérfana, de veinte años, atrajo hasta su lecho al caballero “con un billete en que con engañosos halagos, le enviaba a llamar para tener mal trato con él esa noche”. Como la mantis religiosa que devora al macho después del coito, al amanecer La Quintrala ordenó a sus esclavos que apalearan al favorecido hasta matarlo. El escandaloso juicio seguido por la Real Audiencia se saldó con sobornos a los testigos y la inculpación de un negro que confesó bajo tormento lo que quisieron sus verdugos, y fue ahorcado. A estas alturas, sin embargo, la poderosa familia se vio obligada a tomar otras medidas. Su abuela Águeda Flores (la hija de la cacica india de Talagante) arregló un matrimonio apresurado con un caballero noble, muy atractivo pero sin fortuna, que estuvo dispuesto a cargar con la responsabilidad de esta fiera femenina. Don Alonso de Campofrío y Carvajal procedía de una histórica casa española, que se había destacado en la Conquista. Su padre había derrotado al corsario Cavendish, en las costas de Valparaíso, en 1585. Pero las armas no habían traído el oro para ellos, hasta que Carvajal aceptó casarse con la mayor dote del reino. No podemos saber qué llevó a Catalina a aceptarlo. Probablemente la amenaza de encerrarla en un convento, que era el otro remedio para casos como éste, en la época. Aunque de ningún modo habría sido fácil encerrar a La Quintrala (de hecho, cuando un sacerdote intentó hacerla recapacitar y confesarla, la pelirroja reaccionó persiguiendo al cura con un cuchillo para matarlo). Y tampoco puede excluirse que haya existido una atracción oculta entre estos dos jóvenes. Como parece indicarlo la vida que llevaron en común en sus haciendas. El infierno en El Ingenio Las casas de la hacienda El Ingenio existen hasta hoy en el valle de La Ligua, al norte de Santiago. Una zona famosa por sus temblores y la fertilidad de sus suelos, regados por cursos de agua helada que se precipitan de los glaciares en la alta cordillera. El nombre primitivo de El Ingenio procede del trapiche para moler la caña de azúcar, cultivo en el que los antepasados de La Quintrala y ella misma explotaron las miles de almas que les fueron encomendadas. Pues la verdadera y casi única riqueza en este reino –que sólo producía gastos de guerra a la corona– era la explotación inmisericorde de los indios. En esas soledades casi inexpugnables vivió La Quintrala la mayor parte de los próximos treinta años. Allí nació y murió pronto su único hijo. Allí quedó viuda más o menos joven. Y, libre de todo freno, allí se dejó llevar también a excesos tan atroces que llegaron a ser escándalo en la distante Santiago. Ante lo cual, finalmente, las autoridades del reino no pudieron hacer más la vista gorda. Un día de febrero de 1660 llegó hasta las casas de la hacienda Francisco Millán, un receptor de la Real Audiencia, comisionado para averiguar en secreto sobre los crímenes que se atribuían a su dueña. Este verdadero detective de la época logró mediante un ardid alejar a La Quintrala de su campo, e interrogar libremente a sus sirvientes y esclavos. El acta del proceso ahorra comentarios. “Doña Catalina castigaba todos los días y dos y tres veces, de muchos años atrás, toda la gente de su servicio, grandes y pequeños, indias solteras y casadas, desnudándolas en cueros, atándolas de los pies cabeza abajo, hasta llenarlos de sangre o degollarlos. Y después de azotados los cubría con sal, ají y orines. Sobre estos azotes los volvía a azotar, que este ejercicio era continuo de día y de noche… Después de azotados los solía quemar con brea, velas ardiendo, con miel, con tizones encendidos… Habiendo azotado una vez a la mulata Herrera, colgada por los pies, le había hecho entrar la cabeza en una olla con brasas y ají… Y había asado en hornos a sus esclavos y esclavas”. Sus métodos revelan el doble atavismo violento en el carácter de La Quintrala. Idéntico tormento de ahogar en una hoguera de pimientos lo describe Núñez Cabeza de Vaca entre los aborígenes de América del Norte. Por su parte, tirar a los indios a hornos encendidos es una de las atrocidades españolas que denuncia Bartolomé de las Casas. Pero quizá la más cruda descripción del salvajismo de La Quintrala sea el trato que daba a su doncella. Era ésta una indiecita de ocho años llamada Marcela, la cual fue encontrada oculta debajo de unos cueros, incapaz de hablar, llagada por los azotes y quemaduras –relata el oidor que la halló– “desde la punta de los pies a la cabeza”. Sometida a proceso y prisión domiciliaria, doña Catalina, que ya era una mujer de cincuenta años, negó todo. Sobre los numerosos instrumentos de tortura dijo que no eran suyos y que ella sólo tenía: “un latiguillo en un palo delgado como una vela, con el cual daba golpes a las gallinas cuando se entraban en su recámara”. Ese cinismo antiguo le bastaba a La Quintrala, pues sabía que su familia, y un gobernador español corrupto (al que le pagó con 800 quintales de sebo), la protegerían hasta el fin, que no estaba muy lejano. Acusada formalmente de más de cuarenta asesinatos –una parte pequeña del total, pero fueron los únicos en que los deudos se atrevieron a declarar–, el juicio se arrastró por cinco años. Durante ese último lustro ella ni siquiera se privó de cometer otras muertes, hasta que le sobrevino la propia el 15 de enero de 1665, hace ahora 340 años. Cien frailes cantaron las exequias de Catalina de los Ríos y Lisperguer, en un templo iluminado con más de mil hachones de cera, mientras la enterraban no lejos del altar mayor. Al inventariar sus bienes se encontraron riquísimos trajes de las mejores telas traídas por el galeón de Portobello y Acapulco. Y también una arroba de pimientos en su despensa. El ají rojo como su pelo, con el que torturaba a sus esclavos. En su testamento le dejó todo a la Orden de San Agustín, la misma que custodia hasta hoy el Cristo de la Agonía que una vez echó de su casa. No se arrepintió, pero le legó “a su alma” –para emplear la hermosa expresión testamentaria– dinero suficiente para que se le cantaran veinte mil misas. De este modo compró la justicia divina, como había comprado la terrena. Desde que fue redescubierta, en el siglo XIX, se han escrito más de una docena de libros, y filmado películas y series televisivas, en Chile y en Argentina. Pero su enigma permanece. Hay quienes leen su historia como la de una mujer liberada acusada de bruja injustamente en una época de hombres brutales. Un historiador ve en ella otra antepasada de la crueldad latinoamericana actual; por ejemplo, las torturas de Pinochet. No es imposible que sea todo eso. Aunque parece más probable que haya sido sobre todo una irreprimible hija de su tiempo. La llaga de las colonias españolas en América fue ese océano de siervos explotados, cuyo sufrimiento usufructuaban las cortes virreinales. Y en ellas, los criollos más o menos mestizos y resentidos, como La Quintrala. Explotados a su vez por la avaricia de peninsulares que llegaban a mandar sobre los nietos de los conquistadores. Extremando sin escrúpulos esas injustas leyes humanas y divinas, La Quintrala quizá fue, en realidad, menos hipócrita que sus jueces. Como sea, a su muerte, el fértil valle de La Ligua, que fue un vergel, se había desertificado, abandonado por los indios, que huyeron de su cruel ama a esconderse en las montañas. Metáfora de un aspecto de esas colonias, parecía –como relata un cronista– una “heredad maldita”.