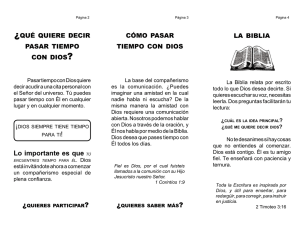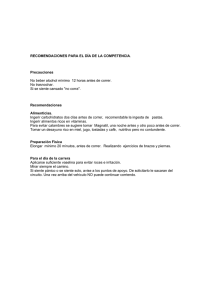P. Damià Roure - Abadia de Montserrat
Anuncio

JUBILEO DE PROFESIÓN DEL P. DAMIÀ ROURE Misa Ritual en el 50º aniversario Homilía del P. Abad Josep M. Soler 8 de agosto de 2015 Fil 3, 8-14; Sal 26; Jn 15, 9-17 La primera lectura, hermanos y hermanas, presentaba la vida cristiana como una carrera: corro hacia la meta -decía el Apóstol- para ganar el premio de la carrera. Podríamos pensar que la vida cristiana es paz, es serenidad, es quietud, porque este es el camino que lleva a la oración y al amor fraterno. En cambio, hoy el Apóstol nos dice que hay que correr para llegar al Cristo. Y que por eso hay que desprenderse de muchas cosas. Es lógico, si hablamos de una carrera. ¿Habéis visto alguien que participe en una maratón y vaya cargado con una mochila llena en la espalda? Para correr hay que ir ligero de ropa y de equipaje. San Benito, en varios lugares de su Regla, también habla de la vida monástica como de una carrera: "es preciso ahora correr y poner por obra lo que nos aprovechará para siempre" (cf. RB Prólogo, 44). Y, evidentemente, también enseña que para hacer esta carrera hay que desprenderse de muchas cosas. Ya habréis comprendido que tanto San Pablo como san Benito, hablan de correr en un sentido figurado, en referencia a la vida espiritual, que no debe estar estancada, ni ser lenta. Porque al cristiano, al monje, le empuja a progresar, a correr, el amor a Cristo, que se le ha manifestado en la fe y se ha apoderado de él. La motivación del correr espiritual es, pues, el amor, el saberse amado primero por Jesucristo y quererle corresponder. Pero, para corresponderle, para ir a su encuentro, hay que ir sin rémoras, hay que desprenderse de todas las ventajas que podamos tener y dejarlo atrás, hay que considerar como basura todo lo que sea un impedimento para encontrarse con el Cristo. Dicho brevemente, hay que tener el corazón despegado de las cosas materiales y de todo lo que no es evangélico. Este proceso dura toda la vida. Nunca podremos decir que ya hemos obtenido la plenitud que buscamos en la relación con Jesucristo. Hay que trabajar, hay que correr, hay que mantener el dinamismo espiritual hasta el final. Se trata de compartir su pasión y configurarse con su muerte a través del trozo de carrera que hacemos cada día. También san Benito propone el mismo ideal: participar "en los sufrimientos de Cristo con la paciencia, para que merezcamos compartir también su reino" (cf. RB Prólogo, 50). Esto quiere decir que se trata de un despojamiento interior de los propios deseos personales, pide un combate interior para entregarse cada día más a Cristo y, probablemente, conllevará sufrir la incomprensión de quienes no entienden que nos podamos tomar tan seriamente la vida cristiana. Haber descubierto a Jesucristo es una gracia muy importante, porque significa que Cristo nos ha cogido para que no nos perdamos en medio de la basura que encontramos en el camino, para lo que pide la implicación de la propia vida. En el evangelio según San Juan, hemos encontrado la misma realidad fundamental expresada en otros términos, en términos de amistad. La relación que se establece entre el Cristo y los que se han dejado tomar por él, es una relación de amistad en una doble dirección. Porque está basada en el amor que Cristo nos tiene y en el que nosotros, aunque sea torpemente, le tenemos a él. Esta relación supone, también, un dinamismo espiritual progresivo. Porque implica, por nuestra parte, un conocimiento cada vez más intenso de Cristo y, por parte de él hacia nosotros, una revelación de su persona cada vez más profunda y más transformadora de nuestra vida. Lo que se expresa concretamente por medio de una fidelidad creciente a su Palabra y, de modo particular, a su mandamiento del amor fraterno. La consecuencia de esto es compartir la alegría de Jesucristo. Una alegría íntima que es compatible con el sufrimiento que supone compartir su pasión en las diversas circunstancias de la vida. Porque así como la muerte en cruz de Jesús fue la expresión suprema de su amor al Padre, el tomar la propia cruz es la prueba de la correspondencia a su amistad. Y, por tanto, da paz y alegría. Toda amistad supone una libre opción mutua. Jesús nos decía que él ha hecho opción por nosotros, y sabemos que la ha hecho mucho antes de que nosotros lo conociéramos. Es él quien nos ha elegido como amigos, para compartir con nosotros lo que él es. Y esta elección es, también, elección del Padre. Maravillados por tanta gratuidad y por tanto amor, cabe preguntarse cómo podemos corresponder. Tenemos la respuesta en el evangelio: a través de una vida de fe confiada y de observar los mandamientos de Cristo, entre los que se encuentra el del amor fraterno. Correr para amar a Cristo. Vivir el dinamismo espiritual para compartir la amistad con Jesucristo y participar de su alegría de resucitado. Este es el programa fundamental de la vida cristina. Este es el programa de la vida de un monje, que se siente llamado, por amor, no a ser siervo de Cristo sino amigo suyo. El siervo no sabe lo que hace su amo, decía Jesús, porque es considerado un ejecutor de órdenes, de las que muy a menudo no puede comprender ni el significado ni el alcance; el amigo, en cambio, actúa con conocimiento de causa porque conoce los intenciones del otro y le ama. En este sentido, toda la vida del monje es obra de amor y de libertad, en el proceso de ir corriendo espiritualmente cada día para profundizar la relación amistosa con Jesucristo. Que es, también como decía Jesús en el evangelio, conocimiento íntimo del Padre del cielo. La vocación monástica es una llamada particular dentro de la llamada que Jesús hace a todo el mundo de entrar en relación de amistad con él. Y conlleva, esta vocación monástica, la misión de anunciar a los demás el amor entrañable de Cristo y del Padre. Para ello es necesario, como decía Jesús en el Evangelio, la oración confiada. Una oración que es esencial en la amistad personal con Cristo, en la vivencia del amor fraterno y en el testimonio. Esta oración es suscitada por el Espíritu Santo en nuestro interior, pero es necesario que nos la hagamos nuestra. Hoy damos gracias por los 50 años de profesión monástica del P. Damià Roure Muntada. Unidos a él, agradecemos el fruto que ha dado su vida de monje tanto en él como en muchas personas, entre las que se cuenta un buen número de alumnos de estudios bíblicos. Y pedimos que, por muchos años, ensanchado el corazón, con la inefable dulzura del amor, corra por el camino de los mandamientos de Dios (cf. RB Prólogo, 49).