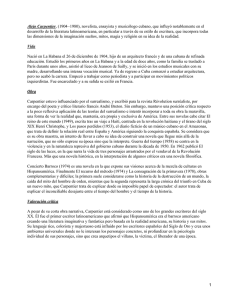El intelectual - Fundación Alejo Carpentier
Anuncio

El intelectual, la historia y la utopía La historia desfila ante mi vista… Virgilio Piñera. En el milenio recién transcurrido, dos acontecimientos señalan los linderos entre un antes y un después. Al decir de Carpentier, el primero redondeó el planeta y engendró cronistas empeñados en describir lo ignoto, ámbito de El Dorado, de las utopías, de las amazonas y los caníbales. De prolongada dimensión planetaria, el otro nos toca de cerca, ciclo de las grandes revoluciones. En él fraguó la necesidad de entender la historia sobrepasando cronologías, genealogías de monarcas y las polémicas precursoras de los antiguos y los modernos. De hecho, el rescate del mundo antiguo por los revolucionarios franceses constituyó mera escenografía legitimante, muy pronto periclitada. La decapitación del antiguo régimen evidenció la transitoriedad de las estructuras sociales y los poderes establecidos. Por vías paradójicas, como siempre sucede, su expresión artística no se manifestó en el vocabulario neoclásico de David, más ajustado a las demandas del imperio napoleónico. Se reveló en el romanticismo, poderoso movimiento de larga duración, tentado por lo perecedero, por la reivindicación de las ruinas, por la ruptura de los cánones académicos, por el protagonismo simultáneo del individuo y el pueblo, por los paisajes exóticos, por los héroes trágicos y los rebeldes situados fuera de la ley. Incorporada la noción del cambio, la historia emergía sembrando las piedras fundacionales de una ciencia nueva. La prosa de los iniciadores estaba permeada por la atmósfera literaria del momento, reconocible en Lamartine, Michelet y Carlos Marx. Al mismo tiempo, la literatura se inspiraba en un imaginario histórico y señoreaba el género que estaba conquistando el mayor número de lectores. La novela se deshacía de la intemporalidad dieciochesca para indagar acerca de costumbres, valores y personajes. Walter Scott diseñó un modelo, aunque tras la pretendida re-construcción arqueológica persistía un punto de vista en función de presente. Ivanhoe no se tituló Ricardo Corazón de León, como Quentin Durward no recibió el nombre de Luis XI. Por otra parte, desde las torres de Nuestra Señora de París, Víctor Hugo observaba el movimiento de las masas. Mientras tanto, en territorios coloniales como Cuba, la historia servía de cobertura para poner en circulación gérmenes de un futuro ideario independentista. Sin calificarla todavía al modo contemporáneo, Tolstoy sometía a severo escrutinio la veracidad de la historia oficial. En Guerra y Paz mostraba a través de la semblanza de Kutuzov la irrelevancia de los grandes diseños estratégicos. Inmerso en la batalla de Borodino, el intelectual Bezukov aparecía tan desamparado como el campesino Platon Karataiev para descifrar el sentido de los acontecimientos que se sucedían a su alrededor. El testimonio de los participantes, el registro de los documentos y el relato de los historiadores constituían una sumatoria inconexa de miradas parcializadas. El destino quedaba en manos de fuerzas telúricas que escapaban a la voluntad de sus conductores aparentes. Desechada la aspiración ilusoria de reconstruir el pasado, se impone el acercamiento de soslayo a través de una multiplicidad de personajes situados en distintas zonas del amplio espectro social, todos ellos caracterizados por un perfil individual bien definido. Kutuzov dormita; Andrei aspira a participar; Bezukov quiere entender. La entrada en el tema de la novela histórica por intermedio de Tolstoy no es gratuita. Guerra y Paz constituyó un modelo para los grandes relatos cíclicos que desde inicios del siglo XIX se propusieron establecer el vínculo entre las trayectorias de personas comunes y la narración mayor de la historia considerada en el complejo entramado de guerras, corrientes de pensamiento y descubrimientos científicos. La tradición letrada hispanoamericana nunca ha estado al margen de las líneas matrices de la literatura europea. De ella incorporó muchos procedimientos, provenientes de un oficio cada vez más refinado. Carpentier no ocultó su admiración por colosos de la dimensión de Tolstoy y Thomas Mann, aunque su exploración de América requiriera otros caminos y otras claves. En este acá del planeta, mito e historia se interconectan. Sobre la revolución haitiana se proyecta la sombra de los poderes licantrópicos de Makandal. Por ende, sobre el decursar de la existencia humana gravitan temporalidades diferentes: la suya propia – efímera y nostálgica de trascendencia-, la impuesta por los calendarios y la que emerge en la duración infinita de las cosmogonías. El forcejeo se produce entre el apremio por el cambio y la sustancia inconmovible de lo eterno. En El reino de este mundo, el mito impone su poder sobre los hombres y los acontecimientos. Entre la guillotina y el cielo estrellado, en El siglo de las luces, el debate se centra en la capacidad de los hombres para intervenir en el curso de la historia. Cuatro personajes bien perfilados muestran otras tantas posibilidades. Involucrado en conspiraciones masónicas, Carlos se sitúa en un tiempo de espera. Víctor Hugues cabalga sobre los acontecimientos. Sofía siente la premura de la acción. Intelectual y observador crítico, Esteban persigue valores absolutos. A pesar de la cuidadosa selección de los referentes epocales, todos trascienden su momento. Están vivos entre nosotros. En la casona de la calle Empedrado, ámbito de El siglo de las luces, anidan las contradicciones que habrán de provocar la explosión en una catedral donde lo perecedero contrasta con la solidez imperturbable de las columnas fracturadas y, a la vez, sostenidas en el aire. El edificio perdura tanto como el empeño por dinamitarlo. En correspondencia con el final abierto de la novela, la historia prosigue y el cuadro, lacerado por la violencia de Esteban y arrumbado en un rincón, no ha desaparecido del todo. Permanece en un tiempo de espera. Porque “siglo de las luces”, moldeado por la invención de artefactos y por el desarrollo de la ciencia, también pudo ser nombrado el XX en el que vivió Carpentier. La contemporaneidad se hace visible en las controversias del pasado. Los coetáneos de Carpentier convivieron con el amanecer y declive de la revolución de octubre y los intelectuales de entonces sufrieron desgarramientos similares a los de Esteban. Al margen de cualquier intento de re-construcción, el ancho panorama, extendido a las dos márgenes del océano Atlántico, inserta la Historia en una compleja red de interrogantes. Los planos de la temporalidad dialogan a partir de la condición efímera – histórica- del ser humano, inscrito desde la conquista del nuevo mundo en una dimensión planetaria. Las perspectivas se multiplican a través de las miradas sucesivas de Esteban y Sofía, a la vez que la visión eurocéntrica de los grandes procesos se desplaza, observados sus efectos centrípetos desde abajo, lejos de los protagonistas y desde la periferia de los territorios metropolitanos . En la tormenta revolucionaria parisiense, Esteban permanece apartado, como Fabricio en Waterloo y Bezukov en Borodino. Al intercambio de puntos de vista se suma el sutil e intencionado empleo de anacronismos mediante el cual la contemporaneidad subvierte la voluntad aparente de rescatar un pasado definitivamente delineado. Historiadores y novelistas apelan a fuentes documentales con distinto propósito, movidos por razones diferentes. Los primeros apelan a métodos científicos en la persecución de una verdad objetiva. Los otros indagan en el terreno movedizo de la subjetividad, atenazados por los dilemas del presente. Las señales de la ambigüedad temporal se anuncian desde las primeras páginas de El siglo de las luces, cuando Carlos acude presuroso a los funerales del padre y contempla La Habana en la distancia. Lo hace a través de las vidrieras coloreadas de Amelia Peláez. Semejante al de hoy, el paisaje muestra un amasijo de edificios coloniales, a penas separados por intrincadas callejuelas, donde han sido borradas las murallas que, en el siglo XVIII todavía apresaban la expansión inminente de la ciudad. Los jóvenes protagonistas del relato comienzan por desafiar las convenciones sociales, se dejan subyugar por las deslumbrantes invenciones de la ciencia, antes de entregarse al debate político que trasciende por su alcance las coordenadas epocales. El tiempo deslizante se manifiesta de muchas maneras. En medio de un conjunto de voces exaltadas –las de Esteban, Víctor Hugues y Sofía-, Carlos aguza las antenas del lector comentando al desgaire que un fantasma recorre Europa”, alusión evidente al célebre texto de Marx, escrito mucho más tarde. De igual modo Esteban, instalado provisionalmente en la Francia revolucionaria, se coloca de costado. Se vincula con los conspiradores españoles y percibe el renunciamiento de los revolucionarios al impulso internacionalista del primer momento, algo similar a lo que ocurriría en la Unión Soviética cuando la necesidad de defender el socialismo en un solo país subvirtió la solidaridad mundial implícita en el proyecto comunista. Presencia permanente en la vida cotidiana de los cubanos, el cafecito del desayuno, seguido de numerosas tasas a lo largo del día devenido símbolo de hospitalidad, era de uso poco frecuente en el siglo XVIII. Impregnaría el ambiente en el siglo XIX con la expansión de los cafetales después de la revolución haitiana. Aunque Sofía deja escapar nociones racistas en el primer capítulo, en la gran casona escasea el servicio doméstico. Rosaura y Remigio parecen fieles criados, más que esclavos. En esa época, el vestuario de las señoras demandaba múltiples atenciones. La conducta de Sofía, en franca ruptura con las convenciones de la época, junto al reiterado afán de “hacer algo”, se distancian de una verdadera reconstrucción histórica. Se remite al proyecto de heroína romántica, combatiente en las guerras de independencia esbozada en las reflexiones de Tristán e Isolda en Tierra Firme. Mucho antes de concebir El siglo de las luces, Carpentier escribió Semejante a la noche, diálogo entre el suceder de la historia y ciertos atributos permanentes de la condición humana. Con ropas y armas diferentes, los aqueos homéricos y los reclutas de la segunda guerra mundial, soldados todos de humilde origen, parten a la contienda por impulsos similares, motivados por el deseo de conquistar gloria y riqueza. Abandonan a la novia, perciben el dolor de la madre, reciben el respaldo titubeante del padre. El entusiasmo inicial cede de manera sutil a la premonición de la muerte posible. Reivindicar la honra de Menelao, cristianizar, llevar la civilización a otras regiones o derrotar el fascismo fueron pretextos para la apropiación de territorios en beneficio de los poderosos. Aunque cambiaran nombres y paisajes la misma conducta se repite, al margen del devenir histórico, en los conscriptos cautivados por ilusiones y en quienes, desde lo más alto de la jerarquía, fraguan las expediciones, involucrados en proyectos de dominación. La perspectiva del escritor se instala en los de abajo, sometidos a fuerzas ocultas. Se dice que Carpentier escribió Semejante a la noche de un solo golpe, después de haber observado en un teatro de Nueva York a los soldados a punto de embarcar hacia el frente europeo. La barbarie instaurada por los herederos de una cultura había sumido a los intelectuales, tal y como lo expresó en sus artículos de entonces en el pesimismo y la desesperanza. El papel del hombre en la historia fue planteado en El reino de este mundo y El acoso, hasta alcanzar su mayor complejidad en El siglo de las luces. Semejante a la noche proyecta, en secuencias ordenadas cronológicamente, una serie de imágenes fijas que anulan el tiempo histórico. El hombre, siempre el mismo, carente de apelativo propio es víctima de un destino indescifrable que lo trasciende. Iluminado por el descubrimiento de Víctor Hugues, Carpentier pulveriza la estructura estática, el escritor organiza en El siglo de las luces una compleja armazón dialéctica donde el individuo encara de manera responsable las posibilidades de intervenir en un proceso conducido por personajes de catadura diversa, impulsados por ambiciones de distinto tipo, oscilantes entre la voluntad de poder y la búsqueda de una forma de plenitud. Como lo deja entrever en El arpa y la sombra, la clave de todo se encuentra en el intercambio de perspectivas coincidentes con una relectura del barroco reconocible por su capacidad de inventar espacios, de multiplicar el rejuego realidad y apariencia. La mirada asume papel protagónico en los conjuntos urbanos – La Plaza de San Pedro-, en los acercamientos a la figura de Cristóbal Colón, el tan escurridizo actor de la Historia. Descartada la visión reduccionista de fachadas e interiores recargados de volutas decorativas, el barroco revela la fractura profunda latente en la angustia calderoniana: “la vida es sueño y los sueños, sueños son”. En ese drama filosófico late también el afán por encontrar un sentido a la existencia humana. El cruce de perspectivas entre Esteban y Sofía construye un espacio Atlántico-caribeño donde el punto de vista sesgado, al margen del curso central de la Historia, rompe con el tradicional relato eurocéntrico. El acontecer de la revolución francesa desplaza su eje hacia el Nuevo Continente. En esta orilla, a pesar de las promesas incumplidas por un proyecto emancipatorio, se están gestando las reivindicaciones independentistas, enraizadas también en la resistencia sumergida de los sucesivos cimarronajes. La dialéctica se establece entonces entre lo duradero y lo efímero, entre lo perecedero de la existencia y la larga marcha de la sociedad, entre los sueños periclitados y la permanencia de la utopía. En el desilusionado Esteban sobreviven valores inscritos en lo más profundo de su condición humana. Desnudo el cuerpo, en un islote innombrado del Caribe, percibe la posibilidad de una esencial armonía con el universo. Inmersos en su época, Esteban y Sofía se colocan, a la vez, más allá del tiempo histórico, aunque implicados en un proceso de larga duración. Su horizonte es el de una modernidad modelada por la conciencia del cambio y por los apremios de un presente que contiene gérmenes de futuridad. En ese contexto, uno y otro, por caminos que bifurcan y vuelven a encontrarse, representan posiciones intelectuales contrapuestas y complementarias. Se definen desde la perspectiva de un personaje que emergió con perfil propio en el siglo XIX y que protagonizó el gran debate de la centuria pasada acerca de su responsabilidad social. Perseguidor de valores absolutos, Esteban es portador de una “conciencia crítica”, desgarrado por los conflictos entre ética y política. Para Sofía, la cultura libresca es apenas un referente insatisfactorio. Como su nombre lo indica, aspira a conquistar otra instancia del saber, aquella que dimana de la conquista de una plenitud del ser, hecha de los dones de la vida y del accionar concreto a favor de la construcción de un mundo más justo. Aparentemente impulsiva, su conducta responde orgánicamente al dictado de “hacer algo”, tanto para combatir el asma de Esteban, como para incorporarse a la insurrección popular de Madrid, preludio de la fractura del viejo imperio español en América. Mediante el empleo de intencionados anacronismos y a través del diseño ambiguo de la personalidad de sus protagonistas, El siglo de las luces transparenta, bajo la lectura subversiva de ciertos datos de la historia, un debate que involucró a la generación intelectual de Carpentier y constituyó una de las obsesiones del escritor, dilema que lo acompañó desde los días del grupo minorista en una época estremecida por revoluciones, todas ellas aludidas de algún modo en su obra narrativa y periodística. En efecto, a la revolución mexicana sucedió la de Octubre. Vinieron luego los intentos frustrados en Alemania y Hungría y la tempestad que comenzaba a abatirse en Asia. La barbarie fascista sepultó la república española antes de caer con violencia inigualada sobre Europa. En Cuba la lucha antimachadista preparó el terreno para lo que vendría después de la escritura de la gran novela histórica de Alejo Carpentier, con triunfo de la revolución cubana. El auténtico acto de escribir, ajeno a oficio mercenario, responde en gran medida a la necesidad de objetivar y esclarecer para sí las obsesiones de un autor. De ahí la recurrencia de novelas de formación con las que se emparienta El siglo de las luces. Por insuficiencias de la técnica narrativa, El clan disperso no fructificó. En realidad, en esa exploración inicial, Carpentier no encontró las claves para el planteamiento cabal del problema y no logró entonces encaminar la conducción efectiva del relato. El empeño revela, sin embargo, el esfuerzo por reconocerse dentro de los caminos bifurcantes de una generación a la que perteneció y que marcó una etapa decisiva de su aprendizaje. Alejadas de los extensos paisajes que lo atraparon después, esas páginas revelan células genésicas de lo que vendría. El conflicto entre compromiso social y entrega a la creación artística se hace palpable y se agudiza ante el frecuente descrédito de los políticos. Entre los cubanos, la polarización irrumpe en el grupo de los fundadores de la Revista de Avance. Una ruptura similar determinará el distanciamiento de los fundadores del surrealismo en Francia, proceso que, ya instalado en París, Carpentier seguirá de cerca. En rápida secuencia, al modo de una accidentada montaña rusa, la historia de las revoluciones sacudió el siglo XX. La resonancia de la revolución de Octubre, acogida por muchos como “esa gran llamarada hacia el este”, fue la más duradera. Su vocación internacionalista, el triunfo de los pobres de la tierra sobre el imperio de los zares, la resistencia del país ante el embate coaligado de la guerra civil y las fuerzas intervencionistas, parecía preludiar una inminente sacudida mundial. Las derivaciones del stalinismo con la represión interna que laceró el desarrollo de una cultura promisoria, mientras se abatía sobre los viejos bolcheviques, las minorías y los intelectuales, repercutió en la decepción de unos, el retraimiento de otros y la sostenida fidelidad a la causa por parte de quienes entendían la necesidad de “hacer algo” a pesar de todo. En esas circunstancias, algunos persistieron en la militancia política, otros se convirtieron en “compañeros de viaje”, y otros renegaron de sus ilusiones de otrora. Como buena parte de la izquierda europea y latinoamericana, Carpentier, aun corriendo los riesgos de las represalias maccartistas, siguió acompañando a sus amigos comunistas. En esta orilla del atlántico, modelada en todos los planos de la vida por las secuelas del coloniaje, tal y como lo advirtieron los vanguardistas cubanos de los veinte del pasado siglo, y lo retomaron los intelectuales cuarenta años después, la línea divisoria entre zurdos y derechos se define por un antiimperialismo consecuente. En otro contexto epocal, Esteban, ya defraudado al llegar a Paramaribo, pero testigo de las mutilaciones inhumanas impuestas a los esclavos –evocadoras por su cientificismo del régimen implantado en los campos de concentración nazis- comprendió a su manera que había que seguir haciendo algo, que correspondía a las ideas continuar la remoción de los fundamentos de una sociedad ahíta de un bienestar material sostenido por el trabajo forzado de los servidores negros. Desistió de lanzar al mar los manifiestos impresos por Víctor Hugues en la Guadalupe. Los entregó a quienes, quizás, podrían hacer buen uso de ellos. Hace sesenta años, cursé Filosofía de la Historia del Arte en la Universidad. El programa recogía un conjunto de teorías de origen germánico, muy en boga por aquel entonces. En una de ellas, Woelfflin intentaba deslindar las fronteras entre Renacimiento y Barroco a partir de un estudio del lenguaje de las formas. Atenido al examen de las obras pictóricas, formulaba una serie de oposiciones binarias. Una de ellas oponía la estructura cerrada renacentista a la abierta barroca. La primera ofrecía un universo autosuficiente, delimitado por los márgenes de la tela. La otra colocaba el cuadro en diálogo directo con el mundo exterior, fragmento en medio de una continuidad ininterrumpida. Velázquez situaba su caballete en el escenario de las Meninas, mientras Felipe IV, al entrar, dejaba entrever la existencia de espacios tangibles situados más allá de lo observado por el artista. Distintos procedimientos ilusionistas, incluidas miradas de soslayo que interpelan al espectador, rompen la bidimensionalidad de la obra. De manera semejante a lo ocurrido con la arquitectura y el diseño urbano, la perspectiva asume el protagonismo. La estructura, abierta hacia múltiples horizontes posibles impone su predominio. En El siglo de las luces, el huracán rompe la clausura del espacio privado. A través de puertas y ventanas penetran el ámbito público de la ciudad, la historia y la revolución, como un reloj que echara a andar de repente. Al final, Carlos cierra la casa de Fuencarral. Concluye un episodio del interminable continuo de los tiempos. Porque en la desaparición de Sofía y Esteban en el fragor de las jornadas del 2 de mayo, se anuncia un renovado encuentro del allá con el acá. Sumergidos tras la evocación de acontecimientos situados en un siglo tormentoso y sangriento, llamado de las luces, transcurren los debates que desgarraron a los intelectuales en un ayer todavía cercano. En los días que corren, tras el derrumbe de la Europa socialista, también lacerada por la erosión de sus ideales originarios, el contrapunteo de Esteban y Sofía entre la duda y la voluntad de seguir actuando, allí donde las circunstancias lo reclaman, se mantiene vigente en lo esencial, aunque sea otra la terminología. A medio siglo de su publicación, la novela de Carpentier mantiene vivo el fuego quemante entre las manos. Su actualidad es estremecedora. Su relectura, como un vendaval, abre las puertas para fecundar nuevas polémicas. Graziella Pogolotti.