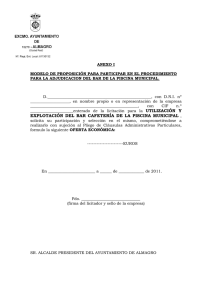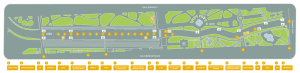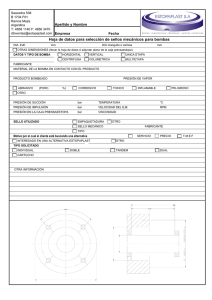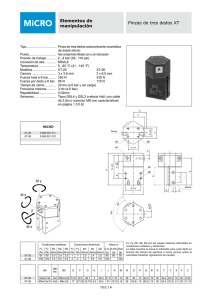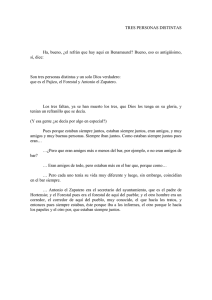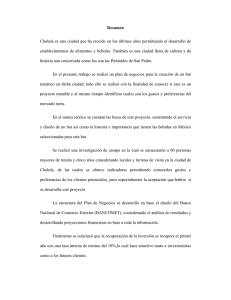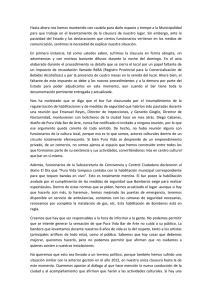Solíamos ir a ahogar nuestras penas al bar Pangea donde
Anuncio
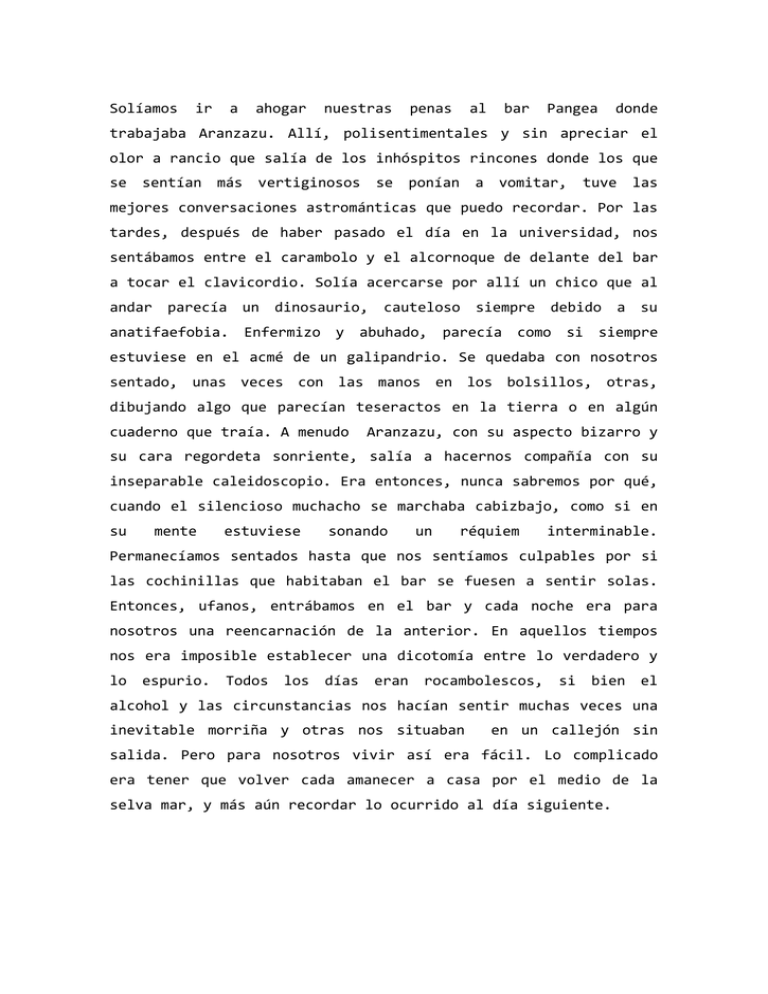
Solíamos ir a ahogar nuestras penas al bar Pangea donde trabajaba Aranzazu. Allí, polisentimentales y sin apreciar el olor a rancio que salía de los inhóspitos rincones donde los que se sentían más vertiginosos se ponían a vomitar, tuve las mejores conversaciones astrománticas que puedo recordar. Por las tardes, después de haber pasado el día en la universidad, nos sentábamos entre el carambolo y el alcornoque de delante del bar a tocar el clavicordio. Solía acercarse por allí un chico que al andar parecía un dinosaurio, cauteloso siempre debido a su anatifaefobia. Enfermizo y abuhado, parecía como si siempre estuviese en el acmé de un galipandrio. Se quedaba con nosotros sentado, unas veces con las manos en los bolsillos, otras, dibujando algo que parecían teseractos en la tierra o en algún cuaderno que traía. A menudo Aranzazu, con su aspecto bizarro y su cara regordeta sonriente, salía a hacernos compañía con su inseparable caleidoscopio. Era entonces, nunca sabremos por qué, cuando el silencioso muchacho se marchaba cabizbajo, como si en su mente estuviese sonando un réquiem interminable. Permanecíamos sentados hasta que nos sentíamos culpables por si las cochinillas que habitaban el bar se fuesen a sentir solas. Entonces, ufanos, entrábamos en el bar y cada noche era para nosotros una reencarnación de la anterior. En aquellos tiempos nos era imposible establecer una dicotomía entre lo verdadero y lo espurio. Todos los días eran rocambolescos, si bien el alcohol y las circunstancias nos hacían sentir muchas veces una inevitable morriña y otras nos situaban en un callejón sin salida. Pero para nosotros vivir así era fácil. Lo complicado era tener que volver cada amanecer a casa por el medio de la selva mar, y más aún recordar lo ocurrido al día siguiente.