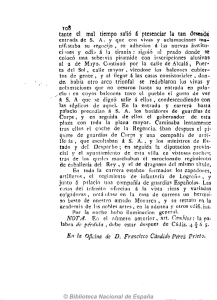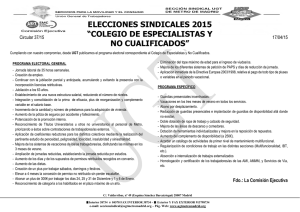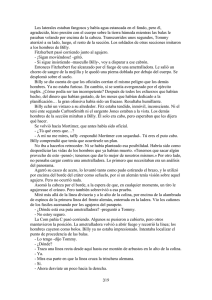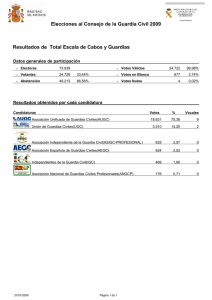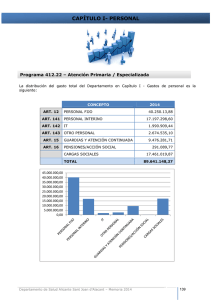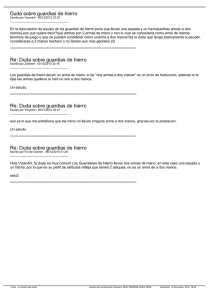Dos fragmentos de guerra
Anuncio

armario Dos fragmentos de guerra* Ruinas de Dresde, 1946 (Fotografía: Apic/Getty Images) Kurt Vonnegut La obra de Kurt Vonnegut estuvo marcada por su experiencia en la Segunda Guerra Mundial como soldado de la 106 División de Infantería de los Estados Unidos, y luego como prisionero de guerra —de diciembre de 1944 hasta mayo de 1945— desde donde fue testigo del bombardeo que destruyó Dresde. Casa del tiempo ofrece dos breves fragmentos de las novelas Matadero 5 y Barbazul que se publicaron con casi veinte años de distancia para dar cuenta de la devastación íntima causada en el autor estadounidense. El primero es un testimonio implacable acerca del bombardeo final de Dresde; el segundo, una epifanía: la luz de la libertad retratada en un cuadro del pintor expresionista Rabo Karabekian. Tomados de SlaughterHouse Five or the Children’s Crusade y Bluebeard. The autobiography of Rabo Karabekian (1916 - 1988). Traducción de Jesús Francisco Conde de Arriaga. * 60 | casa del tiempo De Matadero 5 La noche en que Dresde fue destruida, Billy estaba en el almacén de carne. Afuera se escuchaban sonidos semejantes a los pasos de un gigante. Era el estruendo que producían las bombas. El gigante caminaba y caminaba. El almacén era un refugio muy seguro. Lo más que sucedía en él era una ocasional lluvia de cal. Los americanos, cuatro de los guardias y un par de cadáve­ res vestidos se encontraban ahí, nadie más. El resto de los guardias, antes de que el bombardeo iniciara, había buscado la comodidad de sus hogares en Dresde. Todos fueron asesinados junto a sus familias. Así fue. Las muchachas que Billy había visto desnudas murieron también, en un refugio mucho menos profundo en otra parte del establo. Así fue. Un guardia subía las escaleras de vez en vez para ver cómo lucía el exterior y regresaba para susurrar algo a los otros guardias. Afuera se precipitaba una tormen­ta de fuego. Dresde era una gran llama, la llama que devoraba todo lo orgánico, todo lo susceptible de quemarse. No era seguro salir del refugio sino hasta el mediodía siguiente. Cuando los americanos y los guardias salieron, el cielo estaba ennegrecido por el humo. El sol era un minúsculo alfiler malhumorado. Dresde era, ahora, como la luna, no había nada sino minerales, hasta las piedras ardían. Todos en el vecindario habían muerto. Así fue. Los guardias se acercaron entre ellos instintivamente, observaban a su alrededor y en sus rostros se dibujaba una expresión tras otra, se quedaron enmudecidos, pero con la boca bien abierta. Parecían un cuarteto vocal de una película silente. “Hasta siempre —parecían cantar— mis viejos compañeros”. “Hasta siempre viejos y queridos amigos. Dios los bendiga”. “Cuéntame una historia”, le dijo un día Montana Wildhack a Billy Pilgrim en el zoológico de Tralfamadore. Estaban juntos en la cama, lado al lado, solos, pues la lona cubría la bóveda. Montana tenía seis meses de embarazo, estaba grande y sonrosada, y de cuando en cuando le pedía perezosamente pequeños favores a Billy. No podía mandarlo por helado o fresas, porque afuera se respiraba cianuro, y las fresas y el helado más cercanos se encontraban a millones de años luz de distancia, pero sí podía mandarlo al refrigerador que estaba decorado con una pareja montada en una bicicleta hecha para dos, o bien podía rogarle: “Cuéntame una historia, Billy” “Dresde fue destruida la noche del 13 de febrero de 1945”, empezó Billy Pilgrim. “Salimos de nuestro re­fugio al día siguiente”. Y le contó acerca de los cuatro guardias quienes entre el asombro y el dolor parecían un cuarteto vocal, sobre los establos con la cerca desaparecida, sin techos ni ventanas; le dijo que vio pequeños troncos desperdigados por todas partes, que no eran sino las personas que habían quedado atrapadas en la tormenta de fuego. Así fue. Billy le contó lo que había pasado con los edificios que solían formar colinas alrededor de los establos, todos se habían colapsado. Su madera se había consumido y sus paredes se derrumbaron, chocaron unos contra otros hasta que se detuvieron, al fin, en una armoniosa y pequeña colina. “Era como la luna”, dijo Billy Pilgrim. Los guardias le ordenaron a los americanos que formaran filas de cuatro, lo cual hicieron. Después los hicieron marchar de regreso hacia el establo de cer-­ dos que había sido su hogar. Los cimientos del establo se mantenían en pie, pero sus ventanas y techos habían desaparecido, y dentro no había nada más que cenizas y restos de cristal derretido. Era claro que ahí no había comida o agua, y que los sobrevivientes, si querían seguir como tales, tendrían que escalar colinas y colinas de aquella superficie lunar. Y así lo hicieron. Las colinas eran llanas vistas desde lejos. Sin embargo, al escalarlas aprendieron que eran traicioneras, ardientes al tacto, con salientes inestables. Debían mover piedras para acomodarlas y formar así caminos más sólidos. armario | 61 Ninguno habló mientras la expedición cruzaba la luna. No había nada qué decir. Una cosa era clara: todos, absolutamente todos en la ciudad debían estar muertos, sin importar quiénes eran, y que cualquier cosa que se moviera no representaba más que un accidente en el paisaje. No había ningún otro hombre en aquella luna. Algunos aviones americanos de combate volaron a través del humo para ver si algo se movía. Vieron a Billy y al resto deambular debajo de ellos y les dispararon con ametralladoras, pero fallaron. Después, vieron a otros caminar por la orilla del río y también dispararon. Acertaron en algunos de ellos. Así fue. Su idea era precipitar el final de la guerra. La historia de Billy terminaba, curiosamente, en un lugar lejos del fuego y las explosiones. Los guardias y los americanos llegaron al anochecer a una posada que estaba abierta. Tenían luz en los candeleros, fuego en tres chimeneas en la planta baja, tres mesas vacías y sillas que esperaban a quien quisiera llegar, y en el piso de arriba, camas vacías con las sábanas puestas. Encontraron a un posadero ciego y a su esposa, quien sí veía y era la cocinera, así como a sus dos pequeñas hijas que trabajaban como camareras y criadas. La familia sabía que Dresde ya no existía. Quienes podían ver lo habían visto todo, y habían entendido que ahora estaban en los límites de un desierto. Aun así habían abierto y lavado las ventanas, le dieron cuerda a los relojes y avivaron el fuego, y esperaron y esperaron a que alguien llegara. No pasaban muchos refugiados que vinieran desde Dresde. En la posada sonaba el tic tac de los relojes y las crepitantes velas translúcidas derramaban cera cuando tocaron a la puerta, entraron cuatro guardias y un centenar de prisioneros de guerra americanos. El posadero preguntó a los guardias si habían venido de la ciudad. “Sí” “¿Viene alguien más?” Y los guardias respondieron que por el camino que tomaron no habían visto a una sola alma viva. De Barbazul —Quédate donde estás —le pedí— y dime qué es lo que piensas de esto. —¿No puedo estar más cerca? —preguntó ella. —En un minuto —contesté— pero primero quiero que me digas qué se ve desde aquí. —Una gran cerca —me dijo. —Continúa —respondí. —Una cerca muy grande, una increíblemente alta y larga cerca —señaló— con cada pulgada incrustada de la más hermosa joyería. —Muchas gracias —dije— ahora toma mi mano y cierra los ojos. Voy a llevarte hacia el centro del cuarto y puedes mirar una vez más. Ella cerró los ojos y se dejó llevar oponiendo tanta resistencia como lo haría un pequeño globo. Cuando llegamos al centro de la habitación, con diez metros de la pintura extendidos a cada lado, le pedí que abriera nuevamente los ojos. Estábamos en la orilla de un hermoso y verde valle en tiempos de primavera. En realidad, había cinco mil doscientas noventa personas en la orilla con nosotros, o debajo. La persona más alta tenía el tamaño de un cigarrillo y la más pequeña era apenas una imperceptible mancha. Había granjas aquí y allá, y ruinas de una torre medieval en la orilla en donde estábamos parados. La pintura era tan realista que podría haber sido una fotografía. —¿Dónde estamos? —dijo Circe Berman. —Donde yo estuve —respondí— cuando el sol salió el día en que la Segunda Guerra Mundial terminó en Europa. 62 | casa del tiempo