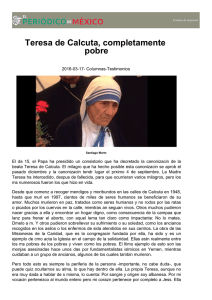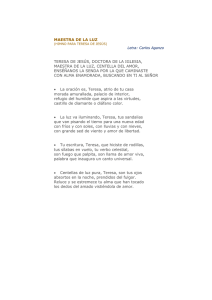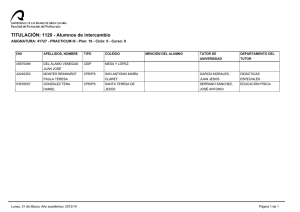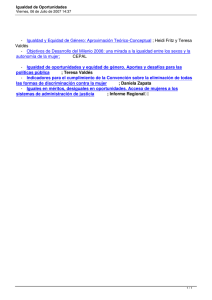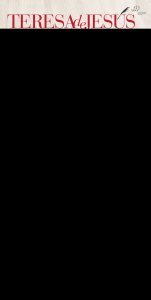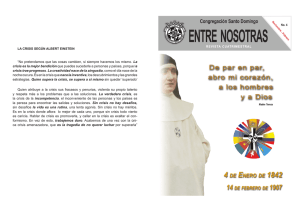La brisa del cielo
Anuncio

Formato de impresión La brisa del cielo 2014-07-25- Columnas-Mensajeria Autor: Juan Manuel de Prada Durante los ltimos meses, he estado indagando en la obra y en la vida de Santa Teresa de Jess. Ha sido, en verdad, una experiencia vital muy purificadora que, adems de brindarme el gozo literario del reencuentro con una escritura candeal y transparente, me ha permitido asomarme a los paisajes agostados de mi vida espiritual, tan invadidos de abrojos y malas hierbas. Andaba yo convaleciente de muchos dolores, escarmentado despus de haber probado clices amargos que hicieron que mi fe temblase como un junco; y leyendo a Teresa aprend record tal vez que lo primero que debe hacer quien desea acercarse a Dios es renegar de los bullicios y pompas del mundo, cerrar los ojos y odos a sus vanidades y seducciones para adentrarse en el castillo de su propia alma y atravesar muchas moradas, hasta llegar a la ms ntima, all donde por fin podemos entablar coloquio amoroso con quien sabemos que nos ama. Y todo ello no como un ejercicio de ensimismamiento (al estilo fatuo y zen propio de nuestra poca), que no es, a la postre, sino endiosamiento propio, sino con un mpetu de donacin. Una de las cosas que ms sorprende y cautiva de la personalidad de Teresa es su humor incombustible, que la lleva a rerse de s misma y a tomarse a chirigota todas las potestades y autoridades terrenas; y tambin su sentido profundo de la obediencia, que en alguien que sufri tantas persecuciones adquiere ribetes heroicos y que, adems, nunca ara su alegra, ni merm su independencia de criterio. Pero, despus de zambullirme durante varios meses en el castillo interior de Santa Teresa, an me restaba por disfrutar de un regalo imprevisto. Un amigo muy querido, Antonio Torres, me propuso hacer una visita al monasterio de la Encarnacin, en vila, donde Teresa permaneci durante casi tres dcadas, desde su ingreso en la vida religiosa como carmelita calzada hasta que empez su reforma; y al que todava volvera despus como priora, algunos aos ms tarde. El monasterio de la Encarnacin es hoy lugar de peregrinaje para todos los seguidores de Santa Teresa; y uno de esos raros lugares de la tierra donde se cuela una brisa del cielo que nos lava por dentro y nos deja como nuevos. Mi amigo haba conseguido una cita con la priora del monasterio, que nos aguardaba en el locutorio, detrs de una doble reja; en apenas unos minutos, a la priora se haban sumado quince o veinte hermanas, ms de la mitad del convento, y entre ellas algunas novicias con la toca blanca, y hasta una postulante muy hermosa de poco ms de veinte aos, que acababa de ingresar en la Encarnacin apenas una semana antes. Iban, todas ellas, vestidas con el hbito de sayal de su fundadora, invariable como las palabras divinas despus de cinco siglos. Empezamos a hablar de Santa Teresa, sobre la que saban hasta la ms mnima y escondida ancdota; y entonces me di cuenta de que para ellas no era tan solo la fundadora de su orden, ni la santa a la que se encomendaban cada da, ni su lectura ms frecuente, sino tambin su respiracin y su sangre, su sueo y su desvelo, su llanto y su risa: era la amiga que habitaba cada clula de su cuerpo, el husped que dorma en las cmaras ms secretas de su alma, inundndolas de alborozo. Santa Teresa estaba viva en ellas, hablaba a travs de sus labios, volva a hacerse presente ante m en sus ademanes, en sus sonrisas, en su bendita ausencia de respetos humanos. Y, estando llenas de Teresa, estaban llenas de Dios. Estuve con ellas ms de hora y media; y me pareci que no hubiese pasado ni siquiera un minuto. No fue una experiencia beatfica ni una ensoacin mstica lo que anul mi nocin del tiempo; fue, simplemente, la conciencia de estar lavado de ruidos, de trfagos y premuras, de pasiones necias e inquietudes torpes, de toda esa chatarra de palabras gastadas, rutinas srdidas, entretenimientos inanes y ocupaciones mazorrales que abarrota nuestros das. Una conciencia lustral de que la vida que haba llevado hasta entonces era una vida vicaria, malgastada en afanes fatuos, en pecados ftidos o inodoros, en mil pamplinas y banalidades que de repente se me mostraban gangrenadas y purulentas, como tumoraciones con las que me daba asco seguir viviendo. Y descubr que estaba lleno de una alegra eterna y recin nacida. Ellas quiz no se enterasen (o quiz se enterasen desde el primer momento, antes que yo mismo), pero me llenaron los aposentos del alma de ese aire matinal que respiran los resucitados. No s si tendr el valor de seguir respirndolo, pero cada vez que deje de hacerlo volviendo a llenar mis das con las vanidades del mundo sabr que estoy un poco ms muerto. Porque no se respira impunemente la brisa del cielo. Copyright ElPeriodicodeMexico.com