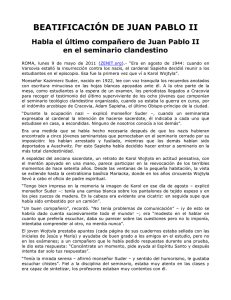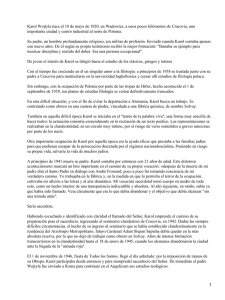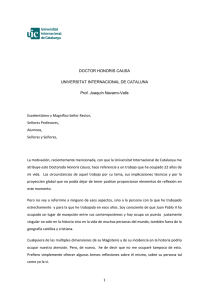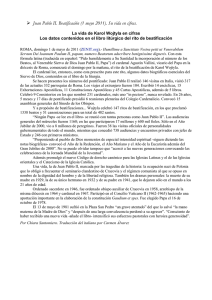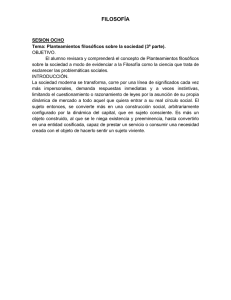Juan Pablo II: santidad y eficacia histrica
Anuncio

Conferència del Cardenal Camillo Ruini, que fou Vicari de la diòcesi de Roma i ex president de la Conferència Episcopal Italiana, Joan Pau II: santedat i eficàcia històrica, en l’acte acadèmic d’homenatge al beat Joan Pau II, Papa. Aula magna del Seminari Conciliar de Barcelona, 1 de juny de 2011. Molt bona tarda a tots. Em plau dirigir una salutació a aquesta Església local de Barcelona, al seu pastor, l’estimat germà el cardenal Lluís Martínez Sistach, i als arquebisbes i bisbes de les altres diòcesis. En aquesta casa, em plau també saludar amb especial afecte els alumnes del Seminari, els professors i estudiants de les Facultats de Teologia i de Filosofia de Catalunya i tots els presents en aquest acte. M’hauria agradat poder expressar-me en llengua catalana, però he recorregut al castellà perquè ja el coneixia una mica i em facilita que em pugui expressar amb claredat i em puguin entendre. Me expreso como quien tiene mucho afecto, gratitud y devoción por Juan Pablo II y ha tenido una larga, aunque parcial, experiencia personal de él. Esta exposición que les propondré quiere ser al mismo tiempo una reflexión y un testimonio. Conocí a Juan Pablo II en el otoño de 1984, cuando quien les habla era obispo auxiliar de Reggio Emilia-Guastalla y la Iglesia italiana estaba preparando el Congreso de Loreto, desarrollado en abril de 1985, en el que el Papa pronunció un discurso de gran importancia. En el mes de junio de 1986, me nombró Secretario de la Conferencia Episcopal Italiana (C.E.I.) y desde aquel momento mantuve una colaboración muy frecuente y personal con él. Después, en el mes de enero de 1991, me convertí en su Vicario para la diócesis de Roma y en el mes de marzo del mismo año fui nombrado por él Presidente de la C.E.I., responsabilidades que conservé hasta su muerte y todavía algunos años más con Benedicto XVI. Además de este conocimiento personal, y la colaboración estrecha y confidencial que mantuve con su secretario Mons. Stanislao Dziwisz, para preparar esta exposición me he servido en particular de tres obras dedicadas a Juan Pablo II: la detallada biografía publicada en el año 1999 por G. Weigel, con el título Testigo de la esperanza, el diálogo del Cardenal Dziwisz con G.F. Svidercoschi titulado Una vida con Karol, y el recentísimo libro de A. Riccardi Juan Pablo II. La biografía, que sitúa muy eficazmente Karol Wojtyła-Juan Pablo II en la historia de su tiempo y en la Iglesia de aquellos años. El punto de referencia para una reflexión sintética sobre Juan Pablo II no puede ser otro, según mi parecer, que su relación con Dios, que en él es algo que podemos calificar como “generativo” de su personalidad, de sus convicciones y de sus comportamientos. Esta relación, de hecho, aparece ya fuerte y profunda en los años de su juventud: el Cardenal Andrzej Deskur me ha confirmado personalmente que, desde su juventud, Karol Wojtyła no sólo era hombre de mucha oración, sino que también tenía gracias extraordinarias de oración. El mismo Karol Wojtyła confirma implícitamente esta precoz relación con Dios cuando, a los 18 años, escribe el himno Magnificat en el Salmo Rinascimentale/Libro eslavo: “He ahí que lleno hasta el borde el cáliz con el jugo de la vid de Tu banquete celeste –yo, Tu siervo orante- agradecido, porque misteriosamente hiciste angélica mi juventud, porque por un tronco de un frágil tilo esculpiste una forma robusta. Tu eres el más estupendo, omnipotente Moldeador de santos”. Karol Wojtyła tiene el presentimiento de lo 1 que Dios pretende hacer de él, un tronco robusto: advierte su vocación a la santidad antes que su vocación al sacerdocio. He percibido muchísimas veces que su mundo interior, toda su vivencia, estaba ‘penetrada’ por Dios. Un segundo aspecto fundamental y característico de Karol Wojtyła-Juan Pablo II puede ser individuado en su “visión” de la realidad. Una visión original y rica de fuerza, que unía fe e historia. Enlazaba a Dios y a Jesucristo, presente sobre todo –aunque no exclusivamente- en la Iglesia, con la humanidad concreta de los hombres y de los pueblos. En la misma óptica, concebía la Iglesia como un gran factor histórico, que es al mismo tiempo misterio, pueblo y movimiento. Tenemos así una alternativa radical y “operativa” a la concepción de una historia solamente inmanente. Para Karol Wojtyła ésta es la visión del Concilio. Algunos ambientes eclesiásticos conservadores han sospechado que Juan Pablo II se habría adecuado al “giro antropológico” de la modernidad. En realidad, él hizo mucho más y a la vez algo muy diverso. En la Encíclica Dives in misericordia, n.1., escribía: “Mientras las diversas corrientes del pensamiento humano han sido y continúan siendo propensas a separar e incluso a contraponer el teocentrismo y el antropocentrismo, la Iglesia, en cambio, siguiendo a Cristo, intenta unirlos en la historia del hombre de manera orgánica y profunda”. Y añadía: “Este es uno de los principios fundamentales, y quizás el más importante del Magisterio del último Concilio”. Así ha sido superada de raíz la visión catastrofista de la modernidad antropocéntrica, con la condición, sin embargo, de cambiar de signo el antropocentrismo, haciéndolo no alternativo sino tendencialmente coincidente con el teocentrismo. Para Karol Wojtyła-Juan Pablo II, el humanismo ateo está de hecho destinado al fracaso, porque la muerte de Dios conlleva la muerte del hombre, y esto sucede tanto en el ateísmo marxista como en el libertario. Solamente el humanismo creyente está en condiciones de liberar verdaderamente al hombre y salvarlo. Karol Wojtyła no es, por tanto, un nostálgico, un hombre del pasado, sino que es un creyente que actúa en la realidad actual e intenta abrir a la Iglesia y a la humanidad los caminos del futuro. Todo esto no de una manera abstracta, sino de una manera concreta y operativa: “las cosas pueden cambiar, se pueden modificar”, decía a menudo. Y el sentido era que nosotros podemos cambiarlas o, mejor, que el Señor puede cambiarlas actuando en nosotros y a través de nosotros. Esta profunda confianza de Karol Wojtyla en la presencia y acción de Dios en la historia él la mostró concretamente en las dos grandes etapas de su existencia: la de su actuación en Cracovia, en un contexto impregnado de catolicismo, pero dominado por el régimen comunista, y después en la etapa romana, como Pontífice. Tanto en Cracovia, como después en Roma, él –aun sin poder prever la repentina caída del telón de acero- no consideró nunca que el marxismo y el régimen comunista fuesen unas realidades tan sólidas como para ser intérpretes y artífices del futuro, como a menudo eran considerados en aquellos años. Por ello, como arzobispo de Cracovia, contribuyó poderosamente a construir una alternativa sobre todo espiritual y cultural al comunismo y se comprometió, con todas sus fuerzas, no sólo a mantener los espacios de la presencia cristiana, sino también a conquistar nuevos espacios, como hizo en la larga y victoriosa lucha para construir una 2 iglesia parroquial en Nowa Huta, en la parte nueva e industrial de la ciudad, que el gobierno comunista quería mantener libre de todo signo o de cualquier presencia religiosa. Sus tres viajes como Papa a la Polonia todavía comunista y las palabras que pronunció, comenzando por el célebre grito “¡No seáis esclavos!”, en el primer viaje del año 1979, encendieron una chispa, un fuego de libertad contagiosa, en el que nació y se alimentó aquel gran movimiento de solidaridad y liberación de la Polonia que en 1989 se propagó a los otros países comunistas europeos. Este movimiento de liberación no violento puso fin a la época de las revoluciones violentas, que habían durado en Europa dos siglos, desde 1789 a 1989, y que tuvo su culmen de violencia en la revolución bolchevique de 1917. Los hechos ocurridos en Polonia y después en los demás países comunistas ofrecieron la alternativa de una liberación más eficaz, que no lleva consigo el germen de nuevas violencias y opresiones. Así se acabó la división de Europa y se abrió una nueva fase histórica. Cuando inició su pontificado, Juan Pablo II tuvo que enfrentarse a un convencimiento presente en los ambientes culturales y también eclesiales de Occidente: la convicción de que el proceso de secularización era irreversible y que la única estrategia pastoral, y también cultural y política, con perspectiva de obtener resultados no efímeros era la de no oponerse a dicho proceso, sino que era la de acompañarlo y, por decirlo así, de “evangelizarlo” desde dentro, evitando que éste degenerase en un “secularismo” hostil a la fe cristiana. La pastoral de la Iglesia debía, por ello, ser repensada, abandonando aquellas formas que pertenecían a un pasado destinado a desaparecer y concentrándose en una catequesis y una evangelización libre de tentaciones polémicas y también de una apologética demasiado defensiva. Juan Pablo II aportaba una visión diversa, fundada en su experiencia personal, histórica y eclesial, en su modo de vivir y de entender la fe y en su reflexión antropológica y teológica. Él creía que la secularización no era el destino inevitable de la modernidad. Retenía, por el contrario, que su punto culminante había ya pasado y que el gran objetivo de la Iglesia actual era la evangelización entendida, en sentido fuerte y pleno, como la capacidad de llevar a Cristo al centro de la vida y de la cultura y, por tanto, también al acontecer de la historia. Ésta era, para él, la misión de la Iglesia: por ello, la Iglesia debía, sin temor y radicalmente, cuidar del hombre, en lo concreto de su existencia y de sus situaciones. Para realizar este objetivo, debía ciertamente “estar dentro” de los tiempos nuevos, sin nostalgias estériles del pasado, sino con una fuerte capacidad de comunicar con el lenguaje de hoy y de anticipar el futuro. Pero debía también mantener todo el espesor y la densidad humana y popular de su fe y de su pastoral, no repudiando sino conservando y renovando las propias riquezas tradicionales y también devocionales. Puedo aportar un testimonio directo y personal sobre la manera cómo Juan Pablo II actuó en este sentido en Italia. Él era un hombre de ánimo abierto y acogedor, respetuoso de las opiniones de los demás, propenso a superar las divergencias y a interpretar en sentido positivo las acciones y las intenciones de los demás. Sin embargo, creyó necesario intervenir con decisión para “re-orientar” de manera bastante sustancial las dinámicas de la Iglesia italiana. La intervención más significativa, que representó para esta Iglesia un verdadero 3 giro, fue el discurso en el Congreso de Loreto, el día 11 de abril de 1985, donde, apoyándose en la Exhortación Apostólica Evangelii nuntiandi de Pablo VI, un predecesor que él veneraba de verdad, Juan Pablo II pidió que se trabajara para lograr la inculturación de la fe en Italia, a fin de que “el cristianismo continúe offreciendo, también al hombre de la sociedad industrial avanzada, el sentido y la orientación de su existencia”, y que “la fe cristiana tenga, o recupere, una misión de guía, una eficacia impulsora en el camino hacia el futuro”. Esto que ha sucedido claramente en Italia no se ha verificado en manera homogénea en los diversos países del Occidente europeo, norteamericano y latinoamericano, porque el impulso dado por Juan Pablo II encontró en cada una de las naciones y en las Iglesias locales una acogida y unas resistencias en medidas y formas muy diversas. Es cierto, no obstante, que este Papa actuó de acuerdo con las mismas intuiciones fundamentales, aunque teniendo en cuenta de la diversidad de los contextos. Por ejemplo, por lo que respecta a América Latina, se puede ver en su discurso a la Conferencia de Puebla, del 28 de enero de 1979, una intervención sustancialmente análoga por las intenciones y de alguna manera por los efectos –y muy anterior en el tiempo- a la intervención de Loreto, aunque con todas las diferencias de la situación de América Latina, caracterizada entonces por la teología de la liberación, con respecto a la situación de Italia. Si nos detuviéramos en esta dimensión, aunque esencial, de la obra de Karol Wojtyła-Juan Pablo II, tendríamos una comprensión demasiado parcial de su personalidad y de su misma “visión”. La actitud fundamental de Karol Wojtyła era abierta, inclusiva, cracoviana o “jagelónica”, como él mismo decía, en el sentido de un espíritu de unidad que respeta y acoge en sí mismo la multiplicidad. Esta actitud, espontánea en él, arraigada en su carácter y plasmada por su constante búsqueda de fidelidad al Evangelio, pudo conseguir un más preciso espesor cultural a través de los estudios del personalismo y de la fenomenología, a los que él se dedicó escribiendo la tesis de habilitación para la enseñanza universitaria, titulada Valoraciones sobre la posibilidad de construir una ética cristiana sobre la base del sistema de Max Scheler. Este trabajo, que obtuvo la aprobación académica el 30 de noviembre de 1953, le permitió penetrar en el pensamiento fenomenológico, llegando a la conclusión de que la fenomenología es un instrumento importante y precioso para investigar en las dimensiones de la experiencia humana, pero necesita fundarse sobre la concepción realística del ser y del conocimiento, que Karol Wojtyła había profundizado en sus precedentes estudios romanos. Es esta la dirección de fondo de su personal proyecto filosófico, que aspiraba a unir la objetividad y el realismo del pensamiento clásico con la importancia moderna concedida a la subjetividad y a la experiencia. No se trataba solamente de convicciones teóricas, sino sobre todo de una praxis constante, de un estilo de vida. Karol Wojtyła-Juan Pablo II ha estado cercano a todos, ha estado próximo a todo aquel al que haya encontrado en el camino de la vida: atento a las personas, comenzando por la más necesitadas de ayuda espiritual o material, amigo de cada nación y preocupado por su futuro. Sus viajes apostólicos han sido un signo también de esto. De una manera o de otra, todos han podido tener acceso a él. Su mesa, en Cracovia y 4 después en Roma, no estaba nunca preparada sólo para él. Amaba y deseaba tener una experiencia directa de las personas y de las situaciones: lo hizo en Cracovia y en Polonia y quiso continuar haciéndolo en Italia y en el mundo. De estas múltiples experiencias Dios no era nunca ausente: por ello, en su oración, se acordaba de todos, tanto de las personas individuales que se encomendaban a él como también de los pueblos. Era una oración “un poco geográfica”, como decía él mismo, porque recorría las situaciones y los continentes. Pero en esta donación y “dilatación” universal, Karol Wojtyła permanecía siempre él mismo, con su identidad vigorosa y profunda, con su humanidad creyente que formaba una unidad con su humanidad polaca. En su relación con Dios y en su preocupación por los hombres tenía su origen su extraordinario, y diría además que indómito, dinamismo de evangelizador, que lo llevaba a entregarse, a gastarse contínuamente en primera persona, pero también a acoger, valorar y movilizar a cualquier persona o grupo, cualquier energía o propuesta, que pudiera contribuir a hacer presente a Cristo entre los hombres, las naciones y las culturas. En este esfuerzo suyo, Juan Pablo II era libre de prejuicios e iba espontáneamente más allá de los esquemas y de las contraposiciones, en los que no raramente quedan prisionero los programas y las opciones pastorales. Para él no tenía sentido una contraposición entre la Iglesia local y los movimientos eclesiales, o entre éstos y la Acción Católica. Para todos, en efecto, había espacio y todos, cada uno según la propia naturaleza, carisma y situación eclesial, eran llamados a la “unidad de misión” (Decreto del Concilio sobre el apostolado de los laicos, 2). Veo aquí una de las grandes herencias que este Papa nos ha dejado, junto a la aguda conciencia de que el nuestro –para los creyentes en Cristo- es verdaderamente un tiempo de misión, en todas partes y en cualquier dimensión de la existencia. La capacidad de andar más allá de las habituales alternativas era, por otra parte, una característica general de su personalidad y de todo su pontificado. Juan Pablo II estaba ciertamente anclado y arraigado, con toda su personalidad, en la fe católica, como lo demostró, por ejemplo, al aprobar y definir probando y definiendo, sin ninguna hesitación, la Declaración Dominus Iesus, pero, al mismo tiempo, se ha manifestado con profunda convicción en favor de la unidad de los cristianos, que consideraba como una “voluntad del Señor”, la que debía necesariamente cumplir, más allá de las consideraciones de prestigio o de intereses eclesiales. En efecto, no sentía y no vivía la fe como un obstáculo a la libertad interior y a la apertura hacia los otros. Al contrario, siguiendo el impulso de una fe que tiene el amor como su propio contenido central, él fue un grande y renovador promotor del diálogo entre las religiones, teniendo en cuenta la común responsabilidad de éstas a favor del hombre, de la paz y de la unidad de la familia humana. Fue un abogado incansable y apasionado de los pueblos pobres del Sur del mundo. La defensa que hizo de la antropología y de la ética cristiana fue sin duda firmísima, en particular sobre los temas de la vida y de la familia, lo que le valió la fama de ser un Papa conservador. En realidad, él era consciente de los cambios culturales y de comportamiento de nuestro tiempo y buscaba dar a éstos unas respuestas capaces de abrir camino a un futuro que valorara y no humillara la dignidad del hombre y de la mujer: el sentido de este esfuerzo quedó expresado en la larga 5 serie de catequesis que dedicó al “amor humano” –título de por sí muy significativo- en los primeros años de su pontificado. Realmente extraordinario, y podemos decir que único para un Papa en la época moderna, fue el papel que Juan Pablo II desempeñó en la política mundial. Sin embargo, él estaba plenamente convencido de que su misión no era política sino eclesial y, diría, de “defensa del hombre”: por ello, estaba siempre preocupado porque la índole y los motivos no políticos resultaran claros, también en sus intervenciones más cargadas de consecuencias políticas. La afirmación del Concilio según la cual la Iglesia “de ninguna manera se confunde con la comunidad política y no está unida a ningún sistema político, es a la vez el signo y la salvaguardia del carácter trascendente de la persona humana” (Gaudium et spes, 76) le era muy querida llegando a ser puesta como lema a su principal obra filosófica, Persona y acto, compuesta en los años del difícil enfrentamiento con el régimen comunista en Polonia. Enamorado de su patria polaca y de la historia de aquella nación, este Pontífice iba también aquí más allá de las alternativas: para él “nación” no era un concepto exclusivo y excluyente, sino una unidad viva y abierta que se realiza plenamente sólo al interior de la gran “familia de las naciones” (discurso a la ONU, 5 octubre de 1995). Estaba especialmente convencido de que Europa tiene una unidad profunda, histórica y espiritual: una unidad inseparable de su misión y que es más fuerte de los miles de contrastes que caracterizan su historia. Por esto, se comprometió tanto desde el principio para superar la división de Europa y permitir a ésta que respirara con ambos pulmones, y después para oponerse a la visión reduccionista del secularismo y para lograr que de sus raíces cristianas surgiera una sabia vital para su futuro. Estoy obligado a omitir muchas otras palabras suyas e iniciativas que tuvieron una resonancia mundial: por ejemplo, su petición de perdón por las culpas de los hijos de la Iglesia, las visitas a la Sinagoga de Roma y al Muro de las Lamentaciones en Jerusalén, la invectiva de Agrigento contra la mafia. Más eficaz que cualquier palabra o acción, fue el testimonio que dió en la última parte de su vida, haciendo visible el sentido cristiano del sufrimiento. Como Vicario suyo para la diócesis de Roma, no puedo dejar de referirme al modo cómo Juan Pablo II concibió y realizó su condición de Obispo de Roma. Son importantes, para este fin, las palabras al clero romano del 9 noviembre de 1978, al inicio del pontificado: “Soy profundamente consciente de haberme convertido en Papa de la Iglesia universal por ser Obispo de Roma. El ministerio del Obispo de Roma, como sucesor de Pedro, es la raíz de la universalidad.” Estas precisas palabras teológicas fueron en él norma de comportamiento, a las que se mantuvo fiel hasta el final. Cuando Mons. Stanislao, en enero de 2005, intentaba junto a mi tranquilizarlo sobre su servicio a la Diócesis diciéndole que la visita a las parroquias era efectuada todos los domingos por el Cardenal Vicario, recibimos inmediatamente esta decidida respuesta: “Pero el Obispo de Roma soy yo.” El sentido era: 6 no puedo delegar a otros la obligación de visitar las parroquias, porque me compete como Obispo. Era extraordinaria su capacidad de visión y de inventiva pastoral. Hay que recordar sobre todo el Sínodo diocesano de los años 1986-93, por él concebido y realizado como una gran escuela de la eclesiología del Concilio Vaticano II, que de hecho dió un fuerte impulso al crecimiento del sentido de Iglesia diocesana, en Roma tradicionalmente no muy vivo. Quizás todavía más significativa fue la Misión ciudadana, des del año 1995 hasta 1999: no simplemente una “misión al pueblo”, sino la actuación de las grandes ideas conciliares de la Iglesia como pueblo de Dios misionero por su propia naturaleza. Por ello, fue una misión realizada por muchísimos cristianos laicos de las parroquias y de los movimientos eclesiales, realizada además por los sacerdotes, los diáconos, y tantas religiosas; fue una misión que llegó a la mayoría de las familias romanas y a una gran parte de los ambientes de trabajo. Del largo pontificado de Juan Pablo II Roma recibió ciertamente mucho, como diócesis y como ciudad: él “sentía” Roma y la amaba profundamente, percibía su fascinación y su grandeza, mucho más que muchos romanos e italianos, para los cuales esta grandeza permanece oculta, a causa de los días grises por las cuotidianas contrariedades y mezquindades. Una última cuestión que quisiera tocar es la de la actitud con respecto al gobierno y el modo de gobernar de Karol Wojtyła-Juan Pablo II. Su vida y su acción estaban abiertas hacia lo alto y, por ello, caracterizadas por la humildad y la misericordia. Al mismo tiempo tenía un agudo realismo, conocía bien la importancia de las relaciones de fuerza y no tenía ninguna tendencia a huir de la realidad. Muchas veces me preguntaba cómo estaban los asuntos efectivamente, y no quería que se le ocultara la realidad, incluso con respecto a su persona y a su salud. Este realismo era sin embargo siempre “interpretado” desde la óptica de la fe que cambia la historia. En concreto, él gobernaba mucho en el sentido de ejercitar una leaderhip, era un leader natural y sin embargo (cosa rara), no era exclusivista, sino que buscaba otros leaders (la elección del Card. Lustiger como Arzobispo de París es el ejemplo quizás más fuerte y exitoso de esta tendencia suya). No era, por tanto, un protagonista solitario; era, en cambio, el guía en primera persona de un pueblo multiforme y orgánico. Se ha distinguido, con respecto a él entre gobierno ordinario y extraordinario (o carismático); podríamos también decir entre pequeño y gran gobierno. En la audiencia que me concedió el mes de diciembre de 1990 para comunicarme que pretendía nombrarme Vicario suyo, me dijo más o menos estas palabras: “yo no puedo ocuparme de las cosas menores y ni tan sólo usted deberá hacerlo, en el cargo de Cardenal Vicario”. Gobernaba, y en general se relacionaba, sobre todo escuchando con respeto y amistad y al mismo tiempo era reservado y prudente en su manera de manifestarse. Mantenía con naturalidad la diversidad de su alto cargo: sabía que él era el Papa y no tenía ninguna intención de prescindir de ello. Cuando lo creía necesario, sabía decidir de manera muy rápida y enérgica lo que había que hacer, y el cómo y el cuándo hacerlo. También aquí actuaba con su fuerza innata, la misma que se expresó en Agrigento contra la mafia. Una fuerza que en él estaba unida a la delicadeza y la ternura. 7 Juan Pablo II ha sido definido como “un Papa global” y lo ha sido ciertamente, en una manera que no deja de sorprender incluso a quien ha pasado muchos años junto a él. Los veintiséis años y medio de su pontificado han estado llenos de una presencia y de una obra multiforme, inagotable, y a la vez profundamente unitaria, porque estaba impregnada de la misteriosa paradoja expresada por el apóstol Pablo: “ya no vivo yo, sino Cristo quien vive en mí” (Gal 2, 20). Querría terminar resumiendo en tres palabras el alma de este pontificado. La primera es la celebra palabra del inicio: “¡No tengáis miedo! ¡Abrid de par en par las puertas a Cristo!”. La segunda es la fuerte afirmación de la primera Encíclica, Redemptor hominis (n. 13): “En el camino que conduce de Cristo al hombre… la Iglesia no puede ser parada por nadie”. La tercera es una palabra que Juan Pablo II, inmediatamente después de la operación a la tráquea, no pudo pronunciar, pero que escribió en un folio: “¡Qué me han hecho! Pero... ¡Totus tuus!”. De esta manera, él confirmaba hasta el fin su confianza en Dios, su abandonarse a la Madre del Señor que ha sido el secreto de su vida. 8