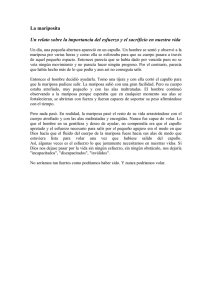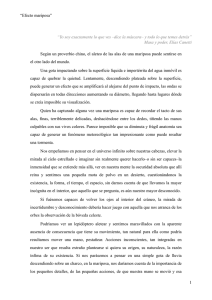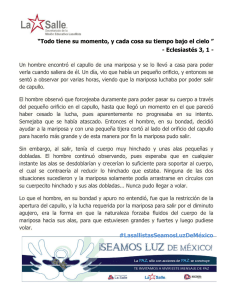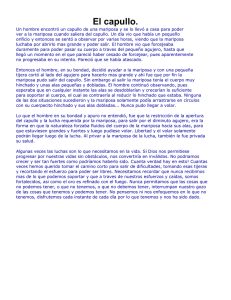Marosa Di Giorgio
Anuncio
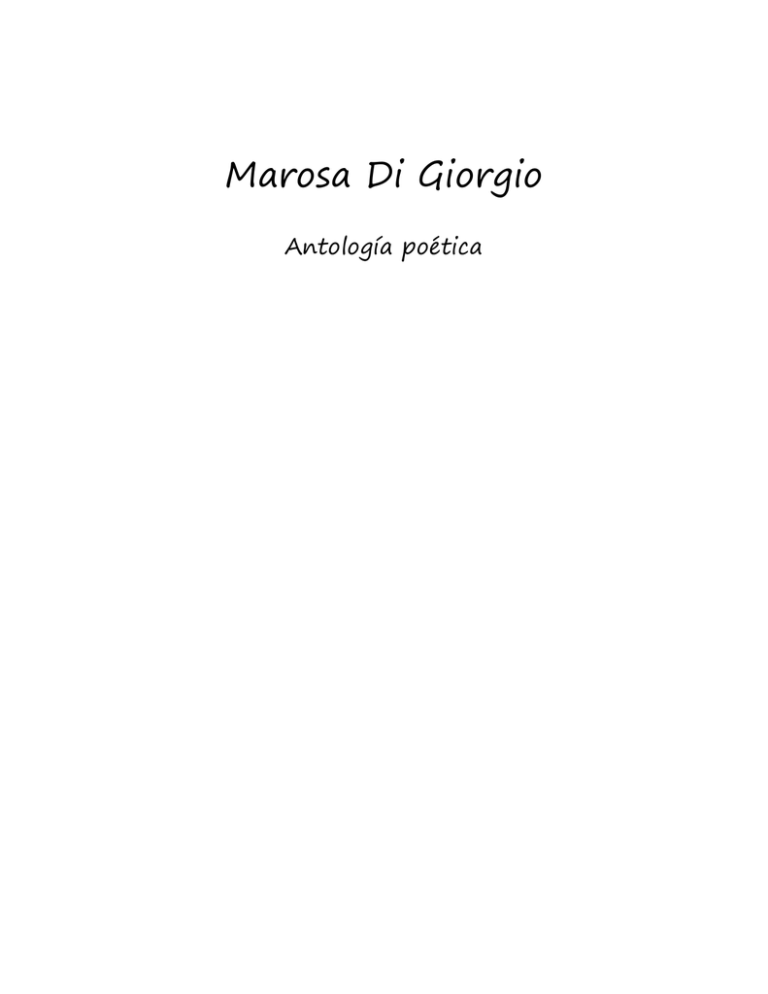
Marosa Di Giorgio Antología poética Poemas de “La liebre de marzo” Vi morir el sol. El redondo centro y las larguísimas rayas que se enroscaron, rápidamente. Salí, caminé sobre trozos de latas, piedras y tortugas. En el prado me rodearon las violetas; los ramos sombríos y azules. A mi lado, brotó un ser, del sexo femenino, de cuatro o cinco años, el rostro redondo, oscuro, el pelo corto. Habló en un idioma que, nunca, había oído; pero, que entendí. Me preguntó si yo existía de verdad, si tenía hijas. Otras, idénticas, surgieron por muchos lados; de entre los ramos, se desplegó, ante mí, todo un paisaje de nenas. Miré hacia el cielo, no había una estrella, no había nada. Recordé antiguas fórmulas, las dije de diverso modo, cambiando las sílabas; nada tuvo efecto. No sé qué tiempo pasó, cómo pude saltar de las violetas. Me alejé, desesperadamente, entré, cerré las puertas. Pero, ya, había comenzado a zozobrar la casa. Y aún hoy, se balancea como un buque. Para cazar insectos y aderezarlos, mi abuela era especial. Les mantenía la vida por mayor deleite y mayor asombro de los clientes y convidados. A la noche, íbamos a las mesitas del jardín con platitos y saleros. En torno, estaban los rosales, las rosas únicas, inmóviles y nevadas. Se oía el run run de los insectos, debidamente atados y mareados. Los clientes llegaban como escondiéndose. Algunos pedían luciérnagas, que era lo más caro. Aquellas luces. Otros, mariposas gruesas, color crema, con una hoja de menta y un minúsculo caracolillo. Y recuerdo cuando servimos a aquella gran mariposa negra, que parecía de terciopelo, que parecía una mujer. Empecé a ver casas y casas. Y casas que estaban más allá de las casas. Que no se podían ver. Y cosas que sucedían hectáreas más allá, y una flor que nació en los lejanos jardines de la abuela, le sentí el barullo, la corona de chispas. Salí a la calle, pero, todo fue inútil. En los árboles, tras de las negras hojas, veía otras hojas, y más hojas, y hasta un bicho chiquitito, le conté la alas. Y había canastillas, de rosas, por todas partes, los pimpollos iban de la nieve al rojo, padecí su olor de sándalo. Pasó una nave, cerrada, y vi el marino: naufragó años más allá, entre las ramas, y supe, enseguida, el nombre de los navegantes. Los hombres se llamaban Pablo, las mujeres Amelia. Dije “Nada más”. Bajé los párpados. “Quiero volver”. Y busqué, a tientas, entre todo aquello. Caminé un poco. Quería encontrar mi casa. Quería encontrar la sombra. Y sólo vi un ropero de oro, y una sucesión de candelabros. Se casó a los nueve años, a través de una rarísima ceremonia, que dirigía un santón. Sobre las matas cayeron pájaros que cantaban por todas partes, y otros animales, negros, grises, pasando como flechas alrededor de la ceremonia; algunos iban de peluca rubia, rosada, color oro. A lo lejos, en la bruma del atardecer, sólo sobresalían los cerros y el valle de las retamas donde un día empezó el milagro. Después de unos instantes, se detuvo el tam-tam guerrero, esa misa de sombra, de clavel. Y ella comenzó a avanzar, inmóvil, con vestido negro, sucesivamente, blanco, negro, hacia el festival y la consigna. Al volver del baile nos estaba esperando una mariposa. No en la sala de pie. Ni plegada entre los bombones de la dulcera. Sino en el único sitio en que debía estar: sobre la lámpara; como un dibujo; pero, tan intenso que producía penumbra. Quedamos azorados. Era negra como el vino o azul como las ciruelas. No, es blanca, blanca, blanca, dijeron otros. Y no sabemos quiénes, porque no había otros. Al mirarla, de nuevo, vimos bien la larga vaquita, los cuernos de hilo, el ala de nieve, sobre la que bullían perlas, al mirarla de nuevo, era una blanca hoja de tul. La mariposa dio un ligerísimo grito. Y alguien invisible, comentó. Mariposas celestes, grandes, fuertes, consistentes, casi de raso, con las puntas labradas, tal si las hubiera hecho una modista y bordadora, modista y mariposa. Y otra, amarilla, única, que apreció un día, refulgente igual que el oro, callada como el oro; sobre la que se abalanzaron todos los habitantes de la casa, porque era amarilla y sola, sin saber a qué. Mariposas negras en banda, subieron de lo hondo, cuando mamá tenía cinco años y acertó a pasar en carruaje. Y nunca pudo olvidar aquello. Mariposa celeste mía, cazada una mañana de abril entre los nardos; vino a estar en un libro; la miré a través de mucho tiempo y en los días de enfermedad. Mártir de hojas celestes; talle de uva, de lágrima negra. Mariposa color de fuego cruzó entre las otras como el ángel de los exterminios, clavel con señas; alcancé a verle el rostro bajo la capota punzó. Mariposa blanda del día de las muertes. Lejos del féretro y las lágrimas. Crece sobre el ropero, los objetos de tocador, como una espuma, un encaje. La topamos sin saber qué es. Mi disfraz de mariposa; grandes alones con manchas. Papá lo construyó, trabajosamente. Y con él, de niña, enfrenté al mundo, los zorros y los pájaros. Poemas de “Mesa de esmeralda” Quedé pasmada, hechizada. Postal o cuadro ¿naturaleza muerta? Esa uva color perla, traslúcida, radiosa, y la uva grande, celeste, color rosa, una mariposilla por aquí y allá, nabos rosados, rojas manzanas, un caracol blanco, breve, tirado en cualquier parte. Y ese nido en el suelo como un cesto con huevos ocres, pulidos: luz discreta. El áspid, su figurita azul, centro de todas las cosas monstruosas y bellísimas –inficionando un huevo. Quedé embelesada, aterrada. Era mi retrato, remoto, el más antiguo, de la Creación y el principio del mundo. Yo estaba ahí. A la noche empezó a soplar viento; en verdad, eran jazmines que venían, y eso parecía el viento. A ras de tierra, por el aire, a través de los árboles, puertas y ventanas; semejaron eludirme, pero, uno me golpeó en el pie; varios, seis, se me acomodaban en la cara, tal rápida corona (se deshizo). Yo estaba junto a la mesa, inmóvil, trazada con un lápiz. Los jazmines eran grandes y brillantes como hechos con huevos y con lágrimas. Los familiares parecieron preguntarme silenciosamente y con alguna ira: Aprendiste tantas cosas y ahora no puedes explicar? Se inició alguna conversación en lo oscuro, varias conversaciones, pero se interrumpían porque todo era inútil y nada podía detener a los jazmines. Las abejas construían sus casillas con paja y barro, leve cerámica; entraban y salían por puertas y ventanas, dentro, placares y baúles, repletos de miel. Y se iban volando o caminando en busca de más alcohol y azúcar, hacia los cardúmenes de rosas y alelíes. Las catedrales eran también de paja y barro y parecían parvas. El gallo cruzaba por doquier: alas abiertas o no, renegridas, pico rojo, ojos azules. Entonces, yo era la reina de las violetas. El gallo quería destronarme. Pero me ampararon Santa Brunilda y las demás santas. Y así, aparecí en cualquier sitio del camino, con la corona de flores azules, el vestido níveo, y la bellísima cara de madera. El día de las azucenas una paloma me atravesó el pecho, y flotó en el aire, blanca como la nieve; yo me volví y la miré, pero sin terror ni dolor, con una sonrisa de niña chica o de muñeca. Y la paloma huyó a un árbol próximo, tornándose dura, maciza, de metal, de plata. Yo trepé con una velocidad que desconocía en mí. Y ella seguía pulida y maciza; parecía un objeto del té. La adquirí, sacudiéndola como si le fueran a tintinear huevos, mas no se expresó de ningún modo. Con ella en la mano, crucé el prado, y al entrar al jardín de azucenas, aleteó y se escapó, recuperada la blancura; echó cinco pétalos, estambres amarillos; se puso, disimulando, entre las flores; yo no la perdí de vista, quedé a su lado, y cuando pasaba alguien, gritaba “¡Esta!”. Pero nadie se apercibió. Ni yo dejé la guardia. Y siempre, es el día de las azucenas. Vino atravesando los aires, la cara blanca como cubierta con un trapo, las alas negras, grandes, que parecían de águila, sobre las arboledas malditas, los pantanos. Semejaba un druida, un poeta, un designio; cruzó la ventana hasta donde ella dormía, los brazos y el pelo tocando el suelo; las piernas entreabiertas. Él se aplicó, se adosó. Y por alguna destreza suya hizo que ella siguiera dormida. Ella soñó que se había casado y ése era el minuto nupcial; entregó toda su sangre, con miedo y sin retaceos. Él sorbía por varios rumbos. Luego, se alzó, se despegó, y pasó la ventana, por donde ya cruzaban flores fatales, recién hechas, rosas, dalias, camelias, bromelias, y miosotis, las plantas que dan bichos de luz… Él volaba, con un rumor de otros mundos, de planeta, la cara blanca goteaba, las alas negras ondeando como si fueran a subir más alto que la luna. Iba molesto, azorado. Ella, ya, definitivamente muerta, estiró las piernas y las retrajo, y el rostro, igual, abrió y cerró los ojos y estaba muerta. Cenábamos como siempre flores y manzanas, rosas, mariposas. Desconocidos se sentaron a la mesa, hablando un idioma distinto al nuestro, con palabras que entendíamos y no entendíamos. Corría jugo de manzanas y tomate, un zumo colorado que, a ratos, tomábamos pasando la lengua por el mantel; había huevos como llamas, como estrellas; explotaban dulcemente, salpicando a todos con pepitas de oro y granos de maíz; comimos pollitos nonatos, azucarados y salados. Luego, un largo interludio, se demoraba el atardecer. Se fueron sin saludar los desconocidos. Yo di un paso leve y sin rumbo. Revoloteó El Hada sobre mi doliente paso, mi apesadumbrada belleza de otros siglos. Viniste a morir al lecho. Tus pétalos rojos, verdes, la cubrecola de tul, antenas retorcidas y plateadas. Mamá se equivocó esta vez; dijo: Es un monedero de colores, con funda de gasa y prendedor brillante. Pero, era tu corazón casi inexistente que terminaba aquí. Yo te vi salir de la franja de frutas y perfumes. Y fui allá. Era enero y las liebres de enero ponían su cara mítica entre las amapolas. Yo te dije mariposa. Y desde el árbol caía hilos, tela, uvas, una manzana roja, anacarada. Y en los costureros salvajes se hamacaban los ratones. Y en el horizonte había gritos de júbilo y pelea. ¿qué era? Compareció el cárabo con las listas y ojos de felino; se reflejó en mi alma y en la taza que yo sostenía entre los dedos. Así, inmóviles y juntos, vimos caer la noche inmensa y las estrellas últimas. Poemas de “La falena” Qué especie misteriosa la de los ángeles. Cuando nací oí decían “Ángel”, “Ángeles”, u otros nombres “Nardo”, “Lirio”. Espuma que crece sobre las ramas, cerámica finísima aumentando sola. Nardo. Lirio. Y en los ojos de los perros, también, hay ángeles. O eran altos, vestidos de pluma y gasa, alas larguísimas, ojos grises. Nos acompañaban a la escuela (cada uno disponía de uno), al baile de las niñas, a mis bodas sucesivas, paralelas, que ya conté. Cuando los novios eran lagartos, eucaliptos o claveles. Y a la boda mayor con el Gato Montés; mi madre tenía miedo y me llevaba de la mano, y papá no se atrevió a ir. Ellos sobrevolaban cerca. La entrada al bosque, la cocina, la hornacina donde había pequeñas calaveras, palomas cazadas. Presenciaron el ceremonial y el rito. Y con su silencioso poderío me salvaron. El ladrón era de oro. Era un ladrón rosado. Parece ser que, por la tarde, llegó a la cas. Con todas sus fechorías, ya prescritas. Y se arrolló en un hueco de la pared, en espiral, caracol. Sólo le saltaban los ojos como dos botones negros. Yo, entonces, le vi bien. Pero creí que fuese algo raro que había empezado a formarse ahí, un animal nunca visto. Y nada dije. Al bajar la noche, cuando el viento hamacaba los árboles y caían las peras y las rosas, él salió de su escondite, y blandía un cuchillo. Su lomo era dorado. Tenía un chal color rosa. Dio unos pasos, y del aparador cayeron los huevos y los platos, y del ropero volaron murciélagos y pollitos. Papá se puso de pie, tambaleante; mamá dio un grito; los abuelos decían algo en sueños; las otras niñas gritaban y se dormían, gritaban y se dormían. Yo, nada dije. A la medianoche, él ya se había triunfado sobre todo. Y se iba, con sus cuchillas finas, con su chal. Me vino un deseo misterioso de ver fruta, de comer fruta; y salí a la selva de la casa. Cacé una manzana, un membrillo malvarrosa, una ciruela y su capuchón azul. Asé, ligeramente, una dalia, y la comí, tragué una rosa; vi duraznos y su vino ocre, uvas rojas, negras, blancas; los higos, que albergan, por igual, al diablo y a San Juan, y los racimos de bananas y de nísperos; me cayeron dátiles en la blusa. Me crecieron alas, blanquísimas, me creció el vestido. Eché a volar. No quería volver, más. Llegué a un tejado; creyeron que era una cigüeña, un gran ángel; las mujeres gritaban; los hombres rondaron con intenciones ocultas. No podía volver, ya. Ando, ando. Las gentes retornan de las fiestas, se desvelan; y yo vuelvo a pasar volando. Anoche, llegaron murciélagos. Si no los llamo, ellos, igual, vienen. Venían con las alas negras y el racimo. Cayeron adentro de mi vestido blanco. De todas las rosas y camelias que he reunido en estos años. Y en la canasta de claveles y de fresias. La virgen María dio un grito y atravesó todas las salas; con el pelo hasta el suelo y las dalias. Las perlas, almendras y pastillas, las frutas de cristal y almíbar, que vivían en fruteras y cajas de porcelana, quedaron negras, y volvieron a ser claras, pero como muertas. Yo me erguí. Goteaban sangre mi pañuelo blanco y mi garganta. De todas las primas que venían a visitar a mi madre cuando vivíamos en el campo, una me quedó grabada. Siempre, llegó en grupo; era evidente que no se atrevía a cruzar sola. Usaba vestidos pardos, veteados, dos delantales en esos colores, gorro igual con vuelo, anteojos, y en vez de nariz, tenía un pico, duro, rojo, anaranjado. Algún niño la dibujó en secreto, pero rompió el dibujo, porque tuvo temor. Por lo demás, ella era dulce, sonreía. Traía albahaca en sus regalos, yerba lucera. Y paquetitos de caramelos y amatistas. De nuevo, empezó la guerra, dijo saltando de las magnolias de la sala, a la cocina, negra, donde se transformaban tantas cosas. Uno iba con un racimo; otro, no sé qué; otro, con una gallina y su huevo. En el aire brillante, negro, empezaban, otra vez, todas las cosas. Pero yo, ¿qué hice?, dije. Y se oía el rumor de lejanos armamentos. Estaba desnuda, como siempre, vestida sólo con el collar de coral, una muñeca fina en el altar. Mas, por la ventana, que había quedado abierta, ya se vio al rix, las trenzas alrededor de la frente, y, también, desnudo; entonces, salí al jardín; había un gran tumulto. El vino por sobre todo. Con su aroma a rosa. Su aroma a fresa. Su aroma a alma. Yo sobrevolaba como una libélula, vestida con las alhajas marinas, animales, rosadas, finas. Un gran silencio; y al rato, saltaba de entre los árboles, una explosión de astros. Has que, al fin, terminó eso. El rey se fue, nos dio la espalda. Quedaron muchos cadáveres sobre la puerta, a través de los cuales, ya comenzaban a nacer plantas. Uno iba con no sé qué. Otro, con una oca. Otro, con la tijera para cortar la madreselva y los viejos muérdagos de las fiestas. Volvía a la sala, la cocina: en el aire brillante, negro, empezaban, otra vez, todas las cosas. En los alambrados, telarañas radiantes y siniestras. Esas hilanderas responden al mundo con su trabajo de plata. Y la Suerte pone brillantes y perlas con absoluta certeza; sólo donde deben ir. En los alambrados quedan restos de comadrejas y picaflores (que han venido a parar ahí, en las huídas nocturnas). Y baja una nube, diligente y tranquila, como una mujer, un ser; roba algunas cosas, algunos restos. Deja algunas cosas. Caracoles, (desaparecen, velozmente, por el pasto). Y una Ángela diminuta, que llevamos a la casa y ponemos, de nombre, Lílam. Es como una muñeca fina, con alitas de oro y pelo igual. Está, inmóvil, por horas, sobre los muebles. O vuela en el aire de las habitaciones, ante nuestras miradas deslumbradas. Poemas de “Pavoroso sacón brillante” Soy siempre la tonta bellísima allá en la chacra de las fresias. Mientras, el viento del destino soplaba para las otras, mi corazón, inmóvil, ansioso, vigiló el sueño de las muñecas y los perros. Vi, tantas veces, levantarse la neblina con una ala sólo, el aire, el rocío de pavoroso sacón brillante, surgir mi madre, no sé, vendiendo lagartijas y membrillos. …Yo quedé en el óvalo. A ratos, parece estremecerse, tenuemente, la guirnalda. Cruza gente que conozco y no conozco… Y es el viejísimo valle de las fresias. Va a ser las una. Falta un miembro de la familia. No sé si nos atreveremos a almorzar. A lo lejos, miro los prados, las flores del maíz; las ovejas parecen matorrales de lilas. Las liebres dormirán, con los ojos abiertos y enjoyados, esperando la medianoche, los cogollos, las diademas. Pero ahora, todo está inmóvil; no pasa nadie; sólo, de vez en vez, cruza el aire alguna guinda, un santo pequeñísimo. Aguardamos lo imposible, la vuelta de papá. La tierra donde los gladiolos caminaban. Y las frutillas tenían luz propia; aún en la mayor oscuridad, por todas partes, se veían hojas verdes, y debajo, las bayas, lamparitas. Había que remontar cometas durante toda la noche. Las cometas tienen forma de mariposa, de pájaro o caballo. Este es uno de los trabajos de las muchachas druidas. El viento del sur nos apoyaba pero si decaía, había que correr, tirar los hilos, no fuera a rasgarse la piel de gasa, a quebrarse el esqueleto de madera en esa noche. Ahora, pienso cómo hicimos ese trabajo, durante tanto tiempo, con toda perfección. ¿Quién no oyó el perfume a muérdago? ¿Quién no vio caminar los lirios? Santa Rosa es una doncella de los campos. El manto color ciruela le llega hasta el suelo; el cabello es, también, del color de las moras, y los ojos. El óvalo, muy blanco. Como se sabe, aparece en agosto. Mi abuela y yo nos llamamos Rosa, y salíamos a mirarle; con qué gracia iba sobre los jardines de cebollines, sobre las tomateras de capuchón de paja! Y tras ella, como también se sabe, llega la borrasca, la tormenta. El cielo se rompe y desde sus reconditeces, caen piedras, flechas, y pequeñísimos santos, que morían al tocar el suelo. Y la abuela los recogía, enseguida, y los transformaba en manjar, confites, pero, conservándoles las alas y coronas. Y durante todo el año invitaba a las visitas, les decía: “Son del cortejo de Santa Rosa”. Mamá decía “coronas de novia”, y yo miraba los racimos apretados, de un blanco oscuro, adusto, retratos de antiguas bodas, demasiado serias, el novio tieso, la novia en caja, como una muñeca, con adornos de strass. Las novias de los huertos cruzando todo el jardín de lechugas para ir a casarse, seguidas por la cola de nieve, correr hacia el bosque, las iglesias. las chacras remotas, las casas solitarias, de las que, siempre, emergían humo, rumor de pianos. Mi madre dijo “corona de novia”, y yo vi mi porvenir confuso, remoto, desolador, inigualable. Sean me mostró las blancas casas desparramadas a lo lejos, bajo las vides; árboles de diversos verdes, racimos que creían y crecían, iban por el suelo, acostados. Rodeó uno con el caballo, y era granate y de color de rosa, y de él emergieron dalias y murciélagos. Ese día me casé con un lobo, por gusto de Sean. Un lobo de rostro enjuto y ojos brillantes y hundidos. Un jefe lobo. Sean fue el sacerdote y el poeta. Y yo concurrí con el ramito de muérdagos en el escote, como todas las novias druidas. Al caer de la tarde nos dirigimos a la selva. Delante, el Lobo. Y yo, detrás, sometida. Y de reojo vi a Sean, que, a lo lejos, volvía a bordear a caballo, los gigantes racimos, de los que saltaban rosas y apariciones negras. Una de las amigas de mi madre se llamaba Esmeralda. Ella venía al atardecer de cada tarde, y quedaba aparte en un rincón. Yo, más allá, leyendo y bordando. Esmeralda traía el cabello suelto o atado como un moño; donde acomodaba un clavel; ramos de diamelas en el escote. Yo, aún de lejos, supe bien sus temas. Creo que eran muy solas, soñando con novios principescos y ciudades que ya no verían nunca. Pero, a ratos, la charla fue cotidiana; por ejemplo, acerca de senderillos del jardín, por donde iban menudos seres con la carga. Y las pequeñas flores. Después, Esmeralda se perdió por siempre en la noche del jardín. El cabello hasta el suelo, una blancura pálida y deslumbrante, y su erudición sobre hormigas y rositas. Pinturas de John William Waterhouse. Antología del libro “Los papeles salvajes” de Marosa Di Giorgio Editorial Arca Montevideo 1991