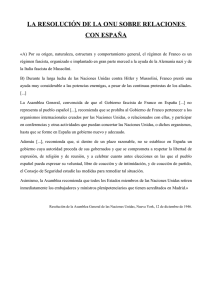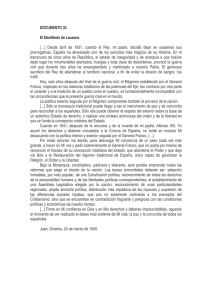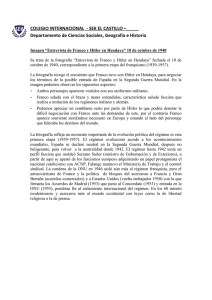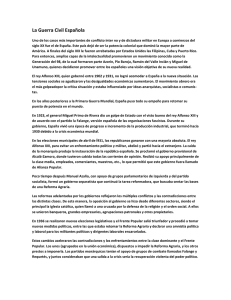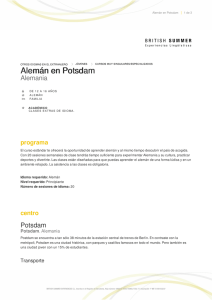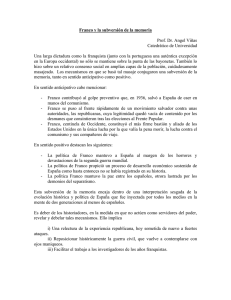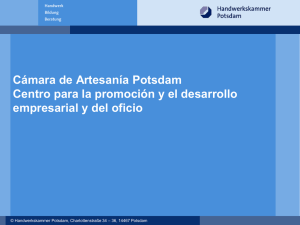La condena de Postdam
Anuncio

LA CONDENA DE POTSDAM Militarmente quedaron hundidos los regimenes fascistas de Mussolini y de Hitler, pero era menester levantar política y económicamente los países europeos destrozados materialmente por los cinco años de guerra. Para esta obra reconstructora era imprescindible una nueva reunión de los Tres Grandes. Ésta se celebró en Potsdam, nombre tan unido a las proezas del prusiano rey Federico El Grande, del 17 de julio al 2 de agosto de 1945. A la cita faltó el fallecido Roosevelt, que fue sustituido por el nuevo presidente Harry Truman; el brillante Churchill, virtual vencedor de Hitler, sólo participó en las primeras sesiones, pues su lugar fue ocupado por el aparente mediocre mayor Attlee, el líder laborista que electoralmente había triunfado sobre los conservadores. De los Tres Grandes, únicamente quedaba en el escenario internacional el ruso Stalin, pues los otros dos habían caído, Roosevelt por la muerte y Churchill por los votos de los ingleses, que si bien lo habían seguido durante los dramáticos años bélicos, dudaron de sus dotes como político de paz cuando ellos querían beneficiarse con mejores leyes sociales. No era necesario profundizar en la política internacional para aguardar que de la Conferencia de Potsdam saldría forzosamente la condena de todo sistema político que no se adaptara a uno de los dos que salían triunfadores de la contienda bélica: la democracia parlamentaria en el Oeste y el dirigismo leninista en el Este. Como buen estratega, se preparó Franco para resistir la ofensiva que contra él se desencadenaría después de Potsdam. El 18 de julio remodeló su gobierno con el cambio de ocho titulares. Caso curioso fue la desaparición del ministro del Movimiento, el falangista Arrese, íntimo amigo y devoto servidor del Caudillo, sin que se nombrara sustituto, aunque tampoco se disolvió la Secretaria General del Movimiento; con esta vergonzosa treta buscó Franco calmar la burocracia azul que temía perder sus rentables cargos. También Lequerica cayó en esta reorganización, prueba de su fracaso como jefe de la diplomacia franquista, pues mientras permaneció en Asuntos Exteriores no logró hacerse perdonar sus pecados de Vichy y establecer buenas relaciones con los responsables del Foreign Office y del State Department. Su reemplazante fue Alberto Martín Artajo, que nunca vistió la camisa azul ni aceptó la ideología falangista, pues se mantuvo fiel a los principios de la democracia cristiana. «Soy la evolución, y si no hay evolución política, me marcharé», declaró el nuevo titular de Asuntos Exteriores a los amigos que se disgustaron al ver que, de acuerdo con la táctica de Franco, los miembros de la Acción Católica jugarían el papel representado hasta entonces por los falangistas, que se veían apartados por ser acusados de fascismo. Pero no faltaron los practicantes del conformismo que aceptaron como de buena fe la declaración citada de evolución política y sus confidencias de que en tres meses recuperaría don Juan el trono de su padre. Pronto se añadiría el anuncio del general Kindelán, contenido en unas declaraciones que hizo a la Agencia Reuter, de Londres, de ver en un plazo máximo de seis meses proclamado el reinado de don Juan. La estrategia de Franco surtió efecto porque los Tres Grandes no se entendieron en Potsdam y el sector monárquico español, que basaba su triunfo en la esperanza de ver a los vencedores de Hitler y Mussolini intervenir en la expulsión del morador de El Pardo, pudo constatar con impotencia que ésta no se producía, ya que los Aliados se limitaron a condenas verbales sin acompañar las amenazas con acciones decisivas. En Potsdam, toda esperanza de establecer una amistad permanente entre los anglonorteamericanos y los soviéticos se perdió; la causa principal fue la decisión de Truman de no cumplir la promesa que Roosevelt hizo a Stalin de otorgar un crédito a la Unión Soviética para contribuir a la reconstrucción de un país que tantas pérdidas sufrió en la guerra. Tampoco hubo acuerdo en cuanto a las reparaciones que se debían exigir a los vencidos; cada una de las potencias ocupantes se dedicó a sacar todo lo que pudo de provecho de sus respectivas zonas. Sobre los restantes temas hubo desacuerdo, y de manera especial sobre los sistemas políticos que se implantarían en los países que fueron liberados por los ejércitos rusos. La Conferencia de Potsdam marcó no solamente la terminación de la colaboración de ingleses y norteamericanos con los rusos, sino que señalo el punto de partida de lo que pronto se llamó la Guerra Fría, que ejerció una influencia tremenda en la historia de la posguerra, que dio el siguiente balance: la liquidación del fascismo, el nazismo y del autoritarismo semidivino japonés, para dejar únicamente dos claros vencedores, los Estados Unidos, con su democracia parlamentaria y sus aliados, y la Unión Soviética, con sus satélites marxistas. La única excepción en este balance fue el régimen franquista, que se salvó de la liquidación general porque de Potsdam salió el fin del entendimiento anglo-ruso-norteamericano. En el minijuicio que se hizo a Franco en Potsdam correspondió a Stalin el papel de acusador, a Churchill el de defensor, mientras Truman actuó de juez, pues intervino decisivamente en la sentencia. Por iniciativa rusa se incluyó el tema español en las primeras discusiones que sostuvieron los Tres Grandes. En la tercera reunión plenaria se discutió ampliamente lo que se haría con el general Franco. Stalin se pronunció totalmente en contra porque «no quería pertenecer a los acusados el día de mañana» en el caso de permitir la sobrevivencia del franquismo. Churchill aceptó que los rusos estuvieran disgustados por el envío de la División Azul, pero afirmó que no tuvo la menor queja respecto al comportamiento de Franco cuando se efectuó, en la bahía de Algeciras, la gran concentración que precedió al desembarco aliado en el norte de África. Truman expreso que no tenía la menor simpatía para el régimen de Franco y tendría una gran satisfacción en reconocer un gobierno democrático en España. El resultado del debate en que intervinieron, además, Eden y Attlee, fue incluir en el apartado décimo de la declaración oficial de la Conferencia las seis líneas siguientes: Los tres gobiernos se sienten en la obligación de especificar, claramente, que por su parte no favorecerán una petición para ser miembro por el actual gobierno español, que se creó con la ayuda de las potencias del Eje, ya que por su origen, su carácter, su historia y los estrechos lazos con los estados agresores no posee las aptitudes indispensables para convertirse en uno de sus miembros. El 4 de agosto, o sea inmediatamente después de darse a conocer la condena de Potsdam, el gobierno de Madrid efectuó una declaración de protesta, seguida por toda clase de comentarios de prensa y radio. Sin embargo, con notas oficiales y escritos periodísticos no fue posible convencer a la opinión mundial que Franco no fue el amigo incondicional de Hitler y Mussolini, como se le acusó en Potsdam. Lequerica no supo aprovechar, como lo hicieron suecos, turcos, suizos y argentinos, las ocasiones que se le presentaron para hacerse perdonar por los vencedores las faltas o errores que se cometieron en los primeros años de la guerra. Defender el régimen franquista se estimaba, por muchos, como una causa perdida, hasta el punto que algunos antifalangistas se permitieron cantar victoria. Las bombas atómicas que destruyeron Hiroshima, el 6 de agosto de 1945, y Nagasaki, el día 9, causaron tal impacto en la opinión mundial, que cundió en el ánimo de todos los seres humanos el temor de asistir un día al fin del mundo, como si se convirtiera en realidad el tan anunciado apocalipsis bíblico. El presidente Truman, cuando dio su consentimiento para su empleo, el 2 de julio, poco se preocupó de cómo y dónde sería usada; sabía, desde marzo de 1945, que los científicos que trabajaban en su producción confiaban que el terrible artefacto quedaría listo para su empleo a finales de verano. Truman, en Potsdam, se enteró del éxito que había tenido el ensayo efectuado en Los Álamos y la cosa que interesaba al presidente y a sus jefes militares era derrotar al Japón con un mínimo de bajas aliadas. Y este objetivo lo alcanzaron, pues el 14 de agosto el gobierno japonés aceptó los términos de rendición incondicional, con la preservación de la autoridad del emperador. El 2 de septiembre, el general MacArthur aceptaba la capitulación formal de todas las fuerzas japonesas, en una ceremonia que tuvo lugar en la bahía de Tokio. La explosión atómica, además de destruir en un mínimo de tiempo a toda una población y causar la muerte de sus habitantes, entre otros efectos destacados tuvo como resultado lo que señaló el historiador inglés A. P. J. Taylor: «Las relaciones angloamericanas se convirtieron de hecho en una dependencia de patrón y cliente.» La aparición de la bomba atómica, en relación con Franco, tuvo una doble consecuencia: apartar el caso español de la rabiosa actualidad internacional y hacer comprender a Madrid que estaba en manos de Washington decir la última palabra sobre la existencia del régimen franquista. Los adversarios de Franco pensaban y actuaban de manera bien distinta, siempre partiendo de la base de que los vencedores obligarían a marchar al Caudillo de su residencia de El Pardo. Estaba, de una parte, el sector monárquico intransigente que renunciaba a pactar con Franco, convencidos sus elementos principales que todo se trataba de una operación fácil: expulsar al dictador y reemplazarlo simplemente por el Pretendiente. Del otro lado, se hallaba el amplio grupo republicano que se dejó llevar por la pasión del desquite y exigía simplemente el retorno al régimen inaugurado en abril de 1931, sin pensar que los generales que apoyaban a Franco tal vez tendrían sentimientos monárquicos, pero rotundamente eran contrarios al régimen que imperaba en el país antes de julio de 1936. Y, naturalmente, Franco pudo aprovechar la desavenencia total que existía entre sus varios adversarios para practicar el juego que más le convenía.