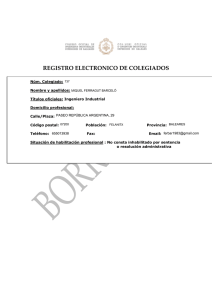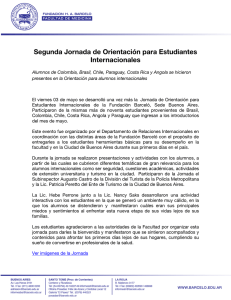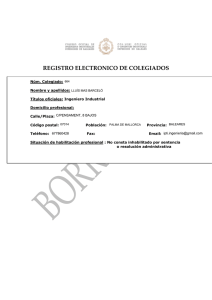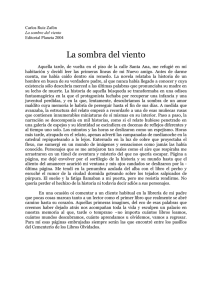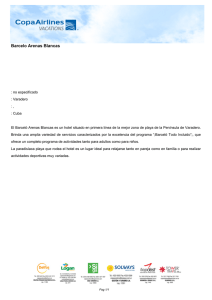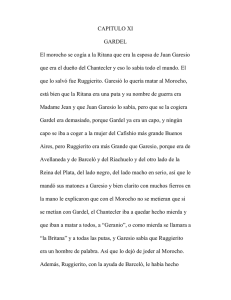NIEBLA DEL RIACHUELO
Anuncio

NIEBLA DEL RIACHUELO Historias de sexo y muerte de los capos del suburbio Miguel Wiñazki A Claudia CAPITULO I EL ROYAL Había ocho pibes sentados en los asientos desvencijados. El mayor tenía quince años y el menor doce. Antes se habían bañado con ella en la Aguada. La excursión preparada por Motta empezaba en la Aguada, que era el nombre de un coletazo del Plata en el sur, en la punta del Quilmes más precisamente. En aquellas tardes de verano se bañaban con ella, ante la atenta mirada del vigía, que los dejaba hacer. El vigía era Motta y trabajaba para Barceló y para Ruggierito y mantenía el orden. Primero pasaban buceando por entre sus piernas. Los más osados la rozaban con sus manos cada vez más arriba, a veces atreviéndose hasta levantar algo el camisón negro, porque ella se bañaba con un gran camisón negro y con enaguas negriblancas, y a pasarle sus dedos como peces por las curvas de atrás, o por la espesura de su delantera. Después, ella con los ojos empapados y las pestañas implorando, organizaba el juego de la agarradita. Los ocho partían al grito de “ya” apurando sus pies sobre el fondo lodoso y abalanzándose al agua y avanzando con manotazos y olitas, y el que llegaba primero, abrazaba desde atrás a Rosa, pudiendo apretarla por un instante. Ella los sentía anhelantes, incrédulos y desesperados, como capaces de matar para superar el camisón y llegar hasta su piel blanca y erizada apenas, apenitas. El vigía gritaba “stop”, marcialmente y como si fuera un inglés, después de algunos segundos de agarradita. Había dos carreras. Y sólo los dos vencedores sucesivos podían agarrar unos instantes, durante los cuales, ella a veces se movía vencida por el deseo. Aunque lo hacía apenas, rigurosamente custodiados por el Vigía. Esos instantes bastaban para que en general ellos no pudieran contener sus emanaciones aún antes de rozarla piel a piel. Pero el negocio estaba en el cine. En el cine Royal. Desde la Aguada, caminaban hacia el vestuario. Allí, primero y sola, Rosa, se secaba. Se cambiaba el camisón y las enaguas por otras secas, se ponía un vestido florido y se colocaba unas sandalias con pompones rojos con suelas altas. Nada más. Eso, y un sombrerito violeta que le apretaba los rizos rubios sobre la frente. Después hacía pasar a los chicos al vestuario, que era un galpón con piso de tierra. Los intimidaba un poco con sus manos con uñas pintadas de rojo. Jugaba. A uno de ellos, ahora se me escapa el nombre, siempre le rozaba apenas las mejillas, y jugaba a agarrarlo, acercándole la mano hasta casi rozarlo, pero sin tocarlo. Inevitablemente ocurría lo mismo. “Volviste a enchastrar el piso”, lo retaba. Ella lo secaba entonces otra vez con una toalla roja. Y lo besaba muy suavecito cerca de los labios. Los secaba uno por uno y, a veces, “rozaba a varios sin querer”, dejando que sus curvas, con la piel fresca por el agua y ligeramente erizada se moviera sobre los promontorios de alguno o de varios que esperaban turno para ser secados. Todos se ponían en ronda, en derredor de ella. Todos desnudos y precozmente firmes. Ella les impedía tocarse. ¡Acá no!, decía. Se ponía ella en el medio equidistante y a milímetros de todos, inclinándose hacia los que secaba, blanca, generosa, curvilínea, enfrentando a unos de frente y apabullando a los otros con su retaguardia. Y así los iba secando. Se enojaba allí si alguno se propasaba. Pórtense bien, que en el cine hay premio, decía. Antes de partir y así, como si no le importara, y frente a un espejo cuadrado sin marco, un vidrio, nada más, se pintaba los ojos y los labios. “Ahora vamos”, decía después de pintarse. Y todos la seguían. El Royal estaba a media hora en carro desde la Aguada. Ella se sentaba atrás con los “gurises” desorbitados y Motta manejaba los pingos. Todos en silencio, todos menos el tic tic de los cascos, agudos, regulares y geométricos Después se bajaban todos frente al Royal. Ella caminaba oronda e ingresaba a la sala como nada. Los pibes se instalaban en los distintos asientos, y se bajaban los pantalones cortos sin calzoncillos. Antes tenían que depositar una moneda de un peso que estallaba al caer en una lata sonora en la ventanilla de entrada. Todo se realizaba con un orden asombroso. Los pibes se sentaban como soldaditos de plomo, y se disponían a mirar las escenas encubiertas por el ruido de la maquinola. Veían en sepia y con desperfectos las curvas y los retozos que los desorbitaban, las mujeres que eran como ella, como ella que entre todos ellos se sentaba en un asiento de madera desvencijado y sólo se levantaba las faldas y se desescotaba. Y ellos, respetuosos, delirados, estravitos entre ella y el filme, concluían lanzando sus rayos a los aires. A veces ella no se contenía, y como disimulando lo que hacía se paraba delante de una las butacas. Elegía a un pibe, en general flanqueado por otros dos, se subía muy lentamente y más, y más las faldas, se desescotaba más. Toda. Toda al descubierto. Dejábase ver ella, sin dejar de ver el filme, con los ojos puestos en la pantalla y las manos subiéndose las telas, desabrochándose, liberando sus montes, de espaldas a los pibes, sintiendo su aliento, y después de eternidades ondulantes, insinuantes, se sentaba. Se sentaba sobre uno y tomaba a los otros dos a la vez, moviendo sus manos, arriba abajo, suave, rápido y más rápido, y moviéndose entera, serpenteando, tragándose a los pibitos, apretándose ella, levantando y bajando sus longilíneas grietas suaves, suaves y lubricas como poniéndole alaridos a la película muda. Esas orgías, le dejaban algunos buenos dividendos a Ruggierito. Él a veces le preguntaba: -Te la bancás. -Son unos pendejitos indefensos, no pasa nada -decía ella. -Además -murmuraba- a mí me gusta comerme a los pendejos. CAPITULO II 22 DE DICIEMBRE DE 1893 Barracas al sud. Sud. Sur. “Machito”, dijo. Las estrellas y los perros asistieron al nacimiento impávidas y aullando. “Macho”, volvió decir la comadre. Era el último de los trece hijos, allí en el sur, al otro lado de Buenos Aires. El Riachuelo serpentea el sur como una anaconda podrida. Como una anaconda muerta. Y al otro lado, tras la anaconda, nació Barceló en una rala noche de verano. Casi todo era barro y nada. Pero muchos años después, la Anaconda revivió. Y el Riachuelo de Barceló, y de Ruggierito, de Gardel y de Fresco y de las putas de Barceló y de Ruggerito, (como Enriqueta la Conchuda) aspiró otra vez la vida de la podredumbre, como aspiraban los mishés la cocó que vendían en los prostíbulos y en los garitos, y bajo un coro de malandras bien trajeados, el río de mierda, de sangre menstrual, de la sangre negra de los muertos arrojados a sus flujos y reflujos, volvió a ondular silente y traicionero, para ahorcar y tragarse a aquel que talle, por más que pese y valga, porque con el Riachuelo y con los malandras de Barceló mejor era no meterse. Pero no fue así la historia. La historia verdadera había ocurrido en el cementerio de los Rufianes. Fue cuando los de la Zwi Migdal enterraron a sus primeros muertos, putas muertas, en Avellaneda, cuando levantaron ese frontispicio en 1911 con inscripciones incomprensibles que debían leerse de derecha a izquierda. Aún cuando fueran putas contrataron a barbados cantores con túnicas y sombreros de cuatros puntas brillantes que parecían tridentes o algo así tridentes negros y de cuatro puntas, o algo así como sombreros con cuernos-, para que cantaran sus fúnebres cánticos y arrojaran tierra a los ataúdes de las putas, que putas y todas eran enterradas como cualquier cristiano, aunque ellas no eran. Fue entonces, por aquel tiempo, cuando la fiesta empezaba de verdad y Barracas al Sud fue, se convirtió en Avellaneda y se dividió en dos, entre rojos y blanquicelestes, acérrimos, pero unidos a la hora de gritar “Avellaneda”, en las tribunas, a la hora de borbotear en los nuevos los telares industriales, en los aserraderos multiplicados como los panes y los peces, en el rítmico sonido de los cascos de los tranways sobre la Avenida Mitre asfaltada desde Crucecita hasta Sarandí, y en los innumerables cinematógrafos inmorales en los que a las imágenes mudas de las curvas y las caricias y las efusiones que dejaban imaginar los gemidos, se sumaban los reales susurros y suspiros de la sala en los que ocurría de todo, ya que era un sueño. Alberto Barceló asumió por vez primera la intendencia de Avellaneda el 1 de enero de l909. Cuando juró por Dios y los Santos Evangelios, pensó en su padre. El contó después que pensó en su padre en ese momento, don Gerónimo Emilio Barceló nacido en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, que había sido mayoral de la diligencia que iba desde Magadalena hasta Barracas al sur. Pensó también que la pobreza se resolvería con respeto. Esa era su filosofía: “Si los muertos de hambre me respetan habrá orden, y si hay orden, la pobreza se convierte en un Castigo Divino, pero deja de ser nuestra responsabilidad”. El 10 de diciembre de 1914, toda la ciudad de Avellaneda se desperdigó un aviso que atrapó los ojos de los pobres: “Intendencia Municipal. Ollas populares. Se hace saber al vecindario que desde el lunes 7 del actual y todos los días a las 12 del mediodía, se dará de comer gratuitamente a toda persona que se presente en el local destinado al efecto por esta intendencia, en la calle Arenales entre Belgrano y Colón, sin exigir requisito alguno. Alberto Barceló, Intendente. Nicanor Salas Chávez Secretario”. La comuna ofreció 30 mil almuerzos en menos de un mes. El 1 de octubre las ollas populares concluyeron. La comuna gastaba 200 pesos diarios para mantenerlas, y se vaciaron rápidamente. Barceló volvió a pensar entonces y pronunció aquella frase que fue su ideario: ”Habrá pobres y más pobres. Si no hay comida, entonces, que haya orden”.