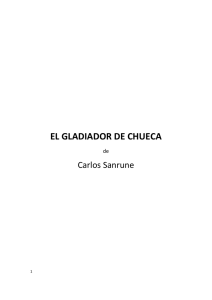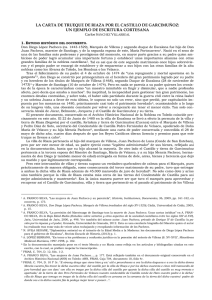El verdugo
Anuncio

EL VERDUGO A Martínez de la Rosa1. El campanario del pequeño pueblo de Menda acababa de dar la medianoche. En ese momento, un joven oficial francés, apoyado en el parapeto de una larga terraza que bordeaba los jardines del castillo de Menda 2 , parecía sumido en una contemplación más profunda de lo que lleva aparejada la despreocupación de la vida militar; pero hay que decir también que nunca hora, lugar y noche fueron más propicios a la meditación. El hermoso cielo de España extendía una cúpula de azul por encima de su cabeza. El centelleo de las estrellas y la suave luz de la 1 . Francisco Martínez de la Rosa (1787-1862), poeta, dramaturgo y político español, vivió en París, primero como exiliado (1823-1833, 1840-1843) y luego como embajador (1844-1846); llamado por la regente María Cristina, presidió un gobierno de ideas moderadas en 1834-1835. Hombre de transición entre neoclasicismo y el romanticismo, inició este movimiento en la literatura española con tragedias como Abén Humeya y La conjuración de Venecia, de escaso valor artístico. 2 . «El respeto debido a unos infortunados contemporáneos obliga al narrador a cambiar el nombre de la ciudad y de la familia de que se trata», escribe Balzac en la primera edición del texto. Menda es nombre de una aldea de Galicia. La acción probablemente tuvo lugar en Santander, en 1808-1809, donde se produjeron sublevaciones populares e intentos de desembarco de tropas inglesas. Balzac utiliza, para dar verosimilitud a su ficción, nombres españoles de alguna resonancia, como ese marqués de Leganés, que mandó las tropas españolas frente al mariscal d’Harcourt durante el reinado de Luis XIV. luna iluminaban un delicioso valle que se desplegaba agradablemente a sus pies. Apoyado en un naranjo en flor, el jefe de batallón podía ver, a cien pies por debajo de él, la villa de Menda, que parecía estar puesta al abrigo de los vientos del norte, al pie de la roca sobre la que estaba construido el castillo. Al volver la cabeza, divisaba el mar, cuyas brillantes aguas enmarcaban el paisaje con una ancha lámina de plata. El castillo estaba iluminado. El alegre tumulto de un baile, los acentos de la orquesta, las risas de algunos oficiales y de sus parejas de baile llegaban hasta él mezcladas con el lejano murmullo de las olas. El frescor de la noche imprimía una especie de energía a su cuerpo agotado por el calor del día. Por último, los jardines estaban plantados de árboles tan fragantes y de flores tan suaves que el joven se encontraba como sumergido en un baño de perfumes. El castillo de Menda pertenecía a un grande de España que en ese momento vivía en él con su familia. Durante toda aquella velada, la mayor de sus hijas había mirado al oficial con un interés impregnado de tal tristeza que el sentimiento de compasión expresado por la española bien podía provocar la ensoñación del francés. Clara era bella, y aunque tuviese tres hermanos y una hermana, los bienes del marqués de Leganés parecían bastante considerables como para hacer creer a Victor Marchand que la joven tendría una rica dote. Pero ¡cómo atreverse a creer que la hija del viejo más pagado de su grandeza que hubo en España podría ser dada al hijo de un tendero de París! Además, los franceses eran odiados. El general G..t..r…3, que gobernaba la provincia, sospechaba que el marqués preparaba un levantamiento a favor de Fernando VII4; de 3 . El general Jean-Pierre Gauthier (1765-1821), que hizo la campaña de España (1809-1812); en la primera de esas fechas estuvo en Santander al frente, como coronel, de un regimiento de dragones. 4 . Carlos IV abdicó en 1808, tras la invasión francesa; Napoleón obligó ahí que el batallón mandado por Victor Marchand estuviese acantonado en la pequeña ciudad de Menda para contener los campos vecinos, que obedecían al marqués de Leganés. Un reciente despacho del general Ney 5 hacía temer que los ingleses desembarcasen próximamente en la costa, y señalaba al marqués como un hombre que estaba en connivencia con el gabinete de Londres. Por eso, pese al buen recibimiento que ese español había hecho a Victor Marchand y a sus soldados, el joven oficial estaba siempre a la defensiva. Mientras se dirigía hacia aquella terraza desde la que acababa de examinar el estado de la villa y de los campos confiados a su vigilancia, se preguntaba cómo debía interpretar la amistad que el marqués no había cesado de testimoniarle, y cómo la tranquilidad de la zona podía conciliarse con las inquietudes de su general; pero, desde hacía un momento, estas ideas habían sido expulsadas de la mente del joven comandante por un sentimiento de prudencia y por una curiosidad muy legítima. Acababa de divisar en la villa una cantidad bastante grande de luces. A pesar de la festividad de Santiago, había ordenado aquella misma mañana que los fuegos se apagasen a la hora prescrita por su bando. Solo el castillo había quedado excluido de esa medida. Vio brillar aquí y allá las bayonetas de sus soldados en los puestos de costumbre; pero el silencio era solemne, y nada anunciaba que los españoles fueran presa de la embriaguez de una fiesta. Después de haber tratado de explicarse la infracción de la que se volvían culpables los habitantes, encontró en ese delito un misterio tanto más incomprensible cuanto a abdicar a su hijo, Fernando VII, para nombrar a su hermano José rey de España. 5 . El general Michel Ney (1769-1815), que había participado en las guerras de la Revolución, dirigió durante la campaña de España las tropas que ocuparon Galicia, pero no estuvo en la región de Santander. que había dejado oficiales encargados de la policía nocturna y de las rondas. Con la impetuosidad de la juventud, iba a lanzarse por una brecha para bajar rápidamente las rocas y llegar así más deprisa que por el camino habitual a un pequeño puesto situado en la entrada de la villa por el lado del castillo, cuando un leve ruido le detuvo en su carrera. Creyó oír la arena de las avenidas crujiendo bajo el paso ligero de una mujer. Volvió la cabeza y no vio nada; pero sus ojos quedaron impresionados por el brillo extraordinario del océano. De repente distinguió un espectáculo tan funesto que se quedó paralizado de sorpresa, acusando a sus sentidos de error. Los rayos blanquecinos de la luna le permitieron distinguir velas a una distancia bastante grande. Se estremeció, e intentó convencerse de que aquella visión era una trampa de óptica ofrecida por los caprichos de las ondas y de la luna. En ese momento, una voz enronquecida pronunció el nombre del oficial, que miró hacia la brecha y vio elevarse en ella lentamente la cabeza del soldado por el que se había hecho acompañar al castillo. —¿Es usted, mi comandante? —Sí. ¿Y bien? –le dijo en voz baja el joven, al que una especie de presentimiento advirtió que obrase con cautela... —Esos bribones se mueven como gusanos, y si me lo permite me apresuro a comunicarle mis pequeñas observaciones. —Habla –respondió Victor Marchand. —Acabo de seguir a un hombre del castillo que ha pasado por aquí con una linterna en la mano. Una linterna es terriblemente sospechosa; no creo que ese cristiano necesite encender cirios a esta hora. «¡Quieren comernos», me he dicho, y me he puesto a examinarle los talones. Así, mi comandante, he descubierto a tres pasos de aquí, en un trozo de roca, un montón de haces de leña. Un grito terrible, que de repente resonó en la villa, interrumpió al soldado. Un resplandor repentino iluminó al comandante. El pobre granadero recibió una bala en la cabeza y se derrumbó. Una hoguera de paja y madera seca brillaba como un incendio a diez pasos del joven. Los instrumentos y las risas dejaban de oírse en la sala del baile. Un silencio de muerte, interrumpido por gemidos, había reemplazado de repente a los rumores y a la música de la fiesta. Un cañonazo resonó en la llanura blanca del océano. Por la frente del joven oficial corrió un sudor frío. Estaba sin espada. Comprendía que sus soldados habían perecido y que los ingleses iban a desembarcar. Se vio deshonrado si seguía vivo, se vio llevado ante un consejo de guerra; entonces midió con la vista la profundidad del valle, y se lanzaba hacia él en el momento en que la mano de Clara cogió la suya. —¡Escape! –dijo ella–, mis hermanos vienen tras de mí para matarle. Al pie de la roca, por ahí, encontrará al andaluz Juanito. ¡Corra!