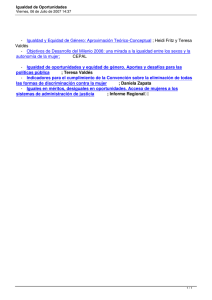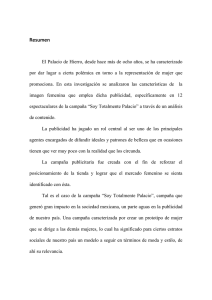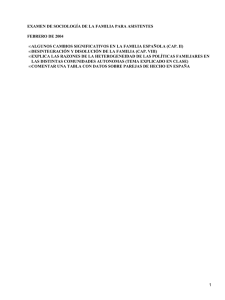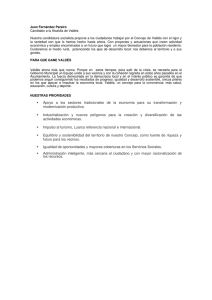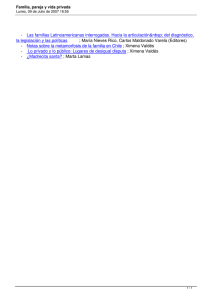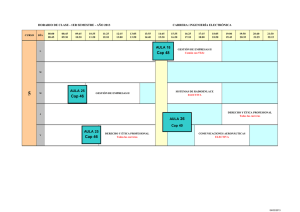Vistiendo al personaje: una cala en la
Anuncio
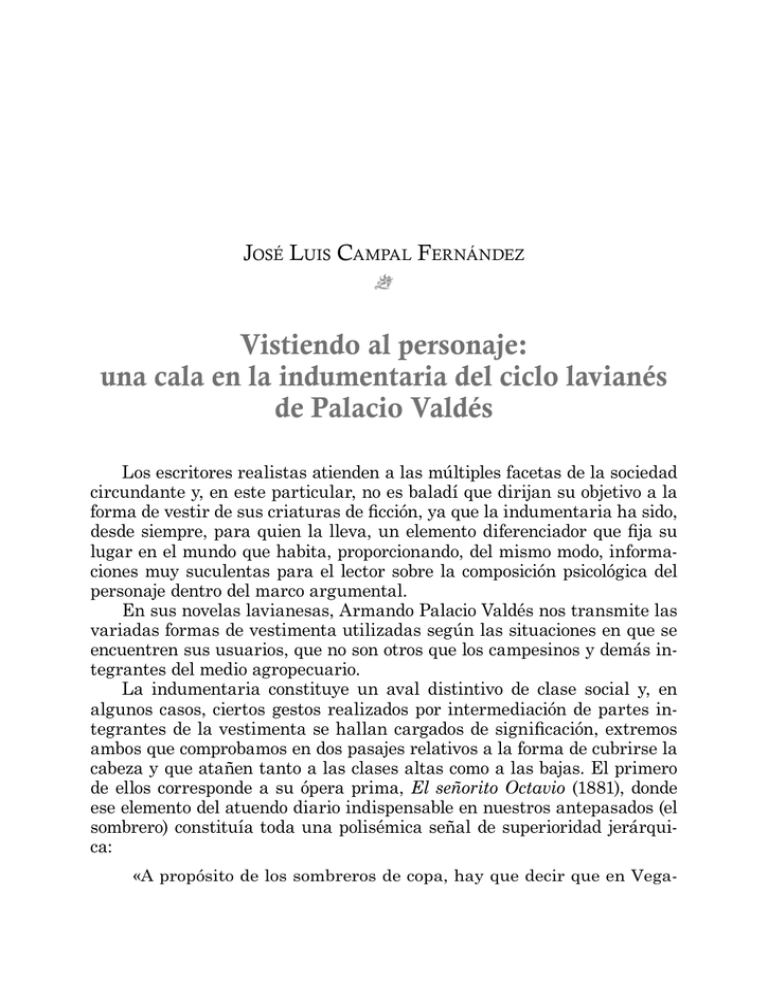
José Luis Campal Fernández Vistiendo al personaje: una cala en la indumentaria del ciclo lavianés de Palacio Valdés Los escritores realistas atienden a las múltiples facetas de la sociedad circundante y, en este particular, no es baladí que dirijan su objetivo a la forma de vestir de sus criaturas de ficción, ya que la indumentaria ha sido, desde siempre, para quien la lleva, un elemento diferenciador que fija su lugar en el mundo que habita, proporcionando, del mismo modo, informaciones muy suculentas para el lector sobre la composición psicológica del personaje dentro del marco argumental. En sus novelas lavianesas, Armando Palacio Valdés nos transmite las variadas formas de vestimenta utilizadas según las situaciones en que se encuentren sus usuarios, que no son otros que los campesinos y demás integrantes del medio agropecuario. La indumentaria constituye un aval distintivo de clase social y, en algunos casos, ciertos gestos realizados por intermediación de partes integrantes de la vestimenta se hallan cargados de significación, extremos ambos que comprobamos en dos pasajes relativos a la forma de cubrirse la cabeza y que atañen tanto a las clases altas como a las bajas. El primero de ellos corresponde a su ópera prima, El señorito Octavio (1881), donde ese elemento del atuendo diario indispensable en nuestros antepasados (el sombrero) constituía toda una polisémica señal de superioridad jerárquica: «A propósito de los sombreros de copa, hay que decir que en Vega- 36 José Luis Campal Fernández lora sólo había siete personas que lo gastasen a diario, entre las cuales se contaban el licenciado Velasco de la Cueva, el juez, don Ignacio Valcárcel, y el caballero de las patillas blancas, que ahora da las buenas noches a los presentes con una reverencia protectora que indica claramente la enorme respetabilidad de que gozaba» (capítulo V) De la clase dirigente pasamos al pueblo llano. En La aldea perdida (1903) encontramos una escueta pero singular acotación sobre la montera, el gorro de siete piezas utilizado en ocasiones especiales y con el que sus propietarios, al ajustársela a la cabeza, manifestaban, al mismo tiempo, la firmeza de sus actuaciones, como observamos cuando el narrador nos indica que un personaje terció «la montera para dar testimonio visible de aquella resolución» (capítulo VI). A propósito de la montera y sus dos variedades (picona y de ala caída), nos hace saber el escritor en su novela crepuscular Sinfonía pastoral (1931) cómo van cambiando los tiempos, y al referirse a un personaje apunta que «la primitiva montera de pico caído ya en aquella época estaba casi proscrita de las aldeas de Asturias» (parte II, capítulo V). Por las páginas palaciovaldesanas desfilan, con bastante pormenor, los usos diarios de los labriegos, tanto los rústicos y rudimentarios ropajes que emplean para las faenas diarias como aquellos otros que lucen cuando bajan a la capital del concejo a resolver asuntos de variada índole. Sin embargo, el escritor se concentra con mucha más donosura en los atuendos empleados, tanto por varones como por mujeres del campo, en las fechas que marcan el calendario social de la vida popular, y que serían las celebraciones patronales sacras o profanas, y los oficios religiosos dominicales. La decantación del narrador por la indumentaria tradicional –extensible a toda la comunidad con la salvedad de la riqueza y calidad de materiales y la mayor o menor habilidad en la confección– vendría dada, supongo, porque le procuraría, en teoría, un mayor lucimiento en la exposición de singularidades. En El idilio del enfermo, la llegada de la concurrencia a la romería es presentada por el autor por medio de una imagen reconcentrada, marcada por la densidad y la concisión (decir mucho con las menos palabras posibles): «Las mujeres vestidas la mayor parte de tela de estameña negra, pañuelos de color a la garganta y la cabeza cubierta con mantilla de franela; los hombres detrás, con chaqueta de bayeta verde o amari- Vistiendo al personaje 37 lla, calzón corto de pana, medias blancas de lana sujetas por ligas de color» (capítulo VII) En otros capítulos de esta misma novela, el creador lavianés nos amplía, con más detalle, el vestuario de cada sexo. Del hombre joven soltero nos dice: «Subió a su cuarto para vestirse el traje de los días de fiesta, el calzón corto de paño verde con botones dorados de filigrana, el chaleco floreado, la blanca camisa de lienzo que la tía Agustina había hilado con sus manos primorosas; ciñó a sus pies los borceguíes de becerro blanco, cubrió su cabeza con la montera picuda de terciopelo, echó en seguida sobre sus hombros la chaqueta; tomó su palo» (capítulo XII) Este conjunto de prendas masculinas, como en el caso de las de la mujer, estaba destinado al cortejo, a captar y subyugar al otro, aunque en las novelas lavianesas de Palacio Valdés nos topamos con casos de solitarios meditabundos cuyos ropajes y complementos, más que buscar el presumir, resultan una exteriorización convincente de mundos interiores a los que el autor da salida tomando al ropaje como feliz analogía. Así lo subraya el narrador en este pasaje de La novela de un novelista (1921), donde vuelve a referirse a la montera: «Su montera no tenía pico enhiesto sino doblado como si quisiera indicar que era un hombre pacífico, que no se nutría de bagatelas como los demás, que rechazaba los placeres fútiles y se hallaba entregado en cuerpo y alma a meditaciones graves y extra-mundanas» (capítulo IV) Por lo que respecta a la vestimenta festiva de la mujer campesina, disponemos de párrafos sumamente explicativos en dos novelas como La aldea perdida y Sinfonía pastoral. En esta última queda así establecido el perfil indumentario de la muchacha soltera: «Angelina vistió la falda de merino negra con delantal de seda verde, el justillo de seda roja, el pañolón de burato anudado por detrás a la cintura, y el pañolito de seda encarnado, atado con gracioso nudo sobre la cabeza al estilo aldeano, doble collar de corales en la garganta, zapato negro descotado y media blanca» (parte III, cap. II) 38 José Luis Campal Fernández En esta misma novela, pródiga en noticias de este cariz acerca de todo lo que atañe a la vida tradicional y que muy bien don Armando pudo completar con lo establecido por investigadores asturianistas de la época (Constantino Cabal, Fermín Canella, Braulio Vigón o Fausto Vigil, que en 1924 había publicado un trabajo titulado “El traje regional asturiano”1, que quizá nuestro autor conociera), se añade otro detalle para completar el dibujo de la indumentaria de gala de la mujer campesina, al trasladarnos que la protagonista Angelina Quirós estaba «tocada con la mantilla aldeana de casemir negro con franja de terciopelo» (parte IV, cap. IV). Por su lado, en La aldea perdida la mirada del narrador concentra buena parte de su atención en los adornos que embellecen la cabeza femenina y que le otorgan principalísima repercusión visual entre sus congéneres: «Peinó su cabellera soberbia; la cubrió después a medias con un pañuelo de seda azul, cuyos flecos le caían graciosamente sobre la frente; colgó de las orejas los pendientes de aljófar que su padre le había traído recientemente de Oviedo; ciñó su garganta con tres sartas de corales; apretó su talle con el justillo de cien flores y cordones de seda torzal; se puso el dengue de pana, la saya negra de estameña, la media blanca, el zapato de becerro fino...» (cap. III) La riqueza ornamental desplegada por el escritor está generalmente referida a las mujeres de aldea, pero también a las pertenecientes a familias de economías domésticas saneadas o pudientes, que provocan en el resto de la comunidad femenina soterrada envidia y desmesurada fascinación hacia sus ropas y abalorios, detrás de lo cual se advierte un deseo de igualación social que no se oculta al lector. La distinción entre vestirse lujosamente como aldeana o como señorita está marcada por la mentalidad campesina, donde no hay color entre una opción y otra, como vemos en este pasaje de La aldea perdida: «Las amigas de Demetria, aunque se mostraban alegrísimas y no cesaban de pellizcarla y empujarla para dar testimonio de ello, ocultaban, no obstante, en el fondo de su alma una amarga decepción. Todas habían contado hallarla vestida de señorita» (cap. XIX) 1 VIGIL, Fausto: “El traje regional asturiano”, Boletín del Centro de Estudios Asturianos [Oviedo], 2, 1924, pp. 40-62. Vistiendo al personaje 39 En consecuencia, la aproximación del autor a la realidad folclórica de la Asturias decimonónica es notable, pues no se olvida de citar a casi ninguno de los elementos que conformaban la indumentaria tradicional de nuestros antepasados. Frente a esta prolijidad, hay que hacer notar que Palacio Valdés viste a sus personajes con plantillas estilísticas poco variables de una novela a otra, como si no entrara, dentro de sus presupuestos, una mayor reelaboración artística y se conformara con lo redactado anteriormente; da la sensación de sentirse cómodo en un molde preconfigurado, quizá pensando en un lector de limitada competencia. ¿Cómo justificar esta reiteración?, ¿apelando a una seguridad del profesional convencido de la exactitud de sus observaciones, o suponiendo un conato de desgana o desinterés por parte del literato hacia una inmersión más profunda en las esencias populares? No tomaré partido por ninguna de ambas posibilidades, aunque habría que pensar que tal vez esta elementalidad prosística (falta de esfuerzo por una reescritura creativa de la realidad conocida) haya cooperado a que el reconocimiento de las aptitudes de Palacio Valdés como artífice de mundos propios originales o cargados de indicios significativos no haya despegado en las últimas décadas, como sí les ha sucedido a algunos de sus coetáneos (José María de Pereda o Emilia Pardo Bazán, entre otros). Para confirmar esta presunción de que nuestro autor recurre con frecuencia a autotranscribirse no tenemos más que coger dos ejemplos del mismo objeto de descripción, como pudiera ser el traje masculino empleado en las ocasiones de postín. En La aldea perdida, lo recoge así: «Vestía calzón corto y media de lana con ligas de color; chaleco con botones plateados, cargaba del hombro la chaqueta de paño verde, sobre la cabeza la montera picona de pana negra y en la mano un largo palo de avellano» (cap. I) Y dieciocho años después, en La novela de un novelista, nos damos de bruces con dos pasajes más que coincidentes en esa simpleza compositiva: 1) «Por delante comenzaban ya a pasar en dirección a la iglesia los vecinos de Canzana vestidos con el traje de fiesta, la tosca camisa blanquísima, el calzón corto de paño con botones plateados, la chaqueta al hombro, enhiesta la picuda montera de pana» (cap. III) 2) «Vestía el clásico calzón corto, pero en vez de las medias de lana con ligas que usaban los demás dejaba caer por debajo el calzoncillo José Luis Campal Fernández 40 blanco hasta los zapatos» (capítulo IV) Frente a la forma más o menos monocorde en que los campesinos sin posibilidades de ascender en la escala socioeconómica se rigen a la hora de presentarse a los ojos de los demás, los miembros de las clases medias y aristocráticas marcan distancia por el empleo de llamativos colores en sus ropajes, por una suerte de atrevimiento o extravagancia que no se percibe en las clases bajas, a las que constriñen el sojuzgamiento en el que siempre se han desenvuelto y, principalmente, la escasez de recursos. En El señorito Octavio se dibuja al personaje de Pedro de esta guisa: «Vestía pantalón apretado de color lila, chaqueta negra, también ceñida, sombrero de paja, un pañuelo blanco de seda al cuello y faja morada. En la mano llevaba un garrote de acebo muy pintarrajeado con una cinta para colgar de la muñeca» (capítulo VII) También en esa misma novela, a la condesa de Trevia la pinta Palacio Valdés de la siguiente forma: «Laura llevaba un gracioso traje corto de rayas blancas y verdes, ligeramente descotado en forma de corazón. La cabeza descubierta y sueltas sobre la espalda las dos espléndidas trenzas de su cabello castaño» (capítulo VII) Nuestro escritor vuelve sus ojos, en las obras del ciclo lavianés, hacia los miembros de su grupo social: los hacendados o terratenientes, de manera que llegamos a conocer sus hábitos de vestuario y el abismo que les separa de sus subordinados. Así queda reflejado en La aldea perdida el atuendo de las clases con poder de mando en el medio rural: «Vestía levita de paño oscuro, pantalón ceñido con trabillas, chaleco de terciopelo labrado y alto cuello de camisa con corbatín de suela; sobre la cabeza un gorro de terciopelo» (cap. II) Aunque no resultan habituales en Palacio Valdés las apreciaciones irónicas cuando se aborda el atavío tradicional, sí que se dan precisamente al evaluar a los de su misma posición, un sedimento que le dejó, seguramente, su primera etapa de narrador crítico con el sistema de valores imperante. Cuando en La aldea perdida emplaza al adinerado capitán don Félix en su casona solariega, nos lo presenta con sarcasmo acentuadamente burlón, contraponiendo los caudales del creso propietario agrícola a su notable falta Vistiendo al personaje 41 de desprendimiento. Nos informa el narrador de que estaba «envuelto en una bata que había sido verde esmeralda, luego fue verde malva y ahora era gris plomo» (cap. VII). El narrador resulta especialmente ácido cuando se trata de poner en entredicho la estrambótica indumentaria de los viejos hidalgos semiarruinados y que viven instalados en un fantasmagórico anacronismo. Del caricaturesco personaje de don César de las Matas de Arbín se afirma en La aldea perdida que «vestía frac azul con botón dorado, chaleco floreado, pañuelo de seda negro enrollado al cuello, pantalón ceñido con trabillas y el sombrero blanco de copa alta» (cap. IV) Los ropajes de indianos y prestamistas también tienen su pequeño espacio y son expuestos en estas novelas del ciclo lavianés con pretensiones distintas. A los enriquecidos en el trabajo de Ultramar que regresan a sus lugares de origen a pasear su bonanza económica entre sus antiguos convecinos los retrata como individuos ajenos ya al medio del que salieron, puesto que su atuendo se corresponde más con el de las tierras en las que prosperaron que con el del terruño donde se criaron. En El idilio de un enfermo tenemos un ejemplo clarividente: «Mas al doblar uno de sus recodos tropezaron de frente con un hombre, vestido de modo singular en aquel país, con levita negra de alpaca, pantalón y chaleco blancos y sombrero de jipijapa» (cap. X) Sin embargo, a la hora de enjuiciar la forma de vestirse del usurero, la condición profesional del mismo debe repugnarle al escritor, por lo que nos hurta la descripción de sus prendas, no le otorga siquiera la prestancia que opera externamente el atuendo y limita sus palabras a un terreno indefinido donde el dudoso gusto y el dinero interfieren y se confunden, por lo que de este personaje anota Palacio Valdés que iba «vestido un poco peor que los caballeros y un poco mejor que los paisanos» (parte III, cap. IV). Finalizo este sucinto recorrido por la indumentaria de los personajes del entorno lavianés con una levísima incisión en el gremio de los clérigos, a los que tan afín fue siempre Palacio Valdés, y de los que tuvo opiniones 42 José Luis Campal Fernández tan dispares como advertimos por la galería de representantes de la Iglesia que pululan por sus páginas. En El señorito Octavio, por ejemplo, aparece un anciano sacerdote al que sitúa en el cuadro novelístico vistiendo «un balandrán bastante deteriorado y grasiento» (cap. III). En ocasiones, extendiéndose como aquí lo justo, el afilado estilete del narrador que se rebeló contra las convenciones y el adocenamiento en sus libros juveniles brilla con verdadero fulgor. Ese Palacio Valdés sí pudo hacer historia dentro de la literatura española, mucho más que aquel otro Palacio Valdés que se enquistó en registros más conservadores, a todos los niveles, no sólo los ideológicos.