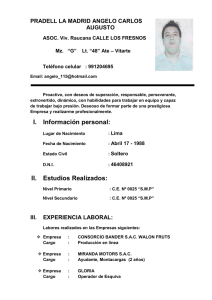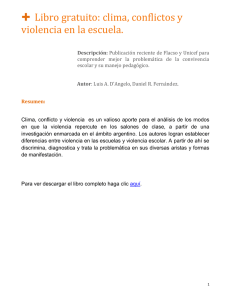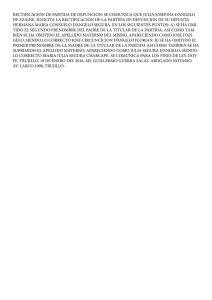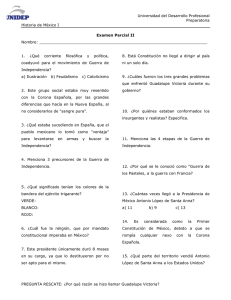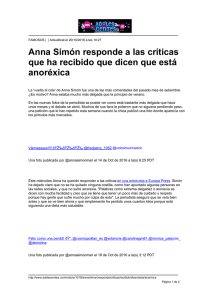LA OFRENDA —¡Signora Anna! ¡Signora Anna! –oyó la voz que la
Anuncio
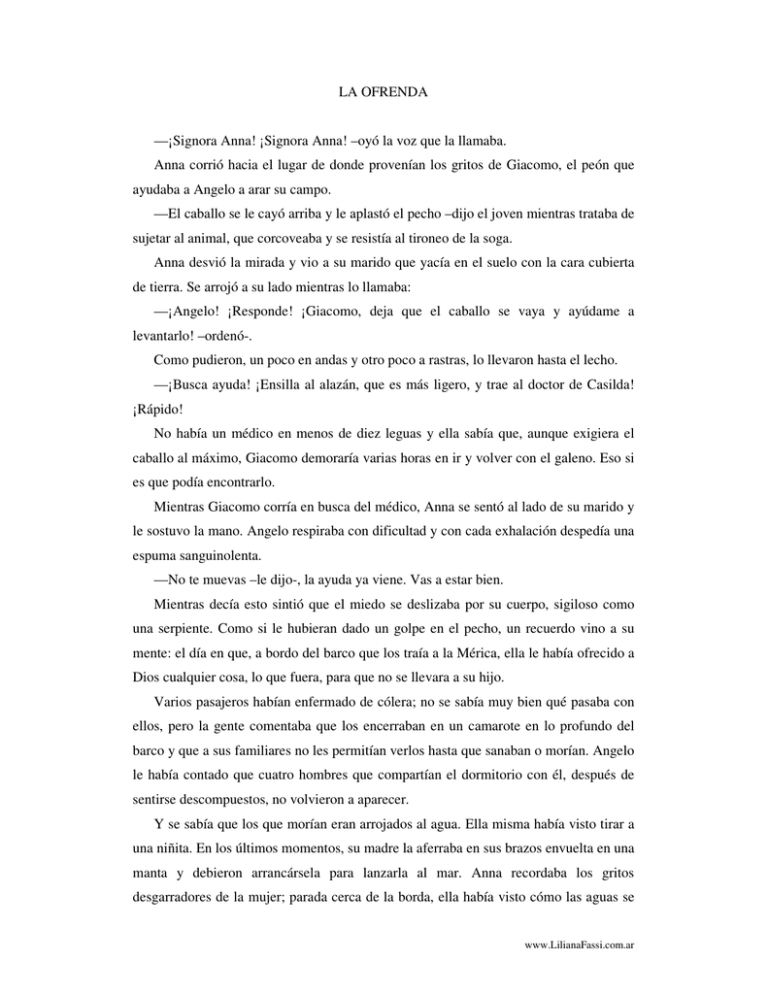
LA OFRENDA —¡Signora Anna! ¡Signora Anna! –oyó la voz que la llamaba. Anna corrió hacia el lugar de donde provenían los gritos de Giacomo, el peón que ayudaba a Angelo a arar su campo. —El caballo se le cayó arriba y le aplastó el pecho –dijo el joven mientras trataba de sujetar al animal, que corcoveaba y se resistía al tironeo de la soga. Anna desvió la mirada y vio a su marido que yacía en el suelo con la cara cubierta de tierra. Se arrojó a su lado mientras lo llamaba: —¡Angelo! ¡Responde! ¡Giacomo, deja que el caballo se vaya y ayúdame a levantarlo! –ordenó-. Como pudieron, un poco en andas y otro poco a rastras, lo llevaron hasta el lecho. —¡Busca ayuda! ¡Ensilla al alazán, que es más ligero, y trae al doctor de Casilda! ¡Rápido! No había un médico en menos de diez leguas y ella sabía que, aunque exigiera el caballo al máximo, Giacomo demoraría varias horas en ir y volver con el galeno. Eso si es que podía encontrarlo. Mientras Giacomo corría en busca del médico, Anna se sentó al lado de su marido y le sostuvo la mano. Angelo respiraba con dificultad y con cada exhalación despedía una espuma sanguinolenta. —No te muevas –le dijo-, la ayuda ya viene. Vas a estar bien. Mientras decía esto sintió que el miedo se deslizaba por su cuerpo, sigiloso como una serpiente. Como si le hubieran dado un golpe en el pecho, un recuerdo vino a su mente: el día en que, a bordo del barco que los traía a la Mérica, ella le había ofrecido a Dios cualquier cosa, lo que fuera, para que no se llevara a su hijo. Varios pasajeros habían enfermado de cólera; no se sabía muy bien qué pasaba con ellos, pero la gente comentaba que los encerraban en un camarote en lo profundo del barco y que a sus familiares no les permitían verlos hasta que sanaban o morían. Angelo le había contado que cuatro hombres que compartían el dormitorio con él, después de sentirse descompuestos, no volvieron a aparecer. Y se sabía que los que morían eran arrojados al agua. Ella misma había visto tirar a una niñita. En los últimos momentos, su madre la aferraba en sus brazos envuelta en una manta y debieron arrancársela para lanzarla al mar. Anna recordaba los gritos desgarradores de la mujer; parada cerca de la borda, ella había visto cómo las aguas se www.LilianaFassi.com.ar tragaban el pequeño bulto. Nunca pudo olvidar esa imagen y fue en ese momento cuando le rogó a Dios que hiciera lo que quisiera con ella, pero que no le quitara a su hijo. —Anna… Ann…a… -su marido le aferraba la mano con fuerza. Con cada bocanada de aire su pecho gorgoteaba de manera ominosa, pero trataba con desesperación de decirle algo. —Calla –dijo-. No hables. Ya viene el doctor. —No hay tiempo… -la voz de Angelo sonaba muy débil-. Estoy muriendo… escucha… —No digas eso… -lo interrumpió-. No vas a morir. Verás que te pondrás bien. —Anna… por los niños… no esperes mucho tiempo… aquí estarás sola, en una tierra desconocida… cásate con Battista… él es… un buen… hombre… los cuidará… —Calla, por favor… no hables… Angelo cerró los ojos pero siguió estrujando su mano, como si así pudiera convencerla de hacer su voluntad. Mientras lo miraba, Anna volvió a recordar el viaje. Un día, Natalio vomitó. Recordó la angustia y el terror que la invadieron cuando pensó que su hijito, de sólo nueve meses, se había enfermado. Poco después comprobó que el bebé estaba sano, pero su miedo no desapareció. Nadie sabía cómo se contagiaba la enfermedad, pero pensó que podría proteger al niño si lo mantenía fuera de la vista de la gente, si no dejaba que se acercaran a él, si no permitía que lo tocaran. Como si las miradas, los roces, el aliento pudiesen llevar la peste consigo. Entonces, se le ocurrió esconderlo bajo sus largas faldas cuando se sentaba en medio del gentío. A medida que se acercaban a la Mérica, otra preocupación se sumó a la que ya tenía. Los pasajeros empezaron a decir que, si los médicos que los revisaban al llegar se enteraban de que traían enfermos, no les permitirían bajar. Decían que obligarían al barco a permanecer en cuarentena en medio del mar o, peor aún, que los mandarían de regreso a Italia. Anna se preguntaba qué sería de ellos. Y día tras día, semana tras semana, protegía a su hijo de la única forma en que podía. Y ofrendaba a Dios lo que él quisiera tomar, a excepción del niño. Cuando anclaron, los médicos subieron a bordo del Ville de Buenos Aires para revisar a los inmigrantes. También en ese momento se sintió tentada de esconder a Natalio bajo las faldas, pero temió que el llanto lo delatara. En medio de la fila que les www.LilianaFassi.com.ar obligaron a hacer, rezaba sin advertir que abrazaba al niño con tanta fuerza que, molesto, rompió a llorar. A algunos pasajeros los hicieron quedar en el barco, pero a ellos no les pusieron impedimentos. Aferrada al brazo de Angelo, Anna pisó por primera vez esa nueva tierra. El miedo la invadió y se sintió perdida. Todo era tan distinto a su patria que se arrepintió de haber seguido a su marido. Se preguntó qué iban a hacer en ese lugar. Ni siquiera entendían lo que la gente decía. Directamente desde el puerto emprendieron el viaje. Cuatro días en tren les tomó llegar hasta la colonia donde los esperaban los hermanos de Angelo. Levantaron un rancho, compraron unos animales, un arado y empezaron a trabajar un pedazo de campo. Casi al año de su llegada, tuvieron una niña. Anna ya no pensaba en aquellas semanas en el barco. Natalio había cumplido dos años y María tenía cuatro meses; los dos eran robustos y saludables. Las cosas no iban mal en la Mérica. De pronto, sentada junto a su marido, mientras esperaba la llegada del médico, Anna tomó conciencia de la laxitud y la frialdad de la mano de Angelo. —¡Angelo! ¡Despierta! ¡El médico no tardará en llegar! ¡Angelo! Mientras le acariciaba el rostro y lo bañaba con su llanto, supo que ya no estaba con ella y pensó que Dios le había cobrado su deuda. La ofrenda había sido aceptada. ABRIL www.LilianaFassi.com.ar