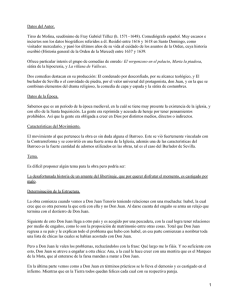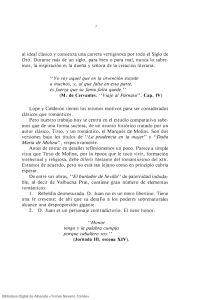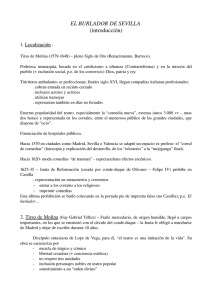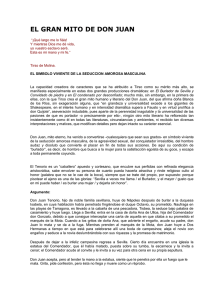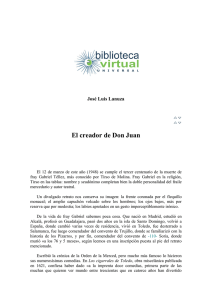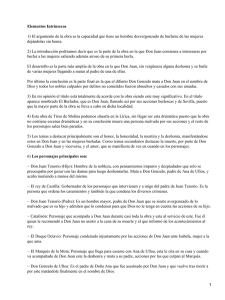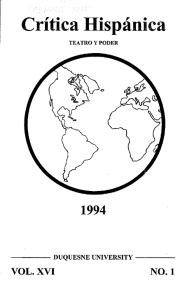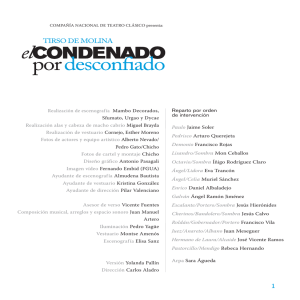Cuando Gabriel Téllez nació, allá por 1580 o 1581, la España de
Anuncio
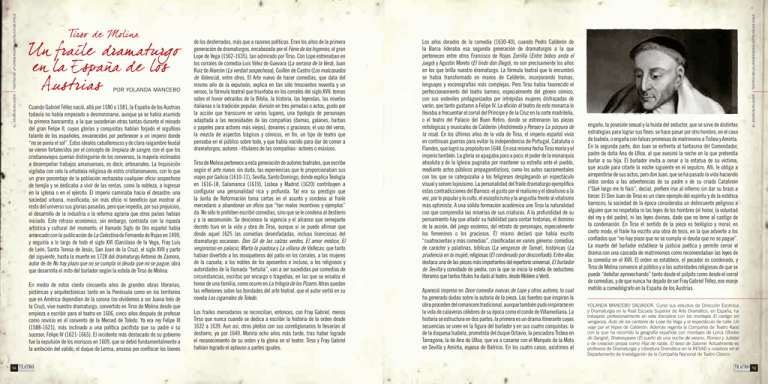
Cuando Gabriel Téllez nació, allá por 1580 o 1581, la España de los Austrias todavía no había empezado a desmoronarse, aunque ya se había asumido la primera bancarrota, a la que sucederían otras tantas durante el reinado del gran Felipe II, cuyas glorias y conquistas habían forjado el orgulloso talante de los españoles, envanecidos por pertenecer a un imperio donde “no se ponía el sol”. Estos ideales caballerescos y de clara raigambre feudal se vieron fortalecidos por el concepto de limpieza de sangre, con el que los cristianoviejos querían distinguirse de los conversos, la mayoría inclinados a desempeñar trabajos amanuenses, es decir, artesanales. La Inquisición vigilaba con celo la ortodoxia religiosa de estos cristianonuevos, con lo que un gran porcentaje de la población rechazaba cualquier oficio sospechoso de herejía y se dedicaba a vivir de las rentas, como la nobleza, a ingresar en la iglesia o en el ejército. El imperio caminaba hacia el desastre: una sociedad urbana, masificada, sin más oficio ni beneficio que mostrar al resto del universo sus glorias pasadas, pero que impedía, por sus prejuicios, el desarrollo de la industria o la reforma agraria que otros países habían iniciado. Este retraso económico, sin embargo, contrasta con la riqueza artística y cultural del momento; el llamado Siglo de Oro español había arrancado con la publicación de La Celestina de Fernando de Rojas en 1499, y seguiría a lo largo de todo el siglo XVI (Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz), el siglo XVII y parte del siguiente, hasta la muerte en 1728 del dramaturgo Antonio de Zamora, autor de de No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, obra que desarrolla el mito del burlador según la estela de Tirso de Molina. En medio de estos ciento cincuenta años de grandes obras literarias, pictóricas y arquitectónicas tanto en la Península como en los territorios que en América dependían de la corona (no olvidemos a sor Juana Inés de la Cruz), vive nuestro dramaturgo, convertido en Tirso de Molina desde que empieza a escribir para el teatro en 1606, cinco años después de profesar como novicio en el convento de la Merced de Toledo. Ya era rey Felipe III (1588-1621), más inclinado a una política pacifista que su padre o su sucesor, Felipe IV (1621-1665). El incidente más destacado de su gobierno fue la expulsión de los moriscos en 1609, que se debió fundamentalmente a la ambición del valido, el duque de Lerma, ansioso por confiscar los bienes 12 Tirso de Molina pertenece a esta generación de autores teatrales, que escribe según el arte nuevo; sin duda, las experiencias que le proporcionaban sus viajes por Galicia (1610-11), Sevilla, Santo Domingo, donde explica Teología en 1616-18, Salamanca (1619), Lisboa y Madrid (1620) contribuyen a configurar una personalidad rica y profunda. Tal era su prestigio que la Junta de Reformación toma cartas en el asunto y condena al fraile mercedario a abandonar un oficio que “tan malos incentivos y ejemplos” da. No sólo le prohíben escribir comedias, sino que se le condena al destierro y a la excomunión. Se desconoce la vigencia y el alcance que semejante decreto tuvo en la vida y obra de Tirso, aunque sí se puede afirmar que desde aquel 1625 las comedias desenfadadas, incluso licenciosas del dramaturgo escasean. Don Gil de las calzas verdes, El amor médico, El vergonzoso en palacio, Marta la piadosa y La villana de Vallecas, que tanto habían divertido a los mosqueteros del patio en los corrales, a las mujeres de la cazuela, a los nobles de los aposentos e incluso, a los religiosos y autoridades de la llamada “tertulia”, van a ser sucedidas por comedias de circunstancias, escritos por encargo o tragedias, en las que se ensalza el honor de una familia, como ocurre en La trilogía de los Pizarro. Atrás quedan las reflexiones sobre las bondades del arte teatral, que el autor vertió en su novela Los cigarrales de Toledo. Los frailes mercedarios se reconcilian, entonces, con Fray Gabriel, menos Tirso que nunca cuando se dedica a escribir la historia de la orden desde 1632 a 1639. Aun así, otros pleitos con sus correligionarios lo llevarían al destierro, ya por 1640. Moriría ocho años más tarde, tras haber logrado el reconocimiento de su orden y la gloria en el teatro. Tirso y Fray Gabriel habían logrado el aplauso a partes iguales. Apareció impreso en Doce comedia nuevas de Lope y otros autores, lo cual ha generado dudas sobre la autoría de la pieza. Las fuentes que inspiran la obra proceden del romancero tradicional, aunque también pudo inspirarse en la vida de calaveras célebres de su época como el conde de Villamediana. La historia se estructura en dos partes; la primera es un drama itinerante cuyas secuencias se unen en la figura del burlador y en sus cuatro conquistas: la de la duquesa Isabela, prometida del duque Octavio, la pescadora Tisbea en Tarragona; la de Ana de Ulloa, que va a casarse con el Marqués de la Mota en Sevilla y Aminta, esposa de Batricio. En los cuatro casos, asistimos al TEATRO DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE POR YOLANDA MANCEBO Los años dorados de la comedia (1630-40), cuando Pedro Calderón de la Barca lideraba esa segunda generación de dramaturgos a la que pertenecen entre otros Francisco de Rojas Zorrilla (Entre bobos anda el juego) y Agustín Moreto (El lindo don Diego), no son precisamente los años en los que brilla nuestro dramaturgo. La fórmula teatral que lo encumbró se había transformado en manos de Calderón, incorporando tramas, lenguajes y escenografías más complejas. Pero Tirso había favorecido el perfeccionamiento del teatro barroco, especialmente del género cómico, con sus vodeviles protagonizados por intrépidas mujeres disfrazadas de varón, que tanto gustaron a Felipe IV. La afición al teatro de este monarca lo llevaba a frecuentar el corral del Príncipe y de la Cruz en la corte madrileña, o el teatro del Palacio del Buen Retiro, donde se estrenaron las piezas mitológicas y musicales de Calderón (Andrómeda y Perseo y La púrpura de la rosa). En los últimos años de la vida de Tirso, el imperio español vivía en continuas guerras para evitar la independencia de Portugal, Cataluña o Flandes, que logró su propósito en 1648. En esa misma fecha Tirso moría y el imperio también. La gloria se apagaba poco a poco; el poder de la monarquía absoluta y de la Iglesia pugnaba por mantener su estrella ante el pueblo, mediante actos públicos propagandísticos, como los autos sacramentales con los que se catequizaba a los feligreses desplegando un espectáculo visual y sonoro lujosísimo. La personalidad del fraile dramaturgo ejemplifica estas contradicciones del Barroco: el gusto por el realismo y el idealismo a la vez, por lo popular y lo culto, el escepticismo y la angustia frente al vitalismo más optimista. A una sólida formación académica une Tirso la naturalidad con que comprendía las miserias de sus criaturas. A la profundidad de su pensamiento hay que añadir su habilidad para contar historias, el dominio de la acción, del juego escénico, del retrato de personajes, especialmente los femeninos o los graciosos. Él mismo declaró que había escrito “cuatrocientas y más comedias”, clasificadas en varios géneros: comedias de carácter y palatinas, bíblicas (La venganza de Tamar), históricas (La prudencia en la mujer), religiosas (El condenado por desconfiado). Entre ellas destaca una de las piezas más importantes del repertorio universal, El burlador de Sevilla y convidado de piedra, con la que se inicia la estela de seductores literarios que tantos títulos ha dado al teatro, desde Molière a Verdi. engaño, la posesión sexual y la huida del seductor, que se sirve de distintas estrategias para lograr sus fines: se hace pasar por otro hombre, en el caso de Isabela, o engaña con falsas promesas de matrimonio a Tisbea y Aminta. En la segunda parte, don Juan se enfrenta al fantasma del Comendador, padre de doña Ana de Ulloa, al que asesinó la noche en la que pretendía burlar a su hija. El burlador invita a cenar a la estatua de su víctima, que acude para citarle la noche siguiente en el sepulcro. Allí, le obliga a arrepentirse de sus actos, pero don Juan, que se ha pasado la vida haciendo oídos sordos a las advertencias de su padre o de su criado Catalinón (“Qué largo me lo fiais”, decía), prefiere irse al infierno sin dar su brazo a torcer. El Don Juan de Tirso es un claro ejemplo del espíritu y de la estética barrocos; la sociedad de la época consideraba un delincuente peligroso a alguien que no respetaba ni las leyes de los hombres (el honor, la voluntad del rey y del padre), ni las leyes divinas, dado que no teme al castigo de la condenación. En Tirso el sentido de la pieza es teológico y moral; en cierto modo, el fraile ha escrito una obra de tesis, en la que advierte a los confiados que “no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague”. La muerte del burlador establece la justicia poética y permite cerrar el drama con una cascada de matrimonios como recomendaban las leyes de la comedia en el XVII. El orden se establece, el pecador es condenado, y Tirso de Molina convence al público y a las autoridades religiosas de que se puede “deleitar aprovechando” tanto desde el púlpito como desde el corral de comedias, y de que nunca ha dejado de ser Fray Gabriel Téllez, ese monje metido a comediógrafo en la España de los Austrias. EL JOVEN BURLADOR TEATRO DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE EL JOVEN BURLADOR de los desterrados, más que a razones políticas. Eran los años de la primera generación de dramaturgos, encabezada por el Fénix de los Ingenios, el gran Lope de Vega (1562-1635), tan admirado por Tirso. Con Lope estrenaban en los corrales de comedia Luis Vélez de Guevara (La serrana de la Vera), Juan Ruiz de Alarcón (La verdad sospechosa), Guillén de Castro (Los malcasados de Valencia), entre otros. El Arte nuevo de hacer comedias, que data del mismo año de la expulsión, explica en tan sólo trescientos noventa y un versos, la fórmula teatral que triunfaba en los corrales del siglo XVII: temas sobre el honor extraídos de la Biblia, la historia, las leyendas, las novelas italianas o la tradición popular; división en tres jornadas o actos, gusto por la acción que transcurre en varios lugares, una tipología de personajes adaptada a las necesidades de las compañías (damas, galanes, barbas o papeles para actores más viejos), donaires o graciosos; el uso del verso, la mezcla de aspectos trágicos y cómicos, en fin, un tipo de teatro que pensaba en el público sobre todo, y que había nacido para dar de comer a dramaturgos, autores –titulares de las compañías- actores o músicos. YOLANDA MANCEBO SALVADOR. Cursó sus estudios de Dirección Escénica y Dramaturgia en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, en España, ha trabajado profesionalmente en esta disciplina con los montajes El castigo sin venganza, Auto de los cantares de Lope de Vega y el espectáculo de calle Un viaje por el Yepes de Calderón. Además regenta la Compañía de Teatro Kaos con la que ha recorrido la geografía española con montajes de Lorca (Bodas de Sangre), Shakespeare (El sueño de una noche de verano, Romeo y Julieta) o de creación propia como Hija de nadie, El beso de Salomé. Actualmente es profesora de Dramaturgia y Literatura Dramática en la RESAD y colabora en el Departamento de Investigación de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. 13