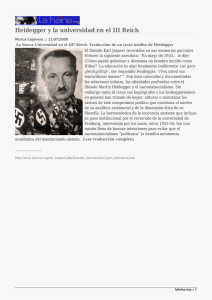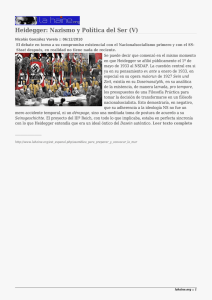Heidegger y el problema del nazismo
Anuncio

Heidegger y el problema del nazismo Juliana González Valenzuela Aunque complejos y contradictorios, los vínculos de Martín Heidegger con la Alemania nazi no son éticamente superfluos ni intrascendentes. Forman parte intrínseca de su propia identidad y constituyen un problema filosófico, no sólo biográfico. El reconocimiento de esto remite, en principio, a la cuestión general de la liga entre el pensamiento y la vida; plantea, consecuentemente, el problema de la trascendencia e independencia de la obra respecto de su propio creador. En particular, el nexo de Heidegger con el régimen de Hitler suscita la doble problemática tanto de las posibles correspondencias (y no correspondencias) entre la filosofía heideggeriana y su “circunstancia”, como de la significación señaladamente ética de esa circunstancia: del nazismo y el ethos del filósofo frente a éste. ¿Qué relación hay entre la filosofía de Heidegger y su actuación ético-política dentro del régimen de Hitler? ¿De qué naturaleza es este vínculo y cuáles son sus alcances? ¿Por qué es posible decir que “la relación entre Heidegger y el nazismo” constituye “el escándalo de la filosofía del siglo xx”? (Agamben: 190). ¿En qué se cifra este “escándalo”? ¿Hasta dónde la obra está anclada a su situación y hasta dónde la trasciende y trasciende incluso a su propio creador? Independientemente de las posibles correspondencias de distinta índole que pueda haber en general entre la filosofía y la vida, hay algo básico que es necesario destacar: la esencial función ética, e incluso la presencia ética que el filósofo y su filosofía tienen en su mundo y dentro de la comunidad histórica. Tal presencia ética se da aun cuando el filósofo cultive los campos más abstractos y formales o técnicos del filosofar y se desentienda de intereses de orden práctico, ético o existencial. Se da asimismo en aquellos cuya crítica se lanza contra toda la tradición moral, pero animados justamente por un pathos ético que suele ser excepcional (el caso de Nietzsche, por 87 juliana gonzález valenzuela ejemplo). Los más relevantes son, desde luego, los casos de los filósofos en los que el pensamiento y la vida se aproximan a tal grado que forman un todo unificado y resultan prácticamente indiscernibles. Sócrates sería el paradigma, pero también Platón, Spinoza, Kant, por sólo citar aquellos clásicos para quienes su filosofía y su vida tienen una expresa significación ética, para quienes se hace señaladamente patente la congruencia entre las ideas filosóficas y el ethos del filósofo, y entre éste y su invaluable función de ejemplaridad. Se trata, en efecto, de lo ético en su sentido fundamental y universal. Es cuestión de “ética”, no de “moral”. De algo más profundo, que está por debajo de las diferencias de criterios morales e incluso de posiciones filosóficas; de algo que toca a los principios y los valores, en su significación universal, a la actitud radical, a los fundamentos de la eticidad y la racionalidad constitutivas. Pero es justamente ese orden, ese nivel de lo ético básico, de los cimientos de la moralidad esencial, lo que precisamente tiene todos los visos de quedar quebrantado en ese terrible episodio de la historia humana que fue el nazismo y, en consecuencia, en la colaboración (y en la tácita connivencia) que Heidegger tuvo en él, como rector de la Universidad de Friburgo. Uno es sin duda el quebranto en el orden de alguna moral; otro, en cambio, el quebranto ético de las raíces y, con él, de la ejemplaridad ética distintiva del filósofo. Entre ambos niveles hay un salto cualitativo que es imposible minimizar. En nuestro contexto, ese plano fundamental corresponde al de los valores y derechos humanos que se fundan, en última instancia, en la naturaleza del hombre, en su ser mismo, en su libertad y su hermandad constitutivas. El nazismo representó, en efecto, una quiebra, un desgarramiento o fractura en el orden más profundo de la eticidad; no fue simplemente una crisis moral e incluso de todas las morales, ni una crisis de los valores ético-políticos de la civilización occidental. Son los fundamentos más hondos de ésta contra los que se dirige el movimiento nazi; aquellos que se han ido consolidando en sus tres grandes momentos: el ontológico y humanista de la antigüedad grecorromana (con los valores del eros y la razón), el cristiano y teológico del medioevo (con la caritas [ágape] y la fe) y el momento ilustrado de la modernidad (con su confianza puesta en la razón y su conciencia irrevocable de la dignidad y la libertad humanas, así como de la igualdad y la fraternidad entre los hombres). 88 heidegger y el problema del nazismo La “muerte de Dios” no se tradujo sólo en el “todo está permitido” (que denunciaba Dostoyevski), sino más bien en la subrepticia sustitución de Dios (y del orden trascendente como fundamento del valor) por el aberrante criterio de superioridad e inferioridad racial, por el cual se sustituye también el criterio de la razón y de la humanitas misma. Ética, y no sólo moralmente; ontológica, y no sólo políticamente, el nazismo constituye una patológica regresión histórica que afecta el ser mismo del hombre (en la medida en que el ser es inseparable del hacer). A duras penas, la humanidad avanza, evoluciona, se mueve históricamente (no desde luego en la línea de un mero “progreso” lineal, unívoco y predeterminado). Avanza, sí, pero también “cae” y se pierde, se inmoviliza o tiene “movimiento en falso”. Pero hay ocasiones, como la que representa el nazismo, en que la historia retrocede, “regresa” tanáticamente a estadios de barbarie ya superados, los cuales, justo por su carácter regresivo, adquieren rasgos en extremo aberrantes y malignos. El nazismo es el acto culminante, único e incomparable, de esta patología. Se trata en efecto de una especie de “contramovimiento” que cancela ese arduo proceso de humanización, de enriquecimiento ético y de racionalización de la vida para dotarla de sentido, en que se viene empeñando la historia humana por obra del poder de eros, de su capacidad de promover la reunificación amorosa entre los hombres y el poder creativo de la libertad, de potenciar en suma las pulsiones de la vida. Esto es, justo, lo que queda cancelado cuando sólo prevalece el conocido “¡Viva la muerte!” que expresa la esencia de todos los fascismos. Todas las modalidades de racismos y xenofobias —las de todos los espacios y los tiempos, y muy señaladamente las que prosperan en el nuestro—­ son obvias manifestaciones de las recurrentes e inextirpables agresividad, violencia y crueldad humanas: testimonio del inconmensurable poder de Tánatos o del anti-eros. Son expresiones del fracaso del hombre humano, del enfermizo regreso psíquico y ético a estadios histórica, cultural y moralmente superados. En el nazismo, en especial, ese poder de las pulsiones tanáticas, de la capacidad de los hombres de ocasionar daño a sus semejantes, de dañar la vida —en el sentido de Adorno— se lleva a cabo con una nueva y más fiera malignidad e inhumanidad, favorecidas ahora por las técnicas y maquinarias de exterminio que proporciona el mundo mo89 juliana gonzález valenzuela derno. El nazismo, y su más lograda expresión concentrada paradigmáticamente en Auschwitz, tiene características de tal singularidad que lo hacen, en efecto, un hecho único e incomparable. Podría decirse que, de manera señalada, los genocidios, los crímenes contra la humanidad, llevan hasta límites últimos, los más extremos, ese poder de malignidad del hombre contra el hombre, tocando un umbral tras el cual ya hay otra cosa, más allá de lo humano. Y éste es el umbral que cruza el nazismo. El “espacio” que instaura es el del “campo de concentración”, el cual, como lo define Agamben, “es así tan sólo el lugar en que se realizó la más absoluta conditio inhumana que se haya dado nunca en la tierra: esto es, en último término, lo que cuenta tanto para las víctimas como para la posteridad” (p. 211). La crisis, la ruptura histórica que representa el nazismo es de una índole tal, porque implica un quebranto en la raíz principal de la condición humana. Tiene alcance ontológico, ciertamente, como lo expresa George Steiner: “La intención, abiertamente declarada por el nazismo, era ontológica. Era la desaparición definitiva de la identidad judía de la faz de la tierra” (p. 73). ¿Cómo pudo un filósofo ser partícipe de un hecho histórico semejante? ¿No se invalida o se destruye la idea misma de “filósofo” ante tal participación? ¿No existe una intrínseca incompatibilidad entre “filosofía” y “nazismo”? ¿No se excluyen por definición? Es este quebranto, que compete precisamente al ethos de la filosofía, es esta contradictio insalvable lo que expresa la imagen del rector Heidegger, y hace de su colaboración con el nazismo “el escándalo de la filosofía del siglo xx”. Heidegger es heredero de esta crisis radical de Occidente, de esta hendidura profunda en el pensamiento y en la vida, donde todo queda cuestionado y quebrantado, en la teoría y en la praxis, y que tiene su punto culminante en la Segunda Guerra Mundial. Heidegger estuvo en el corazón mismo del trance histórico, en uno de los momentos torales de estos tiempos. Él mismo fue receptor de la ruptura y autor protagónico. Expresó su tiempo y a la vez le dio voz, concepto, palabra. La participación del autor de El ser y el tiempo en el proyecto hitleriano (aunque hubiera sido independiente de sus ideas) sorprende, “escanda Véase el capítulo “La ética hoy: su resurgimiento”. 90 heidegger y el problema del nazismo liza”, porque en efecto traiciona el ethos del filósofo; eso que siempre se espera de él: una conciencia y una defensa de principios y valores humanos (que de manera implícita o explícita el filósofo asume como base inquebrantable). Del filósofo se espera, ciertamente, una especie de modelo vocacional donde prevalezca esa dimensión fundamental de la vida que es la dimensión ética, la cual justamente se encuentra anulada en los “idearios” y en las acciones del nazismo. El compromiso ético del filósofo es sin duda con la verdad, pero, por ello mismo, es compromiso con los propósitos racionales y éticos de la vida, con la “humanidad” del hombre, con el destino de los valores y los derechos universales y es esto lo que queda invalidado. De las correlaciones entre el pensamiento heideggeriano y su actuación como rector en los tiempos de Hitler, de las relaciones de su filosofía con el nazismo, se ocupan y seguirán ocupándose múltiples críticos y comentaristas; unos, acentuando las correspondencias, otros, negándolas o buscando las justificaciones teóricas e históricas de dicha relación. Todo ello, sin embargo, rebasa el ámbito de esta breve reflexión sobre el problema de Heidegger y el nazismo. En otras ocasiones hemos intentado aproximarnos a algunas de las ideas heideggerinas que, a nuestro juicio, revelarían al menos un ángulo de posibles correspondencias. Hemos recaído así en las que consideramos aporías insuperables, decisivas para la ética, particularmente derivadas de los análisis heideggerianos del ser-ahí en El ser y el tiempo, que tampoco parecen resolverse en obras posteriores. Desde luego, no se puede prescindir de las declaraciones expresas del propio Heidegger en el sentido de que su desdén por la ética o su negativa a “escribir una ética” obedece a la legítima defensa de que su pensar no acepta “clasificaciones” de las “ramas de la filosofía”; ni tampoco se puede dejar de reconocer que, cuanto exista en Heidegger de “ética”, es indesglosable de su “ontología”. Una de las más reveladoras correlaciones puede ser la que advierte Levinas entre la categoría heideggeriana de “facticidad” y los supuestos del nazismo; en especial, con un concepto nuclear de éste que es el de la “biopolítica”, según lo destaca Agamben (Horno sacer. El poder soberano y la nuda vida, pp. 290 y ss.). 91 juliana gonzález valenzuela Pero justamente aquí, y desde esta unidad de un pensar no dividido en compartimentos estancos, hay ideas y recorridos de la filosofía heideggeriana que de manera ineludible resultan aporéticos para la ética. Entre ellos, uno de los más significativos, a nuestro modo de ver, es el hecho paradójico de que el ser-con no fundamente ninguna forma de autenticidad en la comunicación y la comunidad humanas, sino que toda autenticidad desemboque, al contrario, expresamente en solipsismo y que, por tanto, las formas de comunicación y comunidad sean, en todos los casos, formas de inautenticidad y “banalidad”. Esto, además de que, congruentemente, la autenticidad se cifre en última instancia en la “angustia ante la muerte”, o de modo más preciso, en la libertad concebida como un “correr al encuentro de la muerte”. Hay ciertamente en Heidegger una expresa exclusión entre el “ser sí mismo” (autos) y el “ser relativamente a los otros”. Resulta, además, en verdad revelador que en esta filosofía de la existencia esté ausente toda referencia al amor, en cualquiera de sus modalidades, incluso como una negación de su posibilidad, tal como la expresa Sartre, para quien “el amor es una vana palabra” (González: 6 y 12). La atonía ética se hace patente a lo largo de la obra heideggeriana en la ausencia del otro como el hacedor del logos dialógico del filosofar, en ese pronunciado solipsismo del “pastor del ser”. Hemos expresado estas ausencias, silencios, vacíos, soledades de Heidegger refiriéndonos a una especie de “olvido de hombre” (contrapartida del afán extremo de superar el “olvido de ser”), que ahora precisamos también como su “olvido de eros”, el olvido de eso que sería el poder curativo de eros cifrado en el reconocimiento de que el hombre (todo hombre) es symbolon, “símbolo” del hombre, su complemento ontológico. Es evidente que en gran medida este olvido se corresponde con esa atonía ética y con esa extraña, confusa y oscilante colaboración heideggeriana con el régimen de Hitler. Y sin embargo hemos de reconocer, a la vez, que hay, es cierto, una autonomía esencial —por relativa que sea— de la obra respecto a su creador y a su circunstancia. Autonomía que en último término expresa una modalidad concreta de esa singular tensión del continuo-discontinuo que constituye lo humano; de esa dualidad primordial del eroshombre que es su doble naturaleza: natural y espiritual a la vez; la doble 92 heidegger y el problema del nazismo llama del eros; la índole anfi-bia del hombre: las “dos vidas” a las que pertenece. Su capacidad de producir ese “salto” cualitativo por medio de su obra creadora por el cual ingresa al ámbito de la creación simbólica. Hay, en todo caso, una relación asimétrica que obliga a ver los nexos y a la vez a prescindir de ellos. Tratándose de Heidegger, en especial, este prescindir y esta necesidad de reconocer las relaciones se hacen singularmente indispensables, ambos a la vez. De manera tácita o expresa hay íntimas conexiones y vasos comunicantes entre la obra filosófica y la situación vital en que Heidegger estuvo inmerso. Y, no obstante, hay una indiscutible trascendencia de la obra a la propia vida y con ella a la propia persona y a la circunstancia, justamente en lo que éstas tienen de personal (subjetivo) y circunstancial. Es el prodigio del “olmo que sí da peras”, según la exacta metáfora de Octavio Paz. La obra es irreductible a su situación e incluso a su creador. Eso es parte de su misterio. Dicho de otra forma: el filósofo es capaz, ciertamente, de sobrepasar su mundo y sobrepasarse así mismo en su creación, de penetrar, a través de ella, en el reino en que rigen cuestiones universales y fundamentales que están más allá de cualquier circunstancia particular: el universo de las verdades o de las grandes búsquedas humanas proyectadas en el horizonte del conocimiento en general. El filósofo penetra en ese orden que para Spinoza se da sub specie aeternitate o, en términos del propio Heidegger, en el orden del ser, no del ente. Lo decisivo es que hay una autonomía del pensamiento por la cual éste puede estar por encima del pensador sin dejar obviamente de llevarlo en su núcleo mismo. Y es esta autonomía la que nos conduce a decir que lo que en verdad importa en Heidegger es su pensamiento, que es a éste al que nos tenemos que abocar y que lo que en el fondo cuenta de ese pensamiento, como de toda filosofía­, es su capacidad de interrogar; interrogar al ser y “al ser que interroga por el ser”, de penetrar en los problemas más profundos que su situación plantea, de cuestionarla de cara a los grandes problemas de la filosofía universal. De Heidegger importa, en efecto, la profundidad con que justamente atiende a las grandes y fundamentales cuestiones del filosofar: los problemas Véase al capítulo “Octavio Paz y el arte de interpretar”, en esta obra. 93 juliana gonzález valenzuela del ser y del tiempo, del hombre y del lenguaje, de la esencia de la verdad, de la cuestión de la técnica, de qué significa pensar. Importa su afán de filosofar de otro modo, con un lenguaje distinto, renovado, fenomenológico, capaz de mirar todo de nuevo, a fondo, como si fuera la primera vez. Donde ya no se habla de “hombre”, se habla de “ser ahí”, “ser-con” y “ser en el mundo”, como una realidad constitutivamente relativa en el sentido de relacionada, definida en y por la relatividad misma. Importa su concepción del Dasein como el pastor del ser, como el ser que habita en la proximidad del “Dios” (de lo insólito), del ser que es “tiempo” y cuya existencia transcurre transida por. la temporalidad y, con ella, por la finitud y la muerte. Importa de Heidegger, en fin, la hondura y la amplitud de su pregunta y de su mirada, el espectro de luz (y de sombra) que abren sus interrogaciones y sus búsquedas. Desde éstas, ciertamente, puede percibirse el sentido y la originalidad de sus respuestas y el grado de “verdad” (alétheia) que ellas están develando e iluminando. Importan de Heidegger sus propios “caminos” y “claros del bosque”, y su propia Lichtung. Su poder de esclarecimiento que, por un momento, todo lo ilumina abriendo un espacio-tiempo de comprensión en que puede ser develada la presencia del ser (parousía). Ambas cosas son ciertas en definitiva: que la grandeza de Heidegger no impide reconocer la precariedad ética de sus compromisos, alianzas y simpatías biográficas; su complicidad con la hybris demoniaca de su tiempo y de su sociedad. Pero es igualmente cierto, a la vez, y en el fondo más significativo, el hecho de que nada puede, en este sentido, limitar el reconocimiento al genio de Heidegger, a su originalidad y profundidad, a sus aportes filosóficos irreversibles. 94