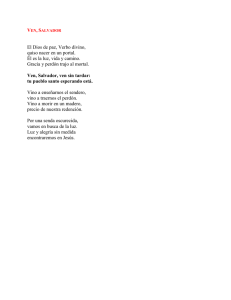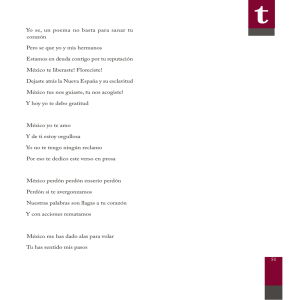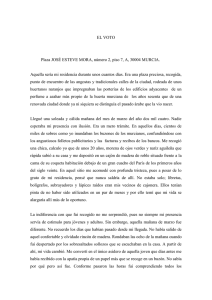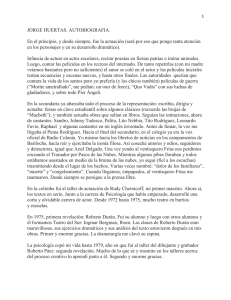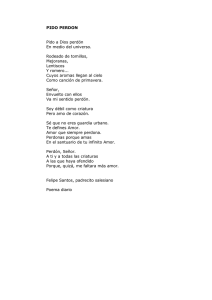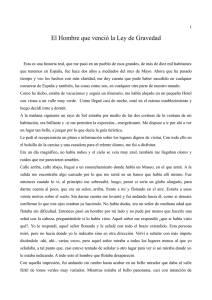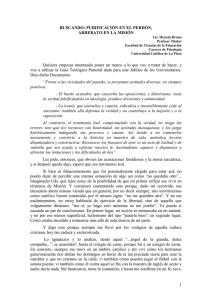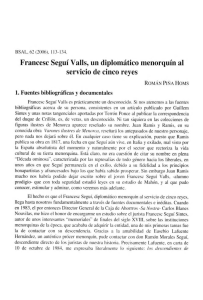018 El atracador circunstancial
Anuncio

El atracador circunstancial Cuatro meses antes, cuando llegué a València, estaba convencido de que enseguida encontraría un trabajillo que me permitiría pagarme la matrícula, los libros y el piso que compartía con otros cuatro estudiantes. Pero mis cálculos habían fallado estrepitosamente y en este momento me encontraba al borde del hambre. Aquella mañana pasé por el banco a ver si mis padres me habían ingresado las doscientas pesetas que, prácticamente quitándoselo ellos de la boca, me enviaba cada mes. El hombre que me precedía en la cola andaría rondando los setenta, pero se mantenía aún joven y apuesto. Alardeaba en voz alta delante del cajero: –– Que sí hombre, que sí, el dinero y los cojones, para las ocasiones. Mañana cojo a la parienta y me la llevo a París, a todo trapo, tú... y el que no pueda, que se joda. ************ Hasta un buen rato después no fui consciente de lo que había hecho. Cuando el de la ventanilla me dijo que mi cuenta seguía en rojo salí a la calle meditabundo. Casualmente vi a lo lejos al fanfarrón y, instintivamente, lo seguí. Cuando le di alcance, me metí la mano en el bolsillo de la cazadora y estiré el índice simulando el cañón de una pistola que lo apuntaba. No rechistó. Me entregó la cartera y hasta me ofreció, temblando todo él, el reloj y una medalla de plata que llevaba al cuello. Pero yo sólo cogí las 150.000 pesetas y salí disparado, sin pararme a pensar en si me perseguía o si alguien me había visto. No fue así. De manera que, sin tenerlo planeado y sin haberlo hecho nunca antes, me salió un golpe perfecto. Al principio iba por la calle sobrecogido, convencido de que sería descubierto. Si veía algún policía aceleraba el paso o torcía bruscamente en la primera bocacalle. Poco a poco me fui acostumbrando a mi condición de prófugo; a las dos semanas ya era capaz de salir a la calle más relajado, reconfortado, también, por la tranquilidad económica que había conseguido. Pero, cuando días después vi al tipo saliendo de un portal de mi calle, entré en pánico. A partir de entonces lo veía por todas partes. A menudo era él, pero casi siempre era mi imaginación. Entre el miedo y mi actual solvencia monetaria decidí mudarme a un barrio más céntrico y cercano a la facultad, convencido de que abandonaría mis fantasmas en el antiguo. De poco sirvió: en el barrio nuevo el viejo me seguía acosando. Se me aparecía en la panadería, en los semáforos, en las carteleras del cine... Tanto me angustié que llegué a pensar que, si obtenía el perdón divino, me sería más fácil ser indulgente conmigo mismo; así que, aunque no había pisado una iglesia desde la comunión, entré en la primera que encontré y me dirigí al confesionario. Nunca me he visto más ridículo que allí, arrodillado ante un extraño, contándole mis intimidades y aguantando una bronca fenomenal. Me dijo que si rezaba unas oraciones Dios me perdonaría, pero de nada serviría ese perdón si no estaba también en paz con los hombres. ¡Vaya mierda de perdón!, devolverlo ya lo había pensado, pero, de eso, ni hablar, con lo bien que vivía ahora. Indagué sobre mi víctima para saber si merecía o no tanto arrepentimiento, ya que habían pasado unas cuantas semanas y seguía con mi mala conciencia. Por lo que averigüé se trataba un pequeño empresario de la construcción que estaba levantando un par de edificios, tenía deudas con Hacienda y con la Seguridad Social; poca cosa, pero eso, unido al testimonio de algún empleado sobre presuntos trapicheos, me aportó el bálsamo que andaba buscando. Tanto me consolé, que acabé considerando el atraco como un acto de justicia social; algo, incluso de lo que envanecerme. Con la conciencia por fin tranquila empecé a derrochar la pasta. Salía todas las noches, me llevaba a la cama todo lo que pillaba; mi piso se convirtió en el centro de reunión de mis amigos, de los amigos de mis amigos y de los amigos de los amigos de mis amigos. A menudo llegaba a casa borracho y no tenía dónde echarme a dormirla. ¡Tantas copias de mis llaves se habían hecho! A ese ritmo, el dinero voló rápido, porque, además, en aquel frenesí, se me había olvidado seguir buscando trabajo. Tenía que dejar el piso, las salidas nocturnas, las putas, la bebida, los porros, la coca, y retomar los estudios. Pero, a pesar de tanta relación social, nadie me ofrecía un trabajo decente y yo ya no me conformaba con cualquier cosa, como cuando llegué del pueblo. Entonces tuve la gran idea: dar otro palo. ¡Era tan fácil! Solamente se trataba de encontrar el primo; algún capullo que estuviera forrado, como aquél otro, del que ya (casi) me había olvidado. Y lo encontré. Un individuo que alquilaba máquinas de tejer a amas de casa que, para aportar un pellizco a la economía familiar, trabajaban para él, en negro, y a las que pagaba cuatro duros, de los que descontaba el alquiler de la máquina. El personaje paseaba en su Mercedes por la ciudad, embutido en un extravagante abrigo de pieles y con los dedos cubiertos de oro. Lo seguí una temporada para establecer sus costumbres y decidir el lugar de la actuación. Pero esta vez no fue tan sencillo, el día elegido, lo esperé a la salida del banco, lo seguí, y cuando lo tenía en el callejón no fui capaz. Veía a la persona, no al personaje. Me faltó la espontaneidad de la otra vez y lo dejé ir. De esa manera acabó mi corta, pero, a pesar de todo, provechosa, carrera de delincuente. Con los estudios echados a perder y la libreta de nuevo temblando, podía haber vuelto al pueblo a ayudar al viejo en el bar, pero preferí montar uno en la ciudad. Funcionó desde el primer momento. Y como mi gestor supo esconder lo que se podía esconder y declarar lo que no quedaba más remedio que declarar; y además no tuvo escrúpulos a la hora de rebuscar en la letra menuda de las leyes para que no tuviera que pagar horas extras, ni vacaciones, ni indemnizar los despidos, ni zarandajas por el estilo, me convirtió en un empresario ejemplar. Ahora, próxima ya la edad de jubilación y con los chavales al frente del negocio, apenas paso por el restaurante como no sea a hacer caja. Y, aunque no alardeo a voces de mis bienes, mi mujer y yo nos pegamos la vida padre. Y eso lo ven los vecinos; y toman nota. Por eso, cuando ando solo por la calle vigilo por todos lados, temiendo, esperando, deseando que, de una puñetera vez, me devuelvan el palo. Porque, si algo tengo claro, és que no me he de escapar. (Malilla. L'Horta, uno de marzo de dos mil quince).