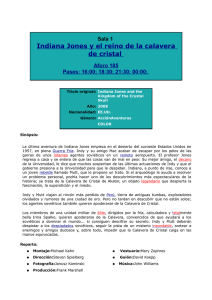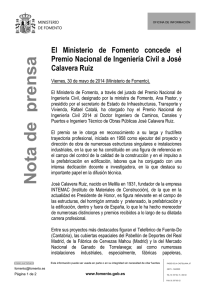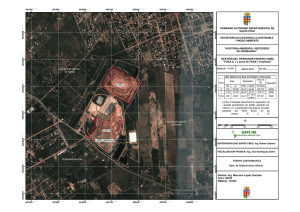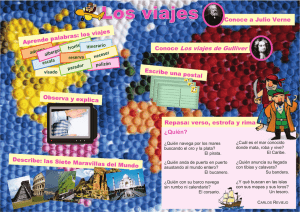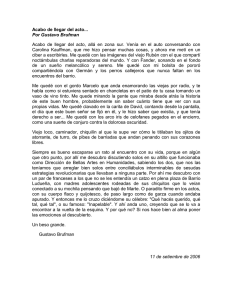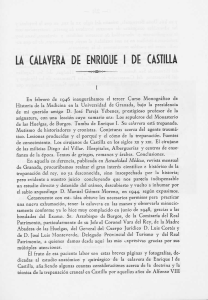Mi última conquista - Biblioteca Virtual Universal
Anuncio
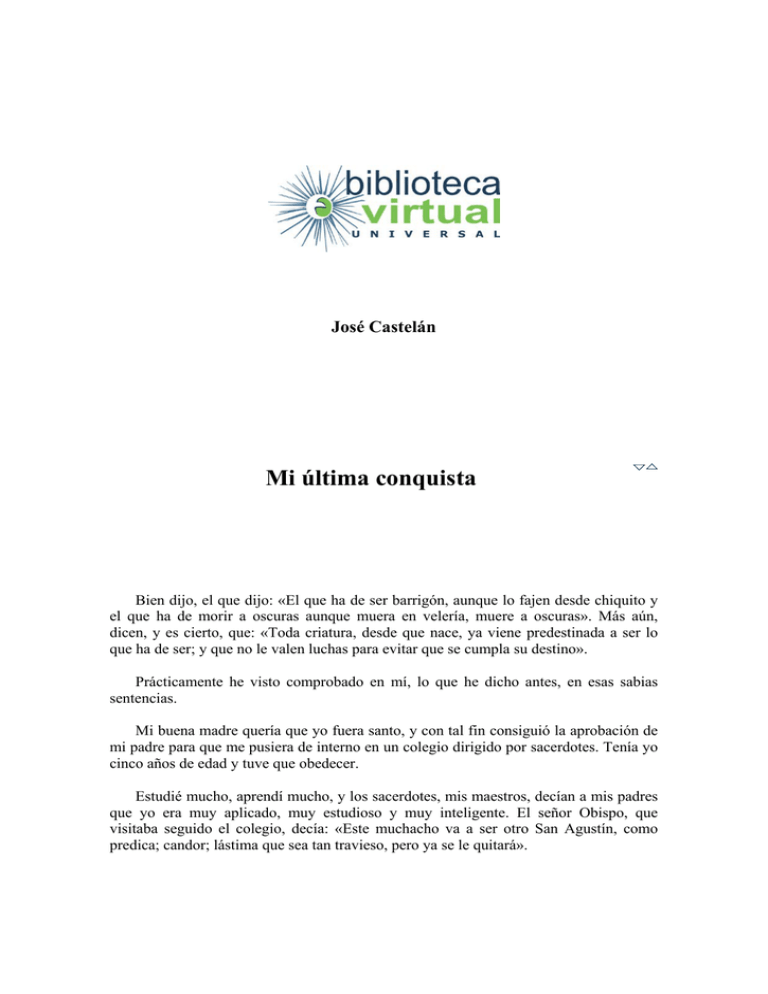
José Castelán Mi última conquista Bien dijo, el que dijo: «El que ha de ser barrigón, aunque lo fajen desde chiquito y el que ha de morir a oscuras aunque muera en velería, muere a oscuras». Más aún, dicen, y es cierto, que: «Toda criatura, desde que nace, ya viene predestinada a ser lo que ha de ser; y que no le valen luchas para evitar que se cumpla su destino». Prácticamente he visto comprobado en mí, lo que he dicho antes, en esas sabias sentencias. Mi buena madre quería que yo fuera santo, y con tal fin consiguió la aprobación de mi padre para que me pusiera de interno en un colegio dirigido por sacerdotes. Tenía yo cinco años de edad y tuve que obedecer. Estudié mucho, aprendí mucho, y los sacerdotes, mis maestros, decían a mis padres que yo era muy aplicado, muy estudioso y muy inteligente. El señor Obispo, que visitaba seguido el colegio, decía: «Este muchacho va a ser otro San Agustín, como predica; candor; lástima que sea tan travieso, pero ya se le quitará». Pasaron algunos años y, ya de doce me rebelé, y no quise estudiar más teología. Yo quería mundo, libertad, bailes, cantos, placeres. Mi carácter alegre, y mi sangre ardiente, no se amoldaban al misticismo sacerdotal. Vencí al fin, salí para siempre de aquel encierro triste y frío, de aquel cementerio monástico que mataba mi alegría. Entré y concluí mis estudios sociales, en un colegio público. Hombre ya, mayor de edad, libre de mis acciones, di rienda suelta a mis pasiones, buenas y malas. Joven, con dinero, no muy tonto ni muy feo, gocé sin medida de todos los placeres, cuidando mi salud. Muchos años han trascurrido. Ahora ya estoy viejo, y gozo solamente, saboreando en la copa del recuerdo, las últimas gotas de miel de mis placeres pasados, pero no olvidados. Anoche, pensando y saboreando el recuerdo de mis pasadas conquistas amorosas, me quedé dormido y soñé lo siguiente: Soñé que me había muerto; oí sollozar y llorar a mi esposa y a mis hijos, y a algunas personas que estaban velando mi cadáver. Oía que me elogiaban, en voz alta algunos y otros en voz baja, decían pestes de mí. Así es la humanidad; yo me reía. Oí que el señor Castrillo, activo y afanoso, hacía los preparativos para mi funeral; exteriormente fingiendo tristeza, e interiormente ha de haber estado contento por mi muerte. Oía que el señor Escobillas, que era el maestro de la ceremonia, iba de aquí para allá y daba órdenes para el mejor arreglo del funeral. Y yo me sentía con ganas de reír al verlos a los dos, fingiendo llanto, sabiendo, como sé que desean que me lleven los diablos. Todo esto me encantaba. Me sentía regocijado al ver que la muerte me libraba de la desgracia de verlos, y me libraba de todos los peligros y enfermedades a que está expuesto el que vive. Tenía muchas ganas de soltar una carcajada escandalosa, pero no lo hice, por temor de que creyeran que estaba vivo y no me enterraran. En mi velorio, como es natural, hubo muchas personas y empezaron a hacer recuerdo de mis ocurrencias, travesuras y majaderías, con que los hacía reír: y decía «Se nos fue Castelán; tan ocurrente, tan oportuno, tan ingenioso que era siempre». Por fin, amaneció y llegó la hora del funeral. Pusieron la tapadera a la caja; la subieron al carro mortuorio, y se emprendió la marcha hacia la catedral. Seguían al carro muchos autos y muchas personas a pie; casi todos fingiendo que lloraban y con flores para colocar sobre mi tumba. Ya en la catedral, me dijeron una misa de Cuerpo presente. Concluida la misa, seguimos hacia el cementerio y ya allí, colocaron la caja con mi cadáver descubierto al borde de la fosa y tomó la palabra mi apreciable amigo, el Licenciado Cacaho, el cual pronunció un discurso fúnebre, elogiando mis muchas virtudes. Por fin terminó, y todos, con sus pañuelos, fingiendo que lloraban, se tapaban la boca para que no vieran que se reían; y si se hubieran fijado en mí, me hubieran visto sudando gotas gordas de vergüenza por tantas mentiras que dijo el orador. Taparon el cajón; lo bajaron a la fosa, la llenaron con la tierra y... ya no supe más. ¡Qué feliz, tranquilo y solo quedé en mi sepultura! Ya no estaba expuesto a recibir groserías de los muchachos malcriados, ni insultos de los léperos borrachos; sin temor a los incendios, inundaciones, hambres, enfermedades. No sufría nada; no deseaba nada. ¡Estar muerto es una gran felicidad! Es un descanso eterno, para buenos y malos. En la tumba reina la diosa Igualdad. Muerto como estaba, era yo igual a Napoleón, a Juárez y a Washington; supuesto que ellos estaban muertos, lo mismo que yo, y la muerte es la gran niveladora. Pasaron muchos años; cuando el sepulturero volvió a escarbar mi fosa, abrió mi cajón y me arrancó mi escuálida calavera, más calavera que escuálida; y se la entregó a un joven que estaba cerca de él. Este joven me llevó a su casa, me colocó en su mesa de estudio, y empezó a examinarme con mucha atención haciendo algunos apuntes en un libro. Pasados algunos momentos, entró una mujer joven y hermosa y le dijo: «Te estoy esperando para almorzar». «Voy luego, mujer». «¿Qué le observas a esa calavera?». «Estoy escribiendo un libro que trata de las distintas formas de cráneos humanos; y me han contado tanto bueno de la persona a quien perteneció este cráneo que lo he traído para hacer un estudio minucioso de él». «¿A quién perteneció esa calavera?». «A un señor José Castelán, que según dicen, hacía reír con sus ocurrencias hasta a los muertos». «Mi abuelita platicaba de ese señor». «Vamos a comer», y se fueron los dos. Yo me quedé extasiado, electrizado, enamorado locamente de aquella preciosa mujer, dije mal, no era mujer, era una hurí del paraíso de Mahoma. Pasados algunos momentos, empecé a oír que disputaban en el comedor; las voces fueron subiendo de diapasón; luego oí ruido de trastes y cristales rotos y a poco entró ella, como una bala; me tomó en sus blancas manos, me oprimió y me besó. Entró él y le dijo: «Pero mujer, ¿estás loca? ¿Para qué quieres tú esa calavera?». «Para que sea mía; para tenerla siempre en mi recámara y platicar con ella a toda hora». «Eres loca, no cabe duda». «Lo seré, pero me la llevo». Y sin decir más corrió, llevándome en sus brazos, y se encerró en su recámara. Se sentó en una silla poltrona y me empezó a arrullar; y me besaba y me decía: «Cuánto te quiero. Ojalá estuvieras vivo para casarme contigo. Tú eres mi dulce amor, mi ángel, mi dios. Si tú supieras cuánto sufro por ser esposa de ese hombre a quien odio, tanto como te amo a ti». Yo me dejaba querer, y con mis cuencas vacías, veía a aquella hermosa mujer que, muerto ya, había yo conquistado. Pasamos el día en medio de aquel hermoso idilio amoroso; al otro día, tuve el dolor, y sin poder llorar, de ver que unos hombres infames, por disposición del marido, se llevaron a mi hermosa enamorada, a una casa de locos, y a mí me volvieron a llevar al cementerio, y me enterraron en la misma fosa donde estaba mi esqueleto descalaverado. Y aquí estoy, y aquí estaré, hasta hacerme polvo y nada. Yo creo que los celos de aquel marido tirano, fueron la causa de que me arrancaran de los brazos de mi histérica enamorada y me obligaron a volver a vivir entre los muertos, siendo que era tan feliz entre las vivas. Después de esto, desperté; después de esto, lo escribí; después de esto, ustedes se están enterando de mi raro sueño, relativo a MI ÚLTIMA CONQUISTA. 2010 - Reservados todos los derechos Permitido el uso sin fines comerciales ____________________________________ Facilitado por la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Súmese como voluntario o donante , para promover el crecimiento y la difusión de la Biblioteca Virtual Universal www.biblioteca.org.ar Si se advierte algún tipo de error, o desea realizar alguna sugerencia le solicitamos visite el siguiente enlace. www.biblioteca.org.ar/comentario