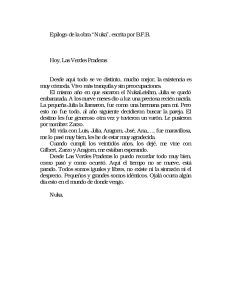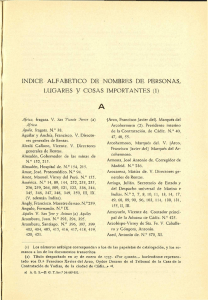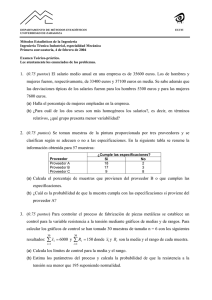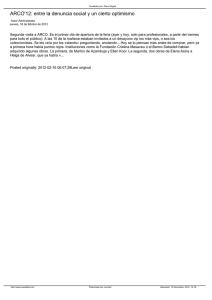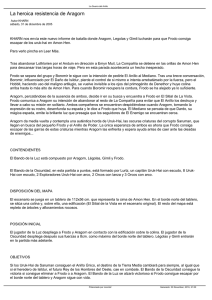Tema 6. El feliz encuentro
Anuncio
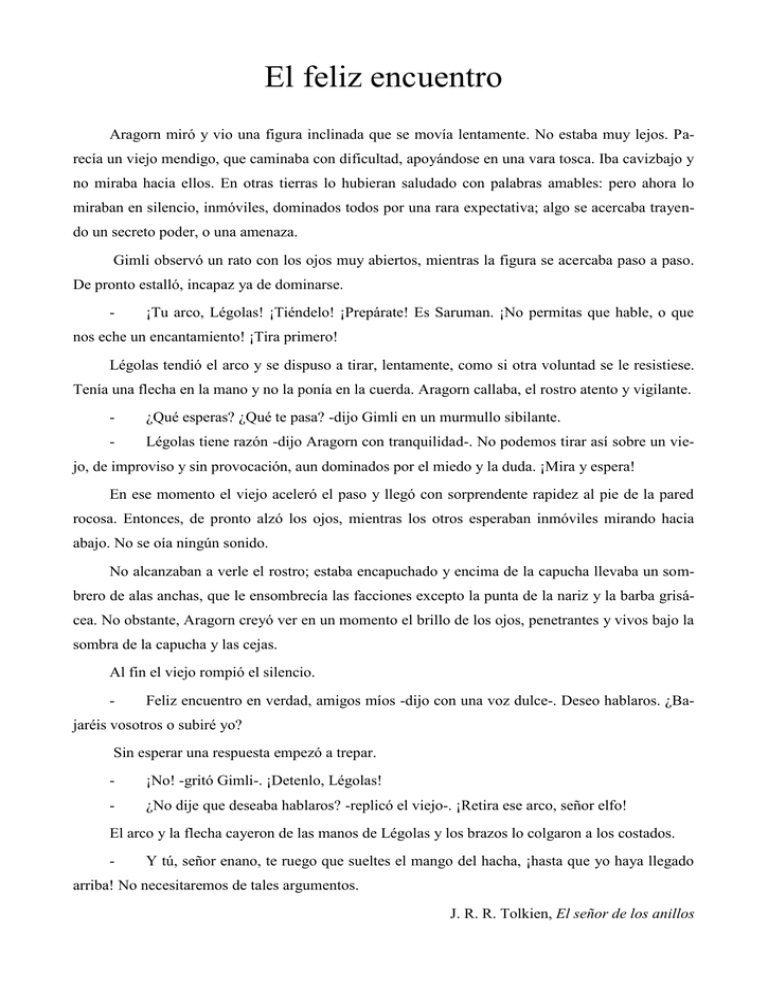
El feliz encuentro Aragorn miró y vio una figura inclinada que se movía lentamente. No estaba muy lejos. Parecía un viejo mendigo, que caminaba con dificultad, apoyándose en una vara tosca. Iba cavizbajo y no miraba hacia ellos. En otras tierras lo hubieran saludado con palabras amables: pero ahora lo miraban en silencio, inmóviles, dominados todos por una rara expectativa; algo se acercaba trayendo un secreto poder, o una amenaza. Gimli observó un rato con los ojos muy abiertos, mientras la figura se acercaba paso a paso. De pronto estalló, incapaz ya de dominarse. - ¡Tu arco, Légolas! ¡Tiéndelo! ¡Prepárate! Es Saruman. ¡No permitas que hable, o que nos eche un encantamiento! ¡Tira primero! Légolas tendió el arco y se dispuso a tirar, lentamente, como si otra voluntad se le resistiese. Tenía una flecha en la mano y no la ponía en la cuerda. Aragorn callaba, el rostro atento y vigilante. - ¿Qué esperas? ¿Qué te pasa? -dijo Gimli en un murmullo sibilante. - Légolas tiene razón -dijo Aragorn con tranquilidad-. No podemos tirar así sobre un vie- jo, de improviso y sin provocación, aun dominados por el miedo y la duda. ¡Mira y espera! En ese momento el viejo aceleró el paso y llegó con sorprendente rapidez al pie de la pared rocosa. Entonces, de pronto alzó los ojos, mientras los otros esperaban inmóviles mirando hacia abajo. No se oía ningún sonido. No alcanzaban a verle el rostro; estaba encapuchado y encima de la capucha llevaba un sombrero de alas anchas, que le ensombrecía las facciones excepto la punta de la nariz y la barba grisácea. No obstante, Aragorn creyó ver en un momento el brillo de los ojos, penetrantes y vivos bajo la sombra de la capucha y las cejas. Al fin el viejo rompió el silencio. - Feliz encuentro en verdad, amigos míos -dijo con una voz dulce-. Deseo hablaros. ¿Ba- jaréis vosotros o subiré yo? Sin esperar una respuesta empezó a trepar. - ¡No! -gritó Gimli-. ¡Detenlo, Légolas! - ¿No dije que deseaba hablaros? -replicó el viejo-. ¡Retira ese arco, señor elfo! El arco y la flecha cayeron de las manos de Légolas y los brazos lo colgaron a los costados. - Y tú, señor enano, te ruego que sueltes el mango del hacha, ¡hasta que yo haya llegado arriba! No necesitaremos de tales argumentos. J. R. R. Tolkien, El señor de los anillos
![[busco] Aragorn Rey y theoden armadura](http://s2.studylib.es/store/data/006290215_1-877641ed4826f42af1294fddff01a960-300x300.png)

![Aspectos Formales De La Narración - Del Amor Y Otros Demonios [pnxkyrge1e4v]](http://s2.studylib.es/store/data/009016445_1-273f7cf357df6365969d33721b83abc2-300x300.png)