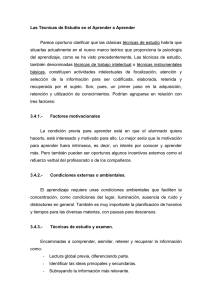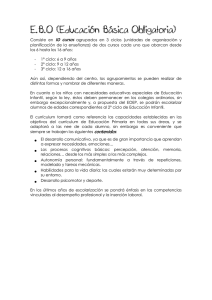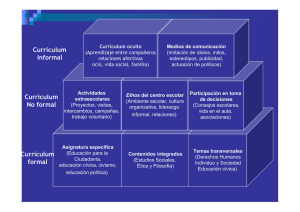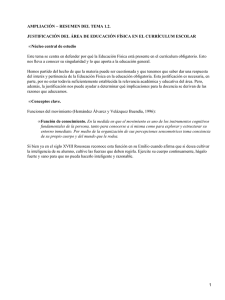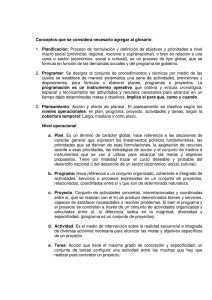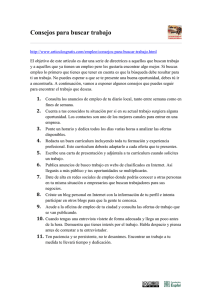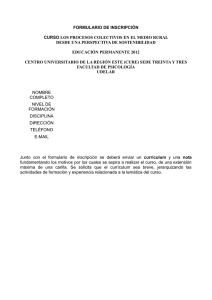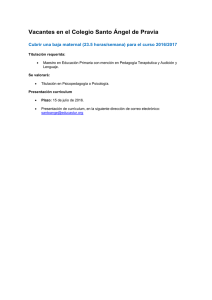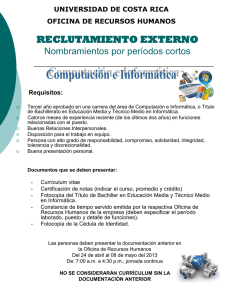Reformando la reforma educativa
Anuncio

EISNER, ELLIOT (1998): Cognición y currículum. Una visión nueva. Argentina: Amorrortu Editores. Reformando la reforma educativa Es difícil, hasta para un observador casual de la educación en los Estados Unidos, no llegar a la conclusión de que nuestras escuelas se encuentran en un estado de crisis profunda. Todos los medios, casi todos los políticos y gran parte de las encuestas públicas expresan una considerable ansiedad por el bajo rendimiento de los estudiantes. Para solucionar estos problemas, buscan modos de lograr que los estudiantes alcancen un «nivel mundial». ¿Qué significa «nivel mundial»? No está claro en absoluto el significado de esta expresión en el contexto de la educación de los jóvenes, aunque al parecer significa que en exámenes internacionales de rendimiento estudiantil, especialmente en matemática y ciencias, los estudiantes norteamericanos se elevarán desde su posición casi en el fondo de la escalera hasta ascender prácticamente hasta la cúspide. Lo que al parecer no somos capaces de hacer en la industria automovilística, creemos poder lograrlo en el quehacer educativo. Mandatos políticos de cambio Si el lector percibe un matiz de cinismo en mi declaración anterior, su intuición es correcta. Parece que fue ayer cuando tuvimos otra crisis educativa. Fue en 1983, cuando se publicó A nation at risk [Una nación en peligro] (National Commission on Excellence in Education, 1983). Las líneas iniciales del documento dicen: «Si una potencia extranjera enemiga hubiera intentado imponer a América el mediocre rendimiento educativo que existe hoy, podríamos muy bien haberlo considerado un acto de guerra. Tal como están las cosas, hemos permitido que esto nos suceda. Hemos despilfarrado lo que ganamos en rendimiento estudiantil tras el desafío del Sputnik. Además, hemos desmantelado sistemas esenciales de apoyo que nos ayudaron a obtener aquellos logros. Hemos cometido un acto irreflexivo y unilateral de desarme educativo» (pág. 5). ¿Es posible imaginar algo peor? Estados Unidos no fue nunca invadido por un ejército extranjero, jamás perdió una guerra (salvo la de Vietnam); y sin embargo, lamentablemente, nuestras escuelas consiguen lo que los ejércitos extranjeros no pudieron hacer. Una nación en peligro sostuvo que las escuelas norteamericanas destruían a los Estados Unidos1. Una nación en peligro no fue un documento gubernamental que nadie leyera. Se lo difundió por la más importante red de televisión de los Estados Unidos, se comentó en los periódicos y se lo discutió en incontables juntas docentes de todo el país. Una nación en peligro pintaba un panorama desalentador de nuestras escuelas, pero también sugería remedios. Estos remedios consistían en insistir en «los cinco nuevos saberes básicos». Ahora, pocos años después, con un nivel de análisis educativo no mucho más profundo que el expuesto en Una nación en peligro, tenemos su contraparte: América 2000 (Department of Education de los EE.UU., 1991). ¿Los actuales reclamos de reforma educativa tienen más posibilidades de éxito que los que conocimos en el pasado? ¿Un programa nacional de pruebas y un informe público son la solución? ¿Lo que deseamos para nuestros hijos o para este país es una visión de la educación ligada a una carrera internacional por la superioridad educativa? ¿Pueden las escuelas hacer más con menos dinero? ¿Estamos, por fin, en el camino hacia la recuperación educativa? Ahora bien, no está del todo claro si hacer públicos los boletines de los estudiantes hará posible que las escuelas se conviertan en lugares mejores tanto para los alumnos como para los maestros. También es un misterio por qué se piensa que un remedio adecuado para las enfermedades educativas consistiría en un gigantesco examen para 47 millones de estudiantes, que asisten a 108.000 escuelas supervisadas por 16.000 juntas escolares, radicadas en 50 estados, que atienden una población tan diversa como la nuestra. En cuanto a las escuelas modelo -otra de las recomendaciones de América 2000-, nunca faltaron en la educación de los Estados Unidos. La dificultad no está en crear escuelas modelo; la dificultad está en la idea de que de algún modo las escuelas pueden «replicarse» en otros contextos, como si el proceso fuera biológico y no político y social. Además, aun la idea de la crisis no está particularmente clara en el contexto de las escuelas. ¿Hay una crisis en la educación norteamericana para todos los estudiantes o sólo para algunos? ¿Cuál es la naturaleza de esa crisis? ¿Se debe a que en algunos segmentos de nuestra comunidad hay demasiados estudiantes que abandonan los estudios secundarios? ¿Se debe tal vez al fracaso de las escuelas o habrá otras causas? ¿La crisis consiste en el bajo rendimiento en las pruebas? Y si así es, ¿a quién afecta? ¿La crisis es atribuible a maestros incompetentes, a estudiantes poco motivados, a padres que no se preocupan lo suficiente por la educación de sus hijos, a la proporción creciente de familias monoparentales, al nivel de racismo de nuestra sociedad, al creciente número de niños criados en la pobreza, a los insuficientes cuidados prenatales que se brindan a los más pobres, a los efectos secundarios de que los niños pasen veinte o más horas por semana frente al televisor? ¿Contribuyen todos estos factores a que nuestros niños no rindan en la escuela? Y si así es, ¿qué indicarían estos factores para la mejora de las escuelas? En cierto sentido, el deseo de establecer un conjunto común de pautas educativas de nivel nacional es comprensible. Y es comprensible también el fuerte deseo de utilizar una prueba común para medir el rendimiento. Mucha gente, dentro y fuera de la educación, ha perdido confianza en la capacidad de las escuelas para transmitir los bienes educativos por los que creen haber pagado. La fuente de sus preocupaciones suele ser la declinación de los puntajes de los estudiantes según el Scholastic Aptitude Test (SAT) [Prueba de Aptitud Escolar]. Desde 1966 hasta 1990, el puntaje promedio en lengua según el SAT cayó 42 puntos: de 466 a 424. Durante el mismo período, el puntaje promedio en matemática según el SAT cayó 18 puntos: de 492 a 474 (College Entrance Examination Board [Junta de Evaluación para el Ingreso a la Universidad], 1989). La caída ha sido continua. Pero esta prueba no es muy adecuada para apreciar la calidad de las escuelas de los Estados Unidos. El SAT es un test de elección múltiple que tiene 80 ítems en cada una de sus dos secciones: matemática y lengua. En la sección de lengua, con sólo 6 ítems equivocados el puntaje cae de 466 a 424; y con sólo 4 ítems equivocados, cae de 492 a 474 en la sección de matemática. No es mi intención justificar la caída en los puntajes, sino simplemente señalar el análisis superficial que se hizo para interpretar el significado de esos puntajes. ¿Qué clase de validez predictiva se cree que pueden tener 5 o 6 ítems de un test de elección múltiple? ¿La caída en los puntajes del SAT no podría ser, en parte, consecuencia de que la población a la que se administra el test es cada vez mayor y más diversificada? Esa información rara vez trasciende al público; pero una caída de dos puntos de un año para el siguiente sale en la primera página de los diarios. Mi razonamiento y los interrogantes que planteo llevan la intención de complicar los análisis simplistas de la escolaridad que han bombardeado al público norteamericano durante la última década: hablar bien de las escuelas equivale prácticamente a confesar que se desconoce todo criterio de evaluación. Por otra parte, introducir factores atenuantes es correr el riesgo de ser considerado un defensor del «establishment educativo». Al parecer preferimos los eslóganes. La famosa frase «A la droga simplemente dile que no» tiene su contraparte en otra frase: «Primeros en ciencias y matemática para el año 2000». Estos análisis superficiales de la escolaridad no sirven para mejorar las escuelas, entre otras cosas, porque en general no averiguan las condiciones subyacentes por las cuales las escuelas son lo que son. Estrictamente se ciñen a los síntomas, y como dejan de lado las condiciones estructurales más profundas que animan a las escuelas, las «soluciones» que prescriben no son en realidad soluciones. Utilizar un examen nacional el American Achievement Test [Prueba de Rendimiento]- para tomar la temperatura educativa de las escuelas y después dar a publicidad esa temperatura puede ser tan útil para curar los males de las escuelas como tomar la temperatura a un paciente y publicar el resultado para curarlo. Tomar la temperatura en educación suministrará, en el mejor de los casos, una serie de indicadores generales sobre el estado del rendimiento estudiantil en variables circunscriptas, pero es muy improbable que arroje luz sobre las fuentes del éxito o del fracaso. Como me dijo cierta vez un maestro de Nebraska: «No se puede engordar el ganado poniéndolo en la balanza». Podríamos preguntarnos entonces por qué estos procedimientos parecen ser tan atractivos para los políticos que se interesan en la reforma escolar. Hay varias respuestas a esta pregunta. Primero, la idea de que todas las escuelas deben tener un curriculum común y un sistema de exámenes uniformes presenta un aspecto lógico atractivo. Detenerse demasiado en las diferencias entre valores educativos, contextos o historia cuando se reflexiona sobre los objetivos de la educación o el contenido de los programas escolares equivale a complicar innecesariamente las cosas. A medida que cobra importancia la consideración del contexto, las recomendaciones universales se desdibujan. Para algunos, prestar atención al contexto es un procedimiento ineficaz.2 En segundo lugar, existe casi desesperación entre los legos como entre algunos educadores por el convencimiento de que el establishment educativo ha fracasado, de lo cual, como lo expresó un autor, «Debemos hacernos cargo» (Finn, 1991). Hacerse cargo significa simplificar y estandarizar. Sin estandarización, la evaluación comparativa del desempeño escolar es prácticamente imposible; y sin evaluación comparativa, es muy difícil establecer un orden de calificaciones. Sin un orden de calificaciones, es difícil determinar la excelencia. Entonces surge la idea de la carrera: todos los niños van por la misma pista y saltan los mismos obstáculos. Y para el vencedor, el trofeo. Eso sí, no se tiene en absoluto en cuenta si cierta pista es adecuada para todos los niños en este país nuestro o si todos los niños parten de la misma línea de largada cuando suena el disparo inicial. Así, la meritocracia no tan tácita de nuestra cultura apoya la idea de que en las escuelas, como en las medias, una sola medida va bien a todos. Lo curioso es que esta idea suele ser defendida en nombre de la equidad educativa, como si uniformidad y equidad fueran idénticas. Tampoco se debe pasar por alto que la aspiración a comparar no termina dentro de nuestras fronteras nacionales. Tiene poco sentido hablar de escuelas de nivel mundial si no existe una carrera mundial en la que nuestros niños tengan que competir, una especie de olimpíadas de la educación. Tener una carrera de nivel mundial obliga a tener no sólo un programa de evaluación común de nivel mundial, sino también un curriculum mundial común. Si los japoneses tienen una visión de la educación en ciencias o en estudios sociales o en matemática diferente de la nuestra, evaluar a nuestros estudiantes con instrumentos apropiados para los programas de estudio japoneses no sería ni sensato ni esclarecedor. Para ser interpretables (e incluso así con enormes dificultades), tanto la evaluación como los currícula deben ser comunes a los estudiantes evaluados. En las olimpíadas, todos los corredores de una carrera compiten en la misma pista y parten del mismo lugar. Esas condiciones están lejos de ser comunes en nuestras propias escuelas, para no hablar de todas las escuelas del planeta.3 Por cierto que una tercera razón explica el atractivo de las soluciones simples: son más baratas que las complicadas. Si se pudiera mejorar significativamente la enseñanza midiendo el rendimiento de los estudiantes y dando a publicidad los resultados, o prescribiendo un currículum común para todos los que estudian, entonces no haría falta costear investigaciones en el campo de la docencia y el currículum ni la elaboración de programas que intenten formas experimentales de organización escolar. Si la clave del éxito es una escuela que funciona todo el año o la privatización de la educación o la provisión de incentivos económicos por el rendimiento -el equivalente de un trabajo educativo a destajo-, la necesidad de invertir en costosos programas de investigación y desarrollo se evaporaría. Mucha gente cree que las soluciones son simples. No hace tanto tiempo que la «vuelta a los saberes básicos» se consideraba la mejor solución posible para nuestros problemas educativos. Era una solución construida sobre la convicción de que «lo que fue bueno para mí, es bueno para mis hijos». Con independencia de las razones o los motivos que impulsan la reforma escolar, la consecuencia del análisis incorrecto de la estructura de la enseñanza y de la concepción limitada de su mejora es el descreimiento al parecer indetenible de los maestros. Para los maestros experimentados, el movimiento de la reforma, lleno de sus nuevas panaceas, recuerda a los antiguos y fallidos intentos de hacer algo para mejorar realmente la enseñanza y elevar las condiciones educativas. Para muchos maestros, los objetivos de la reforma, tal como se los formula en los términos de la disponibilidad de personal y los modelos económicos de progreso social, son ajenos a sus arraigados motivos para enseñar. Conseguir que sus alumnos ganen una carrera educativoeconómica no fue lo que los llevó a enseñar en primer término, y para la mayoría no es tampoco un argumento persuasivo para sus esfuerzos en el aula. Los objetivos pedagógicos de la nueva reforma (y los del pasado reciente) no captan su imaginación ni les inspiran nuevos ideales. En vista de la historia de intentos fallidos por encontrar una palanca de oro que eleve el nivel educativo, no se puede culpar a los maestros por no ser entusiastas. Ellos se dan cuenta de que una vez que se hayan acallado los tambores y los platillos, permanecerán en el aula con sus alumnos, haciendo lo mejor que puedan en condiciones cada vez más adversas. En cuanto a los directivos escolares, ellos también saben que los esfuerzos de reformase han encendido y han cesado. Pero los directivos escolares son más vulnerables ante la opinión pública que los maestros. El director, tanto en un sentido administrativo como en un sentido pedagógico, es responsable de la escuela; el superintendente, lo es del distrito. Ninguno de los dos puede permitirse ignorar las exhortaciones de reforma, y ambos suelen adoptar el lenguaje de la reforma «reestructuración», «aprendizaje cooperativo», «mapeo cognitivo», «currículum integrado», «valoración del desempeño»- sin un análisis conceptual cuidadoso del significado de estos conceptos y también sin haber creado sus contrapartes empíricas en la escuela. En definitiva, tanto los maestros como los funcionarios se adaptan, pero de manera diferente, a las actuales pasiones educativas. Esa adaptación es una manera de enfrentar a un público exigente y de dar la impresión de estar actualizados. Obstáculos para el cambio Hasta ahora mis comentarios estuvieron dirigidos a destacar el carácter relativamente vano de los trabajos por la reforma y a atribuir su general ineficacia a un análisis superficial de la educación y a una desafortunada idea de su misión. Pero, evidentemente, es preciso reconocer que aun con el más profundo de los análisis sería difícil introducir en las escuelas un cambio significativo. Las escuelas son instituciones fuertes; y reconocer las fuentes de su estabilidad es importante si queremos crear mejores métodos para perfeccionarlas. Será conveniente entonces discernir algunas de las principales piedras fundamentales que hacen a las escuelas tan resistentes al cambio. Por conveniencia y por economía, limitaré mi atención a lo que sigue. Primero, las imágenes de enseñanza, de aula y de lo que es una escuela se adquieren temprano en la vida. La docencia es la única profesión que conozco en la que la socialización profesional empieza a los cinco años. En consecuencia, las personas que enseñan han tenido años para internalizar una serie de expectativas respecto de lo que los maestros hacen y de cómo son las escuelas. Por eso producir un cambio significativo en las escuelas requiere, entre otras cosas, cambiar las imágenes que los maestros tienen de su trabajo. A veces estas nuevas imágenes se investigan en programas de capacitación para maestros, pero el hecho concreto es que la mayoría de las escuelas, para los maestros jóvenes, se parecen muchísimo a aquellas donde hicieron su escolarización primaria y secundaria. En consecuencia, las escuelas en las que enseñan suelen dificultar que echen raíces en ellos las nuevas imágenes de la enseñanza. Un programa de formación docente que recomiende un enfoque cooperativo de la enseñanza o una concepción integrada del currículum, pero que coloque a los futuros maestros en escuelas en las que ese tipo de enseñanza es casi imposible, o en las que la integración curricular sea muy difícil, probablemente no logrará los objetivos deseados. Además, con frecuencia los maestros veteranos aconsejan a los maestros jóvenes que olviden todo lo que se les enseñó en los programas de formación docente, porque la realidad educativa reside en la escuela tal como es. Afortunadamente, la actual tendencia hacia una relación de mayor cooperación entre maestros de escuelas públicas y profesores universitarios quizá subsane algunas de las dificultades con que se encuentran los maestros nuevos. A medida que se desarrolla una verdadera paridad entre profesores y maestros de escuelas públicas, es posible que se desarrolle también una relación más congruente entre los programas de formación docente y las posibilidades educativas de las escuelas. Y, si ello ocurre, creo que surgirán nuevas y mayores oportunidades de cambios importantes.4 Segundo, dada la actual estructura de las escuelas, los maestros elaboran, asimilan e inventan formas de adaptación profesional a fin de enfrentar las numerosas exigencias que constituyen su vida profesional. Estas formas de adaptación les permiten procesar con eficacia importantes cantidades de información y organizar su rutina diaria para poder sobrevivir. La asimilación, elaboración e invención de ciertas técnicas pedagógicas, formas de organización de la clase, procedimientos para brindar información a los estudiantes, maneras de calificar los exámenes, y métodos para distribuir oportunidades a los estudiantes dentro del aula, son todas técnicas que los maestros deben adquirir. Una vez internalizadas, estas habilidades permiten que los maestros se concentren en los aspectos sustanciales de su trabajo docente. Ahora bien, muchas de estas habilidades que hacen posible la supervivencia pedagógica son las mismas que deberían cambiar en un genuino esfuerzo de reforma. Es un círculo vicioso. Sin repertorios bien arraigados, la docencia no puede avanzar; y con repertorios bien arraigados, la asimilación o la invención de nuevas habilidades resulta difícil. Es difícil abandonar viejos hábitos cuando han funcionado «tan bien» por tanto tiempo. Por otra parte, los maestros tienen que pagar un costo profesional muy elevado si fracasan en la exploración experimental de nuevas posibilidades pedagógicas. Un tercer factor que estabiliza una escuela concierne a su estructura organizativa. Entiendo por «estructura organizativa» la manera en que se definen el tiempo, el espacio, los roles y las materias. Las escuelas son estructuras organizadas. Sus características son tan comunes que a veces las consideramos naturales, olvidando que se trata de productos culturales que bien podrían ser diferentes. Por ejemplo, aunque hay excepciones, la mayoría de los maestros dan clases a unos treinta alumnos por vez; la mayoría de los maestros empiezan a trabajar cerca de las 8:30 y terminan su tarea a las 15; en la mayoría de las escuelas de los Estados Unidos, el año lectivo se inicia en septiembre y termina en junio; los maestros en su mayoría trabajan con un solo grado; la mayor parte de las materias se enseñan como campos de estudio aislados, con relativamente poca integración en los niveles de escolaridad media y superior; en casi todas las escuelas hay por lo general sólo dos roles profesionales: docente o directivo escolar. A los alumnos se los califica con letras que simbolizan su desempeño, y así sucesivamente. Podríamos viajar desde Maine hasta California y desde Florida hasta Dakota del Norte, y descubriríamos que casi todas las escuelas comparten las características que hemos enumerado. Desde luego que hay excepciones, pero son sólo eso, excepciones. Los rasgos estructurales de las escuelas se ven además reforzados por una serie de normas comunes. Dreeben (1968), por ejemplo, comenta la norma de la universalidad. En el hogar, los padres tratan a los niños con relación a condiciones individuales y contextos específicos. En la escuela, en cambio, los maestros sienten la necesidad de «no hacer favoritismo», de tratar a todos los alumnos igual con respecto al cumplimiento de las normas; la situación individual de cada alumno queda así supeditada a las normas que se aplican a todos, y los maestros dudan en infringir esas normas porque no quieren parecer injustos. Dreeben puntualiza también que la práctica de agrupar a los alumnos por edad fomenta las comparaciones entre «pares». Esa agrupación por edad no forma parte de la vida familiar, ya que en casa coexisten niños de diferentes edades, ni tampoco se parece a la vida en el vecindario, donde niños de diferentes edades juegan juntos. Podríamos agregar más aspectos a esta lista, pero creo que lo que quiero destacar queda claro. La forma en que hemos estructurado las escuelas tiene importantes consecuencias para la forma en que la gente se comporta dentro de ellas. Roger Barker (1968) lo deja en claro en sus lecciones de psicología ecológica. Cuando la estructura de la escuela entra en conflicto con nuestras aspiraciones o con las innovaciones que tenemos la esperanza de introducir, es muy probable que la estructura altere la innovación o modifique la aspiración, y no lo contrario. La escuela cambia el mensaje que ingresa más de lo que el mensaje nuevo puede cambiar a la escuela. Ahora bien, en las reformas educativas casi nunca se encara adecuadamente el tema de la resistencia de la escuela a las reformas. Por lo general se trata de introducir innovaciones que funcionen dentro de la estructura escolar existente. Por ejemplo, todos los desarrollos curriculares del movimiento de reforma curricular de la década de 1960 estuvieron destinados a incorporarse a la estructura escolar existente. Y ninguna de esas reformas sobrevivió. Existe una buena razón para que la estructura escolar sea tan fuerte. En primer lugar, las escuelas son instituciones con una larga tradición, y las tradiciones alimentan expectativas. Nosotros esperamos que las escuelas estén organizadas en la forma en que lo están, permita o no esta organización lograr los objetivos que perseguimos. Segundo, los maestros y los administradores han desarrollado destrezas profesionales que encajan muy bien en la actual estructura de las escuelas. Por ejemplo, las habilidades docentes virtualmente se basan en el supuesto de que el maestro trabajará solo en un aula con unos treinta alumnos. Y la gran cantidad de investigación sobre la labor docente se apoya también en esa expectativa. Sólo nos resta entonces preguntarnos cuál sería la utilidad o la importancia de esa investigación si las condiciones en que trabajan los maestros se modificaran radicalmente. En tercer lugar, las expectativas respecto de las escuelas pueblan la mente de sus clientes: los estudiantes y sus padres. Los padres que tuvieron buen desempeño en escuelas tradicionales, y que «saben» que las escuelas a las que irán sus hijos en el futuro serán muy parecidas a las que ellos conocieron en el pasado, son particularmente resistentes a los cambios radicales. Cuando alguien ha sido un ganador o cuando conoce las reglas del juego, tiene pocas ganas de cambiar esas reglas. Un cuarto factor de estabilización de las escuelas es la tendencia a querer que los cambios se produzcan desde arriba hacia abajo. Desde un punto de vista burocrático, la implementación de la política educativa es responsabilidad del educador profesional. Por otra parte, los maestros y los administradores de los institutos de enseñanza son servidores públicos, cuya tarea consiste en ejecutar las políticas educativas que las autoridades políticas imponen. En cierto sentido, esta visión es razonable. En los Estados Unidos, las juntas escolares en los niveles estadual y municipal son responsables de la elaboración de las políticas educativas. Es tarea de estas juntas formular directivas y brindar orientación. Pero directivos escolares y maestros no son simplemente un personal técnico, por lo tanto deben tener participación en la formulación de las políticas y en su implementación. Si los maestros no se sienten comprometidos con las nuevas normas, es muy posible que ofrezcan una resistencia pasiva. Y con resistencia pasiva, la probabilidad de introducir un cambio productivo es muy pequeña. Pero aun más, los que dictan las medidas tratan con los niños de las escuelas primarias y secundarias en general. Para los que elaboran las medidas, estos niños son abstracciones. Los maestros se enfrentan con la realidad. A diferencia de las unidades que salen de una línea de producción, donde de métodos estandarizados se puede muy bien esperar resultados previsibles, los maestros deben introducir adaptaciones intelectuales no sólo en los métodos sino también en los fines. Además, la construcción de sentido no es algo que los maestros fabriquen y transmitan a los estudiantes, sino algo que los estudiantes deben producir por sí mismos. La forma que adopten esos sentidos es individual. Además, la construcción personal de sentido no es una responsabilidad educativa (excepto en un sistema obsesionado por los resultados estandarizados), sino una de las más preciadas virtudes de la educación, un elemento absolutamente fundamental para la viabilidad cultural. Y es a través de esas construcciones como se fomenta el bien común. Por nuestras diferencias nos enriquecemos mutuamente. El enfoque vertical y burocrático de la reforma educativa subestima la amplitud profesional que los maestros deben tener para explotar sus talentos y ejercitar el juicio profesional que deben emplear constantemente para tratar con esos haces de «diferencias individuales» que normalmente conocemos como «niños». Lo fundamental en este punto es que ni la actividad escolar ni la docencia pueden ser manejadas por control remoto desde lejos. Si los maestros y los directivos escolares no entienden el cambio o no llegan a comprometerse con él, no cambiarán. Lamentablemente, los reformadores de la educación pierden constantemente de vista este dato fundamental. Mirar debajo de la superficie La reforma de la educación requiere no sólo un análisis amplio y más profundo de las escuelas; debe atender también a las dimensiones de la actividad escolar que deben ser tratadas colectivamente para que la reforma educativa sea pedagógicamente real. Y esta atención debe ir más allá de los cambios de aspectos individuales de la práctica educativa. La «última» solución pedagógica para los problemas educativos debe ser considerada sólo una pequeña parte de un todo más complejo y más grande. Es difícil que los nuevos enfoques pedagógicos -por ejemplo, el desarrollo de habilidades de pensamiento de un orden más elevado- se alcancen si el currículum y los métodos de evaluación no sustentan las prácticas educativas que buscan ese objetivo. Los maestros no pueden dedicar el tiempo necesario a lograr que los estudiantes se inicien en métodos inductivos de aprendizaje si, para todos los fines prácticos, sigue siendo fundamental el cumplimiento del currículum o el logro de puntajes elevados en pruebas que evalúan un pensamiento de orden inferior. Es poco probable que la enseñanza misma se perfeccione si los maestros se siguen desenvolviendo dentro de una estructura escolar que los aísla de sus colegas o se rige por normas hostiles a la crítica constructiva. Creo que el principio que intento formular aquí es un principio estético: la obra de arte exige atender a totalidades; la configuración es fundamental; todo importa. Aplicada a las escuelas, esta perspectiva indica que es preciso ver la escuela como un todo. Lo que tenemos entre manos es la creación de una cultura. Bajo muchos aspectos, el término cultura es especialmente conveniente. En sentido biológico, una cultura es un conjunto de organismos vivos que sólo crecen si el medio en el que residen favorece su crecimiento. Ese medio, en nuestro caso, es la escuela. La cultura son los estudiantes y los adultos que trabajan con ellos. El crecimiento que buscamos es el ensanchamiento de la mente. Para crear el medio que estudiantes y profesores necesitan, debemos prestar atención a la mezcla. Lo que compone esa mezcla incluye las intenciones que orientan la empresa, la estructura que la sustenta, el currículum que provee su contenido, la enseñanza a través de la cual se media ese contenido, y el sistema de evaluación que nos permite controlar y mejorar su funcionamiento. Ninguna reforma educativa que se haya propuesto hasta ahora ha considerado colectivamente estas dimensiones fundamentales de la tarea escolar. Para abordar la reforma de las escuelas ecológicamente o, para decirlo de otro modo, sistémicamente, se requiere cuando menos atender a las intenciones. ¿Cuáles son los objetivos que importan de verdad en la empresa educativa como un todo? Esto requiere también que prestemos atención a la estructura de la escuela. Las características del lugar de trabajo, como ya he señalado, son de gran importancia para maestros y alumnos. Una reforma sistémica exige que se preste atención al currículum. ¿Qué ofreceremos a los estudiantes y cuál será la base de nuestra selección? Es preciso atender a la enseñanza. Ningún currículum puede sobrevivir a una incompetencia docente; pero tampoco vale la pena enseñar bien un currículum malo. Y por último, consideremos los métodos de evaluación empleados. Embarcarse en la reforma de las escuelas para concretar determinados ideales, pero usar al mismo tiempo formas de evaluación opuestas en el espíritu o en los hechos a esos ideales, equivale a cortejar el fracaso. Creo que los métodos de evaluación se deben basar en la idea de que su principal función es pedagógica (Eisner, 1985). O sea que las actividades evaluativas se deben entender como recursos pedagógicos destinados a mejorar las condiciones en las que se desenvuelve el quehacer educativo. Estas cinco dimensiones -la intencional, la estructural, la curricular, la pedagógica y la evaluativa- son elementos clave en todo abordaje amplio, ecológico o sistémico de la reforma educativa. En realidad, estas dimensiones no agotan el espectro de condiciones que se podrían considerar -el apoyo familiar a las escuelas, por ejemplo-, pero constituyen el núcleo mismo del éxito de la reforma.5 Las páginas precedentes han pretendido dar al lector una idea de los trabajos de reforma que jalonaron nuestra historia educativa desde la década de 1960. Esos trabajos no culminaron siempre con éxito. Lamentablemente, los actuales esfuerzos reformistas no parecen más promisorios. Y mi preocupación no es exclusiva. En The predictable failure of educational reform, Seymour Sarason (1990) dice: «Es notable, y hasta sintomático, que quienes proponen la reforma educativa no hablen de cambiar el sistema pedagógico. Formulan su reforma en los términos de mejorar las escuelas o la calidad de la educación. Y si existe alguna duda de que tienen una concepción en extremo superficial del sistema educativo, esa duda desaparece cuando examinamos los remedios que proponen, que se resumen en esto: "haremos lo que veníamos haciendo, o lo que debíamos hacer, pero ahora lo haremos mejor"» (pág. 13). Yo comparto las opiniones de Sarason. Estas preocupaciones nuestras no se deben considerar pesimistas. Lo que es pesimista es la incapacidad o la desgana de reconocer la magnitud de la tarea, y dejarse ganar por un optimismo voluntarista pero ingenuo acerca de «lo que funciona» (Department of Education, 1987) [Departamento de Educación de los EE.UU.], subiéndose, por así decir, al primer camión con música que pase por la calle. No hay mérito alguno en seguir la corriente del movimiento de reforma educativa si nos limitamos a introducir cambios superficiales o pequeñas modificaciones políticas que vuelvan más cómoda nuestra situación. A veces se progresa más nadando contra la corriente. Estas reflexiones me conducen al objetivo principal de este libro. No abordaré todas las consideraciones críticas que acabo de presentar. Mi objetivo consiste en brindar una base razonada y sólida para decidir qué enseñar. Consiste también en explorar las consecuencias de estas ideas para la enseñanza y la conducción de una evaluación educativa. Quiero proponer un marco de trabajo que, según creo, será útil para instituir escuelas verdaderamente educativas. La naturaleza humana y los fines de la educación, La tarea de decidir qué enseñar se vincula, en última instancia, con una visión de la naturaleza humana y con una imagen de los fines de la educación. Formular intenciones para las escuelas y definir los programas que se enseñarán a los jóvenes no son sólo tareas esenciales para la educación; son tareas que se debaten ásperamente en nuestra cultura. A diferencia de lo que acontece en muchas otras naciones, donde las políticas educativas se definen en un nivel ministerial para la nación en su conjunto, en los Estados Unidos el funcionamiento de las escuelas se orienta como resultado de políticas que pertenecen por ley a cada estado y, a su vez, a las juntas escolares locales. Si bien en los Estados Unidos hay una nacionalización de la educación mucho mayor de lo que los norteamericanos quisieran creer -sobre todo en la actualidad-, hay también bastante debate acerca de lo que es posible y deseable para las escuelas. Cualquier idea que yo formule en este libro deberá competir con otras ideas sobre lo que las escuelas deben proveer. En algún otro trabajo he discernido varias orientaciones principales en cuanto al curriculum o, en otros términos, varias ideologías educativas (Eisner, 1985, 1991a). Estas orientaciones e ideologías proporcionan una base para decidir qué curriculum se enseñará y para racionalizar los objetivos educativos. Actualmente, los objetivos y los contenidos que se enseñan en las escuelas se basan en el mercado. Se nos dice que las escuelas deben proveer la mano de obra que hará de los Estados Unidos una vez más un país competitivo: y que esto significa que los estudiantes aprendan a pensar. La idea es que en tiempos pasados los alumnos no necesitaban realmente saber cómo pensar: al parecer no se consideraba importante porque los empleos exigían poco de los trabajadores. Las escuelas tenían que entrenar a los niños para soportar el aburrimiento con el propósito de vacunarlos contra el aburrimiento que sin ninguna duda los esperaba en la línea de montaje. Al parecer, hoy las nuevas demandas cognitivas del trabajo y las exigencias de los empleos son las fuentes fundamentales de datos para formular las intenciones educativas y elaborar los programas escolares. En los Estados Unidos de hoy, la comunidad empresarial empieza a definir la agenda educativa para los niños norteamericanos (Berman, Weiler Associates, 1988). A manera de comparación, consideremos la posición de aquellas personas cuya visión de lo realmente importante tiene como centro un conjunto de valores teológicos. Las escuelas católicas, las escuelas judías ortodoxas y las escuelas protestantes fundamentalistas predican la centralidad de la palabra de Dios para el diseño de los programas educativos. Por supuesto, desde ese punto de vista, las escuelas que dejan fuera las enseñanzas de la Biblia o las ideas que la Iglesia acepta no pueden, en principio, ser educativamente buenas. Aquí, la principal fuente de datos no es nuestra posición competitiva frente a Japón o a Corea, sino una concepción de lo que los jóvenes necesitan para llevar una vida espiritualmente satisfactoria y moralmente correcta. Los padres que adoptan estas ideas envían a sus hijos a las escuelas parroquiales, cuyos programas están destinados a lograr la realización de esos valores. Hay otros que afirman que el objetivo correcto de la enseñanza escolar es la transmisión de cultura, pero no de cualquier cultura, sino de lo mejor que los seres humanos han creado. Los Great Books Programs, las Paideia Schools y en cierto sentido la Coalition of Essential Schools se basan en la idea de que no todos los contenidos curriculares son idénticos. Las diferencias en la calidad de lo que los seres humanos han creado son importantes, y una de las tareas más importantes del educador profesional es comprender lo que es de verdadero valor y renunciar a enseñar ciertas materias «importantes» -por ejemplo, enseñar a conducir vehículos- que no son responsabilidad fundamental de las escuelas. Expresado con otras palabras, ya que hay diferencias sustanciales en la calidad de las ideas y obras que los seres humanos han creado, es tarea del educador asegurarse de que se ponga al alcance de los jóvenes lo mejor. Evidentemente, es preciso tener en cuenta ciertas consideraciones evolutivas; pero, una vez realizada esa tarea previa, la selección debe hacerse poniendo la mayor atención en la calidad. Después, esta selección se convierte en una suerte de canon cultural, un medio no sólo para transmitir cultura sino también para ofrecer el elemento aglutinante que toda sociedad debe tener para mantenerse íntegra. En ausencia de una concepción de lo que vale la pena enseñar y en ausencia de una visión de la misión única de la escuela, esta se queda sin fundamento para excluir nada, y se limita a tratar de hacer lo que se le pide. La consecuencia inmediata de todo eso es que pierde dirección. Algunos consideran que esta idea sobre la misión de la educación escolar es esencialmente conservadora. Utilizar las escuelas para transmitir las ideas y los valores del pasado equivale, en efecto, a sostener la cultura tal como es. Y la cultura tal como es, es injusta. La nueva generación de reformadores educativos (Giroux, 1989) sostiene que la escuela debe sensibilizar a los jóvenes para las salvajes desigualdades sociales que atraviesa la sociedad. Las escuelas deben ayudar a los jóvenes a tomar conciencia de los intereses que llevan a la destrucción del medio ambiente; deben ayudarlos a comprender las causas de la pobreza, el abuso de drogas, el desempleo, el despilfarro de energía. Dicho de otro modo, el contenido correcto de los curricula escolares se aloja en el mundo en que los niños viven y vivirán, y no en un pasado remoto y pasivo. El objetivo de las escuelas es capacitar a los niños para que contribuyan a crear una sociedad mejor, más humana, más equitativa. A menos que las escuelas tengan éxito en esa tarea, la brecha entre ricos y pobres será cada vez mayor, el nivel de contaminación ambiental aumentará y la capacidad de las instituciones para controlar su propio destino disminuirá. El poder quedará entonces en manos de una elite relativamente pequeña que, por medio del privilegio de clase social y las ventajas económicas, explotará el trabajo de los asalariados pobres. Es importante señalar que algunos padres no quieren que las escuelas traten la cuestión de los valores. Los valores que se inculcan a los jóvenes, creen estos padres, pertenecen al ámbito del hogar, no al de la escuela. Desde este punto de vista, la tarea de la escuela es, en cierto sentido, técnica. Consiste en instruir para el alfabetismo y las destrezas laborales; consiste en introducir a los niños en el conocimiento de los contenidos seculares adecuados, pero de ninguna manera debe iniciarlos en un «esclarecimiento de los valores». Estas personas creen que, de algún modo, las escuelas pueden ser neutrales. No hace falta mucha perspicacia para reconocer que el proceso de la educación y las instituciones destinadas a facilitar ese proceso no son actividades valorativamente neutrales. Las escuelas son instituciones normativas. A las escuelas no les interesa meramente promover el aprendizaje humano, sino que se preocupan por alentar cierto tipo de aprendizaje humano. El tipo de aprendizaje que las escuelas pretenden alentar es el que la cultura o la subcultura valora. Algunas formas de aprendizaje -aprender a ser un racista, aprender a sentirse inútil, aprender a odiar la matemática- no son en realidad resultados educativos. Podrían ser resultados de la educación, pero sólo si las escuelas fuesen antieducativas (Dewey, 1938). Una educación neutral frente a los valores es un oxímoro. Como ya señalé, son también de fundamental importancia las cuestiones que se plantean en el debate acerca de los valores que deben orientar a las escuelas: especificar qué objetivos son centrales, qué es marginal y qué cae fuera del ámbito de la escuela. Las orientaciones o ideologías que he discernido son algunas de las que guiaron la política educativa o motivaron a las personas interesadas en la educación a encontrar o crear escuelas que reflejen esos valores. Debemos decir que rara vez estas orientaciones o ideologías se incluyen directamente en los programas escolares o se instalan como se podría instalar una heladera en una cocina. Los ideales, las ideas y las ideologías rivalizan por nuestra atención, son parte del proceso político. Sus valores se reflejan casi siempre en las metáforas que empleamos para describir los objetivos o procesos que idealizamos. No están contenidos en el sistema circulatorio, sino que son más bien como el aire que respiramos. Es preciso no subestimar la importancia de esta «infusión suave». Muchas veces la manera en que utilizamos el lenguaje para hablar de las escuelas es más seductora de lo que percibimos. Y cuando quienes expresan a través de metáforas los ideales que orientan la educación son los altos funcionarios políticos del país, entonces la autoridad hace que sea aun más difícil apreciarlos críticamente. Carl Sandburg dijo cierta vez que la niebla llega «con paso felino». Así, a veces el lenguaje seductor nos envuelve como una niebla sin que nos demos cuenta. Lo que me parece desalentador es que los investigadores del campo de la educación y los educadores profesionales de las escuelas acepten las premisas de la reforma educativa sin examinarlas críticamente. Por ejemplo, la idea de que las escuelas deben ser evaluadas se está transformando gradualmente en la idea que el sistema educativo del país mejorará si se emplea un sistema de evaluación común que facilite las comparaciones del progreso de los estudiantes estado por estado. Ahora bien, Mississippi gasta la mitad de la cantidad de dólares por alumno que gasta Connecticut en educación. ¿Es justo entonces, dejando de lado por el momento cuestiones más complejas y arraigadas, comparar el desempeño de los estudiantes de Mississippi con el de los de Connecticut? ¿Es justo usar el mismo patrón y establecer las mismas normas para niños pertenecientes a programas escolares con tan diferente nivel de apoyo económico? La respuesta parece clara pero eso es precisamente lo que se está proponiendo. No insistiré en este tema ni daré más ejemplos, que podrían ser numerosos. Lo que me interesa puntualizar es que investigadores y profesionales de la educación tienen la responsabilidad intelectual y profesional de examinar críticamente los valores implícitos en el lenguaje que se usa para motivar el cambio educativo. América 2000 comienza con una alusión a Tormenta del Desierto. Como en Una nación en peligro, la educación se convierte, a través de la analogía, en parte de una carrera armamentista internacional; y también por analogía nuestros niños se convierten en soldados en una batalla. Podemos entonces preguntarnos si una idea de educación expresada a través de metáforas bélicas será capaz de darnos el tipo de escuelas que queremos para nuestros hijos. ¿Cómo decidiremos qué enseñar? La tarea que enfrentamos consiste en conceptualizar una base útil, y por cierto también convincente, para construir los programas escolares. ¿Cómo decidiremos qué enseñar? ¿A qué criterios podemos apelar? ¿Podemos tomar ciertas claves de la biología y de la cultura? ¿Hay alguna manera de explotar las capacidades que nos han sido conferidas por nuestra naturaleza biológica y también aquellas tecnologías mentales creadas culturalmente que amplifican y extienden nuestros limites biológicos? ¿Y hay una manera de hacerlo que sea generosa y equitativa? ¿Podemos usar nuestro conocimiento de las posibilidades de ampliar la comprensión humana con el propósito de crear programas educativos que hagan sus diversidades accesibles a los jóvenes? Yo creo que sí. Una de nuestras características especiales como seres humanos es la propensión a simbolizar la experiencia. Ya en el período paleolítico, unos 250.000 a. de C., encontramos artefactos fabricados por el hombre que expresan su deseo de «dar un toque especial» (Dissanyake, 1991) a herramientas que tenían funciones esencialmente prácticas, instrumentales. ¿Por qué la superficie de un hacha de piedra debe ser embellecida con dibujos? Desde luego, la respuesta no es que los dibujos contribuyen a mejorar la calidad de su filo. Los hombres del período paleolítico -a quienes podemos imaginar viviendo al borde de la supervivencia- sin duda consideraban importante conferir un aspecto especial a todos los objetos, incluso los más funcionales. Este embellecimiento, este toque especial, representa una búsqueda de una manera de hacer especial la experiencia por el recurso de embellecer los instrumentos comunes. También importa reconocer que el embellecimiento tiene la facultad de suscitar un estado de experiencia especial. Al parecer los seres humanos siempre reconocieron que el significado de un objeto puede trascender sus características meramente utilitarias si el objeto recibe un tratamiento especial. Para lograr esa condición, es preciso hacer algo sobre el objeto mismo, algo que sobrepase su función meramente instrumental o práctica. Los rudimentos de ese embellecimiento se pueden apreciar ya en las imágenes simbólicas que el hombre usó para adornar las cuevas de Lescaux unos 40.000 años a. de C. Allí, de lo decorativo surge lo figurativo: la imagen no podía ser usada por sí misma, sino que debía representar algo que estuviera fuera de ella. Este reconocimiento constituye uno de los logros culturales evolutivos más importantes de la historia humana. Y digo culturales porque la creación de un símbolo implica la presencia del otro, de alguien para quien el símbolo puede tener sentido. El sentido compartido a través de la creación de símbolos constituye uno de los recursos fundamentales para mantener y perfeccionar una cultura. Sus rudimentos aparecen por primera vez en el embellecimiento que llamamos decoración. La capacidad de crear símbolos se vincula con el acervo biológico que es parte constitutiva de nuestra especie. En ausencia de una disminución congénita, poseemos un sistema sensorial diferenciado por el que aprendemos a «leer» las cualidades del entorno al que los componentes de este sistema responden. El mundo visual se hace consciente con el ejercicio de la vista; el mundo auditivo, con la capacidad de oír; el táctil, con la capacidad de sentir lo que tocamos. Estas capacidades biológicamente dadas son los recursos que utilizamos para adaptarnos a las demandas del ambiente y también para alterarlo. Diríamos que nuestro sistema sensorial es como un sistema de registro de información. Literalmente entramos en contacto con el mundo a través de nuestra capacidad cada vez más perfeccionada de experimentar las cualidades del mundo que habitamos. No es sorprendente entonces que el contenido de nuestra conciencia, mediado como está por los «datos» que nuestro sistema sensorial pone a su disposición, sea también usado como un recurso para la representación de la experiencia. La vista, el oído y el tacto no sólo nos permiten leer la escena; funcionan también como recursos por los cuales nuestras experiencias pueden ser transformadas en símbolos. Sostengo que lo que vemos, oímos y tocamos constituye la materia a partir de la cual se crean las formas de representación. Las formas de representación son auditivas, visuales, kinestésicas y gustatorias; y se manifiestan en la música, las artes visuales, la danza, el discurso, los textos, la matemática, etc. Lo que elegimos simbolizar está arraigado en nuestra experiencia, y nuestra experiencia, tanto empírica como imaginativa, está influida (pero no determinada) por la agudeza de nuestros sentidos. Los sentidos proveen el material para la creación de la conciencia. Y nosotros utilizamos el contenido de la conciencia y las posibilidades sensoriales de los diversos materiales para mediar, transformar y transportar nuestra conciencia hacia mundos que nos trascienden; en otras palabras, las formas de representación nos permiten no sólo crear sino también ampliar nuestra vida privada y darle presencia pública. Al hacerla pública, podemos compartir nuestra vida con los otros. Así vistas las cosas, un vasto conjunto de ideas son susceptibles de ser retratadas en formas que apelen a una o más modalidades sensoriales. La música, que hasta cierto punto es visual y táctil, es sin embargo fundamentalmente auditiva. La poesía se utiliza como un lenguaje para generar imágenes y otras formas de sentido por los referentes que el lenguaje implica y las cadencias que las formas poéticas despliegan. Las películas cinematográficas y de video explotan la visión, el texto y la música para crear sentidos que ninguna forma de representación aislada podría hacer posibles. A lo largo del tiempo hemos aprendido a ampliar y perfeccionar nuestra conciencia y a extender los viajes que es capaz de hacer. Realizamos esta hazaña por medio de las formas de representación que han creado los hombres, formas que son posibles debido a las capacidades biológicas que, como especie, poseemos. En su libro Actos de significado, Jerome Bruner (1990) sostiene la importante tesis de que los instrumentos que los seres humanos han inventado, lo que él llama «tecnologías de la mente» o «dispositivos protésicos», son medios para trascender nuestros límites biológicos. Dice Bruner: «Se puede decir que la caja de herramientas de cualquier cultura es un conjunto de dispositivos protésicos por medio de los cuales los seres humanos pueden rebasar y hasta redefinir los "límites naturales" del funcionamiento humano. Los instrumentos humanos, sean blandos o duros, son precisamente de este orden. Hay, por ejemplo, un limite biológico que restringe la memoria inmediata: la famosa expresión de George Miller "siete más o menos dos". Pero nosotros hemos construido dispositivos simbólicos para sobrepasar este límite: sistemas de codificación como los números en base ocho, artificios mnémicos, trucos de lenguaje. Recordemos la afirmación de Miller en aquel trabajo fundacional: que por la conversión del input por medio de tales sistemas de codificación nosotros, como seres humanos enculturados, somos capaces de abordar siete pedazos de información en vez de siete bits. Nuestro conocimiento se convierte entonces en conocimiento enculturado, indefinible salvo en un sistema de notación de base cultural. En el proceso hemos atravesado los límites originales establecidos por la llamada biología de la memoria. La biología restringe, pero no para siempre» (pág. 21). La observación de Bruner es de fundamental importancia para la educación. Si bien nuestras dotes biológicas ofrecen a nuestra especie las capacidades necesarias para experimentar el ambiente, es a través de la cultura como estas capacidades se extienden o amplifican. Las formas de representación que los seres humanos hemos inventado -la escritura, por ejemplo- han hecho posible crear un registro indeleble de aspectos de nuestra experiencia, un registro que la memoria sola no podría sostener. Los mapas nos permiten ver un mundo que no vemos. Estas formas estabilizan nuestra experiencia al fijarla en cierto medio y además nos transportan psicológicamente a lugares que sólo podemos conocer por las formas de representación que pueblan nuestra cultura. A través de la música, la pintura, la poesía y la ficción literaria participamos en mundos que, de otro modo, estarían cerrados para nosotros. Los sentidos captados a través de la poesía, la pintura, la música y la literatura, a través de la ciencia y la matemática, tienen su propio contenido especial. Desempeñan funciones epistemológicas únicas si somos capaces de «leer» su contenido. Me parece que la educación puede extraer de todas estas reflexiones una importante lección. Como el sentido en el contexto representativo está siempre mediado por alguna forma de representación, cada forma de representación hace una contribución especial a la experiencia humana. Lo vemos diariamente en nuestra propia cultura: usamos formas diferentes para decir cosas diferentes. Creo que la educación debe asistir a los jóvenes para que aprendan el modo de acceder a los sentidos que han sido creados por lo que hemos llamado «formas de representación». Pero no basta con acceder a los sentidos que han creado otros. La educación debe ayudar al joven a crear sus propios sentidos a través de esas formas. Las escuelas no pueden alcanzar esos objetivos a menos que su curriculum brinde a los estudiantes oportunidades para llegar a ser, a falta de un término mejor, multialfabetos. Sin la capacidad de «leer» los sentidos especiales y únicos que las diferentes formas de representación hacen posible, su contenido seguirá siendo para ellos un recurso inútil, un enigma que no pueden resolver. El resto de este libro arguye sobre la manera de usar esta concepción del sentido y el entendimiento para construir programas escolares. Es una argumentación que arraiga en nuestra naturaleza biológica y en los logros de nuestra cultura. Para ensayar esta argumentación, partiremos de la primera vía hacia nuestra conciencia: nuestros sentidos. El capítulo 2 explora sus contribuciones a nuestra vida ideativa. Notas 1 Es interesante observar que tanto Una nación en peligro como América 2000 emplean metáforas militares para alegar sus tesis. Una nación en peligro imagina lo que les sucedería a los Estados Unidos tras una invasión por un ejército extranjero, y América 2000 celebra el triunfo de la Tormenta del Desierto. No están del todo claras las razones por las cuales se escogen metáforas militares para tratar sobre la reforma escolar y la educación de los jóvenes, y creo que no sería una tarea difícil hallar metáforas más congruentes con los propósitos de la educación y el desarrollo de los niños y adolescentes. 2 Una orientación tecnicista en cualquier tarea busca procedimientos universales, tales que abstraigan de las idiosincrasias o los contextos individuales. Se quiere obtener «el método óptimo». Esta aspiración no es ajena a una concepción de la ciencia que la quiere ver descubrir las leyes universales que permitan regular y predecir los fenómenos en cuestión. Para esta concepción, la eficacia y la eficiencia son el dechado de las virtudes. 3 En Kozol (1991) encontramos uno de los más vivos ejemplos de la enorme disparidad entre los recursos de que disponen las escuelas. 4 No es probable que se logre paridad entre los profesores universitarios y los que trabajan en las escuelas elemental y media hasta que los maestros y los administradores escolares no dispongan de más tiempo libre y hasta que el sistema de créditos para la promoción en la educación superior no reconozca los aportes hechos a la práctica educativa en cooperación con los docentes dentro de las escuelas mismas. En las universidades de investigación más evolucionadas, ese reconocimiento es cosa del futuro en el momento de considerar la promoción y la retención. 5 En las dimensiones que acabo de definir no se incluyen los criterios de admisión en la universidad, la Prueba de Aptitud Escolar, las Pruebas de Nivel y las expectativas comunitarias. Todas las anteriores son dimensiones críticas para una reforma escolar eficaz.