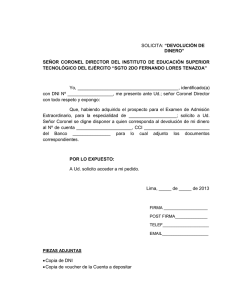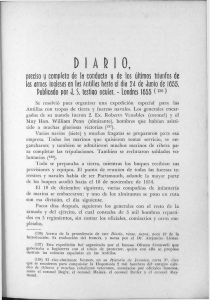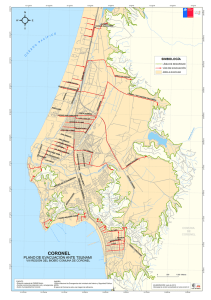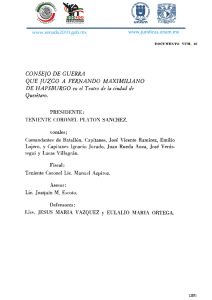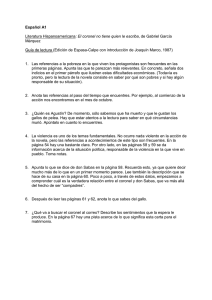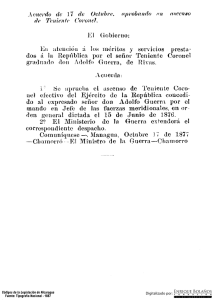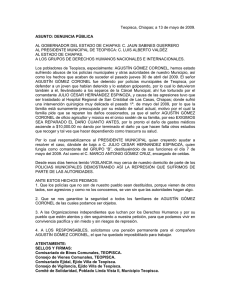trad letteraria _testi primo anno _per pagina web
Anuncio

I.Yo soy, señor, natural de Segovia. Mi padre se llamó Clemente Pablo (Dios le tenga en el cielo). Fue el tal como todos dicen; su oficio fue de barbero; aunque eran tan altos sus pensamientos, que se corría que le llamasen así, diciendo que él era tundidor de mejillas y sastre de barbas. Dicen que era de muy buena cepa; y, según él bebió, puédese muy bien creer. Estuvo casado con Aldonza de San Pedro, hija de Diego de San Juan y nieta de Andrés de San Cristóbal. Sospechábase en el pueblo que no era cristiana vieja, aunque ella, por los nombres y sobrenombres de sus pasados, quiso probar que era descendiente de la letanía. Tuvo muy buen parecer, y fue tan celebrada, que en el tiempo que ella vivió, casi todos los copleros de España hacían cosas sobre ella. Padeció grandes trabajos recién casada, y aun después, porque malas lenguas daban en decir que mi padre metía el dos de bastos para sacar el dos de oros. Probósele que a todos los que hacía la barba a navaja, mientras les daba con el agua, levantándoles las caras para el lavatorio, un mi hermanico de siete años les sacaba, muy a su salvo, los tuétanos de las faltriqueras. Murió el angelito de unos azotes que le dieron dentro de la cárcel. Sintiólo mucho mi padre (buen siglo haya), por ser tal, que robaba a todos las voluntades (Francisco de Quevedo “Vida del buscón Don Pablos”). II.La ropa blanca estaba sin planchar a causa del asma de la mujer. De manera que el coronel tuvo que decidirse por el viejo traje de paño negro que después de su matrimonio sólo usaba en ocasiones especiales. Le costó trabajo encontrarlo en el fondo del baúl, envuelto en periódico y preservado contra las polillas con bolitas de naftalina. Estirada en la cama la mujer seguía pensando en el muerto. —Ya debe haberse encontrado con Agustín —dijo—. Pueda ser que no le cuente la situación en que quedamos después de su muerte. —A esta hora estarán discutiendo de gallos —dijo el coronel. Encontró en el baúl un paraguas enorme y antiguo. Lo había ganado la mujer en una tómbola política destinada a recolectar fondos para el partido del coronel. Esa misma noche asistieron a un espectáculo al aire libre que no fue interrumpido a pesar de la lluvia. El coronel, su esposa y su hijo Agustín —que entonces tenía ocho años— presenciaron el espectáculo hasta el final, sentados bajo el paraguas. Ahora Agustín estaba muerto y el forro de raso brillante había sido destruido por las polillas. —Mira en lo que ha quedado nuestro paraguas de payaso de circo —dijo el coronel con una antigua frase suya. Abrió sobre su cabeza un misterioso sistema de varillas metálicas—. Ahora sólo sirve para contar las estrellas. Sonrió. Pero la mujer no se tomó el trabajo de mirar el paraguas. “Todo está así”, murmuró. “Nos estamos pudriendo vivos”. Y cerró los ojos para pensar más intensamente en el muerto. (Gabriel García Márquez “El Coronel no tiene quien le escriba”). III.A veces me conformaría con algo mucho más modesto, quizá más raro e igualmente absurdo: si nuestra vida es una película, sólo querría que la rebobinaran y empezarla de nuevo desde el principio. Incluso pagaría el precio del dolor o la vergüenza de ciertos episodios a cambio de recuperar determinada tarde de otoño o el rumor de gorriones del zaragozano Paseo de Independencia a comienzos del curso de 1958. Así, me iría de Nueva York en el mismo instante en que llegué por primera vez y, en el momento exacto, volvería a escribir estas líneas en las que imagino la tristeza de dejar Nueva York. Tristeza que se agranda en proporción directa a mis años. De joven pensaba, al abandonar una ciudad, que algún día volvería. Ya no soy joven y he aprendido que a muchos lugares no se regresa jamás. La sensación de límites que procura la edad — otro inquietante poema de Borges ilustra esta idea — se cierne también sobre la geografía. Lo más probable es que nunca viviré en Buenos Aires o San Petersburgo, dos capitales que mitifiqué en mi adolescencia, pero es igualmente difícil que mis pasos resuenen de nuevo por el pavimento del Holyrood Crescent de Glasgow en uno de cuyos áticos Maribel y yo hacíamos el amor y pasábamos frío, o que mi sombra se proyecte otra vez sobre las callejas encaladas de un pueblo manchego donde fuimos pobres y felices. (José María Conget (1997) “Cincuenta y tres y Octava”).