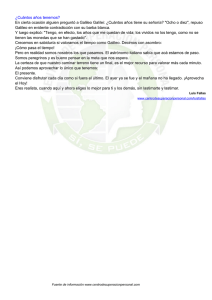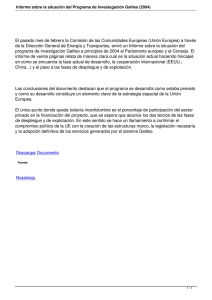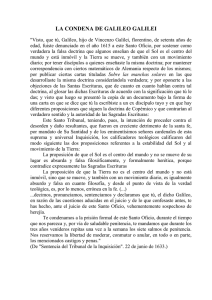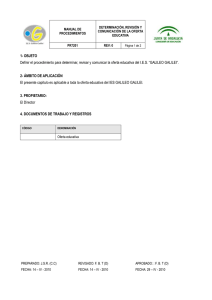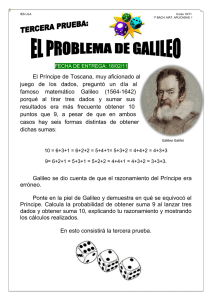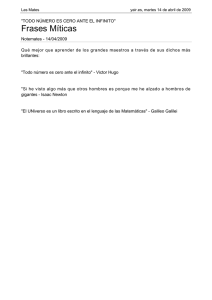La custodia del saber: meditar, glosar, conservar
Anuncio
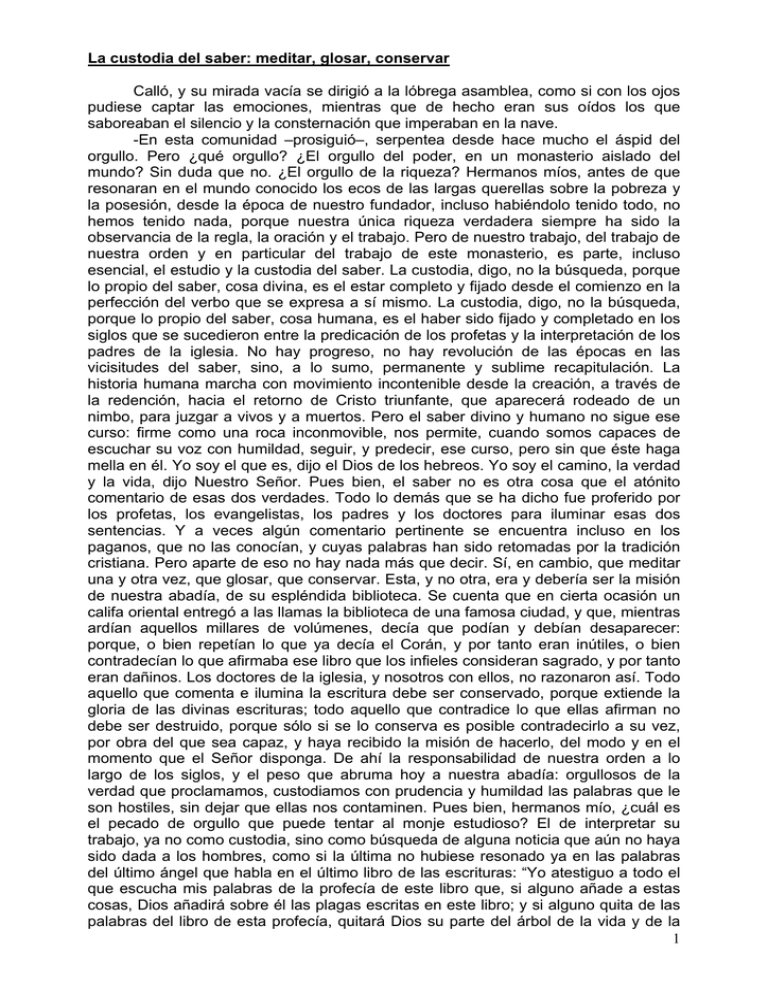
La custodia del saber: meditar, glosar, conservar Calló, y su mirada vacía se dirigió a la lóbrega asamblea, como si con los ojos pudiese captar las emociones, mientras que de hecho eran sus oídos los que saboreaban el silencio y la consternación que imperaban en la nave. -En esta comunidad –prosiguió–, serpentea desde hace mucho el áspid del orgullo. Pero ¿qué orgullo? ¿El orgullo del poder, en un monasterio aislado del mundo? Sin duda que no. ¿El orgullo de la riqueza? Hermanos míos, antes de que resonaran en el mundo conocido los ecos de las largas querellas sobre la pobreza y la posesión, desde la época de nuestro fundador, incluso habiéndolo tenido todo, no hemos tenido nada, porque nuestra única riqueza verdadera siempre ha sido la observancia de la regla, la oración y el trabajo. Pero de nuestro trabajo, del trabajo de nuestra orden y en particular del trabajo de este monasterio, es parte, incluso esencial, el estudio y la custodia del saber. La custodia, digo, no la búsqueda, porque lo propio del saber, cosa divina, es el estar completo y fijado desde el comienzo en la perfección del verbo que se expresa a sí mismo. La custodia, digo, no la búsqueda, porque lo propio del saber, cosa humana, es el haber sido fijado y completado en los siglos que se sucedieron entre la predicación de los profetas y la interpretación de los padres de la iglesia. No hay progreso, no hay revolución de las épocas en las vicisitudes del saber, sino, a lo sumo, permanente y sublime recapitulación. La historia humana marcha con movimiento incontenible desde la creación, a través de la redención, hacia el retorno de Cristo triunfante, que aparecerá rodeado de un nimbo, para juzgar a vivos y a muertos. Pero el saber divino y humano no sigue ese curso: firme como una roca inconmovible, nos permite, cuando somos capaces de escuchar su voz con humildad, seguir, y predecir, ese curso, pero sin que éste haga mella en él. Yo soy el que es, dijo el Dios de los hebreos. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Nuestro Señor. Pues bien, el saber no es otra cosa que el atónito comentario de esas dos verdades. Todo lo demás que se ha dicho fue proferido por los profetas, los evangelistas, los padres y los doctores para iluminar esas dos sentencias. Y a veces algún comentario pertinente se encuentra incluso en los paganos, que no las conocían, y cuyas palabras han sido retomadas por la tradición cristiana. Pero aparte de eso no hay nada más que decir. Sí, en cambio, que meditar una y otra vez, que glosar, que conservar. Esta, y no otra, era y debería ser la misión de nuestra abadía, de su espléndida biblioteca. Se cuenta que en cierta ocasión un califa oriental entregó a las llamas la biblioteca de una famosa ciudad, y que, mientras ardían aquellos millares de volúmenes, decía que podían y debían desaparecer: porque, o bien repetían lo que ya decía el Corán, y por tanto eran inútiles, o bien contradecían lo que afirmaba ese libro que los infieles consideran sagrado, y por tanto eran dañinos. Los doctores de la iglesia, y nosotros con ellos, no razonaron así. Todo aquello que comenta e ilumina la escritura debe ser conservado, porque extiende la gloria de las divinas escrituras; todo aquello que contradice lo que ellas afirman no debe ser destruido, porque sólo si se lo conserva es posible contradecirlo a su vez, por obra del que sea capaz, y haya recibido la misión de hacerlo, del modo y en el momento que el Señor disponga. De ahí la responsabilidad de nuestra orden a lo largo de los siglos, y el peso que abruma hoy a nuestra abadía: orgullosos de la verdad que proclamamos, custodiamos con prudencia y humildad las palabras que le son hostiles, sin dejar que ellas nos contaminen. Pues bien, hermanos mío, ¿cuál es el pecado de orgullo que puede tentar al monje estudioso? El de interpretar su trabajo, ya no como custodia, sino como búsqueda de alguna noticia que aún no haya sido dada a los hombres, como si la última no hubiese resonado ya en las palabras del último ángel que habla en el último libro de las escrituras: “Yo atestiguo a todo el que escucha mis palabras de la profecía de este libro que, si alguno añade a estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas escritas en este libro; y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, quitará Dios su parte del árbol de la vida y de la 1 ciudad santa, que están escritos en este libro”. Pues bien... ¿no os parece, infortunados hermanos, que estas palabras aluden precisamente a lo que ha sucedido no hace mucho entre estos muros, y que, a su vez, lo que ha sucedido entre estos muros alude precisamente a las vicisitudes mismas del siglo que vivimos, que, tanto en la palabra como en las obras, en las ciudades como en los castillos, en las orgullosas universidades como en las iglesias catedrales, trata de esforzarse por descubrir nuevos codicilos a las palabras de la verdad, deformando el sentido de esa verdad ya enriquecida por todos los escolios, esa verdad que, en vez de estúpidos añadidos lo que necesita es una intrépida defensa? Este es el orgullo que ha serpenteado y sigue serpenteando entre estos muros: y yo digo a quien se ha empeñado y sigue empeñándose en romper los sellos de los libros que le están vedados, que ése es el orgullo que el Señor ha querido castigar y seguirá castigando hasta que no se rebaje y se humille, porque, dada nuestra fragilidad, al Señor nunca le ha sido, ni le es, difícil encontrar los instrumentos para realizar su venganza. -¿Has escuchado, Adso? –me dijo por lo bajo Guillermo–. El viejo sabe más de lo que dice. Tenga o no parte en esta historia, el hecho es que sabe, y nos advierte que mientras los monjes curiosos sigan violando la biblioteca, la abadía no recuperará su paz. ECO, Umberto, El nombre de la rosa, Barcelona, Lumen, 1983, págs. 486-487 Las fuentes: Bacon, Galileo, Descartes Francis Bacon (1561-1626) 1. El hombre, servidor e intérprete de la naturaleza, no obra ni comprende más que en proporción de sus descubrimientos experimentales y racionales sobre las leyes de esta naturaleza; fuera de ahí, nada sabe ni nada puede. 3. La ciencia del hombre es la medida de su potencia, porque ignorar la causa es no poder producir el efecto. No se triunfa de la naturaleza sino obedeciéndola, y lo que en la especulación lleva el nombre de causa conviértese en regla en la práctica. 31. Es en vano esperar gran provecho en las ciencias, injertando siempre sobre el antiguo tronco; antes al contrario, es preciso renovarlo todo, hasta las raíces más profundas, a menos que no se quiera dar siempre vueltas en el mismo círculo y con un progreso sin importancia y casi digno de desprecio. 73. No hay signo más cierto ni de más consideración, que el que deriva de los resultados. Las invenciones útiles son como garantía y caución de la verdad de las filosofías. Pues bien, ¿podría demostrarse que de todas esas filosofías griegas y de las ciencias especiales que son su corolario, haya resultado durante tantos siglos, una sola experiencia que haya contribuido a mejorar y a aliviar la condición humana? 81. Encontramos otra ocasión importante y poderosa del poco adelante de las ciencias. Hela aquí: que es imposible avanzar en la carrera, cuando el objeto no está bien fijado y determinado. No hay para las ciencias otro objeto verdadero y legítimo, que el de dotar la vida humana de descubrimientos y recursos nuevos. Pero la mayoría no entiende así las cosas, y tiene sólo por regla el amor del lucro y la pedantería, a menos que de vez en cuando no se encuentre algún artesano de genio emprendedor y amante de la gloria, que persiga algún descubrimiento, lo que de ordinario no se puede conseguir sino a costa de un gran dispendio de sus recursos metálicos. Pero de ordinario, tanto dista el hombre de proponerse aumentar el 2 número de los conocimientos y de las invenciones, que sólo toma de los conocimientos actuales aquellos que necesita para enseñar, para alcanzar dinero o reputación, u obtener cualquier provecho de ese género. Si entre tan gran multitud de inteligencias se encuentra una que cultive con sinceridad la ciencia por la ciencia misma, se observará que se afana más por conocer las diferentes doctrinas y los sistemas, que por investigar la verdad según las reglas vigorosas del verdadero método. Más todavía: si se encuentra algún espíritu que persiga con tenacidad la verdad, se verá que la verdad que busca es aquella que podría satisfacer su inteligencia y su pensamiento, dándole cuenta de todos sus hechos que son ya conocidos, y no aquella que ofrece en premios nuevos descubrimientos y muestra su luz en nuevas leyes generales. Así, si nadie ha determinado aún bien el fin de las ciencias, no es de extrañar que todos hayan errado en las investigaciones subordinadas a ese fin. 82. El objeto y fin último de las ciencias, han sido, pues, mal establecidos por los hombres; pero aun cuando los hubieren fijado bien, el método era erróneo e impracticable. Cuando se reflexiona acerca de ello, sobrecógele aún el estupor, viendo que nadie haya puesto empeño, ni ocupádose siquiera, en abrir al espíritu humano una vía segura, que partiese de la observación y de una experiencia bien regulada y fundada, sino que todo se haya abandonado a las tinieblas de la tradición, a los torbellinos de la argumentación, a las inciertas olas del azar y de una experiencia sin regla ni medida. Queda la observación pura de los hechos que se llaman hallazgos, cuando se presentan por sí mismos, y experimentos, cuando se los ha buscado. Este género de experiencia no es otra cosa que una hoz rota, como se dice, y que esos tanteos, con los cuales un hombre procura en la oscuridad encontrar el camino, mientras que sería mucho más fácil y prudente para él esperar el día o encender una antorcha y proseguir su camino con la luz. El verdadero método experimental, al contrario, ante todo, enciende la antorcha, y a su luz muestra seguidamente el camino, comenzando por una experiencia bien regulada y profunda, que no sale de sus límites, en la que no se desliza el error. De esa experiencia, induce leyes generales, y recíprocamente de esas leyes generales bien establecidas, experiencias nuevas; 84. Otra causa que detuvo el progreso de las ciencias, es que los hombres se vieron retenidos, como fascinados, por su ciego respeto por la antigüedad, por la autoridad de los que se consideraban como grandes filósofos, y en fin, por el general acatamiento que se les prestaba. Ya hemos hablado de ese común acuerdo de los espíritus. La opinión que los hombres tienen de la antigüedad se ha formado con excesiva negligencia, y ni aun se compadece bien con la misma expresión de antigüedad. La vejez y la ancianidad del mundo deben ser consideradas como la antigüedad verdadera, y convienen a nuestro tiempo más que a la verdad de la juventud que presenciaron los antiguos. Esta edad, con respecto a la nuestra, es la antigua y la más vieja; con respecto al mundo, lo nuevo es lo más joven. Ahora bien; así como esperamos un más amplio conocimiento de las cosas humanas y un juicio más maduro de un viejo que de un joven, a causa de su experiencia del número y de la variedad de cosas que ha visto, oído o pensado, del mismo modo sería justo esperar de nuestro tiempo (si conociera sus fuerzas y quisiera ensayarlas y servirse de ellas), cosas mucho más grandes que de los antiguos tiempos; pues nuestro tiempo es el anciano del mundo, y se encuentra rico en observación y experiencia. Es preciso tener también en cuenta las largas navegaciones y los largos viajes tan frecuentes en estos últimos siglos, que han contribuido mucho a extender el conocimiento de la naturaleza, y producido descubrimientos de los que puede brotar nueva luz para la filosofía. Más aún, sería vergonzoso para el hombre después de haberse descubierto en nuestro tiempo nuevos espacios del globo material, es decir, 3 tierras, mares y cielos nuevos, que el globo intelectual quedara encerrado en sus antiguos y estrechos límites. En cuanto a los autores se refiere, es una soberana pusilanimidad respetarles indefinidamente sus derechos y negárselos al autor de los autores, y por ello principio de toda autoridad: el tiempo. Se dice con mucha exactitud, que la verdad es hija del tiempo, no de la autoridad. Es preciso no sorprenderse si esa fascinación que ejercen la antigüedad, los autores y el consentimiento general, han paralizado el genio del hombre, hasta el punto de que, como una víctima de sortilegios, no puede ponerse en relación con las cosas. 129. En primer lugar, nos parece que entre las acciones humanas, la más bella sin duda, es la de dotar al mundo de grandes descubrimientos, y así es como lo juzgaron los siglos pasados. Concedíase honores divinos a los inventores; a los que, por el contrario, se habían distinguido en el servicio del Estado, como los fundadores de ciudades y de imperios, legisladores, libertadores de la patria afligida por crueles azotes, vencedores de los tiranos, y otros por el estilo, no se les concedía más que el título y las prerrogativas de héroes. Y si se hace una justa comparación de estas dos especies de méritos, se aplaudirá sin duda el criterio de las edades antiguas, pues el beneficio de los descubrimientos se extiende a todo el género humano, y los servicios civiles sólo a un país; éstos no duran más que tiempo limitado y los otros son eternos. Con frecuencia los Estados no adelantan sino en medio de turbulencias y por violentas sacudidas; pero los descubrimientos derraman sus beneficios sin hacer derramar lágrimas (...). Reflexiónese por otra parte en la diferencia que existe entre la condición del hombre en un reino de los más civilizados de Europa y la condición de ese hombre en una de las regiones más incultas y bárbaras del nuevo mundo; tal es esta diferencia que puede decirse con razón que el hombre es un Dios para el hombre, no sólo a causa de los servicios y beneficios que puede prestarle, sí que también por la comparación de sus diversas condiciones. Y esta diversidad no es el suelo, no es el cielo quien la establece; son las artes. Distinguiremos seguidamente tres especies y como tres grados de ambición; la primera especie, es la de los hombres que quieren acrecentar su poderío en su país; ésta es la más vulgar y la más baja de todas; la segunda, la de los hombres que se esfuerzan en acrecentar la potencia y el impero de su país sobre el género humano; ésta tiene más dignidad, pero aquellos que se esfuerzan por fundar y extender el imperio del género humano sobre la naturaleza, tienen una ambición (si es que este nombre puede aplicársele) incomparablemente más sabia y elevada que los otros. Pero el imperio del hombre sobre las cosas, tiene su único fundamento en las artes y en las ciencias, pues sólo se ejerce imperio en la naturaleza obedeciéndola. Diremos también, que si la utilidad de un descubrimiento particular ha conmovido de tal modo a los hombres que hayan visto algo más que un hombre en aquel que podía de tal suerte extender un beneficio a todo el género humano, ¿cuánto más elevado no parecerá a sus ojos un descubrimiento que por sí solo da la clave de todos los otros? (...) En último lugar, si se objeta que las ciencias y las artes dan frecuentemente armas a los malos intentos y a las pasiones perversas, nadie se preocupará gran cosa de ello. Otro tanto puede decirse de los bienes del mundo, el talento, el valor, las fuerzas, la belleza, las riquezas, la misma luz y otras. Que el género humano recobre su imperio sobre la naturaleza, que por don divino le pertenece; la recta razón y una sana religión sabrán regular su uso. Bacon, Francis, Novum Organon, Buenos Aires, Orbis, 1985 4 Así pues, verdad y utilidad son aquí las cosas en sí mismas, y las obras en sí mismas han de estimarse más en cuanto que son prendas de la verdad que por sus conveniencias para la vida. Op. Cit, Libro I, Af. CXXIX El fin de nuestro establecimiento es el conocimiento de las causas y movimientos ocultos de las cosas; y extender los límites del impero humano para efectuar todas las cosas posibles. Bacon, Francis, La nueva Atlántida, Buenos Aires, Losada, 1941, pág. 145 Pero de este modo veis que mantenemos comercio, no de oro, plata o joyas, ni de seda o especies, o de cualesquiera otros artículos materiales sino sólo de la primera criatura de Dios que es la Luz. Y os digo que nuestro comercio era sólo para obtener la luz en todas las partes del mundo donde fuera posible encontrarla. Op. Cit., pág. 131 Galileo Galilei (1564-1642) La filosofía está escrita en este grandísimo libro que tenemos continuamente abierto ante nuestros ojos (el universo, yo digo), pero que no puede entenderse si antes no se aprende a entender la lengua, y conocer los caracteres en que está escrito. Está escrito en lengua matemática, y los caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas sin cuyo medio es imposible humanamente entender una palabra; sin ellos, todo es errar vanamente por un oscuro laberinto... Babini, José, Galileo, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1967, pág. 80 (extraído de Il Saggiatore de G. G.) Por ahora tomemos esto como postulado: ya después podremos ver establecida su verdad absoluta, cuando comprobemos que otras conclusiones construidas sobre tales hipótesis, corresponden y se adaptan perfectamente con los experimentos. Galileo Galilei, Diálogo acerca de las dos nuevas ciencias, Buenos Aires, Losada, 1945, pág. 208 Salviati: (...) Por esto, señor Simplicio, acudid pues con las razones y con las demostraciones vuestras o de Aristóteles, y no con textos y meras autoridades, porque vuestros discursos tienen que ser acerca del mundo sensible y no acerca del mundo de papel. Babini, José, Galileo, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1967, pág. 99 (extraído de Il Saggiatore de G. G.) 5 Así las cosas, me parece que, al discutir los problemas naturales, no se debería partir de la autoridad de los pasajes de la Escritura, sino de la experiencia de los sentidos y de las demostraciones necesarias. Galileo Galilei, Cartas del Señor Galileo Galilei, Académico Linceo, escritas a Benedetto Castelli y a la Señora Cristina de Lorena, Gran Duquesa de Toscana, Madrid, Alhambra, 1986, pág. 2 Creo que los teólogos que no tienen destreza en las otras ciencias, no afirmarán que el título y la autoridad de reina corresponde a la teología en el primer sentido. Ninguno de ellos, según creo, dirá que la geometría, la astronomía, la música y la medicina se hallan más excelentemente contenidas en los Libros Sagrados que en los libros de Arquímedes, Ptolomeo, Boecio y Galeno. Creo, pues, que su preeminencia real le corresponde a la teología sólo en un segundo sentido, esto es, por causa de la sublimidad de su objeto y de la excelencia de sus enseñanzas acerca de las revelaciones divinas, de las cuales no presentan conclusiones que atañen esencialmente a la adquisición de la beatitud eterna, conclusiones que los hombres no pueden adquirir ni comprender por otros medios. Si, asentado eso, la teología, ocupada en las más excelsas contemplaciones divinas, ocupa el trono real entre las ciencias por razón de ésta su dignidad, no le está bien rebajarse hasta las múltiples especulaciones de las ciencias inferiores y no debe ocuparse de ellas porque no tocan a la beatitud. Por ello, los ministros y los profesores de teología no deberían arrogarse el derecho de dictar fallos sobre disciplinas que no han estudiado ni ejercitado. Galileo Galilei, Cartas del Señor Galileo Galilei, Académico Linceo, escritas a Benedetto Castelli y a la Señora Cristina de Lorena, Gran Duquesa de Toscana, Madrid, Alhambra, 1986, pág. 43 (...) porque la Sagrada Escritura y la naturaleza proceden igualmente del Verbo Divino, aquélla como dictado del Espíritu Santo, y ésta como la ejecutora perfectamente fiel de las órdenes de Dios; ahora bien, si se ha convenido en que las Escrituras, para adaptarse a las posibilidades de comprensión de la mayoría, dicen cosas que difieren con mucho de la verdad absoluta, por gracia de su género y de la significación literal de los términos, la naturaleza, por el contrario, se adecua, inexorablemente e inmutablemente, a las leyes que le son impuestas, sin franquear jamás sus límites y no se preocupa por saber si sus razones ocultas y sus maneras de obrar están al alcance de nuestras capacidades humanas. De ello resulta que los efectos naturales y la experiencia de los sentidos que delante de los ojos tenemos, así como las demostraciones necesarias que de ella deducimos, no deben en modo alguno ser puestas en duda ni, a fortiori, condenadas en nombre de los pasajes de la Escritura, aun cuando el sentido literal pareciera contradecirlos. Pues las palabras de la Escritura no están constreñidas a obligaciones tan severas como los efectos de la naturaleza, y Dios no se revela de modo menos excelente en los efectos de la naturaleza que en las palabras sagradas de las Escrituras. Op. Cit, pág. 31 En efecto, las Sagradas Escrituras y la Naturaleza proceden igualmente del verbo Divino, aquélla en tanto que es fiel ejecutora de las órdenes de Dios. Las Sagradas Escrituras, para adaptarse a la comprensión de la mayoría, dicen a menudo cosas que, a primera vista y ateniéndonos sólo al sentido de las palabras, están muy 6 alejadas de la verdad absoluta, mientras que, por el contrario, la naturaleza – inexorable, inmutable, indiferente a que el secreto de sus razones y de sus modos de actuación estén o no al alcance de la comprensión de los hombres– no transgrede jamás los límites de las leyes que le son impuestas. Parece que los efectos naturales, lo que la experiencia sensible nos hace ver, o lo que una demostración necesaria nos obliga a concluir, en absoluto debe ser revocado o puesto en duda por un pasaje de las Escrituras, que, tomado al pie de la letra parecería decir otra cosa, puesto que cada palabra de las Escrituras no está determinada por lazos tan rigurosos como cada efecto de la naturaleza. Op. Cit, pág. 50 Hace pocos años, como bien sabe nuestra serena Alteza, descubrí en los cielos muchas cosas no vistas antes de nuestra edad. La novedad de tales cosas, así como ciertas consecuencias que se seguían de ellas, en contradicción con las nociones físicas comunmente sostenidas por los filósofos académicos, lanzaron contra mí a no pocos profesores, como si yo hubiera puesto estas cosas en el cielo con mis propias manos para turbar la naturaleza y trastornar las ciencias. Olvidando, en cierto modo, que la multiplicación de los descubrimientos concurre al progreso de la investigación, al desarrollo y a la consolidación de las ciencias, y no a su debilitamiento o destrucción. Op. Cit., pág. 20 La filosofía está escrita en ese grandísimo libro que tenemos continuamente abierto ante nuestros ojos (el universo, yo digo), pero que no puede entenderse si antes no se aprende a entender la lengua, y conocer los caracteres en que está escrito. Está escrito en lengua matemática, y los caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas sin cuyo medio es imposible humanamente entender una palabra; sin ellos, todo es errar vanamente por un oscuro laberinto... Babini, José, Galileo, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1967, pág. 80 (extraído de Il Saggiatore de G. G.) Por ahora tomemos esto como postulado: ya después podremos ver establecida su verdad absoluta, cuando comprobemos que otras conclusiones construidas sobre tales hipótesis, corresponden y se adaptan perfectamente con los experimentos. Galileo Galilei, Diálogo acerca de las dos nuevas ciencias, Buenos Aires, Losada, 1945, pág. 208 7 René Descartes (1596-1650) No sé si les debo hablar de las primeras meditaciones que hice allí, pues son tan metafísicas y tan poco comunes que acaso no gusten a todo el mundo. Y, sin embargo, para que se pueda juzgar si los fundamentos que he adoptado son bastante firmes, me encuentro en cierto modo forzado a decir algo de ellas. Desde mucho antes había advertido que, en cuanto a las costumbres, era necesario seguir a veces opiniones que sabemos son muy inciertas, como si fueran indudables, según se ha dicho antes; pero como ahora deseaba dedicarme solamente a la investigación de la verdad, pensaba que debía hacer todo lo contrario y rechazar como absolutamente falso todo aquello en lo que pudiera imaginar la menor duda, para ver si después de esto no quedaba algo en mis creencias que fuese enteramente indudable. Así como nuestros sentidos a veces nos engañan, quise suponer que no había ninguna cosa que fuese tal cual ellos nos la hacen imaginar. Y puesto que hay hombres que se equivocan al razonar incluso en los temas más simples de la geometría e incurren allí en paralogismos, y juzgando que estaba sujeto a error lo mismo que cualquier otro, rechacé como falsas todas las razones que antes había tomado por demostraciones. Y considerando, por último, que exactamente los mismos pensamientos que tenemos estando despiertos nos pueden sobrevenir estando dormidos sin que haya ninguno, por ende, que sea verdadero, me resolví a fingir que todas las cosas que habían penetrado alguna vez en mi espíritu no eran más verdaderas que las ilusiones de mis sueños. Pero inmediatamente después advertí que mientras yo quería pensar de ese modo que todo era falso, era preciso necesariamente que yo, que lo pensaba, fuese alguna cosa. Y notando que esta verdad: pienso, luego soy, era tan firme y segura que no eran capaces de conmoverla las más extravagantes suposiciones de los escépticos, juzgué que podía aceptarla, sin escrúpulo, como el primer principio de la filosofía que buscaba. Después, examinando con atención lo que era y viendo que podía fingir que no tenía cuerpo alguno y que no había mundo ni lugar en que me encontrase, pero que no por esto podía fingir que yo no fuese, y que al contrario, por lo mismo que pensaba en dudar de la verdad de las demás cosas se seguía muy evidente y muy ciertamente que yo era; mientras que si sólo hubiese dejado de pensar, aunque fuera verdadero todo el resto de lo que (alguna vez) hubiera imaginado, no tenía ninguna razón para creer que yo hubiese existido; conocí por esto que era una sustancia cuya esencia íntegra o naturaleza sólo consiste en pensar y que para ser no necesita ningún lugar ni depende de ninguna otra cosa material. De manera que este yo, es decir, el alma por la cual yo soy lo que soy, es enteramente distinta del cuerpo e incluso que es más fácil de conocer que él y que aunque él no existiera ella no dejaría de ser todo lo que es. Después de esto consideré en general lo que se requiere de una proposición para que sea verdadera y cierta; pues ya que acababa de encontrar una que sabía que era así, pensé que también debía saber en qué consiste esta certeza. Y habiendo notado que en todo esto: pienso, luego soy, no hay nada que me asegure que digo la verdad, sino que veo muy claramente que para pensar es necesario ser, juzgué que podía tomar como regla general que las cosas que concebimos muy clara y muy distintamente son todas verdaderas, pero que sólo hay alguna dificultad en notar bien cuáles son las que concebimos distintamente. Después de lo cual, reflexionando en aquello de que dudaba y en que, por consiguiente, mi ser no era completamente perfecto, pues veía claramente que conocer era una perfección superior a dudar, quise indagar de dónde había aprendido a pensar en algo más perfecto que yo; y conocí evidentemente que debía de ser por alguna naturaleza que fuese, en efecto, más perfecta. Descartes, René, “El discurso del método”. En Descartes, R., Obras escogidas, Buenos Aires, Charcas, 1980, Parte Cuarta, págs. 159 y ss. 8