Eduardo Sguiglia - Fordlandia. Un oscuro paraíso
Anuncio

Eduardo Sguiglia Fordlandia. Un oscuro paraíso Editorial Debolsillo, Buenos Aires, 2004. I El Moacyr, aquella mañana de junio, avanzaba despacio por el medio del río. El río Tapajós tenía poco nivel durante el verano y estaba lleno de bancos de arena. Cerca de las orillas había remansos donde el agua parecía azul como el cielo. Por la escotilla podía mirar el río somnoliento, las nubes ondulantes, la selva que respiraba adormecida y todo el misterio del paisaje. Después de desayunar, encendí un cigarrillo y caminé hacia el puente de mando. Crucé la cabina de segunda, seguí por la cubierta y subí la escalera de metal hasta donde estaban el capitán y sus hombres. El capitán, un inglés de rostro fino y bronceado, permanecía firme en el puente. Consultaba al baqueano, hacía anotaciones en una libreta y daba órdenes a su asistente quien las traducía de inmediato para el timonel. El timonel, un moreno que se había mostrado confiado, casi displicente, remontando el Amazonas, lucía ahora sudoroso y tenso, como quien aguarda una emboscada. Habían transcurrido cinco días desde que embarcamos en Belém, casi tres desde que abandonamos el curso del Amazonas en el puerto de Santarém y se suponía que en unas horas más, tal vez a media tarde, arribaríamos a destino. Observé al capitán y al timonel por un rato. Luego regresé a mi lugar, me instalé en el asiento, apagué el cigarrillo y volví a sumir la mirada en las riberas. Había pasado largas horas mirando las riberas. Recordé que durante años, prácticamente desde mi niñez hasta la juventud, tuve pasión por los libros de viajes. Y también que, al cabo del último renglón de la última página, me quedaba pensando (en vano) sobre cuánto de verdad y cuánto de ficción encerraban los relatos. Suponer que ya no existía o, aun peor, que jamás había existido lo que se narraba me provocaba por entonces una súbita decepción. En aquel viaje, luego de mirar por horas el mundo que rodeaba al barco, aprendí que algunas cosas existían como debían existir. Donde los autores habían relatado entusiasmados la presencia de árboles y árboles, yo veía árboles, millones de árboles, masivos, inmensos, como una pared vegetal que se prolongaba hasta el absurdo. Donde el cronista había registrado rizos de vapor blanco condensándose sobre la selva, yo veía fluir rizos de vapor, como un tejido radiante y transparente, por encima de la bóveda de la selva. Era un mundo de selva, agua y silencio. De una quietud imponente. Nada hacía ruido. Nada rodaba ni vibraba. Más tarde, me acostumbraría a esa paz ilusoria y casi no tendría tiempo para el asombro. También advertiría, como Plinio veinte siglos atrás, que un suelo adornado por miles de árboles altos y hermosos no siempre es favorable, excepto, claro está, para esos árboles. El Moacyr era un simple barco de carga con un techo ligero sostenido por puntales. En la cubierta había, además del puente de mando, dos cabinas para pasajeros, de primera y de segunda, separadas por puertas y ventanas, y una cocinabodega. Durante el día las puertas y ventanas estaban siempre abiertas y por las noches se cubrían con mosquiteros. En primera había diez asientos dobles, de madera, cómodos, cinco por lado, y cada uno de los pasajeros, a diferencia de los que viajaban en segunda, teníamos a nuestra disposición un catre plegable, de lona, que se podía extender en el espacio situado entre la fila de los asientos y la puerta que comunicaba con la segunda clase. En ese espacio también se desplegaba un taburete para tomar las comidas. Servían pescado, alubias negras y huevos de tortuga. En el desayuno, café y galletas húmedas. En primera, después del desembarco en Santarém, quedamos tres pasajeros. Un norteamericano, flaco y altísimo, y un sacerdote alemán cuya orden desconocía. El norteamericano, Jack, se había embarcado en Belém al igual que yo. El sacerdote, en cambio, había subido a bordo, junto a su asistente, un diminuto indígena que viajaba en segunda, en el puerto de Santarém. En ese lugar el torrente del río Tapajós se confunde con el del río Amazonas formando un extenso lago. En la confluencia de estos dos ríos la vegetación es más suave, los árboles más pequeños y florecidos, y se divisan parches de hierba. Jack durmió casi todo el viaje. Sólo se despertaba para comer, en silencio y rápido, al mediodía y al caer la tarde, y en otras pocas ocasiones. Cuando eso ocurría, se despertaba exaltado, caminaba unos pasos por la cabina y, mirándome como si fuese la primera vez que me veía, me saludaba con una leve sonrisa. "Tómalo con calma, aquí no hay nada que temer", decía y se callaba. Luego se sentaba, estiraba un brazo por debajo del catre, levantaba el estuche de cuero rojo donde guardaba una guitarra española y lo acomodaba sobre sus rodillas. Lo abría, miraba su interior, y lo cerraba para volverlo otra vez a su lugar, debajo del catre, al lado de su mochila. Una tarde, cuando las sombras de la selva se alargaban hasta el vapor, desenfundó por completo la guitarra y comenzó a pulsar las cuerdas. Pero, unos instantes después, se quedó quieto con la vista fija en el piso de madera, y la volvió a enfundar. Tenía ojos azules, manos fibrosas, y una barba crecida que le acentuaba su aire de aventurero. Cada vez que terminaba de revisar y de guardar el estuche con la guitarra, antes de voltearse a dormir, echaba un vistazo a la cabina y bebía un largo trago de whisky de una petaca que escondía bajo la almohada. Los catres eran angostos pero de un largo normal. Cuando Jack se estiraba, de espaldas sobre el suyo, le quedaban sobrando un brazo y los pies. Mientras Jack dormía repantigado en su catre el sacerdote hablaba sin pausa con el resto del pasaje y la tripulación. Sus tertulias eran individuales y en voz baja, aunque de vez en cuando observé que increpaba, agitando sus brazos, al interlocutor de turno. En segunda viajaban unas diez personas, que hablaban y reían entre ellos. Eran todos hombres de la región y sólo se quitaban el sombrero cuando conversaban con el sacerdote o el capitán. Poco antes del mediodía, me levanté y caminé por la cabina. Aquella mañana había fumado mucho, tenía la boca seca y quería desentumecer las piernas. Llamé al camarero, un negro oriundo de Bahía, y le pedí una cerveza. El sol estaba alto y hacía largo rato que escoltaban al barco unos papagayos de plumaje rojo, verde y azul. En este océano labrado en ríos las horas, los minutos no cuentan demasiado. El tiempo parece inmutable y uno se debe adaptar, poco a poco, a relacionar el apetito o el sueño con la altura del sol. El sol gobierna impunemente. Se encarga de regular, en lugar de la luna, el torrente de las aguas y ordena a su antojo los hábitos, las vestimentas y las ocupaciones de quienes habitan esta porción del mundo. Estaba terminando la cerveza cuando el sacerdote entró a la cabina. Era evidente que, después de su larga incursión por segunda, tenia interés de conversar con nosotros y que, si Jack no se despertaba, el próximo destinatario de sus charlas sería yo. Me\sentía bien, algo ansioso por llegar a destino, y la idea de una charla con el sacerdote me perturbó. Tuve la impresión de que debería rendirle cuentas y no tenía deseos de hacerlo con él ni con nadie. Su mirada era inquisitiva, y su figura, rubia y maciza, tenía algo de fatídico y misterioso. Vestía un pantalón blanco de lino y una casaca negra, raída y transpirada. La transpiración formaba un triángulo invertido en su pecho, con base en su cuello regordete. Lo saludé con una sonrisa, apuré el último trago de cerveza y volví a mi asiento a fumar. El sacerdote se fijó en Jack. Observé que, por la manera en que lo miraba, comprendía que estaba ebrio pero igual comenzó la tarea de despertarlo. Al principio lo zamarreó de un hombro y luego le dio palmadas, cada vez más firmes y seguidas, en los pómulos. Jack respondía con murmullos y volvía a acomodar el cuerpo. Sólo reaccionó por unos segundos para tantear si el estuche con la guitarra seguía en su lugar. El sacerdote se arrodilló a su lado y comenzó a hablarle al oído. "Despierta. Despierta, Jack, vamos, tenemos que conversar", reclamaba. El reclamo sería en vano. La escena me pareció, en cierto sentido, despiadada, sin razón. La noche previa al embarco, en un cabaret de Belém, yo había visto a Jack emborracharse frenéticamente con whisky, tomando un trago tras otro. Mi estadía en Belém fue demasiado breve, lo suficiente para la entrevista y la revisación médica. La ciudad conservaba rasgos de un pasado mejor. Está situada sobre la desembocadura del Amazonas y el bullicio que producía el encuentro del gran río con el océano solía retumbar, las noches de luna llena, en las angostas calles del puerto. Esa ubicación le había permitido a Belém convertirse, años atrás, en pleno furor del caucho brasileño, en un lugar importante para el comercio. El paso del dinero, fácil y abundante, había dejado su impronta en algunas avenidas, edificios, y en mansiones señoriales de otra época. El puerto estaba poblado de pequeños veleros, similares a los que más tarde vería navegando por el curso del Amazonas y el Tapajós. Las embarcaciones estaban repletas de frutos y mercancías y la tripulación hacía su vida a bordo. Al lugar, una especie de mercado flotante, se lo conocía como Ver-o-peso. Cerca de allí, en un hotel sin pretensiones, me hospedé. El primer día en Belém sólo hice un corto paseo por el puerto. El viaje en el vapor italiano con el que zarpé de Buenos Aires había sido tranquilo y habíamos hecho escalas en distintos puertos brasileños. Pero la monotonía del mar y la vista de una costa distante me habían cansado. Durante el trayecto, aislado voluntariamente del resto del pasaje, excepto una noche en la que compartí unas copas con una francesa dulce y apasionada, había tenido tiempo para ordenar mis pensamientos. Estaba allí por mi propia decisión. Buenos Aires, el barrio de Palermo, sus suburbios y los amigos habían sido hasta entonces todo para mí. Pero había cometido tres equivocaciones fatales, seguidas y fatales, y no toleraba la perspectiva de convertir mi vida, hasta allí libre, en un pasar mediocre, pleno de compromisos. Una placa pesada, de cemento, se cernía sobre mí y debía evitarla. Mi madre me hubiera comprendido. En su tiempo luchó con los suyos, tercos irlandeses, para recorrer su propio camino. Terminó casándose con un criollo. Mi madre pensaba que lo más importante en la vida era manejarse con lucidez, ser el capitán de uno mismo, y yo compartía su opinión. Pero ya no estaba. Cuando resolví presentarme al avisó y acepté irme del país pensé en ella y en el brillo de su mirada azul. La Ford Motor Company había fundado una ciudad en el Bajo Amazonas con el objetivo de proveerse de caucho y requería personal de confianza. La apuesta era atrayente, la paga inmejorable, y la empresa, si todo salía bien, se comprometía a transferirme, luego de un tiempo, a Detroit o a una filial europea. Viviría el presente, sin poseer nada, sin arrastrar el ayer. Era mi oportunidad. La Casa Pickrell, donde tuve que presentarme para la entrevista final y firmar el contrato, tenía sus oficinas en la zona comercial de Belém, en el primer piso de un edificio triste con aspecto de convento. No tuve dificultad en dar con su dirección, pues en toda la ciudad no se hablaba de otra cosa más que de los planes de la Ford. Cuando llegué a la mañana tem- prano había, frente al edificio, una fila de postulantes. La fila bajaba por la escalera, desde el primer piso hasta la calle. La mayoría eran hombres con traza de campesinos, iban descalzos, y el murmullo de su conversación, animada y en voz alta, resonaba en la escalera y en el piso. Tiempo después conocería a otros como ellos: eran brasileños del nordeste, nordestinos dispuestos a cambiar su vida libre y miserable en el desierto por un trabajo asalariado en el medio de la selva. No esperé mi turno. Fui directamente a la secretaria, una gorda que apenas me miró por encima de los lentes, y di mi nombre. La gorda buscó en un listado de papel que tenía sobre el escritorio y luego sonrió como si supiera todo sobre mí. Minutos más tarde, me acompañó, solícita, hasta la sala de reunión. Ese gesto me reconfortó. En el centro de la sala había una mesa redonda de pino y de las paredes colgaban mapas y fotografías de personajes históricos. Hasta allí llegaba el alboroto de los campesinos. Cuando acababa de acomodarme en una de las sillas de madera entró el médico. Era un hombrecito enjuto, con bigotes espesos que disimulaban, con seguridad, un labio leporino. Me tomó el pulso y, luego de indicarme que me quitara la camisa y el pantalón, me rodeó, observándome con detenimiento. Me preguntó si había practicado deportes profesionalmente. Bastante sorprendido, le respondí que no, que hacía mucho deporte pero que ninguno de ellos en forma profesional. No prestó atención a mi respuesta y se sentó a escribir algunas notas. Luego me ordenó que me vistiera, me deseó suerte y se marchó tan sigilosamente como había entrado. Empecé a sentirme algo incómodo. Miré por la ventana. Unas nubes cargadas de lluvia comenzaban a cubrir el cielo. No había terminado de abrochar el último botón de la camisa cuando se abrió la puerta y entró en la sala uno de los directivos. Se presentó estrechándome la mano y me invitó a acompañarlo a una oficina contigua. En la oficina, de pie, nos aguardaba otro hombre. Era más alto y vestía, al igual que el primero, un impecable traje marrón a rayas blancas y un chaleco gris. Hablaba un inglés americano. Me hicieron sentar frente al único escritorio de la oficina. Me convidaron café y agua. Sobre el escritorio reconocí los formularios que completara en Buenos Aires y también la recomendación que me diera un vecino, capataz en la filial argentina. Luego de examinar mis papeles y las anotaciones del doctor, me hicieron cuatro preguntas vagas y confusas. Escucharon mis respuestas con atención, sin interrumpirme. Luego me mostraron unos cartones manchados con tinta y debí opinar sobre qué cosas veía en las formas de esas manchas. Una vez que terminamos con el test, completaron un formulario, se comentaron cosas al oído, y me indicaron los datos y la referencia para que me presentara en el puerto, a la mañanasiguiente. Había un vapor que partía para el Tapajós y la empresa requería rápido mi presencia. Allí, un tal Rowwe, director general, me indicaría con precisión las funciones. El contrato estaba escrito en inglés. Lo leí y lo firmé de inmediato. En una hoja aparte tuve que designar a un beneficiario a quien le pagarían un seguro de cien dólares en caso de accidente. Pensé en mi padre pero finalmente lo llené con los datos de un amigo, con quien tenía pendientes algunas deudas de juego. Antes de despedirme me preguntaron, con ironía, por qué, según el informe del doctor, no llevaba el mapa de Irlanda en el cuerpo. Se dice que los de ascendencia irlandesa tienen en la piel alguna marca natural que, por pequeña que sea, se ve similar al contorno de la vieja Eire. Me encogí de hombros y les respondí con una evasiva. No me preguntaron más. Cuando nos despedimos, en el pasillo del edificio, bajo la mirada de la gorda y de los campesinos que todavía aguardaban en fila, me abrazaron como si en vez de ir al centro del Brasil estuviera a punto de partir para el centro de la Tierra. En la calle me entró una sensación de vacío y soledad. Estaba nublado y caía una lluvia muy fina. Tuve ganas de beber y sólo me interesó, en ese momento, llegar al primer bar cercano. A poco de andar, entre la zona comercial y el puerto, encontré uno, de mala muerte. Allí me instalé hasta el atardecer. El bar tenía poca luz, para disimular la presencia de prostitutas, y casi todas las mesas estaban desocupadas. Escogí una cerca de la puerta y pedí un aguardiente. Me trajeron un vaso lleno hasta el borde, lo alcé y lo vacié sin respirar. Las mujeres estaban junto al mostrador. Vi a dos o tres de ellas salir solas a la calle, para volver de ahí acompañadas. En una mesa lindante un norteamericano y dos brasileños conversaban y bebían. Cuando el gringo tomó a una de las mujeres y se fue con ella hacia el privado que se distinguía en el fondo del bar, los brasileños entablaron conversación conmigo. Me preguntaron de dónde venía y adónde iba. Ambos eran periodistas y uno de ellos, Joao, que escribía para el periódico de la ciudad, Fallía do Norte, se mostró muy interesado en el viaje que iba a emprender. Prometió visitarme y escribir sobre la experiencia. El otro, de rostro delgado y marchito, español de nacimiento, comentó amargamente que había sido presidente de un remoto estado selvático y productor de caucho, fronterizo con Bolivia, unos treinta años atrás. El ir y venir de las mujeres, que se nos acercaban a cada rato, y las bromas de su colega, tal vez fatigado de escuchar siempre la misma historia, no lo dejaban relatar con fluidez. Me era muy difícil seguirlo. Sin embargo, alcancé a comprender que el viejo español había descubierto un complot entre Estados Unidos y Bolivia para apoderarse de ese territorio y que él, con el apoyo del gobernador de Manaos y veinte hombres armados, había aprovechado la debilidad de las autoridades bolivianas y la indiferencia del gobierno central brasileño para sublevar a los caucheros y constituir una república independiente, la República de los Poetas. Me mostró recortes deshilachados de periódicos y unas fotografías borrosas y deficientes que guardaba en el pañuelo de seda gastada que llevaba en el bolsillo superior de su chaqueta. El estado, ahora brasileño, se llamaba Acre. Un territorio selvático, exuberante, aislado del mundo, presidido por poetas justos y li- bres. Miré las fotografías. En los cartones, ajados ya, se veía un conjunto de hombres, algunos serios, otros sonrientes, con armas y banderas, rodeados de vegetación. La indumentaria, las melenas y los bigotes les daban un aire burlesco. Dudé de las fotografías y le pregunté por qué no había un libro donde estuviera relatada la historia. "Todavía está demasiado fresca", me respondió. Por un momento me imaginé embarcado en una aventura como ésa y mi gesto se habrá ajustado a mis pensamientos porque los dos periodistas me señalaron, se miraron entre ellos y comenzaron a reír a carcajadas. Cuando me propusieron un nuevo brindis sus rostros estaban violáceos. Al rato, el norteamericano volvió, se despidió de la mujer y subió con una guitarra a la precaria tarima que estaba en el centro del bar. Estaba completamente borracho, pero cuando comenzó a cantar hicimos silencio. Su voz era áspera. La canción decía: Dear God up in the sky I know that you're listening I know that it's a little late for my first prayer I'm not here asking you to have pity on me I'm not here asking you to forgive me Or to change the way I am Time's not on my side anymore I'll take my chance on the final judgment day But once I make it to the mysterious river Help me, help me Keep the devil down there, way down there in the hole You've got to help me. Ahora, a bordo del pequeño vapor, estirado en un catre de lona, el norteamericano, Jack, trataba de prolongar su sueño mientras el sacerdote alemán hacía todo lo posible por impedírselo. Terminada la cerveza, había vuelto a mi asiento y dejaba transcurrir el tiempo fumando y mirando cómo la selva cerraba las orillas. Nunca he sido particularmente sensible ni me seducen demasiado los problemas ajenos, pero cuando vi que el sacerdote, cansado de insistir, tomó con una cuba agua del río y se dispuso a tirarla encima de Jack, me harté y lo detuve. Me levanté, caminé hacia él y lo invité a que lo dejara tranquilo y conversáramos nosotros. El sacerdote miró a Jack, luego a mí y dejó la cuba en el piso para sentarse a mi lado. Apoyó su brazo izquierdo, grueso como un tronco, en el respaldar del asiento, no aceptó el cigarrillo que le convidé, y me echó una mirada como quien está acostumbrado a tratar personas con propósitos singulares. —Mi nombre es Theo y estoy aquí para dar esperanza a hombres atormentados. Pero no sé a qué viene usted, hijo, a este bendito lugar. ¿Hacer dinero, buscar refugio, o lo anima simplemente un interés científico? —preguntó. —Hacer dinero, por supuesto, ¿qué cree usted? —le respondí. Su mirada reflejó cierta desazón. —Caucho. Otra vez el caucho —dijo y se quedó pensativo. El sacerdote se cruzó de piernas, se limpió el sudor de la frente con una mano y se echó hacia atrás en el asiento. Luego se inclinó de nuevo hacia adelante. —En Fordlandia, ¿verdad? —Sí, allá voy. —Mire a aquel borracho desgraciado que se hace el dormido — dijo señalando con su pulgar a Jack—; él también está aquí por caucho, lo mismo que usted. El es jefe, un hombre importante, sin embargo sólo confía en el alcohol. Cree que el alco- hol lo hace menos vulnerable. No quiere hablar conmigo y aquí, en la selva, para los hombres blancos, estar callado no es señal de fortaleza. Todo lo contrario. No le respondí, pero él continuó: —No sé, hijo, nadie sabe cuál es la razón por la que nos trastornamos cuando habitamos en la selva. Esos silencios, esas sombras —acotó mirando hacia la ribera— tienen su manera de combatirnos. No sé. En la selva hay algo inhumano que primero nos retiene, después nos sacude y finalmente nos llama para tragarnos. Cuando llega ese momento ningún sentido, ningún saber funciona. El demonio está allí mismo, tramposo, tentador y nada nos salva. Nada, excepto la fe. Se lo puedo asegurar. —¿Es así, padre? —Así es. En diez mil kilómetros a la redonda, de cualquier lado que vuelva o a cualquier lado que vaya, sólo podrá comprobar dos cosas: una, su ignorancia, dos, el poder inmenso del Creador. Es la fe la única respuesta que puedo ofrecer a un problema tan ajeno al pensamiento vulgar, a la mediocridad, a las supersticiones. Esta: sólo la fe nos salva. Además, ¿sabe qué? —No. —En el Amazonas los supersticiosos y los hechiceros ocasionan el mismo daño que los cobardes en un ejército. —¿Cómo es eso? —Tienen y provocan terror. No sabía qué contestar. Nunca tuve un interés especial por la religión, los misterios y las invocaciones. Para cambiar el curso de la conversación, le pregunté sobre la riqueza de la selva. —La parte blanca de la nación brasileña es demasiado pequeña y estas tierras, ricas y hermosas, esperan desde hace siglos a hombres de buena voluntad. A hombres de verdad. No se conforman con los nativos. No pueden conformarse con holgazanes, con paganos renuentes al progreso. En absoluto, hijo, en absoluto —repitió casi gritando. El rostro de Theo se había enrojecido con la conversación y las gotas de sudor le recorrían la frente y el cuello. El aire era cálido pero no pesado y, tras las riberas, se divisaban pequeñas colinas cubiertas por la vegetación. Theo metió, con cierta dificultad, una mano en el bolsillo de su pantalón, sacó un pequeño trozo vegetal y me lo ofreció. —Tome, es corteza de quinina —dijo más calmo—, mastíquela un poco todos los días que le va a ayudar contra la malaria. Lo que le quiero explicar es simple: si ellos, los indios, los negros y los mulatos, habitaran todos juntos, si los tuviéramos a todos juntos, a todos metidos en un valle, en una ciudad, allí, para civilizarlos, para amansarlos, quizá la obra estaría concluida, nadaríamos en la abundancia, y no harían falta hechiceros o adivinos. No, señor. Pero aquí, en este interminable y colosal Jardín del Edén, uno tiene que andar mucho para reunirse con pocos. Desafortunadamente. Unos cuantos aquí, algunos río abajo, otros pocos río arriba o en otros ríos. Ese es el problema. Ese es mi problema. ¿Comprende? ¿Me comprende, hijo? —Sí, comprendo. —Usted sí comprende, pero ojalá supieran de mis penurias mis colegas en Roma, en Río, en el Tíbet o en dondequiera mierda que estén, y me enviaran más recursos, más presupuesto. Como Henry Ford. Ustedes sí que tienen dinero, ¡dinero y máquinas! Hizo una nueva pausa, como si reflexionara; después agregó: —Aunque ustedes, por lo que me he enterado, deberían conformarse sólo con los cuerpos y no requerirle también el alma a esta pobre gente... ¿De dónde viene usted, hijo? Su acento no es americano. —De Argentina, de Buenos Aires. —Argentino. Otra vez la fiebre del caucho. Cuidado, hijo, la selva sabe defenderse de sus verdugos. En la selva hay que desconfiar de lo que uno cree entender demasiado fácilmente tanto como de las cosas que no entiende. Pero usted no tema, siempre estaré a su lado si me necesita, siempre —dijo. Luego se levantó, me dio una palmada en el hombro y arrimó su rostro al mío. Me pidió una colaboración. Había puesto la billetera con mi dinero y mis documentos debajo de la camisa, en mis calzoncillos, y conservaba sólo unas monedas en el bolsillo del pantalón. Le di las monedas. El sacerdote las examinó con avidez. Luego las guardó en su chaqueta y se marchó. Camino hacia la cabina de segunda miró con desprecio a Jack. Jamás supuse que aquel alemán me salvaría la vida. Al rato el vapor aminoró aun más la marcha y se acercó a una playa de arenas blancas. Los motores tosieron como si alguna pieza se hubiera roto y una bandada de pericos cruzó el río de orilla a orilla. Vi, tras el follaje, algunas chozas de barro y paja. Una canoa de corteza de árbol, conducida por un mestizo, vino en busca del sacerdote. Cuando bajaba por la escala, junto a su asistente, se volteó y estiró el cuello para saludarme. El agua era verde y cristalina. Lo saludé y fui hasta el puente de mando para preguntarle al capitán cuánto tiempo nos restaba de viaje. "Llegaremos antes de que caiga la tarde", me respondió solemne. II El reloj de oro, sujeto por un fino mueble de caoba, marcaba las diez para la una. Ernest Liebold cotejó la hora con el cronómetro que portaba en un bolsillo del chaleco y apresuró la lectura de la correspondencia que su secretaria le había seleccionado por la mañana. La mesa ovalada, de estilo colonial inglés, estaba tendida para cuatro comensales. Un florero de cristal azul esfumado, repleto de rosas frescas, dominaba el centro de la mesa. A Liebold, encargado de todos los trámites de la empresa, le gustaba llegar unos minutos antes a todas las citas pero debía mostrar que su celo por el trabajo se extendía hasta el mismo comedor. En el salón sólo dos objetos lo distraían. Una pintura que mostraba el perfil del jefe, de pie y con la mano derecha apoyada en el respaldar de su sillón preferido, y la máxima de Thoreau que el mismo jefe había hecho grabar en las maderas de ciprés que revestían las paredes: "Corta tu propia leña y te calentará el doble". Cuando entraron los otros dos ejecutivos Liebold apartó de la correspondencia un telegrama que había llegado de Brasil. Contenía una información valiosa para el tema que habían elegido tratar aquel mediodía de junio de 1930. Edsel Ford y Charles Sorensen saludaron a Liebold y tomaron asiento en las sillas jacobinas, uno frente al otro. Los tres se quedaron en silencio. Edsel revisó las notas que traía en una carpeta, Sorensen dirigió su vista al ventanal, y Liebold volvió a cotejar su cronómetro con el reloj de oro y releyó el telegrama. El ventanal daba al esta- cionamiento de la fábrica. A través de los vidrios podía verse cómo centenas de automóviles flamantes aguardaban para ser cargados en vagones de ferrocarril. A la una en punto se abrió la puerta y entró al comedor un hombre de estatura mediana y de apariencia juvenil. Para algunos era un hombre simple erróneamente considerado complejo; para otros, un hombre complejo cuyo genio proyectaba una engañosa aura de simplicidad. Era Henry Ford, el hombre más rico del mundo y su industrial más conocido y admirado. Henry Ford se sentó al lado de Edsel, su único hijo, a quien había cedido, en los papeles, el cargo de presidente de la corporación, y echó una mirada hacia el ventanal. Luego volvió la vista hacia Liebold y Sorensen, que sentados enfrente de él le sonrieron. —¿Qué novedades tenemos para hoy, señor presidente? — preguntó a Edsel. —Habíamos quedado en tratar la situación en el Amazonas. La empresa, por entonces, consumía la cuarta parte de todo el caucho producido en la tierra y Ford estaba harto de las condiciones impuestas en el mercado por el monopolio inglés. Su interés por autoabastecerse de caucho había comenzado a principio de los años veinte y, mientras apoyaba costosas y fracasadas investigaciones para producirlo en forma artificial, encomendó a su gente que encontrara un lugar apropiado para establecer una gigantesca plantación. Los expertos recorrieron Panamá, Colombia y zonas de Asia y de África, pero Ford se decidió por la Amazonia brasileña. Allí había comprado millones de hectáreas con la finalidad de producir tanto caucho como ruedas necesitara la industria del automóvil. Era, como orgullosamente lo había manifestado al Congreso de la Unión, la colonización más ambiciosa de la historia del Amazonas. Sólo había que transformar su fuerza ciega y su extraordinaria fertilidad en energía disciplinada. "El Amazonas, bajo el impacto de nuestra voluntad y de nuestro trabajo, se convertirá — dijo— en el primer capítulo de la historia de una nueva civilización." —¿Qué problemas puede haber allí? —protestó Ford—. Hemos enviado suficiente dinero, tractores, un buen administrador, tenemos una excelente relación con el gobierno, ¿qué más se puede pedir? Lo único que resta, señores, es producir caucho, toneladas de caucho para lograr dos cosas. Una, que los jodidos ingleses no nos molesten más con sus precios ridículos y su control del mercado. Dos, que Charlie tenga siempre materia prima para hacer rodar a los Ford por el mundo entero. ¿Eh, Charlie? —Así es, Henry. Está claro —respondió Sorensen. Charles Sorensen, que manejaba el vasto complejo sobre el río Rouge, asintió y miró con desdén a Edsel. Sorensen consideraba que estaba allí, en la cúspide del poder, por mérito propio, y tenía razón. Había sido él, en realidad, el responsable de la innovación en la cadena de montaje que hiciera famoso, casi un mito, a su jefe entre políticos, industriales y científicos. En la vieja planta de Highland Park, quince años atrás, había tenido la audacia de tomar conceptos que flotaban en el ambiente cultural y de ponerlos en práctica bajo la forma de una cinta aérea que transportaba todas las partes de un automóvil para que se ensamblara en muchísimo menos tiempo. Un continuo movimiento —sincrónico y monótono— que conectaba a los que armaban los chasis con quienes montaban y soldaban los motores y las carrocerías. En Highland Park, ubicada en un barrio de Detroit, se necesitaban por entonces doce horas y media del trabajo de un hombre para ensamblar un Ford T. Después de que Sorensen instalara las cadenas de montaje, sólo se precisó una hora. Henry Ford se atribuía la innovación afirmando en público que la idea se le había ocurrido durante una visita a una planta de relojes. Sorensen nunca reveló el secreto ni contradijo la versión apócrifa que daba su jefe. "Charlie de Hierro" profesaba una lealtad sin límites hacia quien lo había contratado en sus comienzos como diseñador industrial y le había permitido escalar todos los peldaños hacia la cúspide. Highland Park había sido reemplazada por un complejo de noventa edificios situado en Dearborn, en las afueras de Detroit, sobre las márgenes del río Rouge. Allí, en la Rouge Plant, además de producirse diez mil automóviles por día, se fundían y moldeaban todas las piezas utilizadas por los productos Ford. Sorensen, con una personalidad extremadamente dura y melancólica, dirigía la Rouge Plant y veía a Edsel como el único obstáculo que le impedía alcanzar el dominio total de la empresa. —De todos modos hay algunos inconvenientes —replicó Edsel. —¿Qué clase de inconvenientes? Vamos, dilos de una buena vez —le requirió Ford, que no desperdiciaba ninguna oportunidad para demostrarle a su hijo quién era el que mandaba. —No es fácil conseguir personal estable para la plantación — dijo Edsel— y además la persona que teníamos a cargo de esa tarea enfermó de malaria. —Yo también sufrí fiebre palúdica cuando era niño y aquí me ves. No puedo creer que eso nos demore. Que busquen reemplazos, que hagan todo lo necesario para producir, y pronto. Edison y Firestone me aseguraron que es imposible hacer caucho artificial, así que no hay alternativa. Salvo que quieras rendirte a los ingleses. Además el Departamento de Comercio me informó que el Bajo Amazonas, donde estamos nosotros, es el mejor lugar del mundo para el caucho. Hasta el mismo Presidente, Herbert Hoover, me dijo eso. De allí, incluso, los ingleses tomaron las semillas que se usaron para las plantaciones de Malasia y Ceilán. Así que, señores, no hay caso. A trabajar duro y ahorrar tiempo. —Yo tengo una buena noticia que viene de la oficina en Brasil —intervino Liebold, mostrando el telegrama. Liebold, a diferencia de Sorensen, prefería no ocupar el centro de atención en las reuniones. Tenía un tono de voz bajo y monótono, y solía enfadarse cuando se le pedía que repitiera lo que acababa de decir. Ford le conocía esa debilidad. —¿Cómo dijiste? Liebold carraspeó y luego respondió. —Dije que tengo una buena noticia de la oficina de Belém, de Brasil. Nos enviaron un telegrama. —¿Cuál es la noticia? —preguntó Edsel. —Informan que ya tienen a un reemplazante para el puesto. Un argentino. —¿Italiano o argentino? Hay muchos italianos en Argentina — inquirió Ford. —Argentino, dije, argentino de madre irlandesa. Se abrió la puerta y entró un mozo con una bandeja de plata labrada para servir el almuerzo. Traía una jarra con jugo de fruta, tres platos preparados en base a soja y otro con un trozo de carne de vaca, semicruda. Ford estaba empecinado, desde hacía un tiempo, en comer puros vegetales, y le atribuía a la soja propiedades milagrosas. "Si la gente aprendiese a comer lo que debe no habría necesidad de hospitales ni de cárceles", aseveraba. El menú del día era apio relleno con queso de soja, croquetas de soja, y de postre, una tarta de manzanas recubierta con helado de soja. Sólo Sorensen, que rápidamente se acercó el plato con la carne, se atrevía a desafiar la dieta rigurosa que imponía el jefe. Ford le pidió al mozo, un italiano que atendía el comedor ejecutivo desde la época de Highland Park, que después de servir se acercara a su lado. Cuando lo tuvo cerca le miró las manos y luego fijamente a los ojos. El mozo esperó, quieto, la pregunta de rigor. —Me imagino, caro Umberto, que no has estado fumando o bebiendo alcohol, ¿verdad? —No, señor Ford, de ninguna manera. —Así me gusta. ¿Y qué opinas si contratamos a un italiano como tú para enseñar cocina en la ciudad que levantamos en Brasil? —Buena idea, señor. Iría yo mismo si no fuese por mi familia. Usted sabe que por la empresa y por usted haría todo lo que estuviese a mi alcance. Ford se mostró satisfecho con las respuestas y lo despidió con una sonrisa. Luego tomó la jarra y olió el jugo de fruta. Antes de llenar su vaso le echó una mirada a los otros tres. —Bueno, problema resuelto con ese argentino. Charlie, de todos modos, envía a uno de los tuyos para husmear qué es lo que realmente está sucediendo en la jungla. ¡Ah!, de paso pide que me manden unos pájaros de la zona para mi casa en Fairlane. Debe haber de los buenos. —Lo haré esta misma tarde —dijo Sorensen. —Ahora, señor presidente, cablleros, con su permiso, a comer —dijo Ford. Edsel tenía pensado tratar otros temas pero cerró la carpeta, cruzó la mirada con Liebold y se dispuso a comer. Sus ojos marrones transmitieron una expresión de perplejidad. Se sentía como un impostor dentro de la Ford. Ese mediodía había intentado una vez más un camino que le permitiera demostrar su valía sin enfrentarse directamente con su padre.
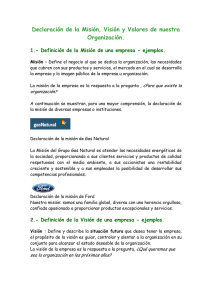


![EL IMPERIO EN LA SELVA TROPICAL [1]](http://s2.studylib.es/store/data/000252478_1-09415937925ec8d9b94895f5bd36462e-300x300.png)

