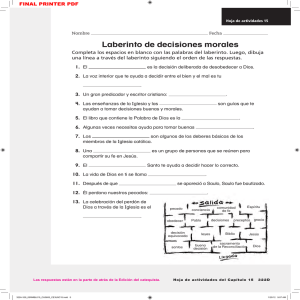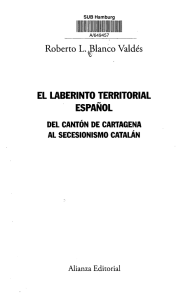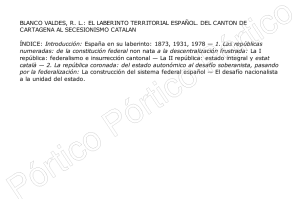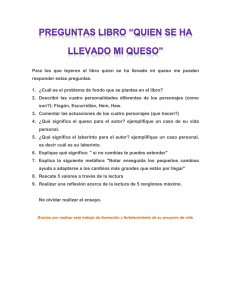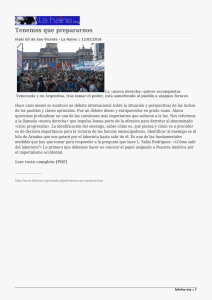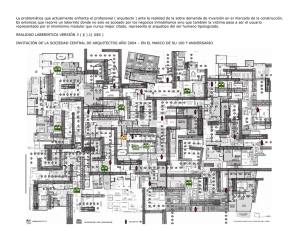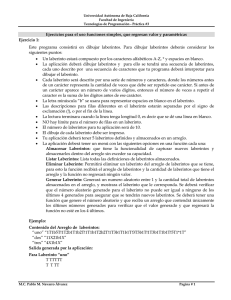LITERATURA Y LABERINTO Antonio Martínez Sarrión Así, a bote
Anuncio
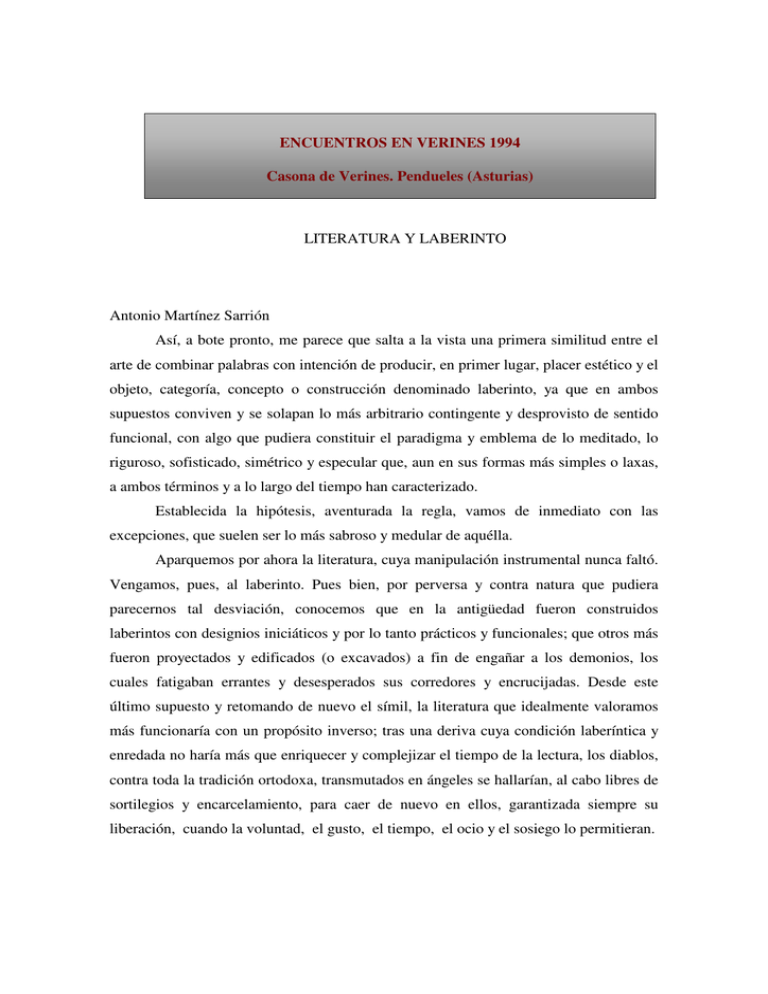
ENCUENTROS EN VERINES 1994 Casona de Verines. Pendueles (Asturias) LITERATURA Y LABERINTO Antonio Martínez Sarrión Así, a bote pronto, me parece que salta a la vista una primera similitud entre el arte de combinar palabras con intención de producir, en primer lugar, placer estético y el objeto, categoría, concepto o construcción denominado laberinto, ya que en ambos supuestos conviven y se solapan lo más arbitrario contingente y desprovisto de sentido funcional, con algo que pudiera constituir el paradigma y emblema de lo meditado, lo riguroso, sofisticado, simétrico y especular que, aun en sus formas más simples o laxas, a ambos términos y a lo largo del tiempo han caracterizado. Establecida la hipótesis, aventurada la regla, vamos de inmediato con las excepciones, que suelen ser lo más sabroso y medular de aquélla. Aparquemos por ahora la literatura, cuya manipulación instrumental nunca faltó. Vengamos, pues, al laberinto. Pues bien, por perversa y contra natura que pudiera parecernos tal desviación, conocemos que en la antigüedad fueron construidos laberintos con designios iniciáticos y por lo tanto prácticos y funcionales; que otros más fueron proyectados y edificados (o excavados) a fin de engañar a los demonios, los cuales fatigaban errantes y desesperados sus corredores y encrucijadas. Desde este último supuesto y retomando de nuevo el símil, la literatura que idealmente valoramos más funcionaría con un propósito inverso; tras una deriva cuya condición laberíntica y enredada no haría más que enriquecer y complejizar el tiempo de la lectura, los diablos, contra toda la tradición ortodoxa, transmutados en ángeles se hallarían, al cabo libres de sortilegios y encarcelamiento, para caer de nuevo en ellos, garantizada siempre su liberación, cuando la voluntad, el gusto, el tiempo, el ocio y el sosiego lo permitieran. Con ello, la literatura y su activación por medio del acto de leer entrarían en tangencia con otra figura simbólicamente próxima al laberinto: con la embriaguez. Dos notables diferencias separan, sin embargo, ambas condiciones o estados, puesto que la inmersión gustosa, alta y enriquecedora, en los libros, no deja de ser un acto controlado y controlable, con secuelas en su ejercitación de la más absoluta inocuidad. Puestos a encontrar figuras heráldicas o emblemáticas, un poco a la manera de las muy celebradas de Andrea Alciato, acaso la literatura pudiera también cifrarse –y más allá del laberinto, pero de algún modo emparentado con él- con aquel motivo o figura del remolino en lo que tiene éste de vertiginoso, hipnótico, imantado y fatal. El ejemplo clásico sería el Mäelstrom, que tragaba en pocos instantes los mejor aparejados veleros, según la maravillosa invención de Edgar Allan Poe. Motivo al que, en mi parecer, no cede en cuanto a vigor y riquezas simbólicas, si se me permite la licencia de saltar un poco bruscamente de un arte a otro, de la literatura al cine, con ese plano final del sumidero del baño por donde escurre la sangre de la víctima en aquella mil veces citada, plagiada, homenajeada y paradójica secuencia del asesinato en la ducha, del film Psicosis de Alfred Hitchcock. También en estos remolinos se produce el establecimiento o devolución a terreno seguro del espectador, una vez experimentado el trance. Si continuamos haciendo memoria, acaso nos sorprenderá el hecho de que las excepciones a la gratuidad y falta de fines prácticos en cualquier laberinto, se van haciendo inquietantemente numerosas, cuando recordamos, verbigracia, que para el neoplatonismo florentino, el laberinto representa la caída y consiguiente urgencia de volver a recuperar el “centro” de la creación. O que, más atrás aún, durante la Edad Media europea, el acto de recorrer un laberinto pintado o figurado de alguna manera en el suelo valía tanto como la no siempre factible peregrinación a Tierra Santa. Aquí parece obligado el sombrerazo a Julio Cortázar, a la hora de acordarnos de correlatos literarios ilustres, pues ¿qué si no un laberinto de último tipo sería la rayuela, ese juego infantil que da nombre a su título famoso? Para Mircea Eliade el laberinto constituye una forma de defensa de lo sagrado y, en ese sentido, su representación entrañaría el mismo que la figura del dragón defendiendo una entrada y al cual deberá someter y ejecutar el caballero. Pareciera que la situación laberíntica, sin embargo, fuera más ardua que la dragontea, valga la licencia, por cuanto en la primera se yerguen dos potencias a doblegar: el propio laberinto y, en multitud de casos, el minotauro que incesantemente lo recorre. ¿Qué decir para ir finalizando de los laberintos no horizontales sino empinados? Porque nada más que un laberinto ascensional representaría la Torre de Babel según la iconografía más ilustre. Y ¿cómo adivinar si la configuración de nuestro mundo de hoy no pudiera encontrar su símil y transposición en las figuras del laberinto, lato senso, del mefítico pantano, del mar de sargazos o de las traicioneras arenas movedizas? Habrán echado todos menos, en este rápido y deshilvanado barajar de erudiciones la alusión al quizás más brillante, más citado y más nuestro de los artistas del verbo expertos en laberintos. Al proyectar estas páginas contemplé la posibilidad de no nombrar a Borges, pero no hacerlo me constituiría realmente (y no al revés) en el colmo de la petulancia, la impertinencia, la pedantería y el tópico, además de ser una crasa iniquidad. Augusto Ferrán, para mí nuestro más puro poeta romántico en unión de Gustavo Adolfo Bécquer, escribió frente a su libro La soledad lo siguiente: [...] he puesto unos cuantos cantares del pueblo de los muchos que tengo recogidos, para estar seguro al menos de que hay algo bueno en este libro”. Para que alguna sustancia posean estas líneas, me voy a permitir acabar con la siguiente declaración del maestro argentino: “... el laberinto tiene algo muy curioso porque la idea de perderse no es rara, pero la idea de una edificio construido para que la gente se pierda –aunque esa idea sea tomada de los túneles de las minas- es una idea rara, la idea de un arquitecto de laberintos, la idea de Dédalo o (si se quiere literalmente) la idea de Joyce es una idea rara, la de continuar un edificio de arquitectura cuyo fin sea que se pierda la gente y se pierda el lector [...] por eso he seguido siempre pensando en el laberinto”.