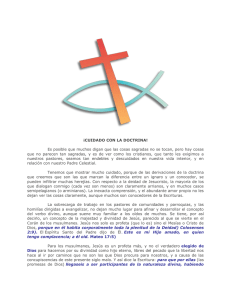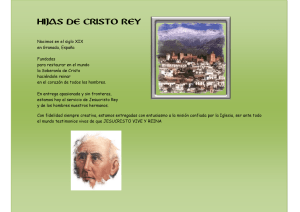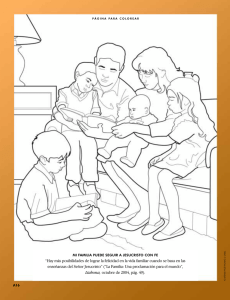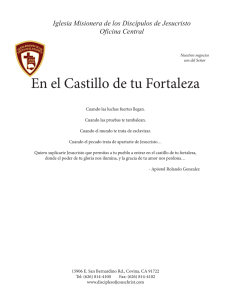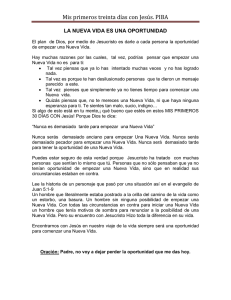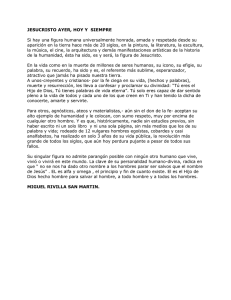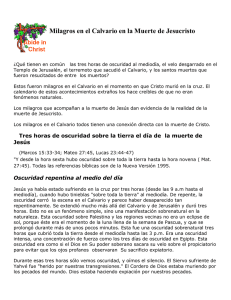CONMEMORACIÓN DE TODOS LOS FIELES DIFUNTOS Homilía
Anuncio

CONMEMORACIÓN DE TODOS LOS FIELES DIFUNTOS Homilía del P. Abad Josep M. Soler 2 de noviembre de 2011 Sab 3, 1-9; Sal 24; Rom 5, 17-21; Jn 5, 24-29 Queridos hermanos y hermanas, los seres vivos, y por lo tanto, los seres humanos, tenemos en nosotros un principio que nos lleva a la muerte física. Pero la Palabra de Dios nos hace ver que desde la perspectiva creyente, sólo tenemos que interesarnos por la muerte desde la perspectiva de la vida. Las tres lecturas que acabamos de escuchar hablaban de la muerte pero todas apuntaban hacia la vida más allá de la muerte, una vida que nos es otorgada por Jesucristo. Efectivamente, el mensaje que sobre la muerte nos da la Palabra de Dios es que la muerte no es una realidad definitiva. Es un paso, misterioso, sí; doloroso, también. Pero un paso hacia la vida. Porque la muerte, que parece imperar en el mundo, gracias a la resurrección de Jesucristo es sólo una etapa, un paso; los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y vivirán una realidad nueva, nos decía Jesús en el evangelio que acabamos de escuchar. En nuestro itinerario de creyentes, confiamos en lo que el Nuevo Testamento nos dice sobre cómo Jesús se conturba ante la muerte de los amigos, cómo muestra su humanidad más profunda y su solidaridad hacia los que experimentan el dolor por la muerte de una persona amada. Porque para Jesús la muerte tiene un rostro trágico, constituye un drama que hay que combatir. Pero, creemos, también, en lo que el Nuevo Testamento nos dice del poder de Jesús sobre la muerte, manifestado en las resurrecciones provisionales y pedagógicas que realizó y sobre todo en su resurrección definitiva, que avala su palabra cuando dice: yo soy la resurrección y la vida (Jn 11, 25), porque -tal como escuchábamos en el evangelio- el Padre… ha dado también al Hijo tener vida en sí mismo. La muerte, vista a la luz de la fe cristiana, no es sólo un hecho natural, biológico, debido a la finitud corporal. La muerte tiene una dimensión más profunda, más trágica, es fruto, nos dice la Escritura, de la incapacidad humana de vivir según el Espíritu divino que infunde la vida y, por tanto, es fruto de una opción por hacerse autónomo ante Dios. En otras palabras, la muerte es consecuencia de la maldad que hay en el corazón humano, del pecado, por tanto; de una realidad de la que todos somos solidarios desde los inicios de la humanidad. Pero, Dios, en su amor compasivo por la humanidad, no nos ha dejado en esta situación. Ha hecho que el Hijo a través de su muerte en cruz sea fuente de toda vida. Una muerte que expresa la solidaridad de Jesucristo -y del Padre y del Espíritu Santo- con la muerte de todos y la convierte en paso hacia la vida. Lo decía san Pablo, en la segunda lectura: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios, a través de su Palabra, nos quiere enseñar a no tener miedo a la muerte, pero también a no banalizarla. La muerte es un hecho trágico, desconcertante y doloroso. Pero no es una realidad que dure para siempre. Dios, además, a través de su Palabra, nos enseña a afrontar la muerte desde Jesucristo, desde su solidaridad con todos en el momento de la muerte y desde la esperanza que suscita su resurrección. Sabiendo que Dios tiene poder sobre la muerte, la muerte no debería asustar; incluso podemos considerarla, como hacía San Francisco, "la hermana muerte". Pero esto no es porque la muerte haya perdido su rostro aterrador, sino porque Dios ama la vida y no aborrece nada de lo que ha creado (Sab 11, 24.26) y por eso resucitó a Jesucristo de entre los muertos para diera la vida a nuestros cuerpos mortales (Rom 8, 11), hasta que, al final, no habrá muerte (Ap 21, 4). Por eso, hoy, en la conmemoración de los difuntos, los cristianos no rendimos culto a los muertos. Sino que rendimos culto al Dios de la vida para invocar su amor misericordioso sobre los difuntos, para que los acoja en la vida para siempre. Nuestro sufragio, unido a la intercesión de Jesucristo, nos hace crecer en la confianza de que todos los que han muerto encontrarán la paz y eso nos consuela y nos anima. Ahora, pues, al ofrecer la eucaristía, en la que el Espíritu Santo nos une a Jesucristo que renueva la ofrenda de su don total al Padre, recordamos a nuestros familiares y amigos que ya han muerto. Nosotros, los monjes, recordamos de modo particular cerca del altar del Señor a nuestros hermanos que han muerto en el último año: el P. Jaume M. Badia, el H. Odiló M. Planàs y el P. Odiló M. Cunill. Que se haga realidad para ellos esa palabra del libro de la Sabiduría que hemos escuchado en la primera lectura: la gente insensata pensaba que morían, [...] pero ellos están en paz… porque esperaban seguros la inmortalidad. Que sea así para ellos y para todos los difuntos que llevamos en el corazón. Que sea así para todos nuestros hermanos en la fe que han muerto, y para todos los que han dejado este mundo y sólo Dios ha conocido la rectitud de su corazón. Que sea así por la gracia de Jesucristo, el primer resucitado de entre los muertos (cf. Col 1, 18).