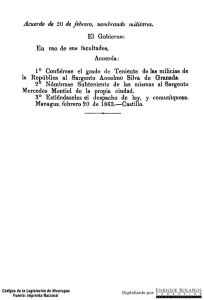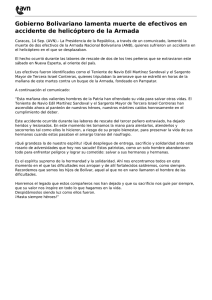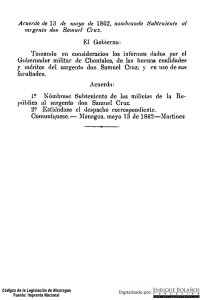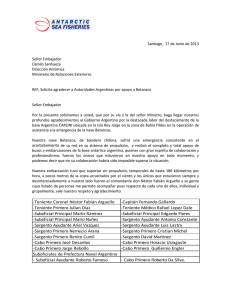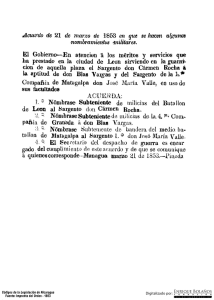Descargar muestra del contenidopdf ~ 501.4 kB
Anuncio

Ellago/Novela La Agenda Bermeta por Pablo Sebastiá Tirado La Agenda Bermeta por Pablo Sebastiá Tirado Primera edición: mayo 2008 © del autor: Pablo Sebastiá Tirado © de la imagen de la portada: Edu Bosch y Fran Zorrilla Maquetación: Natalia Susavila Moares © de la edición Ellago Ediciones ellagoediciones@ellagoediciones.com / www.ellagoediciones.com (Edicións do Cumio, S.A.) Ramalleira, 5 – 36140 Vilaboa (Pontevedra) Tel. 986 679 035 cumio@cumio.com / www.cumio.com Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede reproducirse, almacenarse o transmitirse de ninguna forma, ni por ningún medio, sea éste eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin la previa autorización escrita por parte de la Editorial. ISBN: 978-84-96720-51-0 Impresión: C/A Gráfica Depósito legal: VG xxx – 2008 Impreso en España A mis sobrinos, Julián y Antonio. Índice El Vasco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 La Pelirroja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 El Flaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 Agradecimientos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 El Vasco PARÍS Había estado en mejores hoteles, de eso no tenía ninguna duda, aunque debía reconocer que también descansó en lugares mucho peores. A pesar de que el Ibis Cambronne era bastante austero, se encontraba bien situado y le resultaba muy cómodo. Cada vez que visitaba la ciudad trataba de descubrir nuevas posibilidades. Guardaba un gran recuerdo del Louvre Concorde y del Majestic, pero sus jefes le habían comentado varias veces que no debía superar la cantidad asignada para dietas. En ese sentido el Ibis se quedaba algo por debajo de lo que podía contratar, y para lo que tenía que hacer era más que adecuado. Le sorprendió un poco ver que su habitación daba a un balcón de obra al que cualquier ladronzuelo podría encaramarse desde la calle. Era evidente que, tanto para entrar como para salir, aquel era un punto muy débil del hotel. Antes de dejar la estancia, recogió su chaqueta y se miró brevemente en el espejo. Lucía una barba de dos o tres días que no le sentaba nada mal. Todo lo contrario. Le aportaba cierta sofisticación y un aire bohemio que imprimía carácter, o eso pensaba él. Su pelo, negro y apelmazado, tenía cierta tendencia a generar remolinos, motivo por el cual no dejaba que le creciera demasiado. Junto a su ojo izquierdo se dibujaba una pequeña cicatriz, consecuencia de una torpeza que jamás volvería a cometer y que pasados ya tantos años apenas era visible. Sólo quienes le conocían bien, y podían permitirse el lujo de mirarle detenidamente a la cara, advertían aquella marca. Sin duda era un tipo atractivo, y su atuendo aquella tarde no hacía sino corroborarlo. Vestido con una americana de 13 algodón y unos vaqueros de marca, los únicos complementos que necesitaba eran unos zapatos de piel y un reloj de acero de dos mil quinientos euros. Elegante y discreto, no llamaría la atención en las adineradas calles del centro de la ciudad. Cuando llegó hasta la recepción, dejó la llave sobre el mostrador y comprobó que nadie reparaba en la mochila que llevaba a la espalda, un macuto impermeable para hacer senderismo. No es que tuviera nada de especial, salvo que lo llevaba un tipo vestido con chaqueta y tejanos. Tardó unos quince minutos en llegar al Suite Bar, un pub para turistas en el que había tomado algo las tardes anteriores. Abrían a las ocho y media, por lo que ya estaba muy animado cuando llegó. En esta ocasión, en lugar de acercarse a la barra y pedir una cerveza, entró en los aseos y fue directo al último inodoro, se encerró dentro y abrió la cisterna que había contra la pared. Depositó la tapa de loza en el suelo y abrió su bolsa. De ella sacó una vieja gorra de béisbol, una barba postiza muy roñosa, unos guantes de piel y algo de ropa sucia. Se cambió y guardó sus cosas en la mochila. Tras esconderla en la cisterna, salió tranquilamente del aseo y abandonó el local. Nadie reparó en él al entrar, así que tampoco lo hicieron al salir. Un hombre de unos treinta y pocos años, con buen porte y vestido con cierta clase había entrado en los servicios discretamente y, de la misma forma, un tipo desgarbado, cuarentón y tirando a feo, salía de allí diez minutos después. Caminó hasta la rue de Cherche-Midi en su confluencia con Mallet y allí mismo se sentó sobre el suelo. Extendió su mano y pidió limosna durante un buen rato. Sin perder de vista el enorme edificio de viviendas que conectaba Mallet con el bulevar de Montparnasse, de vez en cuando se levantaba y molestaba a los transeúntes soltando impertinencias. El riesgo de que acudiera una patrulla de policía a pedirle que se marchara era alto, pero necesitaba que los vecinos recordaran que un maleante muy desagradable estuvo deambulando por allí aquella noche. Pasadas las once se abrió el portal que había estado vigilando y una mujer de mediana edad, muy elegante y algo coqueta, salió acompañada de un joven que podría haber sido su hijo de no ser por cómo la acariciaba. El falso mendigo recogió las pocas monedas que le habían dejado sobre la gorra y caminó hacia ellos. Bordearon el hospital de 14 Necker Enfants por la rue de Sèvres y continuaron paseando hacia Lecourbe. Ya era muy tarde y apenas se veía a nadie por los alrededores cuando decidió que había llegado el momento. ¿Quién era aquella mujer?, y sobre todo… ¿qué había hecho para merecer que le hubiesen enviado a por ella? Normalmente no se hacía ese tipo de preguntas pero de un tiempo a esa parte se las planteaba con más frecuencia de lo que deseaba. A un tipo como él, con un trabajo como el suyo, no le convenía cuestionar la moralidad de sus acciones. Cumplía las órdenes al pie de la letra y dejaba la filosofía para el personal de oficina. En cualquier caso, desde que en una operación en Uzbekistán tuvo que eliminar a un par de adolescentes que nunca le habían hecho daño a nadie, aquellas dudas no dejaban de llenarle la cabeza de mierda antes de cada acción. Se secó el sudor que le recorría la frente y trató de concentrarse. Estaba allí para algo muy concreto y no debía distraerse. Se situó tras ellos con sigilo y les susurró algo imitando el acento de los suburbios de París. En cuanto se volvieron para atenderle golpeó al joven y le hizo caer. Le había partido la nariz con un golpe rápido y seco. Un par de ancianas que paseaban hacia ellos dieron media vuelta y se alejaron tan rápidamente como pudieron. No tenían la menor intención de inmiscuirse en aquel asunto; ahora bien, en cuanto se sintieran a salvo llamarían a la gendarmería para decir que un maleante había agredido a una pareja cerca de los jardines de Sèvres. La mujer permaneció inmóvil, convencida de que les estaban atracando y de que en esas situaciones lo mejor era no ofrecer resistencia. Apenas hizo el ademán de darle el bolso cuando recibió dos puñaladas en el pecho. Una de ellas le atravesó el corazón. El mendigo la abrazó para evitar que se desplomara y la dejó con cuidado en el suelo. Cogió su bolso y salió corriendo. Había estudiado minuciosamente cada detalle y ejecutado el plan con frialdad. Si algo sabía hacer bien eran los trabajos de eliminación. Caminaba con determinación, sabiendo a dónde iba y cuánto quería tardar. Conocía el barrio, las costumbres de los vecinos y los tiempos de respuesta de la gendarmería gala, así que no dejó de caminar hasta llegar a un quiosco de prensa abierto las veinticuatro horas, compró unos cigarrillos y un ejemplar del Hustler, y se marchó sin esperar el cambio. Dejó el bolso sobre una pila de 15 papeles y desapareció calle abajo. El quiosquero declararía días más tarde que un sin techo claramente alterado pasó por allí, compró tabaco, y olvidó un bolso entre varios montones de revistas eróticas y periódicos viejos. Los rastros que iba dejando por toda la ciudad no hacían sino reforzar la versión de un atraco fortuito que se había complicado. Aquel París de finales de julio nada tenía que ver con el que había conocido anteriormente. Por una molesta casualidad, siempre visitaba la capital francesa en verano y tenía que aguantar su clima tórrido y húmedo, algo que odiaba profundamente. Descubrir que los parisinos también podían tener un verano agradable era toda una revelación. A pesar de las luces que iluminaban cada rincón, lo amplio de sus calles le permitió ver perfectamente la luna que brillaba con fuerza sobre su cabeza. El espectáculo era maravilloso. No estarían a más de veinticuatro grados, lo que contradecía los partes meteorológicos que leyó antes de coger el vuelo. Una suave brisa le acompañaba allí donde fuera y eso facilitaba su labor y le permitía adaptarse al entorno con más facilidad. Los enormes árboles que poblaban todas las aceras ayudaban a mantener esa agradable temperatura. El sonido de las hojas mecidas por el aire era reconfortante. Algunos ejemplares eran jóvenes, y su finísimo tronco denotaba cierta fragilidad. Otros en cambio parecían centenarios. Al acercarse al Suite bar tiró la barba postiza y los guantes por un sumidero, se mojó el pelo en una fuente y trató de arreglarse un poco. Sin la gorra y la barba mejoraba de aspecto, aunque necesitaba recuperar su ropa para borrar por completo el rastro del indigente. Entró en el local y se dirigió a los lavabos con rapidez. Si se cruzaba con el propietario del pub, o con alguien de seguridad, le sacarían de allí de malos modos y tendría que llegar al hotel así vestido. Atravesó la zona de baile sin levantar la vista del suelo, llegó al servicio y entró corriendo en el último reservado. Desmontó de nuevo la cisterna, sacó su mochila y se cambió. Una vez más se salía con la suya. Metió la ropa vieja en el inodoro, sacó una pequeña botella de su bolsa y lo roció todo con un líquido muy espeso. Tras prenderle fuego, los pantalones y la camiseta se consumieron con una rapidez inusitada. Tiró de la cadena y los restos carbonizados desaparecieron. El que hubiera inventado aquel mejunje era un genio. Un puto genio, pensó. 16 En cuanto llegó al hotel, pidió educadamente la llave de su habitación y subió a descansar. A la mañana siguiente, unas horas antes de regresar a Madrid, tenía pensado acercarse a Nôtre Dame. Le encantaba aquella iglesia, y se volvía loco cada vez que subía a una de sus torres y contemplaba sus magníficas vistas. Claro está que desde la Torre Eiffel tenía una panorámica mucho mayor, pero la enorme cantidad de turistas que la visitaban cada día le molestaba sobremanera. Prefería Notre Dame por el simple hecho de ser una iglesia. Meditar un poco, sobre todo después de un trabajo como el que había realizado, le iría bien para sobrellevar algunas cosas. LA EMBOSCADA En cuanto el BMR estuvo preparado, el sargento Barbosa ordenó a sus hombres que subieran y se colocaran en sus puestos. Ese tipo de blindado era el más utilizado por las tropas españolas. Su gran capacidad y versatilidad lo hacían idóneo para acciones de interposición y evacuación. Tal y como le habían indicado el día anterior, la mañana del lunes 24 de julio dirigiría una patrulla por los alrededores de la base. Circunvalaría uno de los barrios más conflictivos del sur de la ciudad y se adentraría veinte kilómetros por la carretera que unía la capital con la vecina Matadi. Una vez alcanzasen este punto, retornarían al aeropuerto de Kinshasa para continuar con su peculiar estancia en el país. Durante el caluroso verano de 2006, ciento treinta efectivos de la legión española fueron destinados a la República Democrática del Congo, antiguamente conocido como Zaire. Este contingente, conformado por soldados españoles, nicaragüenses y salvadoreños, fue uno de los primeros en los que el Ejército Español incluyó voluntarios de otras nacionalidades. Tras esta misión, esa práctica se generalizó. Las similitudes idiomáticas y culturales, unidas a los lazos históricos, hicieron que esta experiencia resultara mucho más positiva de lo que inicialmente se esperaba. Aun así, mantener la disciplina de toda una compañía durante una estancia tan larga en África no iba a ser coser y cantar. Para nutrir el ánimo de los soldados, al sargento se le ocurrió organizar una pequeña competición de 17 fútbol tres. Aquella tarde jugaban la segunda de las semifinales el equipo del propio Barbosa, los Tigres de Al-Andalus, contra el gran favorito para alzarse con el trofeo, el Orgullo Astur, por lo que no pensaba retrasarse ni un minuto en la hora de salida y llegada de su patrulla. El Orgullo Astur lo componían tres cocineros y uno de los oficiales más veteranos, aunque por suerte para el equipo el teniente Guzmán apenas había jugado un par de minutos en todo el campeonato. Ganaban por goleada todos sus encuentros y las apuestas les daban como claros vencedores, algo que sacaba de quicio a Barbosa. Había parido la competición él solo y bajo ningún concepto se quedaría fuera de la gran final. Ordenó que cubrieran de tierra una explanada al norte de la base, se aseguró de que Intendencia montara una grada de madera y mandó pintar las líneas del campo con algo de escayola y sosa cáustica. A pesar de que parecía más un patio de recreo que un campo de fútbol, la moral de los soldados había subido considerablemente desde que se inició la competición. La ruta de Matadi cubría los trescientos cincuenta kilómetros que separaban las dos ciudades y era utilizada frecuentemente por las tropas internacionales como nudo de comunicaciones entre los diferentes poblados del entorno. Matadi, piedra en lengua Kikongo, tenía uno de los puertos más importantes del continente y de vez en cuando lo usaban los españoles para el transporte de voluminosos. Rara vez tenían que hacer uso de él pero estratégicamente era importante mantener la carretera limpia de milicianos. La presencia constante de las patrullas españolas suponía, de por sí, suficiente disuasión. Ningún señor de la guerra se habría atrevido a atacar a las tropas internacionales. Sin duda alguna, las consecuencias habrían sido devastadoras para sus intereses. Ni la Eurofor ni la diplomacia europea o estadounidense habrían dejado pasar un incidente así. Quienes resultaban imprevisibles eran las bandas de delincuencia más o menos organizada. Hasta la fecha, las tropas francesas se habían enfrentado dos veces con grupos incontrolados, igual que los soldados alemanes. Por el momento la compañía española había tenido algo más de suerte. Enmarcada dentro del ámbito de las Naciones Unidas, la Eurofor desplegó una potente fuerza de combate con el objetivo de asegurar la paz durante el primer proceso electoral en la historia del 18 país. Para ello movilizó cuatrocientos cincuenta efectivos en suelo congoleño y mil más en el vecino Gabón. Debido a las enormes carencias en infraestructuras de la República del Congo, este asentamiento no resultó nada fácil. El aeropuerto de Kinshasa, a unos novecientos kilómetros de las zonas mineras de Ngoma y Nzovu, fue el lugar elegido para el despliegue del contingente español. Este despliegue permanecería allí doscientos días, en una misión calificada de alto riesgo para las tropas internacionales. Ante este panorama, los legionarios españoles debían estar listos para evacuar con rapidez al personal electoral y a los observadores internacionales, con autorización expresa para abrir fuego si eran atacados. Así pues, constituían la primera y más robusta fuerza de choque si la capital se desestabilizaba, una opción que el alto mando no olvidaba. El ejército alemán, por su parte, se encargó de la construcción de un hospital y varios centros de atención médica básica. La contienda que había asolado el país durante más de diez años no dejó en pie ningún edificio público, salvo el palacio presidencial, y la población civil era la que sufría las peores consecuencias. Cientos de niños fueron atendidos durante las primeras semanas de funcionamiento de los centros. Enfermedades erradicadas ya en occidente causaban verdaderos estragos entre los nativos, a la vez que milicianos de uno y otro bando saqueaban con absoluta impunidad los envíos de medicamentos de la Cruz Roja. El segundo blindado de la patrulla, al que llamaban cariñosamente el Vagón de Cola, seguiría al del sargento a unos diez metros de distancia. Lo habitual en aquellas situaciones era que dos BMR recorrieran conjuntamente la ruta trazada y, en caso de tener que abandonar el camino previsto, el de cabeza marcaría la pauta. La orden prioritaria para estos casos era no dividir el grupo bajo ningún concepto. El teniente Guzmán iba sentado en la parte trasera del vehículo y repasaba su instrumental concienzudamente cuando el conductor se dirigió a él en espera de instrucciones. No era habitual que un oficial médico les acompañara en una salida, por lo que se produjo cierta confusión en la cadena de mando que el teniente se apresuró a zanjar. Sólo iría con ellos hasta las afueras de Kinshasa, donde les esperaba un convoy polaco. Al parecer carecían de especialista odontológico y él les visitaba de vez en cuando para 19 realizar extracciones. Permanecería allí unas pocas horas y cuando la patrulla regresara a la base le recogería. El sargento Barbosa era a todas luces el máximo responsable de aquella expedición. Once hombres configuraban la patrulla; seis en el segundo BMR y otros cinco, incluyendo al sargento y a la cabo Lucía Iborra, en el primero. Iborra había sido conductora de autobuses en Alicante durante tres años, hasta que se quedó embarazada y decidió dejarlo. Nunca supo con certeza si el padre de la criatura era su exjefe, un tipo casado y con hijos que le había prometido que lo dejaría todo por ella pero que al enterarse de su estado la olvidó, o un guapo administrativo de la empresa con el que se había liado un par de veces. Fuera como fuese, no necesitaba a ninguno de los dos. Ella sola se bastaba para cuidar de su niñita, y no quería depender de la caridad de nadie para mantenerla. El ejército le daba un empleo estable, bien remunerado y con cierto reconocimiento, así que, llegado el momento, dejó a la pequeña con sus padres y se alistó en las Fuerzas Armadas. Destacó casi de inmediato, tanto en las pruebas de tiro como en las de resistencia física, por lo que sus superiores le recomendaron que solicitara el traslado a las unidades de élite de la legión, algo que su familia a duras penas pudo comprender pero que a ella la llenaba de satisfacción. Así pues, allí estaba, dos años y medio después, patrullando en Kinshasa junto a lo más granado del ejército español. Cuando llegaron a la avenida que atravesaba de forma más o menos estable la ciudad, la tomaron con naturalidad y aceleraron hasta circular a setenta kilómetros por hora. Debido a lo irregular del firme, aquella era la velocidad máxima recomendada para toda la zona. Sólo tardaron unos minutos en llegar hasta el convoy polaco, estacionado de cualquier manera en el margen derecho de la carretera. Tres vehículos ligeros y una pequeña ambulancia constituían toda la caravana. Sin duda eran bastante más confiados que los soldados españoles. El teniente coronel Menéndez, oficial en jefe del destacamento español, jamás hubiese permitido salir de la base a nadie sin la escolta de uno o dos blindados. Resultaba evidente que el mando polaco opinaba de manera distinta en lo que a la seguridad de la zona se refería. En cuanto estuvieron a su altura, se detuvieron y dejaron que el teniente Guzmán bajara tranquilamente. Tras los primeros 20 y cordiales saludos, recogió el maletín con su instrumental y se dispuso a entrar en la ambulancia. —¡No les haga sufrir demasiado, teniente! –exclamó el sargento desde su ventanilla, y sin esperar respuesta indicó a Iborra que continuase la marcha. —¡No tanto como sufrirán ustedes esta tarde! –le respondió sonriente– ¡Espere a que nos encontremos en el campo de fútbol y ya verá! –el buen humor que imperaba en el contingente español nunca dejaba de sorprender a aquellos aburridos polacos. Quince minutos más tarde, los dos vehículos se adentraban en una zona boscosa a medio camino entre la base y el punto de retorno. Tomaron un desvío de tierra bastante estrecho que les llevaría directamente desde dónde se encontraban hasta la ruta de Matadi. La vegetación que rodeaba el sendero era tremendamente densa y exuberante. Los árboles de caucho bordeaban las palmeras de aceite y formaban un abrupto amasijo de palmas verdes y hojas podridas. Cedros, irocos y secuoyas se alineaban rítmicamente a medida que uno se adentraba en la espesura. El aspecto anárquico de aquel bosque ecuatorial, en el que la luz apenas llegaba al suelo, daba cierto aire fantasmagórico a la zona. Era el lugar perfecto para una emboscada, pensó Barbosa, pero también era el enlace más corto entre el sur de Kinshasa y el final de su patrulla. El mando de la Eurofor desaconsejaba explícitamente tomar aquel tipo de atajos pero, dadas las circunstancias, la patrulla española prefirió no dar un rodeo de seis o siete kilómetros y se adentró en el sinuoso corredor. A unos ochocientos metros frente a ellos discurría un pequeño barranco con una pronunciadísima pendiente llena de piedras y fango. Al llegar a él, el primer BMR frenó y el sargento bajó para comprobar si podrían cruzarlo. Caminó hasta el mismo cauce dando grandes zancadas y una vez allí ordenó al vehículo que descendiera poco a poco. Logrado esto, indicó al otro que les siguiera, subió a su asiento y se prepararon para ascender la pendiente. Un BMR estaba en plena subida y el otro apenas acababa de llegar al cauce cuando una granada de mortero cayó sobre ellos. En unos segundos se desató el caos. El Vagón de Cola ardía destrozado por el impacto. Ninguno de sus ocupantes había sobrevivido a la explosión. El grupo de Barbosa, por el contrario, no había sufrido daños. 21 Abrió su puerta de una patada y saltó fuera. Apenas era consciente de lo que estaba ocurriendo cuando una segunda granada explotó en el flanco contrario del blindado. Les estaban atacando. A tres kilómetros al norte, todavía junto a la carretera, el contingente polaco escuchó perfectamente las dos detonaciones. El teniente Guzmán extraía el molar putrefacto de un voluntario búlgaro cuando escuchó la llamada de auxilio a través de su walky. —Eco a Charly, eco a charly, responde charly… ¡maldita sea! —Aquí Charly, ¡cambio! –respondió Guzmán en cuanto alcanzó su transistor. —Nos atacan, repito, nos atacan. Cinco bajas constatadas, repito, cinco bajas… necesitamos ayuda inmediata, estamos en el cauce del barranco de Kingasi, a unos quince minutos de su posición –exclamó angustiado. Guzmán no era novato en estas lides. Estuvo destacado en Bosnia y Kosovo durante casi un año y había visto de todo. Casi nunca hablaba de ello y sólo cuando alguien se ponía muy pesado le contaba cómo fue incapaz de salvar la vida a dos jovencitas porque su blindado no llegó a tiempo. Debía interponer el vehículo entre ellas y un francotirador pero no lo logró. Llegó demasiado tarde y las vio caer frente a él con la cabeza destrozada. Visto esto, visto todo, solía decir, aunque esa no fue la única situación crítica que vivió allí. Era un auténtico veterano, y aunque pareciera uno de los tipos más dicharacheros de la compañía, quien le conocía bien sabía que tenía un lado oscuro. Las balas de los atacantes silbaban por todas partes mientras el sargento y la cabo Iborra, refugiados tras unos árboles y separados el uno del otro por diez metros de selva, devolvían el fuego enemigo con tanta destreza como eran capaces. Iborra había abatido a tres insurgentes en apenas cinco minutos mientras Barbosa, algo más tranquilo, trataba de mantener a salvo a los hombres que permanecían en el blindado. Logró alcanzar a un tipo espigado que portaba un lanzagranadas justo antes de que intentase disparar, pero no sabía cuántos más habría por los alrededores. Continuaban defendiendo aguerridamente su posición cuando el portón trasero del vehículo se abrió y los tres soldados que quedaban dentro empezaron a correr, abriendo fuego indiscriminadamente. Uno de ellos fue alcanzado en 22 cuestión de segundos, cayó sobre unas rocas y murió. Los hermanos García, por su parte, corrían hacia Barbosa con todas sus fuerzas. No habían avanzado ni quince metros cuando una segunda granada partió en dos el BMR. La onda expansiva les hizo perder el equilibrio pero, afortunadamente, se pusieron en pie y continuaron. Llena de furia, la cabo Iborra abandonó la seguridad de su escondite y comenzó a disparar contra el margen opuesto de aquel lodazal. Vació su cargador, lo cambió con destreza y continuó disparando. En cuanto los hermanos estuvieron a salvo, se refugió de nuevo detrás de unas rocas y respiró. No sabía a cuantos habría alcanzado, pero de lo que estaba segura era de que les había salvado la vida a aquellos dos mozalbetes. En cuanto pudo descansar un minuto reparó en su brazo. Una bala lo había atravesado limpiamente y sangraba de forma exagerada. Sacó su cuchillo de campaña y cortó una pieza de su camisa para anudarse un torniquete. Aunque la herida no era grave ya no podría disparar. Salir de allí dependía del sargento y de aquellos dos hermanos malcarados. —Aquí Charly –se oyó a través de los walkies–. Avanzamos hacia vuestra posición. Repito, vamos a por vosotros. ¡Aguantad!, cambio. ¡Aguantad! Que fácil debía de parecer esa orden desde la seguridad de la carretera, pensó Iborra. Estaban en clara inferioridad numérica, en terreno hostil y con las municiones justas. La situación era muy grave y sabía que si les cogían con vida les torturarían. De eso estaba segura. Probablemente a ella la violarían y la dejarían morir de hambre o de sed. En cuanto a sus compañeros, sólo el sargento valdría algo para ellos. La verdad era que no tenían demasiadas opciones. Se trataba de vivir o morir. Simplemente. Cuando Barbosa llegó arrastrándose hasta ella y se percató de sus heridas, le dio su pistola y le comentó que aunque fuera con la mano izquierda no debía dejar de disparar. Los hermanos García, Carlos y Federico, lo hacían sin cesar contra la vegetación del otro lado del río cuando una gran llamarada les alcanzó. Carlos prendió como una cerilla y salió corriendo hacia el camino, gritando desesperadamente. Seis nativos fueron a su encuentro desde la maleza y lo cosieron a balazos. Inmediatamente después, Federico salió de su refugio y abrió fuego. Ninguno de aquellos rebeldes, o lo que fueran, logró regresar a la seguridad de la jungla. 23