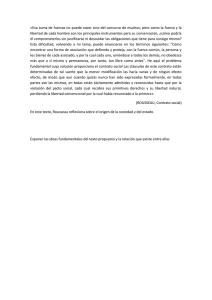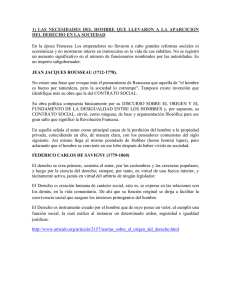I Al parecer, cuando se trata de considerar el mundo de la sociedad
Anuncio
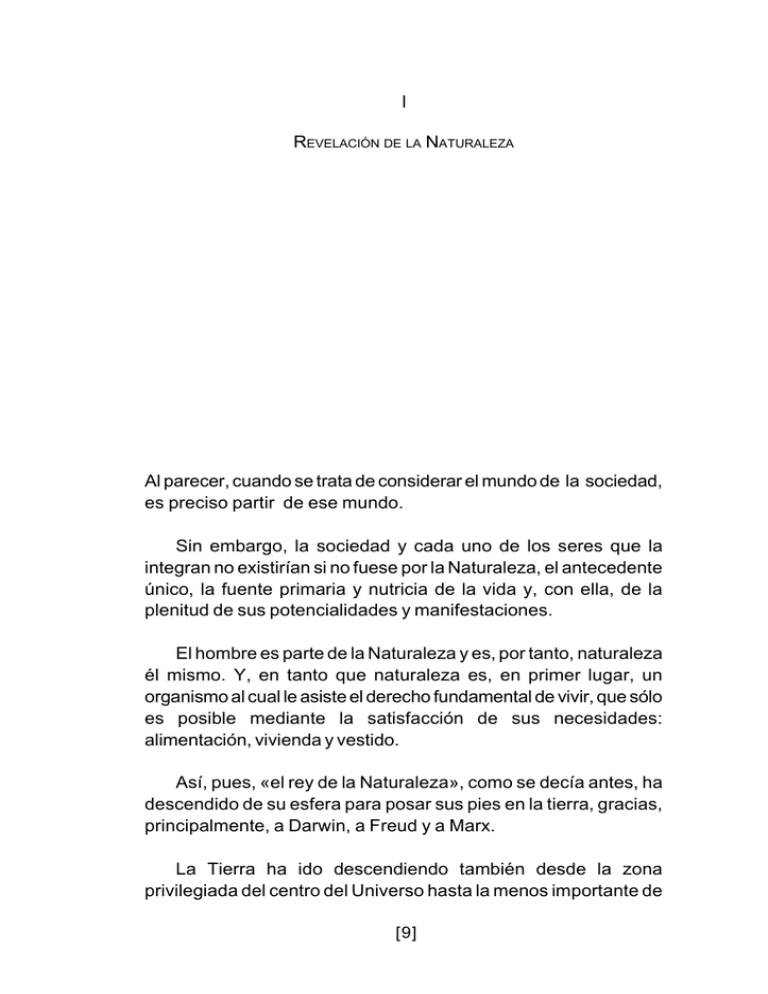
9 I REVELACIÓN DE LA NATURALEZA Al parecer, cuando se trata de considerar el mundo de la sociedad, es preciso partir de ese mundo. Sin embargo, la sociedad y cada uno de los seres que la integran no existirían si no fuese por la Naturaleza, el antecedente único, la fuente primaria y nutricia de la vida y, con ella, de la plenitud de sus potencialidades y manifestaciones. El hombre es parte de la Naturaleza y es, por tanto, naturaleza él mismo. Y, en tanto que naturaleza es, en primer lugar, un organismo al cual le asiste el derecho fundamental de vivir, que sólo es posible mediante la satisfacción de sus necesidades: alimentación, vivienda y vestido. Así, pues, «el rey de la Naturaleza», como se decía antes, ha descendido de su esfera para posar sus pies en la tierra, gracias, principalmente, a Darwin, a Freud y a Marx. La Tierra ha ido descendiendo también desde la zona privilegiada del centro del Universo hasta la menos importante de [9] 10 un astro que gira alrededor del Sol y, por último, de un planeta entre miles de millones de planetas, en una galaxia entre muchas otras galaxias, en un despliegue inabarcable, aun para la imaginación más audaz. La Naturaleza, es decir, la Totalidad, el Universo, el Cosmos, es principio y fin, alfa y omega, la raíz y la razón suprema de todas las cosas. Cuando nos sentimos atraídos irresistiblemente por una mujer (y una mujer por un hombre); cuando vamos hacia ella y nos atamos gozosamente con un vínculo más o menos duradero; cuando engendramos hijos y los amamos y protegemos; cuando nuestra vida se prolonga o se acorta porque nuestros órganos funcionan bien o no, cuando nuestro bienestar está asegurado de antemano o, en cambio, es inevitable la agresión de las enfermedades; cuando nos acosan el hambre y la sed y comemos y bebemos hasta saciarnos; cuando descansamos y dormimos y soñamos, es la Naturaleza quien gobierna nuestra vida y decide, en gran parte, nuestras actividades. Detrás de las palabras, de las acciones, de las formas sociales, de las posibilidades y las limitaciones, de los enfrentamientos, de las victorias y derrotas, de los gestos de las actitudes, está la Naturaleza. Es por ella que nacemos y morimos, amamos y odiamos, gozamos y sufrimos; es por ella, también que cada ser humano nace para cumplir una misión o ninguna, para mandar o para obedecer, para crear o para repetir, para figurar en la historia con nombre propio o ser conocido sólo por familiares y amigos; para tomar conciencia de las cosas o para permanecer en la superficie de los lugares comunes. Platón advirtió ya este poder primario y decisivo de la Naturaleza y dejó sentado que unos recibían el oro o la plata y otros el bronce o el hierro como un don de los dioses, motivo por el cual estaban destinados a ejecutar diversas tareas y es evidente el 11 paralelismo platónico «entre el alma social y el alma individual», como lo hace notar un comentarista. Así, pues, el destino existe. Está inscrito en el código genético de cada ser y corresponde, en gran medida, al sino histórico. Aquél que ha sido dotado generosamente de ese poder sobrehumano, ha recibido un mandato y, con él, como lo decíamos antes, una misión que cumplir. Si las condiciones en que se desenvuelve su vida y las circunstancias que confluyen en él son favorables, no le será difícil desplegar las alas, aun en una edad temprana. Si, al contrario, los obstáculos se multiplican, en una suerte de conjura para hundirlo, él saldrá a flote, quizá con algunas heridas, pero fortificado por la lucha triunfante que no permitirá la frustración de su destino. Es indudable que esta determinación se refleja en la historia. Los grandes hombres, aquellos que han abierto un camino, que han encontrado el tesoro de una verdad, con la cual nos han enriquecido a todos; que han luchado heroicamente hasta el sacrificio en defensa de valores que consideraban sagrados, tenían que hacerlo, porque esa era «su manera de vivir», como decía Flaubert de su entrega a la creación literaria. El destino de los musulmanes y la predestinación de cierta secta cristiana no están, por tanto, enteramente equivocados, si se tiene en cuenta la tónica permanente de cada existencia individual y se abstraen las anécdotas y las ocurrencias cotidianas. No se trata, por supuesto, de volver a los héroes de Carlyle. El hombre no sería nada, ni siquiera hombre al margen de la sociedad y la cultura, de las cuales surgen todos y, entre ellos, quienes han recibido dotes de una superioridad manifiesta. El hombre superior no parte de cero sino de un mundo variado y fecundo que le ofrece tesoros inapreciables a manos llenas y, más aún, la tradición, el acervo y los instrumentos propios del campo elegido. Como se sabe, la ciencia y la tecnología, la filosofía y el arte, constituye un continuum, como la cultura misma de la que dependen, por encima de divisiones y clasificaciones muchas 12 veces arbitrarias. Un filósofo, decía Hegel, es el filósofo de su tiempo(1). Lo mismo se podría decir del científico, del artista, del político, que encuentran el camino abierto y transitado durante siglos por sucesivas generaciones para su propia realización, según las posibilidades y limitaciones de su tiempo. Cuando coinciden la personalidad y la tónica social y cultural, es posible que surja la obra serena y armoniosa, como si fluyese de una fuente escondida. En cambio, cuando la divergencia y aun la oposición entre ambos es evidente, la obra humana no podrá substraerse a los efectos del conflicto. Por otra parte, el proceso que empieza con una célula y termina con un hombre; la sexualidad infantil revelada por Freud; la pubertad y la adolescencia, la juventud y la edad madura; la vejez y la muerte, no son obra de la sociedad, ni siquiera de la cultura, sino el cumplimiento de una regulación anterior que es propia del reino de la Naturaleza. El instinto de la reproducción es, precisamente, un poder que se traduce en un mandato. Obedecerlo y cumplir el papel de un instrumento es, sin embargo, la mayor fuente de placer y, en muchos casos, de felicidad. El amor verdadero constituye para el alma juvenil, sobre todo en el caso de los bien dotados, un deslumbramiento. En buena cuenta, no es la entrega de un ser a otro, sino de ambos a la Naturaleza. Ocurre, entonces, que se descubre y se siente el poder por antonomasia; aquel que rige y ordena la vibración de los átomos y el curso de los astros. El amor, más allá de la peripecia personal y la condición terrena, es un sentimiento cósmico. Es preciso admitir que la transición de la niñez a la adolescencia no se efectúa con la misma intensidad en todos los casos. Se puede pasar de una etapa a otra casi inadvertidamente y es posible también que la última se prolongue durante toda la vida, como se ha dicho respecto de Shelley. La psicología diferencial tiene un fundamento más firme que 13 cualquier otra, en ese punto, y el fenómeno de la adolescencia, que Spranger describe con belleza y hondura, es tangible en aquellos que han recibido el oro platónico, en diversidad de condiciones y circunstancias. Consciente o inconsciente la sensación de la soledad marca una frontera entre el sujeto y el mundo circundante. La vida interior surge, entonces, con ímpetu, pone freno a la comunicación con los demás y deriva fácilmente hacia el romanticismo. ¿Por qué, al convertirse el niño en adolescente, es capaz de superar las limitaciones de lo momentáneo y lo concreto y ascender al nivel del pensamiento formal, de las operaciones lógicas, de la deducción de conclusiones a partir de hipótesis, como lo hace notar Jean Piaget? El maravilloso mundo de la infancia, para quienes han tenido la fortuna de vivirlo a plenitud, y que se guarda en la memoria como un cofre que se puede abrir al conjuro de la evocación placentera, como quería Rilke, ha terminado. El juego ya no es una fuente de goce, por lo menos el juego espontáneo y natural que se basta a sí mismo. La dependencia de los mayores cede el paso a la autonomía de la personalidad, aun en proceso de desarrollo, es cierto, pero ya suficientemente efectiva para separar el yo del no-yo. El monólogo interior, la abstracción, la generalización, las ideas, la concepción, los planes, los proyectos, la crítica, la aprobación o la desaprobación, la aceptación o el rechazo, en suma, la libertad y el ejercicio de la personalidad, se manifiestan cuando se asume la inquietante, la difícil, la dramática tarea de pensar y decidir por sí y ante sí; de ser uno entre todos. La sociedad aprehende al sujeto con una trama de costumbres, de convenciones y fórmulas más o menos rigurosas. Las profesiones, los oficios, las ocupaciones, las maneras de trabajar para subsistir, son múltiples y variadas. 14 Cada uno elige o se ve obligado a aceptar aquello que se le ofrece, pero tiene, sobre todo, una capacidad general, un conjunto de aptitudes, una dirección primaria. Los instintos son poderes de la Naturaleza inherentes a nuestro ser y, aunque los psicólogos multiplican los nombres y las clasificaciones, son dos los fundamentales: el instinto de reproducción, que asegura la subsistencia y propagación de la Especie, y el instinto de conservación que defiende y favorece a cada individuo. La intuición, la premonición, el magnetismo personal, la telepatía, los variados fenómenos que ocurren sin explicación satisfactoria y que la parasicología trata de comprender y explicar, son manifestaciones de una naturaleza inteligente que no yerra nunca y acierta siempre, porque la sabiduría del Universo se cierne inmutable sobre las personas y las cosas, al margen del espacio y el tiempo. Somos, por tanto, actores de un drama o una comedia en «el gran teatro del mundo». A cada uno de nosotros se nos ha asignado un papel y apenas podemos apartarnos del libreto al acudir a algunas «morcillas», como se dice en la jerga teatral. Según el Egmont de Goethe, «cual fustigados por genios invisibles, los solares corceles del tiempo van tirando de nuestro sino; y a nosotros sólo nos toca retener de buen talante las riendas, y ya a la derecha, ya a la izquierda, ir encarrilando las ruedas, apartándolas aquí de una piedra, allá de un hoyo. ¿Quién sabe a dónde va el carro, si apenas se acuerda de dónde vino?». Es de común conocimiento que el individuo generosamente dotado supera fácilmente el nivel de la mayoría, sobresale por su talento, sorprende por su capacidad creadora, se singulariza, en fin, por sus actitudes, sus hábitos y su conducta. El genio surge de pronto, en una parte u otra, sin que haya una explicación satisfactoria. Y es, precisamente, el genio, cuyo poder le ha sido dado, el que enriquece la cultura y, en numerosos casos, imprime una nueva dirección a la historia esencial que discurre 15 dentro y fuera del hombre mismo. La aparición de genios incomparables en Grecia, en la Europa del Renacimiento, en la edad contemporánea; la obra singular de científicos, de filósofos, de artistas, de hombres de acción; la entrega de cada uno de ellos a su labor, aun a costa de sacrificios y, en muchos casos, de su bienestar y su vida, nos inclinan a pensar que cumplen una misión para la que han sido predestinados y que, por tanto, es ineludible. El predominio del código genético sobre el medio social es evidente en los seres dotados con generosidad, lo cual no tiene nada en común con la tesis del nazismo sobre la «raza aria», pues los genios y los hombres con talento y aptitudes singulares surgen en todas partes, independientemente del color de la piel o de la ubicación en tal o cual zona geográfica. El tema del amor, como el de la genialidad, constituye un punto de apoyo a este respecto. A la pregunta ¿por qué amamos?, la respuesta no puede ser dada por la sociedad y la cultura, sino por la Naturaleza. Estamos hechos, fundamentalmente, para alimentarnos y reproducirnos. El Arcipreste de Hita lo dijo a su manera: Como dize Aristóteles, cosa es verdadera; El mundo por dos cosas trabaja: la primera Por haber mantenencia; la otra cosa Por haber juntamiento con fembra plazentera. Del poder instintivo al amor hay más de un paso. El amor es la humanización del instinto, la profundización de una fuerza natural en el mundo de la cultura, la idealización de la atracción primitiva y, si se quiere seguir a Freud, la sublimación de la libido, aunque nuestra posición no sea ortodoxa en este punto. Las sociedades, más que la sociedad, han echado capas de artificio y de convencionalismo sobre hombres y mujeres y más sobre éstas que aquellos, hasta el punto de encerrar a piedra y lodo, 16 en la mayor parte de los casos, sus signos representativos, de extraviar por intrincados vericuetos el papel de unos y otros y de confundir, en un cuadro, la precisión lineal de las figuras. La mujer –se ha dicho más de una vez– ha sido modelada según la idea que de ella ha tenido y ha impuesto el hombre, en el seno de un grupo organizado y dominado por él. Se añade, con cierto fundamento, que hay dos principios, el masculino y el femenino, que predominan en un caso u otro. Sin embargo, un punto de apoyo que supera en solidez a todos los argumentos de los hombres, puesto que pertenece al dominio de la Naturaleza, es la maternidad. Es ella la que configura a la mujer, la que otorga un sentido profundo a su vida y le señala una misión fundamental, puesto que se trata nada menos que de la perduración de la Especie. He aquí por qué la mujer tiene un margen mayor de vida que el hombre, resiste más que él los excesos de la temperatura, el dolor y las enfermedades y está dotada de mayor riqueza afectiva y de una intuición certera, a la vez que se inclina al tratamiento realista y práctico de las cosas, todo lo cual es necesario para la salvaguarda del hijo. Se explican así, también, su anhelo de seguridad y su tendencia a lo concreto y personal; su fácil y, a veces, apasionada subordinación a las costumbres, que son los signos tangibles de un orden social. Seguramente pertenece a este círculo su sentimiento religioso, en fina urdimbre con el misterio de la creación, en que ella cumple un papel protagónico, y, aún más, con la existencia de una autoridad suprema y de un orden eterno, con un asidero en lo absoluto que se nutre de la fe y satisface una necesidad vital de estabilidad y permanencia, al amparo del azar, de los cambios y los peligros del mundo. La mujer es un ser constante en medio de un torrente impetuoso de formas diversas y fugaces que se suceden como las aguas de un río. Quien busque las notas invariables y el fiel de la balanza los encontrará en ella. Quizá por esa cualidad esencial se 17 vincule generalmente con manifestaciones adjetivas de la cultura o tome algunos de sus elementos secundarios con los que juega o se adorna, sin descender a las capas profundas, a menos que esté capacitada especialmente para hacerlo y renuncie, en todo o en parte, a su vocación natural, en una sorda batalla de renunciamientos y transmutaciones, aunque puede también, en más de un caso, conciliar el mandato universal con el impulso de su vocación particular y su talento. Desde la edad temprana, la creación alienta en su seno, envuelta aún por el misterio, y asciende hasta la conciencia como un anhelo vago, tocado de temor e inquietud, para mostrarse luego esperanzada y ansiosa en los años juveniles y cumplirse, por último, segura y triunfante, en el afecto compartido, en la concepción y el advenimiento de un nuevo ser. La creación entendida como acto soberano, sería imposible sin el amor, no sólo como impulso universal y sobrehumano sino como fuente de vida inextinguible y como ligamen de los seres unidos en pequeñas comunidades, a salvo de la soledad y el desamparo. De allí que el amor sea, preferentemente, un don de la mujer, pronto a manifestarse por los modos más diversos: los juegos infantiles de rondas, los cambios de abrazos y besos, de guiños y sonrisas; la tierna posesión de una muñeca, los arrullos y los cantos de cuna; el pudor que surge como el signo de una revelación consciente y un escudo de defensa; el dominio de sí en las relaciones con personas del otro sexo; la iniciativa que vence a la timidez y la decisión que se adelanta y se mantiene, a pesar de todo, en circunstancias excepcionales; la apasionada adhesión a ideas a través de personas; la irradiación de su innato poder de fecundidad que atrae y estimula, desde el plano físico hasta la esfera artística y literaria. No es frecuente que la mujer se evada de su mundo para recorrer los lejanos y tortuosos caminos de la abstracción y la generalización, del análisis y la síntesis y del razonamiento riguroso, ni que pueda alcanzar la visión y la perspectiva que acompañan a la comprensión, a despecho del espacio y el tiempo. 18 Más familiares son para ella las relaciones con un fondo de afectividad, la conversación animada, el cumplimiento de tareas culturales que no exijan una función directiva, la realización de un trabajo paciente y minucioso. En un mundo interior en el cual los móviles afectivos tienen el campo libre a expensas, muchas veces, de la razón, como si el conocido aserto de Pascal tuviese aquí mayor vigencia que en otra parte, («El corazón tiene sus razones que la razón no puede comprender») y en que lo próximo se impone a lo lejano, lo personal a lo impersonal, lo concreto a lo abstracto y lo presente a lo pasado y futuro; en ese mundo hay lugar para los celos, para la limitación cercana y para la comunión con credos y patrones culturales próximos a su personalidad. Como se sabe, la mujer encuentra en la sociedad, entendida como un sistema viviente de relaciones y costumbres bajo un conjunto de normas, una satisfacción que, generalmente, deja de lado la Naturaleza, a la cual no siente como portento cósmico, precisamente porque ella está inserta en su seno, porque la lleva dentro de sí, donde actúa con un poder fecundo y silencioso. Por supuesto, sería inútil esperar que, en la mayor parte de los casos, piense y actúe en armonía con su misión substantiva, que rebasa la individualidad y requiere de dotes que no se prodigan con frecuencia. A menudo se puede observar el cumplimiento ciego de tareas que se desprenden de la maternidad o la derivación de la conducta hacia asuntos en los que prolifera una suerte de maleza social que amenaza muchas veces con cubrir y sepultarlo todo. Ocurre, entonces, que la autenticidad deja el paso a la ficción, el vigor a la debilidad y el cumplimiento del deber a las satisfacciones fugaces. La mujer debería educarse como tal, con las variantes adaptables a cada caso, en pos de la conciencia de sí misma, de su dignidad y respetabilidad, así como de ese mundo de amor, de abnegación y de sutiles preferencias que le pertenecen por derecho propio. Las puertas de las más diversas instituciones deben estar abiertas para ella, pues el cumplimiento de su función natural no excluye sino demanda, más bien, su participación en el mundo de la sociedad y la cultura. 19 Tan peligroso es, sin duda, prepararla preferentemente para la caza del hombre, como convertirla en un apéndice del engranaje industrial. Son notorios, en el primer caso, el predominio de la frivolidad y el artificio, la superposición de los medios a los fines y los excesos de la simulación en desmedro de la naturalidad y la verdad; y en el segundo, el sacrificio de la mujer a las exigencias de la maquinaria montada para la producción en serie, al servicio de intereses comerciales. Cuando la mujer actúa en armonía con su misión de madre y la cumple con un fondo de comprensión y ternura que no excluyen la energía y la justicia sino que las integran, –recordemos la linda cólera materna de un poema de César Vallejo– es superior al hombre porque, en buena cuenta, es anterior a él y porque lleva implícita una función vital –y la vida es superior a la cultura– una misión humana que se resuelve en creación –y la creación, como acto, es lo primero– sin olvidar que hay una fuerza originaria, volvemos a decirlo, que alienta en el substratum de todo lo que vive y, más aún, de quienes tienen conciencia de que viven: el amor. Entre la mujer, tocada por la maternidad, y el hombre, que interviene fugazmente en la concepción, hay notables dife-rencias. Si él no tuviese otra cosa que hacer, sería el zángano del cual habla Katherine Mansfield en Preludio. Sin embargo, la continuidad de la vida, gracias al advenimiento de los nuevos seres, su alimentación y salvaguarda, serían imposibles sin la organización, la administración y la dirección de la sociedad, sin el trabajo merced al cual se obtienen los recursos necesarios para el mantenimiento, el bienestar y el avance de la sociedad y cada uno de sus miembros, y sin la creación y el enriquecimiento del mundo de la cultura, todo lo cual corresponde preferentemente al hombre, libre de las ataduras de la maternidad. El hombre, menos resistente que la mujer al dolor y las enfermedades, con menos vida por delante, menos natural también y acaso más vulnerable e inacabado, se mantiene en evolución constante, como si en él hubiese una síntesis de fuerza muscular y capacidad racional, de ímpetus animales y aspiración a la 20 conciencia, de apetitos e ideales, de «cuidados pequeños» y un insaciable anhelo de absoluto y de eternidad. No es extraño, por tanto, que intente realizar aventuras, llevado por un impulso irresistible o una curiosidad insaciable que lo llevan a descubrir verdades ocultas, a luchar y triunfar, y a convertir cada triunfo en un punto de partida para una nueva aventura. Esta actividad incesante y múltiple, que se desarrolla febrilmente, que demanda increíbles sacrificios, que requiere de sistemas, de instrumentos, de organismos; que agrega un elemento a otro elemento, un eslabón a otro eslabón, hasta conformar un mundo inacabado como el hombre, constituye su razón de ser y su supremo destino. El hombre puede elevarse, con relativa facilidad, a la esfera de las abstracciones y las generalizaciones; puede seguir el hilo de una reflexión lógica y elaborar una teoría o un sistema digno de tal nombre; puede crear en el campo de la literatura, de la música y de las artes plásticas; puede ahondar en una partícula y aprehender un conocimiento que unido a muchos otros y organizado en una estructura suficientemente autónoma termina por constituir una ciencia; y puede, también, dejar atrás el estrecho círculo de las costumbres y las convenciones sociales y caer en el agnosticismo y el escepticismo, pero es capaz de abrazar una causa y sufrir y morir por ella. Puesto que su contribución más importante es al mundo de la cultura, no se debe esperar de él la inmovilidad y la satisfacción permanentes sino una inquietud y un impulso interior capaces de llevarlo a la previsión del futuro, a la concepción de una utopía y al empeño y el esfuerzo para contribuir a la transformación de una realidad que considera injusta e irracional. Ciertamente, el amor es en él una fuente de estímulos, de imágenes seductoras y de escondido deleite, que puede proyectarse a los seres y las cosas del Universo, como en el caso de Francisco de Asís, y sentirse hermanado con ellos a la vez que soñar con realizaciones imposibles. 21 La disciplina, impuesta por sí mismo, la organización, la crítica, el gobierno, son partes de su mundo. Su capacidad para encontrar en un árbol, en un ave o un río un motivo de goce y satisfacción íntima, para vagar con el pensamiento y alumbrar ideas, van a la par del sentimiento cósmico que desborda el marco del orden impuesto por pequeñas necesidades humanas, precisamente porque entre la totalidad y él hay una línea divisoria que le permite alcanzar la visión y la comprensión objetiva. Es comprensible que estas calidades, tan variadas y de tan alto rango, no se den juntas en una sola persona y que, muchas de ellas, se excluyan mutuamente. Además, la mayor parte de estas consideraciones no se refieren al hombre y la mujer, en general, sino a quienes reúnen en sí mismos las calidades esenciales de su sexo, cuya plenitud humana los acredita como representantes de la masculinidad y la femineidad. Las calidades innatas son decisivas porque se identifican con cada ser humano, delínean su personalidad y configuran su carácter, a la vez que le señalan sus posibilidades y limitaciones dentro del medio social. 22 II NATURALEZA Y VIVENCIA POPULAR La subordinación del hombre primitivo a la Naturaleza se explica fácilmente. Surgido como un brote de la tierra, su sentimiento de sujeción y desamparo en un mundo misterioso y mágico, regido por divinidades invisibles, tendría que llevarlo al acatamiento de poderes ocultos, a la intermediación de magos y brujos, a la formulación de conjuros, al afán de adivinar el porvenir y a la práctica de sacrificios de animales y aun de seres humanos para agradar, recibir ayuda o aplacar a las potencias divinas. En la obra de L. Lévi-Bruhl La Mentalidad Primitiva(2), los ejemplos y las observaciones ilustran acerca de esta dependencia en numerosas páginas. «Para la mentalidad primitiva –dice el autor– el mundo sensible y el invisible forman un todo. La comunicación entre lo que llamamos la realidad sensible y las potencias místicas es, pues, constante. Todos los objetos y todos los seres están implicados en una red de participaciones y de exclusiones místicas. La mentalidad primitiva vive en un mundo donde innumerables potencias ocultas siempre presentes, están obrando constantemente o listas para obrar. A los ojos de los primitivos, nada hay fortuito. A los dankays los espíritus y los [22] 23 demonios les parecen tan reales como sus propias personas. Es natural que en las representaciones colectivas de los dankays, los pájaros sagrados no solamente anuncian los acontecimientos sino que los produzcan. A los ojos de la mentalidad primitiva curar una enfermedad es vencer el encantamiento que le ha causado por medio de un encantamiento más fuerte». «En las sociedades más desarrolladas del África central, la obsesión por la hechicería es continua». Es verdad que la magia, la hechicería y el tabú no han desaparecido. El mito y las supersticiones son universales. En estos casos hay un fondo de irracionalidad pero también de vitalidad. El mito es elogiado y reclamado por quienes tratan de dar vida y poder fecundante a una utopía, en tanto que los racionalistas a outrance lo condenan sin atenuantes. La fuerza del mito está dada por su raíz vital, a despecho del intelecto. En el polo opuesto al escepticismo, que alienta y se extiende en el seno de los pueblos viejos, el mito es un impulso juvenil. Aquello que se alimenta de una convicción, existe realmente, aunque sólo sea por sus efectos y, quizá, únicamente para cada persona o un conjunto de personas. Si el mito nos mueve y nos proyecta hacia algo, la superstición, en cambio, nos detiene y nos ata a supuestos igualmente irracionales. La mayor parte de personas tiene una superstición o más porque para ellas no todo es tangible ni todo está explicado. El espacio en que se encuentran no termina con la percepción efectiva o posible, sino que se extiende hasta una zona en la cual reina el misterio. Algunos hechos pueden ocurrir porque no obedecen a la voluntad del protagonista o a una causa verificable, sino a un poder ignorado, con lo cual no se está muy lejos de la mentalidad primitiva. El mito y la superstición permanecerán siempre porque son propias de la naturaleza humana. La razón cubre una parte del 24 dominio del hombre. La otra, mucho más amplia y profunda, porque es más vital, pertenece al mundo de los instintos, de la afectividad y, en suma, de la subconciencia. Cuando se pasa de los pueblos primitivos a las altas culturas, el vínculo del hombre con la Naturaleza se mantiene y las diferencias que se advierten entre ellas son, en su mayor parte, formales. Elijamos dos de ellas. En Grecia, esa vinculación se expresa a través de un cierto número de divinidades, mayores o menores. Cada una de las manifestaciones y poderes del Universo encuentra en un dios una representación viva que es como una extensión humana. Además, las pasiones de los hombres se objetivan también en un ser superior. Es difícil comprender la identificación de fenómenos naturales con personajes divinos, no como una figuración poética o un recurso intelectual, sino como una realidad tangible, hasta el punto de que a esos dioses se les teme, en algunos casos, se los invoca con frecuencia y se les rinde culto público y privado y se multiplican los sacrificios, las procesiones y las festividades. El culto se efectúa en los templos, algunos de ellos suntuosos, pero también en santuarios modestos y en la intimidad del hogar, sin que se desdeñen las rocas, los árboles, las fuentes y las grutas, vinculadas a alguna divinidad. Esta vinculación antropomórfica del pueblo con su medio natural, tiene un fondo de misterio, de mito y de unción religiosa. Los dioses se parecen mucho a los hombres. Sus aventuras son del dominio común y, en más de un caso, distan mucho de normas morales y requerimientos éticos. Los poetas fueron convirtiendo a las divinidades primitivas en otras más accesibles y añadieron, sin duda, episodios más complicados a una mitología cada vez más vasta y variada. 25 «Lo primero que resulta, a lo que parece, –nos dice Burckhardt– es que los bienhechores y educadores de la humanidad han sido elevados a la categoría de dioses, y se ponía en esta categoría, además de Heracles, a los Dioscuros y a Asclepia. Eolo se convirtió en dios de los vientos porque inventó el navegar a vela. Medusa se nos convierte en una princesa Libia contra la que marcha Perseo. Los dioses no son de tamaño mayor que el hombre; se sientan con él a la mesa. Algunos de los dioses no son sino personificaciones de impulsos humanos como Ares, ‘el insensato‘ y Afrodita. Hermes resulta el ratero por antonomasia. Ares es la lucha desesperada. Afrodita es el instinto y Helena su víctima involuntaria. Dionisos posee un tipo de personalidad distinto de los demás dioses. Le incumbe particularmente la vida, pero las delicias del vino y la embriaguez no agotan su importancia»(3). La Iliada se inicia con una invocación a los dioses. «Canta, diosa, la cólera de Aquiles, hijo de Peleo». Y a lo largo del poema, los dioses son los protagonistas de la lucha, más aún que los hombres. Apolo diezma a los griegos; Zeus recurre al engaño de un sueño para confundir a Agamenón; Atenea interviene en la contienda, lo mismo que Iris; Poseidón acude en defensa de los griegos contra los troyanos, los dioses infunden ánimo a unos u otros de los combatientes y Aquiles, el héroe, suspende la batalla y permite que se levante un túmulo para el cadáver de Héctor. La Odisea se inicia con una invocación a la Musa y la asamblea de los dioses. Como en la Ilíada, ellos alternan con los hombres y deciden el curso de los sucesos, aunque la Moira es el Destino que rige a todos. La Naturaleza encuentra aquí las palabras que le son debidas: «Junto a la gruta, una magnífica viña desplegaba sus ramas cargadas de racimos, y muy cerca unas de otras vertían su clara linfa cuatro fuentes, que dejaban correr sus aguas a través de sus suaves praderas de perejil y violetas». «Al llegar a aquel paraje, los ojos de cualquier dios se hubieran 26 sentido hechizados y encantada su alma». El viaje de Ulises no sólo llama a los dioses a participar en él para favorecerlo o impedirlo, sino es un constante contrapunto del héroe y los peligros y los refugios de la Naturaleza, personificada muchas veces en seres divinos: Circe, las Sirenas, Caribdis y Escila, entre otros. Por lo demás, en este mundo que podríamos llamar de «realismo mágico», adelantándonos en muchos siglos a un fenómeno literario de nuestro tiempo, los hechos y las ficciones se confunden porque éstas son vividas como partes animadas del conjunto. «Desde la playa, partiendo de las rocas, –leemos en Lezama Lima– comienzan a surgir los caballos voladores, como una espada que arrancase de las rocas telas mágicas. Un aire de flauta comienza a desenvolver una cancioncilla recogida por Orfeo, mientras se alejan los portadores de tirsos. La canción de Orfeo, la flauta panida y los gallos eleusinos, destruyen el sombrío manto de la enemiga de Psique»(4). En el Perú, la vinculación del hombre con la Naturaleza, la vivencia popular de ese ligamen misterioso y, en cierta forma, sagrado, constituyó una de las notas esenciales de la cultura andina que aún se mantiene en gran parte de la población. En este caso, la relación es directa, sin intermediarios o figuraciones poéticas, como si un cordón umbilical mantuviese unidos a la Naturaleza y a sus hijos, los hombres. Es ya revelador el hecho de que se llame «la madre tierra» (Pacha mama) al astro que habitamos y al que debemos la vida. El ayllu, la comunidad tradicional, permanece unida, sobre todo, por la posesión de la tierra y, a la vez, por vínculos religiosos y tradicionales. «El ayllu o comunidad –dice Luis E. Valcárcel– es la reunión de familias vinculadas entre sí por lazos de parentesco, de posesión común de la tierra, de la misma religión, el mismo idioma, las mismas tradiciones y la convivencia durante siglos. El pequeño mundo dentro del cual vive la comunidad está constituido por 27 elementos físicos como la tierra en sus diversos accidentes: montañas, ríos, fuentes, cuevas, peñascos, etc.». Pero este medio físico constituye un mundo mágico. El cerro más alto alberga el espíritu tutelar del ayllu; la caverna es la pacarina o lugar de origen, lo mismo que el manantial o la naciente de un río; todo está poblado de seres que influyen distintamente en la vida del hombre. Esta vida mágica del paisaje tiene un valor enorme para él porque no sólo tiene un valor económico sino mágico-religioso»(5). De allí que, aparte de los templos y santuarios, hayan sido innumerables los adoratorios al aire libre en cerros y quebradas, en fuentes y cavernas, en peñascos y lagunas. Así pues, si el antropomorfismo predominó en Grecia, aquí encontramos el predominio del animismo. Desde luego, este mundo mágico no se circunscribe a un lugar, ni siquiera a la Tierra. Va más allá y termina por abarcar el Universo. El Sol, Inti, al que se rinde culto preferente; la Luna, Quilla, los astros que brillan en el cielo, son mirados y sentidos por el hombre peruano con unción religiosa. Se ha hablado más de una vez, de un sentimiento cósmico en el antiguo Perú, no sólo por el testimonio de la tradición oral, por algunas referencias de los cronistas y por la vivencia popular aún en nuestros días, si no por los restos monumentales que motivan la admiración de visitantes, en general, y de hombres de estu- dio. Las rayas de Nasca, por ejemplo, constituyen un motivo de asombro, sin que se pueda encontrar una explicación satisfactoria. Las figuras zoomorfas de enormes proporciones, hasta el punto de que sólo se las puede apreciar desde la altura, posible en nuestro tiempo merced a la navegación aérea, pero imposible en la época en que fueron trazadas; la precisión con que están hechas, la posible intención de los autores y su verdadero carácter, son cuestiones que, probablemente, no serán dilucidadas, pero sí hay algo que se puede afirmar: su amplitud, que va más allá de la medida habitual, adquiere una categoría universal. 28 La ciudad de Machu Picchu, construida en la cumbre de una montaña, es otro ejemplo de una unidad entre el medio natural y la obra humana. Aldous Huxley encontró en ella un testimonio pétreo de «la sabiduría ecológica de los Incas». Machu Picchu es más que una ciudad. Podría ser un santuario; un intento del hombre de aproximarse a regiones excelsas, una invocación hecha muros y cobijos y albergues, una oración silenciosa. En un paraje de montes cubiertos por una densa vegetación, allí donde el cálido ambiente es propicio para la fecundación y los partos prodigiosos, sería inútil que el viajero buscase una ciudad y, aún menos, que pretendiera encontrarla, por un exceso de la imaginación, en la cumbre de una de esas montañas. Sin embargo, quienes han ascendido penosamente por una senda zigzagueante ganada a la vegetación y desesperan de encontrarla, dominados por el cansancio, ven aparecer de pronto, como si surgiese de un paraje mágico obedeciendo a un conjuro, una ciudad suspendida en el abismo que multiplica sus muros, torreones y ventanas y desborda en andenes serpenteantes tapizados de verde: Es Machu Picchu. «Cualquier americano semiinstruido –dice Juan Larrea– sabe que en cierto paraje de su espacio natural donde por lo común no ha puesto sus plantas todavía, se muestra uno de esos raros fenómenos en los que lo humano parece haberse conjugado con lo cósmico en términos inexplicablemente excepcionales. Machu Picchu tiene, al parecer, mucho de cósmico. Hay allí algo que no se ajusta a las dimensiones de lo humano por mucho que se las hipertrofie y enaltezca, cierta rara sublimidad que no se siente en El Escorial, en Atenas o Roma, en Delfos, en Gizeh y demás lugares prestigiados por la acción del hombre»(6). Estos testimonios son, sin duda, definitivos, pero hay algo más aún cuando se trata de la comunión del hombre con la Tierra; del 29 vínculo de los seres humanos con los montes, las fuentes y los ríos; el íntimo contacto del paisaje natural y el paisaje humano, hechos, expresión y poesía en la obra de José María Arguedas, el gran escritor peruano. Bastaría, para probarlo, espigar en sus cuentos y en sus novelas, como en Warma Kuyay que empieza con aquella evocación de encantamiento: Noche de luna en la quebrada de Viseca. Salcedo, el protagonista de Orovilca, habla de un ave: «El chaucato es un príncipe como de los cuentos». «Debe ser algún genio, antiguo, iqueño. Es quizá el agua que se esconde en el subsuelo de este valle y hace posible que la tierra produzca tres años, a veces más años, sin ser regada». En Hijo Solo: «A ratos, desde el fondo del bosque, llegaba la voz tibia de las palomas». «Creía Singu que de ese canto invisible brotaba la noche; porque el canto de la calandria ilumina como la luz, vibra como ella, como el rayo de un espejo. Singu se sentaba sobre la piedra. Le extrañaba que precisamente al anochecer se destacara tanto la flor de los duraznos. Le parecía que el sonido del río movía los árboles y mostraba las pequeñas flores blancas y rosadas». En El Ayla: «El sol del crepúsculo comulga con el hombre, no sólo embellece el mundo. Mientras el Auki cantaba, la luz se extendía, bajaba de las cumbres sin quemar los ojos. Se podía hablar con el resplandor o, mejor, ese resplandor vibraba en cada cuerpo de la piedra, del grillo que empezaba ya a inquietarse para cantar y en el ánimo de la gente»(7). Cuando Arguedas habla de sí mismo y de su sentimiento de la Naturaleza, que lo es de la comunidad a que pertenece y representa como ningún otro, sus palabras fluyen como la linfa de una fuente: «Quedaron en mí dos cosas muy sólidamente desde que aprendí a hablar: la ternura y el amor sin límites de los indios, el amor que se tienen entre ellos mismos y que le tienen a la naturaleza, a las montañas, a los ríos, a las aves, y el odio que tenían a quienes, casi inconscientemente, y como una especie de mandato Supremo, les hacían padecer. Yo hasta ahora, les confieso con toda honradez, con toda honestidad, no puedo creer que un río no sea un hombre 30 tan vivo como yo mismo. Yo les decía a mis amigos en el Rhin, si trajera a unos cuantos de mis paisanos de Puquio y los pusiera en la proa de este barco, caerían todos de rodillas ante el espectáculo de este río». «Para el hombre quechua monolingüe, el mundo está vivo; no hay mucha diferencia, en cuanto se es ser vivo, entre una montaña, un insecto, una piedra inmensa y el ser humano. No hay, por tanto, muchos límites entre lo maravilloso y lo real». «Una montaña es dios, un río es dios, el ciempiés tiene virtudes sobrenaturales»(8). En Diamantes y Pedernales: «Porque el achauk`aray y el phalcha florecen sobre la tierra helada, bajo los pedregales en que comienza la nieve. Respiran lozanas en las silentes regiones donde no llegan ni las gramíneas ni las aves pequeñas, ni las vicuñas. El corazón humano se enciende al encontrarlas. Quien las descubre junto a los desiertos cegadores de nieve, vibra dulcemente y se arrodilla». «Los bosques de retama perfumaban el campo. Se veían las flores como claras manchas a las orillas del río. La luna menguante no opacaba a las estrellas, iba acercándose al filo de los montes en un extremo del cielo despejado; bajo la luz tranquila brillaban las estrellas sin herir tanto». «Nunca se funden las cosas del mundo como en esa luz». «El resplandor de las estrellas llega hasta el fondo, a la materia de las cosas, a los montes y ríos, al color de los animales y flores, al corazón humano, cristalinamente; y todo está unido por ese resplandor silencioso». «Desaparece la distancia. El hombre galopa pero los astros cantan en su alma, vibran en sus manos. No hay alto cielo». Arguedas dice cuando está escribiendo El Zorro de Arriba y el Zorro de Abajo: «Yo estoy sufriendo hartísimo, pero cada vez amo más el mundo. La sola presencia de una árbol me recompensa de todo lo sufrido». 31 III LA NATURALEZA Y ROUSSEAU Juan Jacobo Rousseau tenía la Naturaleza a flor de labio. Que sepamos, ningún escritor la ha citado tantas veces, como si en ella se encontrase la clave de todas las cosas. Así, pues, el recuerdo de su personalidad y su obra, que se mantienen aún presentes a pesar del tiempo transcurrido desde entonces, es ineludible. Todo el mundo ha oído hablar de Rousseau, pero son muchos los que ignoran las particularidades y vicisitudes de este hombre apasionado, complejo y contradictorio, que se entregó a la misión para la cual había nacido, a pesar de la pobreza, la soledad y los peligros que lo acompañaron siempre. Cuando nació Rousseau, Europa estaba profundamente dividida entre católicos y luteranos, y la muerte de su madre, a la que no pudo conocer, constituyó uno de los lamentables sucesos que afectaron su vida, como anuncio de lo que habría de ocurrirle después. La Ginebra de entonces se había entregado a la severidad de [31] 32 las normas religiosas. El padre de Juan Jacobo, un relojero un tanto abúlico y excéntrico, no acompañó a su hijo mucho tiempo. Pupilo en la casa de un pastor; aprendiz de grabador, incomprendido y maltratado, en una lucha entre las costumbres licenciosas de sus compañeros y una exigencia ética apenas naciente; atraído por las mujeres desde su temprana adolescencia pero obligado siempre a mirarlas de lejos; libre al fin cuando las puertas de Ginebra se le cierran, sin poder evitarlo; vagabundo impenitente y lector insaciable, acogido por la señora Warens a quien llamaría mamá, pero que lo atraería más tarde para convertirlo en uno de sus amantes; luterano refugiado en un hospicio católico, y luego, lacayo de librea; seminarista por breve tiempo; pensionista en la casa de un músico y alojado después en la casa de un zapatero remendón; aprendiz de músico en Lausana; secretario de un falso eclesiástico; empleado en una oficina de provisión de tierras; preceptor de niños en Lyon; secretario del Embajador de Francia en Venecia; compositor de óperas; secretario y cajero de una dama, Mme. Dupin, es difícil encontrar un caso semejante, en el que los cambios de ocupación, la vagancia consuetudinaria y el encuentro a tropezones con su propio camino, hayan ido a la par de un carácter extremadamente impresionable, de una imaginación desbordante y una pasión impetuosa que lo condujeron a la realización de una obra perdurable. «En su propia juventud singular –dice Matthew Josephson, uno de sus biógrafos– no hizo más que vagar como un paria por los caminos de Europa, compartiendo la rústica comida de las chozas campesinas y pasando las noches en cuevas y agujeros en los campos o en las desoladas calles de las ciudades»(9). Una tarde, vagando como siempre, lleva en las manos el Mercure de France y lee allí que la Academia de Dijon ha propuesto para el premio del año siguiente el tema «El progreso de las ciencias y las artes ¿ha contribuido a purificar o a corromper las costumbres?». Es su camino de Damasco. Rousseau lo ha contado en una carta a Malesherbes con un estilo inimitable: «Sentíme de pronto deslumbrado por un millar de luces resplandecientes; una multitud de ideas vívidas se apiñaban en mi mente con tal fuerza y convicción que me sumieron en una agitación indecible; sentía mi cabeza 33 remolinear como la de un borracho. Sobrecogióme una violenta palpitación que hacía latir mi corazón de una manera insoportable; faltándome el aliento para seguir andando, me desplomé debajo de uno de los árboles del camino, donde permanecí durante media hora en un grado tal de exaltación que, al levantarme, noté la parte anterior de mi chaqueta humedecida por mis lágrimas, aunque inconsciente en absoluto de haberlas derramado». Ecce homo. Este es el hombre. Todo lo que se diga sobre él será siempre pálido y pobre ante estas líneas. Ese era el tema de toda su vida. Las ideas afluyen de pronto como si se hubiera esfumado la barrera que las detenía. La frivolidad y la hipocresía de un medio artificial; la injusticia de una sociedad gobernada por el egoísmo, la irracionalidad y el desdén sistemático e inhumano; los males que se habían ido acumulando sin medida; todo eso debía desaparecer para que surgiese el hombre despojado de esa capa opresora que desvirtuaba también el sentido de la cultura y de la historia. Ganó el premio y la fama lo hizo suyo para siempre. Diderot, ya su amigo, le dijo: «Su discurso toma por asalto a todo el mundo». La fama, ciertamente, no había de faltarle, pero tampoco el sufrimiento, el temor, la envidia de los otros y la persecución del Poder, con mayúscula. Rousseau, con su Discurso sobre las artes y las ciencias, se perfilaba no sólo como un contestatario sino como un revolucionario. Lo fue toda la vida. De allí que uno de sus contemporáneos, Garat, dijese que produjo escándalo, admiración y terror, como si se intuyese ya la explosión de 1789. Aún hoy, sus palabras son capaces de provocar un incendio: «La primera fuente del mal es la desigualdad –dice adelantándose en doscientos años a los revolucionarios de hoy, y agrega:– Si yo fuese el cacique de alguna nación africana colgaría a todos los europeos que cruzasen la frontera». Aún más: «Cuántos crímenes –antes de Proudhon y de Marx– 34 guerras, asesinatos, miserias y horrores habría ahorrado a la especie humana el que, arrancando las estacas o arrasando el foso, hubiese gritado a sus semejantes: ¡Guardaos de escuchar a este impostor! ¡Estáis perdidos si olvidáis que los frutos son para todos y que la tierra no es de nadie! Únicamente el trabajo da al cultivador de la tierra derechos sobre la cosecha». La fama no lo colmó de soberbia sino constituyó más bien un reto que lo obligó a traducir en actos sus ideas. Se había unido con una humilde lavandera que no sabía leer ni escribir ni expresarse correctamente ni aprender siquiera los nombres de los meses del año. Envió a sus hijos al orfelinato apenas habían nacido, y el remordimiento lo agobió el resto de su vida, afectada también por una enfermedad que no pudo curar nunca: la retención de orina. Reducido, por su propia voluntad, al oficio de copista, encontró en él los recursos necesarios para vivir a su manera. Sería inútil continuar con las vicisitudes de Rousseau. Al primer discurso siguió otro sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, y su actividad intelectual culminó con obras capitales: Emilio, El Contrato Social, La Nueva Heloísa, Confesiones y Ensueños de un Paseante Solitario, seguramente la más hermosa de todas. La revelación de la Naturaleza es para Rousseau un motivo de exaltación y una fuente de felicidad. La siente como una obra de la divinidad, a la que dedica páginas memorables en «La Profesión de Fe del Sacerdote Saboyano» que incluyó en Emilio. El libro fue quemado por el verdugo en un acto público y su autor hubo de huir y refugiarse en Inglaterra. Le obsesionaba el tema de la naturaleza en el hombre, cuyas leyes superan sin medida a las otras, propias de las convenciones sociales. Para él, la naturaleza humana y la civilización se oponen entre sí, por lo cual, concluye, hay que volver al hombre de la 35 Naturaleza. El aserto se presta a confusión y las interpretaciones son diversas. Francisque Vial ha tratado de explicarlo: «El hombre de la naturaleza, tal como él [Rousseau] entiende definirlo, no es un ser histórico y real; es una abstracción lógica, un concepto. Del hombre, tal como él lo ve, elimina todo lo sobreañadido, lo ficticio, y lo que encuentra bajo esa gruesa costra de caracteres adquiridos, es la constitución primaria del hombre, es la esencia del mismo, es el hombre de la naturaleza». «Para Rousseau, y podemos decir esto sin jugar con las palabras, el hombre de la naturaleza es exactamente la naturaleza del hombre»(10). «Todo está bien al salir de manos del Autor de las cosas; todo degenera en manos del hombre». Así empieza el Emilio. «El hombre ha nacido libre, pero en todas partes se halla cargado de cadenas». Así empieza el Contrato Social. Naturalmente, esta obsesión por «el hombre de la naturaleza» había de ser mirada con escepticismo y provocar polémicas y burlas. El más mordaz fue, por supuesto, Voltaire que le escribió a Rousseau, después de recibir su libro sobre el Origen de la desigualdad entre los hombres: «Acabo de recibir, señor, su nuevo libro contra la especie humana, y le agradezco por ello. Pinta usted con verdaderos colores los horrores de la sociedad humana. Jamás he visto tanto talento empleado para volvernos estúpidos. Leyendo su libro siéntese el deseo de andar a cuatro patas. Empero, como por desgracia, hace más de sesenta años que he perdido ese hábito, me es imposible asumirlo nuevamente y debo dejar esa postura natural a quienes sean más dignos de ella que usted y yo». El hombre que encuentra en la Naturaleza la clave de la felicidad humana, se despoja de sus preocupaciones y siente un goce profundo cuando va por caminos solitarios bordeados de flores, allí donde todo está lejos de la civilización. «En aquella profunda y 36 deliciosa soledad –refiere en sus Confesiones– en medio de los bosques y de las aguas, oyendo el concierto de los pájaros, aspirando el perfume de la flores de naranjo, compuse en un continuo éxtasis el quinto libro de Emilio cuyo colorido bastante fresco debo en gran parte a la viva impresión del local donde lo escribí»(10). Refugiado en la isla de Saint-Pierre, añade a sus ocupaciones habituales la recolección y el estudio amoroso de hojas, de flores y de hierbas, que habían de prolongarse hasta su muerte. «Errar perezosamente por el bosque y por el campo –dice– tomar esto y aquello, tan pronto una flor como una rama; coger las yerbas al acaso, observar mil y mil veces las mismas cosas y siempre con el mismo interés». «Por muy diversa que sea la estructura de los vegetales no puede interesar a una mirada ignorante. No ven nada en detalle porque no saben siquiera lo que es preciso mirar y no ven tampoco el conjunto, porque no tienen ninguna idea de esa cadena de relaciones y de combinaciones que colma con sus maravillas el espíritu del observador». «No quería dejar una brizna de hierba sin análisis y me disponía a hacer, con una selección de observaciones curiosas, la Flora petrinsularis». «He amado siempre, apasionadamente, el agua, y su vista me lanza a un sueño delicioso. Al levantarme, cuando hacía buen tiempo, no dejaba nunca de correr sobre la terraza para aspirar el aire salobre y fresco de la mañana y contemplar aquel hermoso lago, cuya ribera y las montañas que le rodean encantaban mi vida. No encuentro un homenaje más digno a la divinidad de esa admiración muda que excita la contemplación de sus obras y que no se expresa de una manera material». «Oh, Naturaleza, oh madre mía», hubo de clamar más de una vez con entrega total y unción religiosa. Así, pues, Rousseau se convierte en naturalista. 37 Iba a vagar, ciertamente, como lo había hecho con frecuencia, pero iba a la vez a herborizar, no sólo con un propósito de conocimiento si no de íntima comprensión y, algo más, de retorno a la vida universal, para confundirse con ella y sentirse animado por el mismo impulso misterioso que convierte las semillas en plantas y las gemas en hojas, en flores y frutos. 38 IV LAS AFINIDADES NATURALES En las Afinidades Electivas de Goethe, Eduardo y Carlota comparten su vida, como esposos que son, en medio de la abundancia, pero también tocados por la soledad que a veces interrumpe las visitas de vecinos y amigos. Eduardo insiste en atraer al Capitán con el que pasó días muy felices, y Carlota se esfuerza por convencer a Otilia, una linda muchacha, protegida suya, para que deje el internado y vaya a vivir con ellos. Ambos alcanzan lo que desean y, con el correr de los días, Eduardo y Otilia se sienten mutuamente atraídos, así como Carlota y el Capitán. Esa atracción se acentúa hasta el punto de que Carlota debe acudir a su dominio sobre sí misma, y el Capitán se aleja a tiempo, pero el amor de Eduardo por Otilia crece como un incendio y sólo termina con la muerte de ambos. Es natural que Eduardo se sienta deslumbrado y cada vez más atraído por una bella muchacha que, además, obedece al mismo impulso, que se adapta a sus costumbres y trata de complacerlo, porque ella ve también en él aquello que le faltaba; y es natural que Carlota y el Capitán sientan una atracción mutua que desborda el [38] 39 marco del matrimonio, institución a la cual ella está obligada y que él respeta por ella misma, por su amigo y por la acogida que se han servido dispensarle. Al parecer, las afinidades, en este caso, no son electivas sino enteramente naturales. La elección implica un razonamiento previo, una comparación de las ventajas y las desventajas y una decisión que se traduce en hechos. La afinidad natural, en cambio es una suerte de atracción que actúa por sí misma, independientemente de la voluntad de las personas que se sienten, más bien, arrastradas por una fuerza que tiende a unificarlas, a pesar de las convenciones sociales, porque esa fuerza es una manifestación del imperio de la Naturaleza. Sin embargo, la afinidad de los elementos químicos que figura en la novela, es un punto de apoyo para una conclusión diferente. La definición que da el Capitán no deja lugar a dudas. «Llamamos afines aquellas naturalezas que al encontrarse rápidamente hacen presa una de otra y de un modo recíproco se influyen». Es inevitable que, al abordar este asunto, nos encontremos de pronto con el movedizo y complejo mundo de la psicología. Las diferencias individuales constituyen un axioma desde el punto de vista psicológico. Asombra el hecho de que cada ser humano sea único, aunque millones de ellos pueblan la tierra. Se ha dicho que ni dos gotas de agua son iguales y Montaigne ha llegado a afirmar que la diferencia entre un hombre y otro hombre es mayor que entre un hombre y un animal. Es interesante observar que, pese a estas diferencias o, precisamente, a causa de ellas, unos y otros se siente atraídos entre sí, al margen de la reflexión y la voluntad. Conviene a nuestro propósito, referirnos a un hecho previamente a las afinidades mismas. Nadie puede dudar del dominio del código genético. Una simple observación a lo largo de nuestras relaciones, por fugaces que ellas sean, nos permiten distinguir el talento de unos y la limitación 40 mental de otros que se revelan principalmente a través del lenguaje, como lo hace notar Klages. La agilidad mental, la rapidez de la comprensión, el uso de las palabras adecuadas, la fluidez de la expresión, la adaptación inmediata a ambientes y situaciones distintas que van más allá del influjo de un medio determinado o del contacto con otras culturas y otras gentes y aún más allá de la educación misma, nos revela sobre todo, una capacidad natural que no se manifiesta en otras personas. Ocurre lo mismo cuando se habla con razón, de un poeta o de un filósofo o pintor o un músico «nato». Esta palabra lo dice todo. La intuición del médico, del político, del científico es, también, un don de la Naturaleza. Las cualidades extraordinarias que estudia la parapsicología tienen el mismo sello. Y el genio, al que nos referíamos antes, constituye, quizá, la prueba más convincente a este respecto. La Caracterología nos proporciona una prueba más en apoyo de esta tesis. Los temperamentos sanguíneo, melancólico, colérico y flemático, admitidos desde antiguo, y los tipos pícnico y leptosomo de Kretschmer a los que corresponden los temperamentos ciclotímico y esquizotímico, no son productos de la sociedad y la cultura sino de la Naturaleza. La afinidad es, generalmente, una suerte de vínculo natural entre dos personas que han sido dotadas igual o semejantemente desde su nacimiento, aunque en numerosos casos se trata, más bien, de una suerte de compensación o complementación necesaria y, por lo tanto, difícil de eludir. La Historia nos ofrece ejemplos muy ilustrativos al respecto. Es difícil encontrar una afinidad como la que hubo entre Sócrates y Platón, hasta el punto de que no se sabe qué es lo que pertenece al uno y al otro, pues la esencia y la trama filosófica son de ambos, sin distinción posible. En este caso, la afinidad fue no sólo una atracción mutua dada por el genio, sino una extraordinaria identidad de ambos en la concepción del mundo y del yo. 41 Si Sócrates era el Maestro de tan grande virtud intelectual que su personalidad y su obra dividen la historia de la filosofía en dos etapas, antes de él y después de él, Platón era el discípulo capaz de fijar en la palabra escrita y a través del diálogo, inseparable de la reflexión compartida y la búsqueda fervorosa de la verdad, el pensamiento de aquél, que andaba por las calles, alejándose muchas veces de la irascible Xantipa, hasta encontrar un interlocutor inteligente con quien dialogar. Sócrates ha sido, sin duda, el más grande educador del mundo occidental, a la vez que «un santo de la historia de la filosofía», como dice Jaspers. Erasmo de Rotterdam se dirigía a Sócrates como a un dechado de santidad: Sancte Sócrates, ora pro nobis. Y Platón, en una de sus cartas, dice: «mi querido y viejo amigo Sócrates, a quien no temo proclamar el hombre más justo de su tiempo». La vida y la muerte de Sócrates superan ampliamente a la palabra escrita –como se sabe, él no dejó ni una sola línea–. El testimonio de su pensamiento nos dice que la filosofía no era, en su caso, un ejercicio de la inteligencia sino una función vital. ¿Cómo era Sócrates? ¿Quiénes pudieron verlo y acompañarlo en la aventura de abrir un camino y discurrir por él? En El Banquete, Alcibiades, que había interrumpido el diálogo de sus amigos en torno al amor, al llegar embriagado y con grandes voces, es invitado a hacer el elogio de Sócrates, presente allí y lo compara «a esos silenos que hay en los talleres de los escultores, que modelan los artífices con siringas o flautas en la mano y que al abrirlas en dos se ve que tienen en su interior estatuillas de dioses pues, cuando se escucha a tí -dice, mirando a Sócrates- o a otro contar tus palabras, quedamos transportados de estupor y arrebatados por ellas. Muchas son, sin duda, las otras y admirables cosas que se podrían alabar en Sócrates; pero sí entre sus demás acciones tal vez las haya semejantes a las que se podrían citar de 42 otras personas, en cambio, el no ser semejante a ninguno de los hombres, ni de los antiguos ni de los que ahora viven, es digno de toda admiración». En Critón, Sócrates, ya en prisión y seguro de que va a ser condenado a muerte, recibe la visita de uno de sus discípulos, Critón, precisamente, quien lo insta a fugar con ayuda de sus amigos, para salvar su vida. Sócrates, que no acude a la razón sino que es la razón misma, en carne y en espíritu, le replica de este modo: «La Patria es más digna de respeto que la madre, el padre y los antepasados todos». Si aceptara la propuesta de Critón, las leyes, es decir, las normas que presiden la vida ciudadana, le dirían según él, «Sócrates, obedécenos y evita el ridículo que harías saliendo de la ciudad, pues es evidente que también tus amigos correrían el riesgo de ser desterrados y quedar privados de sus derechos civiles o perder su fortuna». «En cuanto a ti si vas a alguna de las ciudades más cercanas, llegarás a ellas como enemigo de su régimen de gobierno, todos cuantos miran por el bien de la ciudad te verán con desconfianza, por considerarte un violador de las leyes y harás buena la opinión de tus jueces. Y siendo esto así ¿huirás de las ciudades de buenas leyes y de los hombres más honestos? Y si obras así, ¿Valdrá la pena vivir?». Su defensa ante los jueces terminó con estas palabras: «Yo he de marchar a morir y vosotros a vivir. ¿Sois vosotros o soy yo quien va a una situación mejor? Eso es oscuro para cualquiera, salvo para la divinidad». En Fedón, ya habiendo muerto Sócrates, se habla acerca de sus últimos momentos. Fedón dice a su amigo Equícrates: «Tan tranquilo y noblemente moría, que se me ocurrió pensar que no descendía al Hades sin cierta asistencia divina, y que al llegar allí iba a tener una dicha cuan nunca tuvo otro alguno». 43 Sócrates, rodeado por alguno de sus discípulos, se mantiene sereno y dialoga con ellos como lo hacía siempre, esta vez sobre la muerte y el alma. «Y qué no es otra cosa que la separación del alma y del cuerpo? ¿Y qué el estar muerto consiste en que el cuerpo, una vez separado del alma, queda a un lado solo en sí mismo, y el alma al otro, separada del cuerpo y sola en sí misma? ¿Es acaso la muerte otra cosa que eso? ¿Y no se da el nombre de muerte a eso, precisamente, al desligamiento y separación del alma con el cuerpo? ¿Y no sería ridículo que un hombre que se ha preparado durante su vida a vivir en un estado lo más cercano posible al de la muerte, se irrite luego cuando le llega ésta? Pues, afirma, «los que filosofan en el recto sentido de la palabra se ejercitan a morir». «Así, pues, me pareció que era menester refugiarme en los conceptos y contemplar en aquellos la verdad de las cosas» –dice Sócrates– «puesto que nuestros sentidos llaman a engaño». La reminiscencia de vidas anteriores y la reencarnación posible constituyen puntos de mira para Sócrates, pues, «si el alma existe previamente y es necesario que, cuando llegue a la vida y nazca no nazca de otra cosa que de la muerte. Luego, cuando se acerca la muerte al hombre, su parte mortal perece pero la inmortal se retira sin corromperse, cediendo el puesto a aquella». Sócrates, finalmente, llama al que debía darle el veneno. «Y bien, buen hombre, tú que entiendes de estas cosas, ¿qué debo hacer?» –le pregunta–. «Nada más que beberlo y pasearte hasta que se te pongan las piernas pesadas, y luego tumbarte. Así hará su efecto» –es la respuesta. Sócrates bebe la cicuta tranquilamente. Hace como se le había indicado. Sus amigos no pueden contener las lágrimas. «Qué es lo que hacéis, hombres extraños» –les dice– «Si mandé afuera a las mujeres fue por esto especialmente para que no importunasen de este modo, pues tengo oído que se debe morir entre palabras de buen augurio. ¡Ea! pues, estad tranquilos y mostraos fuertes». 44 Platón es, como se ha dicho más de una vez, el filósofo por antonomasia. Se lo mira de lejos, como una cima, y quienes tuvieron la capacidad de trazar una línea de su superación humana, partieron de él para continuarla con Leonardo y Goethe. Whitehead dice que la filosofía es una serie de acotaciones a Platón y Jaspers confiesa que, después de haberse alejado un paso, es preciso volver a él una vez y otra vez. Platón es la síntesis y la exaltación de una cultura, la más fecunda y preclara de que se tenga noticia en Occidente, en el momento en que el apogeo había de ceder a la declinación inevitable y la maravillosa unidad del ser se convertía en una dualidad de cuerpo y alma, precursora del Cristianismo. En la célebre alegoría de la caverna, «imagínate una caverna subterránea –nos dice– que dispone de una larga entrada para la luz a todo lo largo de ella, y figúrate a unos hombres que se encuentran ahí ya desde la niñez, atados por los pies y el cuello, de tal modo que hayan de permanecer en la misma posición y mirando tan sólo hacia adelante, imposibilitados como están por las cadenas de volver la mirada hacia atrás. Pon a su espalda la llama de un fuego que arde sobre una altura a distancia de ellos, y entre el fuego y los cautivos un camino eminente flanqueado por un muro, semejante a los tabiques que se colocan entre los charlatanes y el público para que aquellos puedan mostrar, sobre ese muro, las maravillas de que disponen». «Observa ahora a lo largo de ese muro unos hombres que llevan objetos de todas las clases que sobresalen sobre él, y figuras de hombres o de animales, hechas de piedra, de madera y de otros materiales. – ¿Crees, en primer lugar, que esos hombres han visto de sí mismos o de otros algo que no sea las sombras proyectadas por el fuego de la caverna, exactamente en frente de ellos? 45 – Esos hombres tendrán que pensar que lo único verdadero son las sombras. – Considera la situación de los prisioneros, una vez liberados de las cadenas y curados de su insensatez. ¿Qué crees que podría contestar ese hombre si alguien le dijese que entonces sólo veía bagatelas y que ahora, en cambio estaba más cerca del ser y de objetos más verdaderos?». La singularidad de Platón consiste no sólo en la primacía, la amplitud y la profundidad de su obra, si no en su interés por la política y la educación, pues quería contribuir a la mejora de los hombres y hubo de poner en peligro su vida misma, cuando llevado por esta pasión, viajó a Siracusa para inducir al tirano Dionisio a poner en práctica las ideas que él había presentado especialmente en La República y las Leyes. ¿Qué unió a Sócrates y Platón para siempre? Fue el genio, ciertamente, pero un genio dotado para aprehender la esencia de los seres y las cosas, con el acicate de favorecer el avance del hombre. Entre fines del siglo XI y principios del XII, en una ciudad de Italia del Medioevo europeo, un joven se divierte y derrocha dinero a manos llenas. Le llaman, por esta razón, «cesta agujereada». Su padre es un rico mercader, duro de corazón, y su madre es una mujer bondadosa que alguna vez sufrió una perturbación mental y fue detrás de un ermitaño. Su hermano perdió la razón a fuerza de beber. De su amor por Clara no hay casi noticias. Un día, entre otros, se sintió enfermo. Y todo ese mundo de placeres, que compartía con otros jóvenes como él, se esfumó ante el ímpetu de una inquietud creciente por la búsqueda del camino que lo conduciría hacia Dios. A partir de ese momento, el joven que esparcía dinero en todas 46 partes, se fue convirtiendo en un alma atormentada dentro de su propia carne, cada vez más débil, dolorida y sangrante, que no conocía límites para el sufrimiento y que repetía incesantemente las palabras amor, amor, amor. Amó profundamente, con una entrega total, no sólo a los hombres si no a los animales, a las plantas, a los astros, en una comunión universal con el hermano Sol, la hermana Luna, la hermana agua, el hermano pájaro y la hermana hoja, desprendida del árbol y ya sin vida. Ha habido muchos ascetas y las religiones han sido las fuentes de renunciaciones y martirios en Oriente y Occidente, pero es difícil encontrar una vida semejante a la de Francisco de Asís, el pobrecillo que canta y danza y mira con ojos límpidos el prodigio del mundo y duerme en el suelo y tiene una piedra por almohada y echa cenizas en su pobre alimento y se refugia en una choza o asciende a una cumbre inclemente para ser herido por el viento helado a través de sus harapos, mientras dice sus parábolas o llama a las aves y las flores a entonar su Himno al Sol. ¿Quién lo indujo a este cambio del placer por el dolor, de las comodidades y el lujo de una mansión por el helado refugio de una caverna, del ambiente familiar por la soledad y el desamparo? ¿Cómo se desbordó ese amor hasta abarcar el Universo? ¿Por qué fue su entrega total, más allá de la capacidad y la resistencia humanas, a una doctrina de amor y de renunciación a los apetitos de la carne? El Cristo de Francisco no es aquél que dijo: «no penséis que vine a meter paz en la tierra; no vine a meter paz sino espada», sino el Jesús del Sermón de las Montaña y de las Bienaventuranzas. Francisco transformó en vida el verbo del evangelio que se hizo en su ser llama de amor y luz y linfa clara. En la América conquistada y sometida al imperio español, la libertad había llegado a ser un vivo anhelo para un puñado de criollos conscientes de su postergación y atentos a los estallidos de la 47 Revolución Francesa. El régimen impuesto a sangre y fuego no podía tolerar el más débil asomo de disconformidad. Para él, no había un crimen mayor que la rebeldía contra el Rey, un rey lejano de un país remoto, pero presente a través de su representante, de funcionarios y de ceremonias. A pesar de todo, las conspiraciones y levantamientos terminaron por convertirse en una guerra entre «peninsulares» e «insurgentes» que se extendió por todas partes pero que alcanzó en Venezuela su máxima intensidad, como si fuese un incendio incontenible, del que surgió un héroe fulgurante, Simón Bolívar, el Libertador por antomasia. El no fue sólo un hombre de guerra. Caudillo, político, estadista, escritor, orador, vidente, no hubo en su tiempo y no hay aún en el nuestro, nadie que pueda comparársele, y es imposible que su gesta pueda repetirse, porque no se concibe siquiera la posibilidad de que alguien derrote al poderoso opresor de un continente y devuelva la libertad a cinco colonias, convertidas en repúblicas, y sueñe con unirlas, en medio de la incomprensión, la ignorancia y la mezquindad que lo condujeron a la muerte. Así, pues, aunque Bolívar hubo de alternar con personas notables, ninguno puede ser considerado cuando se trata de una afinidad natural, si se tiene en cuenta la plenitud de la intuición política, la pasión generosa, la capacidad creadora, la voluntad y el coraje a toda prueba, y es preciso pensar que alguien se sintiera atraído por él, que compartiera sus ideales, se adaptara a su carácter y permaneciese junto a él con lealtad ejemplar, como el mejor de sus discípulos. Ese hombre fue José Antonio de Sucre. Este es, también, un caso ejemplar de afinidad natural. De un lado está Bolívar, el genio de América, que se ha entregado a la lucha por la Libertad, como no lo ha hecho nadie, con una visión de continente y de futuro; del otro lado está Sucre, honesto a carta cabal, íntegro y recto, en el que se conjugan la prudencia y el coraje y que ve encarnada en Bolívar la idea de la 48 Libertad. Su entusiasmo por la gesta revolucionaria y su admiración por el héroe, lo llevan junto a él y se convierte en un ejecutor irreemplazable que culmina su obra al lado del Libertador con el triunfo de Ayacucho y la creación de Bolivia. La afinidad de Manuelita Sáenz y Bolívar se podría reducir a la atracción recíproca entre una mujer y un hombre, si se tiene en cuenta que él era un enamorado constante de la Mujer, con mayúscula, y ella, un ser apasionado, capaz de echar por la borda prejuicios y ataduras sociales cuando sentía, precisamente, el impulso del amor al rojo vivo. Sin embargo, hay algo más. Manuelita se sintió atraída, sobre todo, por el genio de Bolívar, por sus hazañas, por el halo de gloria que iba con él a todas partes. Al unirse a su héroe, le fue fiel en todo momento y le salvó la vida cuando un grupo de conjurados irrumpió en sus habitaciones con el propósito de matarlo. En Bolívar visto por sus contemporáneos de José Luis Busaniche,(12) se dedican algunas páginas a las relaciones de Manuelita con el Libertador. Bolívar entraba triunfante en Quito después de la victoria de Pichincha cuando «sintió caer sobre su cabeza una corona de laurel» y, al levantar la mirada, «vio una hermosa dama que con el fulgor de sus ojos negros hizo bajar los suyos», refiere Ml. J. Calle. Poco después, en el baile, le fue presentada al Libertador «la señora Manuela Saénz de Thorne», pues era esposa del médico inglés Dn. Jaime Thorne. Bolívar reconoció en ella a la linda mujer que le había arrojado desde el balcón una corona de laurel. Y desde ese momento –dice Calle– «abandonando hogar, familia, pisoteando las leyes del honor y atropellando toda consideración social, esta mujer se unió a Bolívar y dióse a seguir los pasos del gran hombre, compañera de sus días de gloria y de sus horas de desaliento». Sobre su coraje y desprecio por las convenciones sociales, bastan unas líneas de Ricardo Palma: «En Lima cabalgaba a 49 manera de hombre en brioso corcel, escoltada por dos lanceros y vistiendo dormán rojo con brandeburgos de oro y pantalón bombacho de cotonía blanca», una réplica americana de la europea George Sand. Más expresiva es la nota de José Cuervo: «En Bogotá se presentaba Manuelita con frecuencia vestida de oficial y seguida de dos esclavas negras con uniformes de húsares, que se llamaban Natán y Jonatás. En este traje, ella espada en mano y las negras con lanza, salieron en 1830, la víspera de Corpus, y rompiendo en la plaza mayor por la muchedumbre y atropellando las guardias, fueron a desbaratar los castillos de pólvora en que se decía haber figuras caricaturescas del Libertador». Cuando Bolívar corre el peligro de ser asesinado, ella lo despierta y lo urge para que salte por la ventana y se ponga a salvo. Sin temor a las consecuencias, se enfrenta a los conspiradores y los retiene con argucias que se le ocurren en ese momento. Su esposo la reclama, a pesar de todo, y ella le escribe una graciosa carta que es ya antológica. «No, no, no; no más, hombre de Dios. ¿Usted cree que yo, después de ser la querida de mi general por siete años y con la seguridad de poseer su corazón, preferiría ser la mujer del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, o de la Santísima Trinidad? ¿Me cree usted menos honrada por ser él mi amante y no mi marido? ¡Ah! yo no vivo de las preocupaciones sociales inventadas para atormentarse mutuamente. Déjeme usted mi querido inglés. Hagamos otra cosa: en el cielo nos volveremos a casar; pero en la tierra no. ¿Cree usted malo este convenio? En la patria celestial pasaremos una vida angelical y toda espiritual (pues como hombre usted es pesado). Allá todo será a la inglesa, porque la vida monótona está reservada a su nación (en amores, digo, pues en lo demás, ¿quiénes más hábiles para el comercio y la marina?). 50 El amor les acomoda sin placeres, la conversación sin gracia y el caminar despacio; el saludar con reverencia, el levantarse y sentarse con cuidado, la chanza sin risa. Estas son formalidades divinas; pero yo, miserable mortal, que me río de mí misma, de usted y de estas seriedades inglesas, ¡qué mal me iría en el cielo!». El amor apasionado hasta la propia renunciación y el sacrificio de una hermosa mujer por un gran hombre, es uno de los hechos más conmovedores en las páginas de la historia. ¿Se trata también de una afinidad natural, como las anteriores? Lo es, siempre que la belleza esté animada por el talento. Sólo una mujer superior podía desdeñar y burlarse de las costumbres rutinarias, de los prejuicios admitidos; sólo ella era capaz de comprender la grandeza de un hombre y entregarse a él y defenderlo porque así acudía, consciente o inconscientemente, al cumplimiento de un destino histórico. En la Francia del siglo XIX, el genio de Víctor Hugo ha marcado ya sus pasos con Odas y Baladas, Las Orientales, Cromwell, el prefacio de Cromwell, Hernani... Tiene treinta años y es el jefe, por mérito propio, de la escuela romántica. A la lectura de Lucrecia Borgia, un drama a punto de ser llevado al escenario, asiste Juliette Drouet, un dechado de belleza, que admira a Hugo, y de la admiración al amor sólo hay un paso, cuando quien admira es una mujer. El poeta, que ya no cuenta con la intimidad de Adéle, su mujer, resiste, a pesar de todo, las insinuaciones de Juliette, pero al fin se entrega a ella y se inicia, entonces, un amor profundo, sin temores y sin límites; una entrega total, a prueba de sacrificios, a este hombre que cede fácilmente a las tentaciones. Chair de la femme! argile ideal! o merveille!, dice uno de sus versos. La vida de Juliette, a partir de esa noche, la primera, en la que 51 la algarabía del carnaval se desbordaba por las calles, mientras los amantes bebían la miel y la ambrosía, fue una ofrenda perpetua, una defensa maternal, una intuición fraterna. «Tú eres mi fe, mi religión y mi esperanza», le dice en una de sus cartas. Y en otra, cuando la declinación inevitable se avecina, habla de sí misma como “una pobre mujer que te ama hasta la muerte”. Cuando el «Príncipe-Presidente» se proclama emperador, Víctor Hugo se lanza a la calle a gritar que Luis Napoleón es un traidor y a pedir el rechazo de los ciudadanos. Juliette da con él y lo pone a salvo. «A su devoción admirable le debí la vida en las jornadas de 1851», confiesa Hugo. Al abandonar París y refugiarse en Jersey, primero, y en Guernesey, después, Juliette se instala siempre cerca de su amado y lo acompaña cuando, después de la derrota, Francia retorna al sistema republicano. Hugo vuelve a su patria, donde es recibido como un héroe y se le tributan honores excepcionales. En su última carta, próxima ya a la muerte, Juliette es, como siempre, una llama de amor inextinguible: «Mi querido adorado. Te amo». El caso de Pierre Curie y Marie Sklodowska, más tarde Mme. Curie, es distinto. Ambos habían sido dotados generosamente por la Naturaleza. Ambos encontraban en la investigación científica, específicamente en los campos de la Física y la Química, la razón de ser de su vida misma; y aparte de la atracción mutua entre un hombre y una mujer, había una suerte de compensación, como en el caso de muchas uniones matrimoniales, pues María era tenaz y dominante y Pierre se caracterizaba, más bien, por su timidez y su idealismo. Esa conjunción de vocaciones que coinciden hasta el punto de convertirse en una sola; esa entrega solidaria y abnegada a la investigación científica sin otra meta que la verdad; ese sacrificio compartido que fue minando la salud de ambos, ante la indiferencia, la incomprensión y la mezquindad de todos, con rarísimas excepciones; ese trabajo agotador en las peores condiciones, por la falta de recursos, constituyen una página de una vieja historia en 52 que alternaban el cumplimiento de una misión y «la condición humana». Mientras el amor entre un caudillo o un poeta y una hermosa mujer nos agrada y seduce, la vida monótona de dos, marido y mujer, empeñados en una agobiadora tarea sin más apoyo que el que podían procurarse a sí mismos, carece de atractivo, aunque de ella se derive un beneficio permanente para la humanidad. Sin embargo, triunfa una vez más y siempre triunfará, la afinidad del talento y la vocación. Se trata, en este caso, de una misión ineludible, de un mandato interno, de una razón de ser de la existencia misma compartida por dos. Pierre Curie y María Sklodowska, que reducen su vida a la soledad y el trabajo, y en investigar y descubrir aquello que buscan encuentran la satisfacción y la alegría, mantienen entre ambos un amor sereno. Él depende, en gran parte, de su mujer, porque se han unido la timidez y la energía dominante, en un haz de energía inagotable. Dedicada al estudio exigente y sistemático, María alcanza el primer lugar entre sus condiscípulos en la licenciatura de ciencias matemáticas. Pierre era un físico notable, dedicado a investigar la simetría de los cristales. Su tesis doctoral sobre el magnetismo fue sobresaliente. A pesar de todo, no obtuvo el reconocimiento que merecía, aunque se le dotó de una cátedra y un laboratorio y su candidatura a la Academia de Ciencias obtuvo éxito en un segundo intento, al cual fue empujado, literalmente, por uno de sus amigos. El nombre de Marie ésta unido al radio, descubierto por ella a fuerza de trabajos increíbles. Fue la primera mujer a la que se concedió el Premio Nobel y la primera, también sin distinción de sexos, en recibirlo por segunda vez. Es indudable que Pierre compartió el trabajo y el triunfo con ella, aunque siempre insistió en reconocer que el descubrimiento era obra de Marie. 53 Ambos se entregaron a una suerte de ascetismo del investigador que rehuye las fiestas, las reuniones y los halagos y se dedica exclusivamente a su tarea, sin importarle el dinero ni los premios ni aun las aplicaciones prácticas, porque su campo era el de la ciencia, y sería inútil agregar que se trataba de la ciencia pura, porque no hay más que una. Cuando Pierre murió en un accidente, Marie lo reemplazó en su cátedra universitaria y continuó dedicándose a la investigación científica con la misma dedicación de antes. Tenía 38 años y dos hijas: Irene y Eve. Al cabo de cinco años de la pérdida de Pierre, surgió un nuevo atractivo, siempre en el campo de la ciencia, específicamente, de la Física. Langevin era ya un notable investigador, apasionado por su trabajo como Marie. Así, pues, la afinidad era evidente y la atracción mutua poco menos que inevitable. El recuerdo de estos casos nos lleva a la formulación de una verdad: investigar o escribir o crear es «una manera de vivir», como decía Flaubert, –lo recordamos por segunda vez– reducido a una existencia casi monacal para que Mme. Bovary se echara a andar por el mundo. Es cierto que todos los seres humanos tenemos una manera de vivir. El artesano, el profesional, el educador, el sacerdote, tienen que vivir de alguna manera, por la simple razón de que no son plantas ni animales. Cuando se trata del poeta, del compositor, del escritor, del pintor, del investigador científico, dignos de tales nombres, esas maneras de vivir alcanzan una intensidad extraordinaria. Se ha dicho que el niño sólo vive intensamente cuando juega. Y el poeta también cuando da forma a un poema; y el compositor cuando trabaja en una partitura; y el escritor cuando vierte en un ensayo, en un cuento o en una novela, algo que surge de sí mismo. 54 Se cae en un error cuando se asocia la felicidad o, por lo menos, la alegría, a la satisfacción que nos procura la buena mesa o las relaciones íntimas o las reuniones sociales, si se las considera por modo exclusivo. No hay paralelo posible, entre esos momentos fugaces y la dedicación intensa, apasionada, permanente, a un tipo de actividad que se impone desde adentro y sin la cual la vida no tiene justificación alguna. La afinidad natural no se da siempre entre quienes cultivan la misma disciplina o realizan tareas semejantes o se distinguen como creadores en un campo determinado. Ocurre, a veces, que la rivalidad se hace presente y pone una venda en los ojos de uno de los dos o de ambos, incapaces ya de apreciar el mérito ajeno porque se lo impide la propia manera de investigar o de concebir o de expresarse. Es conocida la competencia entre los hombres de ciencia que quieren ser los primeros o que dan por errónea la tesis ajena. Cuando se concede el Premio Nobel a Golgi y a Ramón y Cajal por sus investigaciones en el campo de la neurología, la rivalidad entre ambos es inevitable. Golgi defiende una tesis, al parecer errónea en más de un punto, y Cajal se mantiene en la suya, no sin advertir los yerros de su compañero. Es notoria, además, la diferencia y aun la oposición de temperamentos. Golgi es impetuoso, extrovertido, dominante, ególatra; Cajal es dueño de sí mismo, sereno, mesurado. No era posible que se entendieran. Pasteur no tuvo rivales de su talla y hubo de luchar, más bien, contra la rutina, la incomprensión y la ignorancia. Es verdad que en Alemania, Robert Koch descubrió el bacilo de la tuberculosis y el del cólera, distinguiéndose como un científico eminente, pero no hubo ninguna desavenencia entre el sabio francés y el sabio alemán, coincidentes en el estudio del bacilo del carbunco y entregados a su trabajo a un lado y otro de la frontera. Si hubo algún brote de rivalidad entre los esposos Curie, por una parte, y Ernest Rutherford por la otra, no pasó de la superficie. El 55 radio pertenecía a un campo común y hubo, más bien, una simpatía mutua que se manifestó en el cambio de mensajes y de invitaciones. Marie Curie envió a Rutherford algún material para su trabajo y él señaló apenas ciertas limitaciones en la formulación teórica de sus amigos. En el Panteón de París, Voltaire y Rousseau están frente a frente. Se trata de una rivalidad alimentada por la diferencia radical de caracteres. Voltaire es conocido como un burlón irreverente, armado del sarcasmo para pulverizar a sus enemigos, capaz de combinar hábilmente la intención y la ironía; entregado, es cierto, al embate sistemático contra el despotismo, el sectarismo, la ignorancia, los prejuicios y la estupidez y, a veces, comprometido en la defensa de las víctimas de una injusticia clamorosa. Nadie se acuerda de sus Tragedias y son muy pocos lo que leen alguna de sus novelas, salvo, naturalmente, Cándido, que mantiene su juventud hasta hoy. A Voltaire le debemos, además, la Filosofía de la Historia y la Historia de la Cultura. Meinecke en El Historicismo y su génesis dice que Voltaire fue considerado «el inaugurador de una nueva era», a raíz de la publicación de su Ensayo sobre las costumbres y el espíritu de las naciones y El siglo de Luis XIV, y recuerda que él habló por primera vez de una «filosofía de la historia». Rousseau fue, en cambio, un hombre excesivamente sensible, apasionado, impresionable, hipocondríaco, al que nos hemos referido ya en un capítulo especial. No encontraremos en él la burla ni el sarcasmo, ni siquiera la ironía, sino el deslum-bramiento, la revelación, el entusiasmo, la intuición, el fervor, el anhelo de algo mejor. Rousseau creía desesperadamente y se esforzaba por difundir su verdad, por hacer de los hombres partícipes de su convicción, por apartarlos de una sociedad frívola y estéril y volverlos a las costumbres austeras de las mejores épocas, aunque se tratase sólo de un deseo generoso en el límite de la utopía. Mientras Voltaire vivía cómodamente y acumulaba riquezas y 56 fama y poder, Rousseau era víctima del abandono, la pobreza, la injusticia y las enfermedades. Voltaire se había instalado, a salvo de peligros, entre Suiza y Francia, difundía impunemente sus libelos en Europa y se carteaba con Federico II de Prusia y Catalina de Rusia. Por último, viajó a París y fue ovacionado y coronado en una ceremonia que apresuró su muerte. Rousseau vivió a salto de mata, fue vilipendiado y perseguido, casi siempre solitario y enfermo. Es comprensible que en sus últimos años sufriera un delirio de persecución y se encontrara al borde de la locura. La colisión entre dos caracteres que eran como dos polos, el de Voltaire y Rousseau, era inevitable. Contemporáneos ambos, pertenecientes al mismo mundo cultural, (porque aun cuando Rousseau nació en Ginebra y era, por tanto, suizo, se incorporó a la cultura francesa y es considerado como miembro de esa nacionalidad) interesados igualmente en el cambio político y social; sarcástico y sutil el autor de Cándido; fervoroso y sencillo el padre de Emilio; orgulloso y seguro de su poder y su fama, el primero; humilde y vacilante a veces, el último; el recuerdo de esta pequeña historia nos muestra al «rey Voltaire» enfurecido y al pobre Rousseau a merced de sus dardos, sin defensa alguna. Inicialmente, Rousseau admiraba a Voltaire, como todo el mundo, pero a medida que pensaba y escribía, que su nombre era conocido y sus ideas eran compartidas o rechazadas y su estatura se elevaba cada vez más, su actitud iba pasando de la admiración a la crítica y, finalmente, a la oposición declarada. Entre el hombre situado en la cima de una sociedad refinada y el parvenu que se revela contra ella y que poco a poco se eleva hasta situarse en el mismo nivel de aquél, había de generarse una tensión creciente que se manifestó muchas veces en palabras. Cada uno expresa la índole y la manera de actuar de su personalidad. Voltaire, escéptico y soberbio, se resuelve en sí 57 mismo, con una mezcla de asombro y de furia, cuando ve que se alza frente a él, hasta entonces dueño de un poder omnímodo en el mundo de las letras, a un hombre que emerge de la pobreza y el anonimato hasta erigirse no sólo en un par sino en un competidor temible, sin más armas que su fervor y su humildad. Voltaire abre las compuertas de la ira, y el insulto, la calumnia y la difamación van a estrellarse contra Rousseau que los considera, a veces, como un homenaje a su persona, y se suscribe con dos luises al proyecto de levantar una estatua a su rival. Voltaire estalla al saberlo: «¡No! ¡Los escritores franceses jamás deben permitir que un autor extranjero participe en esta cuestión!». Unamuno se ha referido a este asunto a propósito de una conferencia de Lemaitre que acusa a Rousseau ¡de ser extranjero! «Rousseau –dice Lemaitre– ese extranjero, inserta en nuestra historia literaria un fenómeno, un monstruo», y al reconocer que él preparó la Revolución y el romanticismo, agrega: «fue un extranjero, un perpetuo enfermo y, por último, un loco». Y comenta Unamuno: «¡un extranjero! He aquí el mayor delito para este francés francisante. Un extranjero, es decir, ¡un bárbaro! Y, además, un loco. Y un loco en cuanto extranjero». Las diatribas de Voltaire se multiplican hasta caer en la infamia, aunque admite el mérito de su rival: «Escribe con una pluma que incendia el papel en que se posa». «Un falso hermano –habría de decir– que ha traicionado la filosofía, un perro rabioso que muerde a todos, un bastardo de Diógenes, aunque a veces escribe como Platón». Y en un libelo anónimo, después de una de las calamidades que afligen a Rousseau: «Lo sentimos por el lunático; pero cuando su locura se vuelve furia debe atársele». Y en una carta a Hume: «Podemos arrojar algunos pedazos de pan sobre el fumiere en que yace afilando sus dientes contra la especie humana. Es un charlatán que ha colmado la piedad de sus benefactores y la indignación pública, que ha deshonrado a él y a la literatura». 58 Y, por último, su broche de oro: «Un monstruo de vanidad y bajeza. Un viejo pederasta que ha tenido relaciones con el vicario saboyano» (¡¡!!). Rousseau se limitó a describir a Voltaire como «un genio sutil y un alma mezquina». Cuando uno se pregunta por qué estos hombres eran como eran, la respuesta es inquietante y perturbadora: Porque habían nacido así. Las comodidades y los halagos que envolvieron a Voltaire no modificaron aquello que le era constitutivo. Acaso contribuyeron a darle mayor firmeza. Las duras pruebas que hubo de soportar Rousseau, la incomprensión y los ataques de sus enemigos gratuitos, las amenazas que conspiraron contra su tranquilidad, su salud y su vida, contribuyeron, más bien, a fortificar su convicción, a desdeñar las convenciones sociales y a refugiarse en la soledad. En medio de todo, esa convicción se fue afirmando progresivamente y su actitud y su conducta correspondieron a ella hasta el punto de identificarse con su manera de vivir y de alternar con los demás. Así, pues, los dos cumplieron su destino. ¿En qué medida puede contrariarlo la voluntad, si es parte de ese destino? ¿Y la libertad, el «libre arbitrio», la capacidad de elegir, por dónde andan? Apenas si podemos acentuar más o menos el tipo de actividad para el cual hemos nacido, sin olvidar que son legión aquellos que vagan perdidos en el bosque, a merced de la lluvia y el viento, llevados y traídos por manos que no son las suyas. Voltaire tuvo admiradores; Rousseau, discípulos. Nadie sigue prendado de un burlón; en cambio, son muchos los que se sienten atraídos y aun subyugados por el fervor y la pasión generosa de un hombre que vive en comunión con sus ideas. La afinidad natural se da entre Rousseau y sus espontáneos 59 discípulos. María Luisa de Verdelin habla de «la sublime Eloísa» y confiesa: «Cien veces al día pienso con ternura que desde el mismo comienzo de nuestras relaciones, no han recaído un instante sus bondades, sus atenciones su amistad. Ojalá pueda tratarme siempre como a una hermana; es cuanto quiero ser para usted». Mariana de la Tour de Francqueville, que ha elegido el nombre de Julia (La Nueva Eloísa) para comunicarse con su autor, al enterarse de que él está en París, le escribe: «Si no puedo verle durante su permanencia aquí, nada me consolará en la vida» y sale en defensa de su maestro con un fascículo: Precis sur M. Rousseau, cuando él es vilipendiado impunemente. Es notoria no sólo la semejanza sino la continuidad, entre un ser y otro ser, de la misma arcilla humana. Uno y otro poseen la misma capacidad, el mismo interés sustancial, la misma nota acorde ante las vicisitudes del mundo. Ellos pueden entenderse porque tienen en común la sensibilidad, el órgano de recepción y comunicación y el instrumento del lenguaje, aunque se encuentren en las antípodas. No se trata del campo, de la disciplina, del arte que comparten éste y aquél, sino de su aptitud particular, de su preferencia específica, de la manera que les es propia, de su estilo, en suma, que los lleva a coincidir o a discrepar y aun a oponerse rotunda y, a veces, furiosamente, porque les es imposible entenderse entre sí. Goethe se refirió alguna vez a «sus enemigos» y los clasificó en cinco grupos: los estúpidos, los envidiosos, los fracasados, los críticos y los discrepantes. Es evidente que sólo podían comprenderlo y admirarlo aquellos que estuviesen hechos de la misma sustancia. Él lo dijo en breves palabras: «Lo decisivo es que aquél de quien queramos aprender sea conforme a nuestra naturaleza». Debemos a Eckermann uno de los libros más hermosos y profundos de la literatura universal, porque en él se recoge, gota a gota, la sabiduría de Goethe que se vierte en la conversación informal, en el diálogo de todos los días, en la expresión oportuna y espontánea, a propósito de sucesos, de obras y de personas. 60 Este es un caso, precisamente, de afinidad natural. Entre aquél joven que admira a Goethe, que se atreve a escribirle y tiene la fortuna de recibir una respuesta; que, por último, decide verle y viaja a Weimar y no sólo da cima a su deseo sino que se queda, retenido por su ídolo, que ve en él la juventud vigorosa y entusiasta que Mefistófeles dio a Fausto; entre el genio universal y el joven talento, había una heredad común, un puente de comunicación, una armonía humana que se resolvió en la acogida benévola, por una parte, y la asistencia delicada y fervorosa por la otra. Goethe admiraba a Shakespeare, a Byron, a Molière, a Calderón y, porsupuesto, a Schiller, su amigo predilecto. La admiración, en este caso, es, ciertamente, un homenaje, el más preciado que se pueda rendir porque es de un genio a otro genio, pues hay una variedad de ambientes, de actitudes, de maneras de ver y de crear, de recorrer caminos y alcanzar cimas y descubrir parajes que sólo pueden vislumbrarse desde esa cumbre y no otra. Goethe extremó el elogio a Shakespeare, hasta el punto de declarar que lo veneraba al mirar en él la manifestación de una naturaleza superior, ante la cual la realidad circundante resultaba pequeña, pues era capaz de abarcarla como una totalidad y revelar, al mismo tiempo, el sentido de las fuerzas ocultas que agitan al mundo. Shakespeare dejaba que su naturaleza se manifestase en sus obras con toda libertad. «Es un gran psicólogo –dijo en una ocasión– y a través de él aprendemos a conocer el corazón humano». Y sin embargo, ese genio portentoso, ese «dulce cisne del Avon», ante quien se inclina Goethe, es un «bárbaro» para Voltaire. Las reglas al uso y las tres unidades de rigor han sido olímpicamente olvidadas por el creador de Hamlet que se desborda como un río caudaloso y abre su propio lecho y fecunda la tierra. Bárbaros son también, mirados con estas anteojeras, Cervantes y Walt Whitman, no importa el espacio de tiempo que media entre ambos. Los gramáticos, los críticos y los preceptistas se cebaron en el Quijote y la gente común de aquella época la juzgó obra de humorada, y la poesía de Whitman fue piedra de escándalo para los 61 puritanos y las honestas familias de entonces y aun escritores como Henry James y Santayana ahorraron los elogios y no vieron o no quisieron ver el torrente renovador que corría ante sus ojos. Shakespeare, Cervantes y Walt Whitman dejaron que saliera impetuoso y arrollador aquello que llevaban adentro. Era como si ellos mismos se hubieren volcado en una transmutación de ser y verbo y como, sin proponérselo, ese torrente hubiese borrado las viejas reglas, a manera de trabas corroídas por las inclemencias del tiempo. Se ha dicho de Shakespeare que «la osadía de su sintaxis, sus faltas de concordancia y de régimen, la inseguridad de los tiempos en las oraciones condicionales, hacen de su lengua la más libre del mundo» y es probable que escribiera como si obediese a un demonio interior, el mismo que llevaba Sócrates consigo. Para Azorín, «lo que aquí es trabajo, técnica laboriosa, particularidades de la época, en Cervantes es ligereza, sutilidad, inactualidad. Páginas hay que con ligeras modificaciones ortográficas, parecerían escritas ahora; el autor escribiendo embebido en su propia visión interior sin reparar en la forma literaria». Y agrega estas palabras que merecen ser subrayadas: «Cervantes no se da cuenta de cómo escribe. Cuando se llega a ese estado es cuando realmente la expresión literaria alcanza su más alto valor». Borges dice de Walt Whitman: «su fuerza es tan avasalladora y tan evidente que sólo percibimos que es fuerte». Y en una conferencia sobre Nathaniel Hawthorne, cita un párrafo de este autor que es pertinente aquí: «En el desorden aparente de nuestro misterioso mundo, cada hombre está ajustado a un sistema con tan exquisito rigor –y los sistemas entre sí, y todos a todo– que el individuo que se desvía un sólo momento, corre el albur de ser, como Wakefield, el Paria del Universo». Hay, pues un poder interior, en cada caso, y un patrimonio común que permite comprender y sentir como propia la creación ajena. La admiración alienta allí donde hay una heredad compartida. Goethe admira a Shakespeare porque hay entre ambos una capacidad y un don que han sido dados a uno y a otro. 62 Entre Goethe y Lord Byron hay una admiración mutua, y cuando el autor del Fausto se refiere a Molière, multiplica los elogios: «Es un hombre puro. En él no hay nada escondido ni disimulado. Y luego, ¡qué grandeza la suya! Domina las costumbres de su tiempo en vez de estar dominado por ellas. Molière amonestaba a los hombres poniéndoles ante los ojos su verdadero ser». De Calderón dijo que en él se hallaba la perfección teatral: «sus obras son teatrales de pies a cabeza; no hay nada en ellos que no esté calculado para producir el efecto que se busca. Calderón es el genio que ha tenido más ingenio». Entre Goethe y Schiller había algo más que una mutua admiración. Había amistad. La admiración es un deslumbramiento que ilumina el alma y la mantiene en suspenso, embebida en el ser de aquél a quien se admira. La amistad es un sentimiento que vincula a dos seres, libres del imperio de la carne. Schiller era más joven que Goethe y lo superaba en belleza corporal, en arrogancia y en actitud aristocrática. Estas no eran las únicas diferencias entre ambos. Había otras, pero se daba entre ello una suerte de compensación que iba a la par de su poder creador y su familiaridad con la más nobles ideas. «Era imponente y majestuoso –dijo Goethe de Schiller– pero tenía los ojos dulces. Y lo mismo que su cuerpo era su alma. Cogía un tema de altos vuelos, se adentraba en él osadamente, lo consideraba y le daba vueltas por todas partes y lo manejaba a su antojo. Su epistolario es el más bello de los recuerdos que de él guardo. La última de sus cartas la conservo entre mis tesoros cual sagrada reliquia». Así como las afinidades surgen al imperio de la Naturaleza, la oposición de los contrarios tiene el mismo origen y se muestra con una energía que bordea la violencia. Goethe advierte que Víctor Hugo tiene un gran talento y pide a su interlocutor que le lea el poema Les deux ils pero, en cambio, rechaza con desagrado la 63 novela Nuestra Señora de París. El genio apolíneo de Weimar que se desliza levemente entre la mesura y el equilibrio, se horroriza ante el desborde romántico que altera el paisaje y se precipita en una ciénaga. «Es el libro más horrible que se ha escrito jamás» –dice–. «No hay en todo el libro ni pizca de naturaleza. Los personajes que hace desfilar el autor no son ni remotamente seres de carne y hueso sino muñecos de palo que él maneja a su antojo». Tolstoi escribe sobre Los Miserables: «Inmenso», pero cuando se refiere a Hugo es para llamarlo charlatán, mientras que Baudelaire ve en él «un asno con genio» y echa por la borda Los Miserables porque, en su opinión, es «un libro inmundo e inepto». ¿Qué ha ocurrido allí para que se vaya tan lejos? Pues que no sólo hay una diferencia sino una contradicción de caracteres y, por tanto, de gustos, de preferencias y de posibilidades. Hugo es un genio fluvial. Su poesía es caudalosa y pasa con facilidad al drama y a la novela. Es sensible a los problemas sociales y se interesa por la política, en la que interviene finalmente al servicio de intereses nacionales y populares que tienen una dimensión humana. Es un hombre sensual –¿y quién no lo es?– dotado excepcionalmente para el amor físico, capaz de iniciar una escuela literaria y de provocar agitaciones y motines. Henri Barbusse dice de Hugo: «Ha creado un esplendor verbal tan enorme que después de él parece como si hubiese cambiado el aspecto del Universo». Y Borges, que prefiere el alemán al francés, declara: «El sonido del francés no me agrada, creo que le falta la sonoridad de otros idiomas latinos, pero cómo pensar mal de un idioma que ha permitido versos tan admirables como el de Hugo: L´hydre-Universe tordant son corps écaillé d´astres?» Las palabras de Amiel, después de haber leído Los Miserables, son las siguientes: «¡Qué potencia fisiológica y literaria la de Víctor Hugo! Posee todas las lenguas contenidas en nuestro idioma: la del 64 palacio, la de la bolsa, la de la marina y la guerra; la de la filosofía y la del presidio, la de los oficios y la de la arqueología, la del librero y la del pocero. Todas las antiguallas de la historia y de las costumbres le son conocidas, lo mismo que le son familiares todas las curiosidades del suelo y del subsuelo». «Tiene una prodigiosa memoria y una imaginación fulgurante». Baudelaire es el reverso de la medalla. El título de su obra capital lo dice todo: Les Fleurs du Mal. Es ciertamente un gran poeta pero nadie podrá negar que su personalidad y su obra son morbosas. Es uno de los «poetas malditos» de Francia. Frente a ese fauno vigoroso y expresivo que es Hugo, Baudelaire se nos presenta como un caso lamentable de perversión consciente y preferida. Sartre cita palabras reveladoras del mismo Baudelaire: «Cuando haya inspirado asco y horror universales, habré conquistado la soledad. Pero no hay nada, ni aun la sífilis, de que no sea artesano casi voluntario». Y Sartre añade estos datos: «Se dice atraído por las prostitutas más miserables. La mugre, la miseria física, la enfermedad, el hospital, eso es lo que sucede, eso es lo que ama en Sarah, 'la horrible judía'». En este universo bipolar del que somos parte; en este universo de contrarios que da pábilo a la dialéctica de la mujer y el hombre, anverso y reverso del ser, en constante atracción y rechazo, como si obedeciesen a las fuerzas centrífuga y centrípeta que equilibran a los astros; un impulso s uperior a nuestra voluntad, que se revela desde edad temprana y se reviste de imágenes cautivantes; un impulso que es como un torbellino; que es la médula del poema, del teatro, de la novela, del ballet, de la música, de las artes plásticas; un impulso tan grande como la vida, y como la muerte, que se incuba en la vida; un impulso que nos lleva y nos trae y nos procura el mayor deleite; que es, sin duda, la afinidad fundamental, la afinidad suprema, la afinidad por excelencia; un impulso, en fin, al que damos el nombre de amor. Acerca de su carácter contradictorio, a la vez seductor y engañoso; irresistible y surcado de peligros; misterioso y transparente; oculto y manifiesto, hay, en lengua española, tres sonetos extraídos de un cúmulo de elogios y de quejas, de diatribas 65 y suspiros. El primero es de Quevedo. El segundo, de Lope. El tercero, de González Prada. Es hielo abrazador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente; es un soñado bien, un mal presente, es un breve descanso muy cansado; es un descuido que nos da cuidado, un cobarde con nombre de valiente, un andar solitario entre la gente, un amar solamente ser amado. Es una libertad encarcelada, que dura hasta el postrero paroxismo, enfermedad que crece si es curada. Este es el niño Amor, este es su abismo; mirad cuál amistad tendrá con nada el que en todo es contrario de sí mismo. Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo. alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso; no hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso; huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor süave, olvidar el provecho, amar el daño; Creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño; esto es amor; quien lo probó lo sabe. 66 Si eres un bien arrebatado al cielo ¿Por qué las dudas, el gemido, el llanto, la desconfianza, el torcedor quebranto, las turbias noches de febril desvelo? Si eres un mal en el terrestre suelo ¿Por qué los goces, la sonrisa, el canto, las esperanzas, el glorioso encanto, las visiones de paz y de consuelo? Si eres nieve, ¿por qué tus vivas llamas? Si eres llama, ¿por qué tu hielo inerte? Si eres sombra, ¿por qué la luz derramas? ¿Por qué la sombra, si eres luz querida? Si eres vida ¿por qué me das la muerte? Si eres muerte ¿por qué me das la vida? «Entre ellas y nosotros -decía Montaigne- existen naturalmente querellas y dificultades; y hasta la más íntima unión que con ellas nos sea dable mantener es de índole tempestuosa y tumultuaria. Ninguna pasión tan avasalladora como ésta, a la cual queremos que resistan ellas solas, y no ya como a un vicio de su medida, sino como a la abominación y a la execración, más todavía que a la irreligión y el parricidio, mientras los hombres nos entregamos a ella sin escrúpulos ni reparos. Todo el movimiento del universo se resuelve y encamina a este aclopamiento; es una materia infusa por doquiera, y un centro al cual todas las cosas convergen». Así, pues, el amor –si entendemos por tal la atracción mutua y la fusión momentánea de dos seres, que se puede prolongar como sentimiento en numerosos casos– no es, en el fondo, cosa nuestra, como no lo son la vida y la muerte, aunque se den en nosotros y marquen indeleblemente nuestra existencia. Vivimos porque así lo ha dispuesto la Naturaleza; amamos y morimos porque ella nos ha dado el amor y la muerte como parte de la vida. Estamos aquí. Cada uno se las compone como puede. Los filósofos pueden preguntarse de dónde hemos venido y a dónde 67 vamos. Nosotros, el común de las gentes, vivimos, simplemente, sin formularnos preguntas. Los problemas nos los multiplica el medio social, las dificultades del trabajo, las relaciones con otros seres. Generalmente no pensamos en la muerte hasta que ella se avecina. Nuestra vida se ha iluminado algunas veces con un destello de amor. Y, para felicidad nuestra, él ha encontrado tierra fértil en nuestro círculo, y los niños y las mujeres y los hombres han recibido de nosotros una mirada de afecto y ha ocurrido algo semejante con los animales y las plantas porque todos somos hechuras y partes del Universo. Que un ser se sienta atraído por otro, precisamente porque es distinto y aun opuesto en más de un punto, es una paradoja. Sin embargo, es lo que ocurre entre un hombre y una mujer. Se trata de una afinidad de compensación. A cada paso se ve un hombre de estatura alta acompañado por una mujer que le da en el hombro. Es frecuente que un muchacho se enamore de una mujer madura y que un hombre de cuarenta años o más suspire por una muchacha de dieciocho o veinte. Se ha dicho que detrás de un gran hombre hay una mujer, afirmación tan errónea como si se dijese que detrás de una mujer superior hay un hombre. El gran hombre sale adelante con una mujer o sin ella y a pesar de todos los obstáculos que pueden ser más bien, estimulantes y favorables para el vigor del carácter. No es raro que el hombre superior se una con una mujer vulgar, como se ha dicho reiteradamente. Es comprensible que un hombre dotado con generosidad por la Naturaleza, se sienta atraído por la mujer que ha recibido el atractivo físico, aunque carezca de dotes que él posee en abundancia y que, por tanto, no necesita buscar en otra parte. Es explicable, también, que el hombre se una con una mujer, sin más consideraciones, como un complemento y una ayuda, por interés personal o por el cumplimiento de convenciones sociales. Todo el mundo conoce a Xantipa, la irascible mujer que puso a prueba la imperturbable serenidad de Sócrates. Cuando Goethe se instala en Weimar, su amistad con una mujer inteligente y 68 aristocrática, la baronesa Carlote von Stein, tocada de un erotismo platónico, no le impide entregarse al amor corporal con una humilde florista, Cristiana Vulpius, hermosa, juvenil y sensual, que se le ofrece como un fruto en sazón, al margen de ese cúmulo complejo de las Letras, la Ciencia y la Filosofía que es el mundo de Goethe, pero que sin Ella, la mujer, permanecería frío y árido, sin el fuego inicial. Además, él había pasado de los cuarenta y ella no tenía más de veintitrés. Como si esto fuera poco, tuvieron un hijo, Julio Augusto, un nuevo don para Goethe, que lo acogió con amor y que lo llevó a casarse formalmente con Cristiana, algunos años después. Rousseau hubo de refugiarse al fin en la compañía y el afecto de Teresa Levasseur, sin lugar a dudas débil mental, huyendo de esas terribles mujeres, Les Femmes Savantes de Molière, que andaban en pos de hombres ilustres para exhibirlos en sus salones o retenerlos a su lado en una propiedad cercana a París y alternar con el elegido los días y las noches también, entre estudios, recitales y discusiones, muchas veces apasionados. Rubén Darío, el poeta de cisnes y princesas, encuentra en Francisca Sánchez, humilde y afectuosa, incapaz, seguramente, de comprender y recitar uno solo de sus poemas, el apoyo que le faltaba. «Francisca Sánchez, acompáñame». Es excepcional una afinidad plena, en todos los dominios de la existencia humana, como en el caso del poeta belga Emil Verhaeren, quien decía que su esposa era su mujer, su amante, su amiga, su hermana y su madre. Sin embargo, el caso común es el de la unión precipitada, las complicaciones sociales, la frivolidad reinante, las falsas imágenes que multiplican la televisión y el cine, la frustración cercana o lejana, los desajustes, las contradicciones, el choque de caracteres, las riñas y las ruptura o el avenimiento finales. Los grandes amores, reales o imaginarios que encontramos en la historia, la poesía, el teatro y la novela, tienen como raíz la contradicción que hay entre el imperio de la Naturaleza y las 69 convenciones sociales. Abelardo y Eloísa se aman profundamente. Él es el célebre maestro de la Europa Medieval y ella es una mujer apasionada. Se entregan a todos los refinamientos del amor pero olvidan que hay rígidas barreras mantenidas por la tradición, ante las cuales caen derrotados y encuentran un refugio en la vida conventual. Romeo y Julieta son víctimas del odio de clanes que se transmite de generación en generación, y su amor sucumbe con su existencia, porque el odio es aliado de la muerte y pueden más los prejuicios y la estupidez de los hombres que el poder que nos mueve y que nos lleva al triunfo o al sacrificio. Tristán cumple la orden dada por su tío, el viejo rey Marke, de conducir a Isolda hacia él, porque se ha convenido en un matrimonio que ella mira con terror. Cuando Tristán e Isolda se encuentran en el barco, el amor entre ambos estalla y no hay fuerza humana que pueda detenerlo, salvo la muerte que, como el amor, ejerce su imperio sobre las convenciones y los designios de los hombres. 70 V LA ACTITUD ANTE LA NATURALEZA Al margen de las variadas y, muchas veces, confusas acepciones de los filósofos, la Naturaleza es, para nosotros –no nos cansaremos de repetirlo– la Totalidad, el Cosmos, el Universo. Por tanto, no hay nada fuera de su ámbito. Es el principio de lo que existe, la fuente primaria y el sustento de los seres y las cosas. Somos una porción mínima de la Naturaleza, pero no por pequeña, insignificante. El pensamiento nos salva de la nulidad. «L´homme n´est qu´un roseau, le plus faible de la nature; mais c´est un roseau pensant», dijo Pascal. (El hombre no es más que un débil junco, pero es un junco que piensa). Y Teilhard de Chardin habla del «clásico problema del ‘lugar del hombre en la naturaleza’. Hombre para haber comprendido al Universo, como el Universo permanecería incomprendido si no lográsemos integrar en él al hombre completo de un modo coherente, sin deformación (al hombre completo, bien digo, no sólo con sus miembros, sino con su pensamiento)». Y en la Naturaleza, la vida es un fenómeno maravilloso, de una variedad y fecundidad inmensurables. «La vida –dice el autor– cuando la consideramos por primera vez a la luz del transformismo [70] 71 y de las leyes de adaptación, toma la imagen de un río, capaz de amoldarse a todas las orillas y de discurrir por entre todas las grietas». «La vida, pues, se propaga como un abanico de formas, cada una de cuyas varillas puede dar origen a otro abanico, y así indefinidamente». «La humanidad nos parece pequeña y aburrida al lado de las grandes fuerzas de la Naturaleza», como dice el autor, pero es cierto también, según él mismo, que «el advenimiento de la facultad de pensar es un acontecimiento tan real, tan específico y tan grande como la primera condensación de la Materia, o la primera aparición de la Vida». «El Pensamiento es una energía física real sui generis, que en unos cuantos cientos de siglos ha logrado cubrir la faz entera de la Tierra de una red de fuerzas ligadas». «El Pensamiento todavía no ha sido estudiado nunca, como lo han sido las magnitudes naturales, en tanto que realidad de naturaleza cósmica y evolutiva»(13). Para Max Scheler, «El advenimiento del hombre y del espíritu debería considerarse como el último proceso de sublimación de la naturaleza» y, de acuerdo con Marx, «las ideas que no tienen tras de sí intereses y pasiones –esto es, fuerzas procedentes de la esfera vital e impulsiva del hombre– suelen ‘ponerse en ridículo’ inevitablemente en la historia». Ahora bien, ¿cuál es la actitud del hombre ante la Naturaleza? En la mayor parte de los casos, ninguna. Lo que ocurre, generalmente, no desborda el pequeño marco del recinto familiar. Se reciben y disfrutan los dones de la Naturaleza, sin extender la mirada más allá del contorno. El caso de algunos filósofos, de algunos poetas, de algunos artistas y, por supuesto, de los miembros de una secta religiosa, es otro. 72 Se ha repetido muchas veces la aserción de Aristóteles: la filosofía nace del asombro. Si ésta es una verdad, todos los que nos hemos detenido a mirar la parte del Universo que teníamos ante los ojos; a deslumbranos ante el espectáculo del mar y las montañas y las estrellas brillando en el cielo; a considerar el prodigio de los seres y las cosas en variedad y número poco menos que infinito, somos filósofos, en cierta medida. Lo que importa, sin embargo, no es una simple contemplación, por detenida y profunda que sea, ni aun las ideas resultantes que puedan coordinarse alrededor de un núcleo, sino el hecho de sentirnos parte del Universo y la aplicación a nuestra vida social e individual de esta toma de conciencia. Es verdad que el filósofo puede no sólo asombrarse sino abarcar una extensión considerable con el pensamiento y alcanzar una perspectiva que lo capacita para orientar a muchos y acaso para ejercer una función directiva, en el caso de que su labor intelectual, en comercio con las ideas, no lo absorba por completo ni le impida actuar eficientemente en el campo de las decisiones y las posibilidades. Platón, que no veía con buenos ojos a los poetas en su República, se inclinaba a favor de los filósofos y él mismo trató de intervenir en política, para lo cual viajó a Sicilia donde gobernaba el tirano Dionisio, como ya se ha dicho. «Quien quiera ser un buen guardián de la ciudad, (de la ciudad-Estado, se entiende) deberá ser filósofo y hombre fogoso, rápido en sus decisiones y fuerte por naturaleza», son sus palabras. Sin embargo, el filósofo puede asombrarse ante la Naturaleza pero sentirse aparte de ella, en una relación de sujeto y objeto. Esta es la actitud de un intelectual que puede conducir a la elaboración de una obra, quizá atractiva y aun seductora, pero que no añadirá ni una insignificante partícula a la existencia humana. No obstante, si se juzgaran la intelección, la concepción, la creación, según la utilidad de sus aplicaciones prácticas, quedaría eliminada no sólo la filosofía sino la poesía, la música, las artes plásticas y la literatura, en general, es decir, la mayor riqueza de 73 la cultura humana y, con ella, la dignidad del Hombre. Aún la ciencia está a salvo de esta suerte de apreciaciones. El científico se dedica a buscar la verdad, independientemente del beneficio que pudiese recibir la tecnología, y, como se ha dicho por autoridades en la materia, es erróneo hablar de «ciencia pura» y «ciencia aplicada» porque la ciencia es una. Hay algo más. No sólo el científico; el poeta, el escritor, el artista, busca, consciente o inconscientemente, la verdad y es ella «la que transparece bajo la forma» de una obra auténtica. Todo es bello para el artista –decía Rodin– puesto que en todo ser y en toda cosa, su penetrante mirada descubre el carácter, es decir la verdad interior que transparece bajo la forma. Y esta verdad, es la belleza misma». El hombre de investigación y de estudio quiere conocer, ¿qué? Un punto de esta maravillosa totalidad de la que hemos surgido y cuyo cordón umbilical es el conocimiento. Adentrarse en una partícula; dar con la razón de ser de una función; traducir en fórmulas un fenómeno, un movimiento, una estructura; inducir tales o cuales conclusiones; elaborar una teoría; predecir hechos; ratificar o rectificar conocimientos; añadir un eslabón más a una cadena interminable, esa la razón de ser del asceta científico. El artista, por su parte, traduce en la palabra o el sonido o la forma o la línea y el color, o el movimiento o la representación, el enigma de sí mismo que es parte del enigma del Universo. Si no hay una entrega total, no hay arte ni artista verdadero. Del libro de Rainer María Rilke, Cartas a un joven poeta, tomamos algunos consejos: «Nadie le puede aconsejar ni ayudar; nadie». (Estas palabras son, por tanto, advertencias, consideraciones al margen, indicaciones al caminante, no andaderas, porque, como decía Antonio Machado «se hace camino al andar»). 74 «Sólo hay un medio: vuelva usted sobre sí. Confiese si no le sería preciso morir en el supuesto que escribir le estuviera vedado». «Entonces trate de expresar como un primer hombre lo que ve y experimenta, y ama y pierde». «¿No le quedaría siempre su infancia, esa riqueza preciosa, imperial, esa arca de los recuerdos?» «Una obra de arte es buena cuando ha sido creada necesariamente». «Pues el creador tiene que ser un mundo para sí, y hallar todo en sí y en la naturaleza, a la que se ha incorporado». «En verdad, una de las más difíciles pruebas para el creador consiste en que debe permanecer inconsciente, distante de sus mejores virtudes, si no quiere quitarles su ingenuidad y su integridad». «También se aprenderá, poco a poco, que lo que llamamos destino sale de los hombres, no que entra en ellos desde fuera». «El arte mismo no es más que una manera de vivir y puede uno prepararse para él, sin saberlo, viviendo de cualquier manera». Cuando un poeta habla de sí mismo (y Walt Whitman lo hace), es como si nos permitiera ver su mundo interior y, algo más: Es como si la Naturaleza y la Humanidad hablaran por sus labios: Yo soy Walt Whitman... Un cosmos. ¡Miradme! El hijo de Manhattan Turbulento, fuerte y sensual; Como, bebo y engendro... No soy sentimental. Ni por encima ni separado de nadie, Ni orgulloso ni humilde. 75 Tierra, sonríe: Sonríe con tu aliento fresco, Tierra voluptuosa de bosques adormilados y vaporosos, Tierra de crepúsculos muertos, Tierra de crestas hundidas en la niebla, Tierra bañada con la leche azulenca de la luna llena Tierra de luces y de sombras que jaspea la corriente del río, Tierra de nubes límpidas y grises que mi amor abrillanta y enciende, Tierra de profundos barrancos y llena de flores de manzano... Sonríe, sonríe porque tu amado llega, Amor me diste generosa y amor te devuelvo... Amor indescriptible y apasionado. Un minuto y una gota de mí mismo sosiegan mi espíritu Creo que la tierra húmeda será un día luz y amor, que el cuerpo del hombre y la mujer son el compendio de todos los compendios, que el amor que los une es una cumbre y una flor y que de ese amor omnífero han de multiplicarse hasta el infinito y hasta que todos y cada uno no sean más que una fuente de alegría común. Creo que una hoja de hierba es tan perfecta como la jornada sideral de las estrellas, y una hormiga, un grano de arena y los huevos del abadejo son perfectos también. El sapo es una obra maestra de Dios y las zarzamoras podrían adornar los salones de la gloria. El tendón más pequeño de mis manos avergüenza a toda la maquinaria moderna, una vaca paciendo con la cabeza doblada supera en belleza a todas las estatuas, 76 y un ratón es milagro suficiente para convertir a seis trillones de infieles. Cuando otro poeta habla de sí mismo y nos revela su temor y su angustia, por apartarse de su misión y su destino, lo hace a través de un amigo fraterno: «Hoy, y más que nunca, quizás, siento gravitar sobre mí, una hasta ahora desconocida obligación secretísima, de hombre y de artista ¡la de ser libre! Si no he de ser hoy libre, no lo seré jamás. Siento que gana el arco de mi frente su más imperativa fuerza de heroicidad. Me doy en la forma más libre que puedo y ésta es mi mayor cosecha artística». «¡Dios sabe cuánto he sufrido para que el ritmo no traspasare esa libertad y cayera en libertinaje! ¡Dios sabe hasta qué bordes espeluznantes me he asomado, colmado de miedo, temeroso de que todo se vaya a morir a fondo para que mi pobre ánima viva!» «Yo no sufro este dolor como César Vallejo. Yo no me duelo ahora como artista, como hombre ni como simple ser vivo siquiera. Hoy sufro solamente». ¿No es la Naturaleza humanizada que habla por medio de él? ¿No es la Humanidad, en suma, que sufre y clama en él y por él? Pero cuando yo muera de vida y no de tiempo, cuando lleguen a dos mis dos maletas, éste ha de ser mi estómago en que cupo mi lámpara en pedazos, ésta aquella cabeza que expió los tormentos del círculo en mis pasos, éstos esos gusanos que el corazón contó por unidades éste ha de ser mi cuerpo solidario Un pedazo de pan, tampoco habrá ahora para mí? Ya no más he de ser lo que siempre he de ser, pero dadme, por favor, un pedazo de pan en que sentarme, pero dadme en español algo, en fin, de beber, de comer, de vivir, de reposarse, y después me iré... 77 Y este poeta que sufre todos los dolores del mundo, que es hermano de los hombres sin distinción ninguna y que sufre aún más, herido por la tragedia de la guerra civil española, encuentra en ella el sueño de la felicidad suprema: Constructores agrícolas, civiles y guerreros, de la activa, hormigueante eternidad: estaba escrito que vosotros haríais la luz entornando con la muerte vuestros ojos; que a la caída cruel de vuestras bocas, vendrá en siete bandejas la abundancia, todo en el mundo será de oro súbito y el oro fabulosos y mendigos de vuestra propia secreción de sangre, y el oro mismo será entonces de oro! ....................................................................................... Se amarán todos los hombres y comerán tomados de las puntas de vuestros pañuelos tristes y beberán en nombre de vuestras gargantas infaustas! ........................................................................................ Sólo la muerte morirá! La hormiga traerá pedacitos de pan al elefante encadenado a su brutal delicadeza; volverán los niños abortados a nacer perfectos, espaciales y trabajarán todos los hombres, engendrarán todos los hombres, Comprenderán todos los hombres! Quienes han hecho el descubrimiento de César Vallejo y lo han leído y se han deslumbrado, han sentido una transformación de sí mismos, principalmente, porque se han encontrado con un poeta y un hombre en una pieza; con un hombre, en fin que se ha erigido 78 en representante nuestro, en cuanto somos seres echados de un paraíso que no tuvimos nunca. Rodin, admirado fervorosamente por Rilke, de quien fue secretario un tiempo y al que dedicó un estudio, dejó escrito en su testamento, dirigiéndose a los jóvenes: «Inclináos ante Fidias y ante Miguel Angel. Admirad la divina serenidad del uno, la salvaje angustia del otro». «La admiración es un vino generoso para los nobles espíritus». «Guardaos, sin embargo, de imitar a vuestros mayores». «Respetuosos de la tradición, sabed discernir lo que ella contiene de eternamente fecundo: el amor a la Naturaleza y la sinceridad. Estas son las dos fuertes pasiones de los genios. Todos adoraron la Naturaleza y no mintieron jamás». «Que la Naturaleza sea vuestra única diosa. Tened en ella una fe absoluta. Sed profundamente, ferozmente verídicos. No vaciléis jamás en expresar lo que sintáis, ni siquiera cuando os encontréis en oposición con las ideas corrientes y aceptadas». La Naturaleza es para Rodin la Madre, la Maestra, la Unica. «No le parece a usted –le dice a Pablo Gsell, su interlocutor– que el follaje constituye el marco más apropiado para la escultura antigua? Los artistas griegos amaban de tal modo la naturaleza que sus obras se bañan en ella como su propio elemento». Y Gsell comenta: «Habitualmente se colocan las estatuas en un jardín con el propósito de embellecerlo; Rodin lo hace para embellecer las estatuas. Es que la Naturaleza es siempre para él la soberana maestra y la perfección infinita». Cuando Gsell le dice que él espera que sus modelos tomen una posición interesante y no que obedezcan sus órdenes, Rodin replica: «Yo no estoy a las órdenes de mis modelos, sino a las de la Naturaleza. En todo obedezco a la Naturaleza y no pretendo mandarla jamás. Mi única ambición es la de serle servilmente fiel». 79 «Las flores se tornan elocuentes para él –dice Gsell– mediante la delicada curvatura de sus tallos, por los matices delicados de sus pétalos; cada corola entre el follaje es una palabra afectuosa que le dirige la Naturaleza». Rodin contempla la figura de una mujer: «Oh!, la hermosura de sus espaldas! ¡Curvas de perfecta belleza! Mire la garganta de ésta, la adorable elegancia de esa dilatación, es de una gracia casi irreal! Y los muslos de esta otra: ¡qué maravillosa ondulación! ¡Qué exquisito desarrollo de los músculos en la suavidad de la superficie! ¡Es como para arrodillarse ante ella!». Cuando Henry David Thoreau abandona la redacción de una revista en la ciudad de Concord y se refugia en el bosque, cerca de un lago, no sólo asume una actitud ante la Naturaleza, sino adopta una manera de vivir. La Naturaleza es para él la Madre, la fuente de vida, el milagro patente en los montes y los valles y los lagos; en el solemne rumor de los bosques, en el fluir del agua, en el regalo de las flores y los frutos; en la aurora y el crepúsculo; en cada cosa, en cada brizna de hierba. Thoreau, que es, a su manera, filósofo y poeta, pero, sobre todo, hombre, no lleva nada al bosque y se procura lo que necesita, principalmente alojamiento y vivienda, merced a su trabajo. Este nuevo Robinson Crusoe, no por accidente sino por propia voluntad, vive, en cierto modo, como si fuese el primer hombre sobre la tierra, pero sobre una tierra abonada ya por generaciones sucesivas. El mismo es el heredero de una cultura y hasta, podríamos decir, de muchas culturas. Puede citar a filósofos y poetas, recordar trozos enteros de libros ejemplares, evocar episodios históricos y emplear instrumentos y aplicar técnicas que le vienen de esa civilización que él abandona por nociva, pero cuyos dones le son indispensables y a la que retorna después de su aventura 80 para contar la experiencia de una vida entre los árboles y el lago, en comunión con la Naturaleza. «Cuando escribí las páginas que siguen, o más bien la mayoría de ellas, –dice al iniciar su libro Walden o mi vida entre bosques y lagunas– vivía solo en los bosques, a una milla de distancia de cualquier vecino, en una casa que yo mismo había construído, a orillas de la laguna de Walden en Concord (Massachusetts) y me ganaba la vida únicamente con el trabajo de mis manos. En ella viví dos años y dos meses. Ahora soy de nuevo un morador en la vida civilizada». Quien abandona ese mundo que ha ido entrando literalmente en él y, en un momento de inconformidad y rebeldía, deja tras de sí las comodidades, las convenciones y la rutina, para entregarse a la vida autónoma en medio de la Naturaleza, sin temor a la soledad y la falta de recursos elegidos a su medida, pues tiene que vivir sin relaciones con otros hombres y desprovisto de todo, es, ciertamente, el protagonista de un acto heroico. En verdad que no podrá desvincularse de ese mundo que es ya constitutivo. Bastaría tener en cuenta el lenguaje, síntesis y cima de la cultura, para comprender que esa soledad es la de un ser humano, a fuerza de haber vivido en el seno de una comunidad, y que su mente está poblada de seres y episodios y conceptos y las incontables formas y figuras que no se pueden rechazar ni conviene hacerlo, pero es verdad también que el rechazo no es a las cosas esenciales sino a las nocivas y superfluas. «La mayor parte de los lujos, o las así llamadas comodidades de la vida, no son solamente innecesarios, sino también impedimentos positivos para la elevación de la humanidad», dice Thoreau y prosigue: «Ser un filósofo no consiste en tener pensamientos sutiles meramente, ni en fundar una escuela, sino en amar la sabiduría (la antigua acepción desde los griegos) tanto como la vida que está de acuerdo con sus dictados, una vida de simplicidad, independencia, magnanimidad y confianza. Consiste no sólo en resolver teóricamente algunos problemas de la vida, sino también prácticamente». 81 Y he aquí una pregunta inquietante: ¿Cómo puede un hombre ser filósofo sin preguntarse en qué medida su ejercicio teórico podrá contribuir a la mejora de los hombres? Es de temer que, en la mayor parte de los casos, lo que interesó a quienes se esforzaron por pensar «con anhelo de profundidad», como decía Emerson, era la búsqueda de la verdad. Es innegable que se trata de una empresa mayor, quizá la más elevada y decisiva de todas las empresas, y quienes se dedican a ella deben encontrarse entre los más grandes benefactores de la humanidad. Que el filósofo no encuentre la suya o que crea haberla encontrado o que nos la presente oscura y poco menos que inaccesible, no le resta importancia a su labor. El artista trabaja también para hallar la verdad que «transparece bajo la forma», en palabras de Rodin. El científico consagra su vida a la búsqueda de la verdad. Gandhi pone por título a su autobiografía: Historia de mis experimentos con la verdad. Y Thoreau llega al extremo de preferirla antes que al amor: «Denme la verdad antes que el amor, el dinero y la reputación. Me senté a una mesa en la que había sabrosos manjares y vino abundante y cuidadosa atención, pero donde faltaban la sinceridad y la verdad; y me escapé con hambre de aquel ágape poco hospitalario»(14). Thoreau quiere un filósofo vital. ¿Y por qué no, un poeta? ¿Y un artista? ¿Y un escritor? Nos encontramos con frecuencia ante un escritor por un lado y un hombre por el otro y, sin embargo, se trata de una sola persona. Hizo bien el gran escritor argentino en dejarnos una hermosa página, como todas las suyas: Borges y yo. Es difícil resistir la tentación de copiar algunas líneas: «Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel; de Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico... Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil; yo vivo, yo me dejo vivir, para que Borges pueda tramar su literatura y esa literatura me justifica... Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta 82 página». ¿Podemos despojarnos de ropajes añadidos por las costumbres; de cosas superfluas e inútiles? ¿Somos capaces de cuestionarlo todo o casi todo y, luego, de vivir con sujeción a nuestras conclusiones, no a la rutina de los demás? La civilización es, en gran parte, una suma de artificios en medio de los cuales vivimos y a los que acatamos, como lo hace todo el mundo, sin reparar en el engaño. «Sería una cosa interesante saber cuánto duraría la posición social de los hombres si éstos fueran despojados de sus vestiduras», dice Thoreau. Lo primero que ven muchas personas es el traje. Carlyle escribió una filosofía de los trajes en su Sartor Resartus y dedicó algunas páginas al dandy que es, como dice el autor, «un hombre que lleva trajes; un hombre cuyo estado, oficio y existencia, consisten en llevar trajes. Todas las facultades de su alma, de su espíritu, de su bolsillo y de su persona, están heroicamente consagradas a este único fin: llevar los trajes de manera que sienten bien; de suerte que, así como otros se visten para vivir; él vive para vestirse». Imaginémonos a una u otra mujer elegante obligada a vestirse como una mucama; al dandy desprovisto de su atuendo; al señorito con la ropa de un obrero. Es indudable que su personalidad sufriría los efectos de este cambio y que, en el caso del dandy, podría llevarlo al suicidio. Y, puesto que se trata de la vida, no de la vida anodina y rutinaria, sino de aquella que se puede saborear; de la vida como un don del cual se tiene conciencia y que no se podrá agradecer jamás; de la vida que nos ha sido dada sin que la mereciéramos; de la vida en la experiencia de Thoreau: «Fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente, enfrentar sólo los hechos esenciales de la vida, y ver si yo no podía ver lo que ella tenía que enseñar, no sea que cuando estuviera por morir descubriese que no había vivido. Quise vivir profundamente y extraer toda la médula de la vida, vivir en forma tan dura y espartana como para derrotar lo que no fuera vida, cortar una amplia ringlera al ras del suelo, llevar la vida a un rincón y reducirla a sus últimos 83 confines. Y sin embargo, nosotros vivimos mezquinamente como las hormigas; nuestra vida está desmenuzada por el detalle». Esta forma de vida y estas consideraciones, abonadas por las que vienen después, son parte de una oposición entre la Naturaleza y la sociedad, entre lo grande y eterno y lo pequeño y fugaz. La entrega a la Naturaleza, a pesar de que ya ha sido humanizada por el hombre en Walden, es también una entrega a la soledad. Es verdad que cada filósofo, cada poeta, cada artista auténtico está solo cuando medita o crea, pero lo rodean siempre la agitación y el bullicio de una sociedad que es la suya y a la que no es posible renunciar. Thoreau ya está en Walden: «Este es un atardecer delicioso, cuando todo el cuerpo es un solo sentido y absorbe deleite por todos los poros. Voy y vengo con extraña libertad en la Naturaleza, siendo una parte de ella misma. No puede existir un humor negro para aquel que vive en medio de la Naturaleza y tiene sus sentidos tranquilos. Nunca me he sentido solo, ni tampoco deprimido por forma alguna de soledad, salvo una vez, y esto fue unas pocas semanas después de haber venido a los bosques, cuando por una hora dudé de si la próxima vecindad del hombre sería esencial para una vida sincera y saludable». «En medio de una lluvia suave, mientras prevalecían estos pensamientos, me di cuenta de pronto de la existencia de una sociedad dulce y benéfica en la Naturaleza, en el golpear acompasado de las gotas y en cada sonido y en cada mirada alrededor de mi casa; una amistad infinita e imposible de narrar, como si se tratase de una atmósfera que me mantenía, una amistad que convirtió en insignificantes todas las ventajas imaginarias de la vecindad humana. Cada pequeña aguja de los pinos se dilataba, henchida de simpatía, y me ofrecía su amistad». Thoreau es testigo de una batalla feroz, como todas las batallas, entre hormigas rojas y hormigas negras. No hay cuartel –y ésta es una manera de decir, puesto que se trata de hormigas– para nadie. Las escenas son dignas de uno de los combates que figuran en la historia, casi siempre manchada de sangre: «El guerrero negro había seccionado de sus cuerpos las cabezas de 84 sus enemigos, todavía vivientes, colgaban a cada uno de sus costados, como trofeos horribles de su arzón, todavía al parecer tan firmemente fijadas como siempre,y estaba tratando con esfuerzos débiles –pues estaba sin antenas, con sólo el muñón de una pata y no se cuántas heridas más– de desembarazarse de ellas, lo que logró finalmente tras media hora más». Y el autor agrega: «Hasta terminar aquel día sentí como si tuviera exaltados y atormentados mis sentimientos, al presenciar la lucha, la ferocidad y la carnicería de una batalla humana ante mi puerta». Se habla con frecuencia de «la dignidad humana» y se la relaciona con la satisfacción de las necesidades elementales, con la justicia social y la libertad. ¿Y por qué no con la paz y la solidaridad? La guerra es el mayor crimen de todos, y quienes la instigan y alimentan son los más grandes criminales. Rabelais ridiculizó la guerra y sus razones y motivos, en la cabeza del rey Picrochole. Rumores, infundados, falsas alarmas, pero al parecer, el asunto era que la sustracción de algunas tortas, hacen montar en cólera al rey que se lanza con su ejército sobre sus presuntos enemigos. Al invadir la Abadía, les sale al encuentro el Hermano Juan que cae sobre ellos con furia incontenible. «A unos les rompía el cráneo, a otros los brazos o las piernas, a otros les dislocaba los espóndilos del cuello, a otros les molía los riñones, les hundía la nariz, les sepultaba los ojos... Unos clamaban por Santa Bárbara, otros por San Jorge, otros por Santa Nituche, otros por Nuestra Señora de Cunault, de Loreto, de la Buena Nueva, de Gunou o de Riviere... Unos se morían hablando y otros hablaban sin morir...» Por cuatro o cinco docenas de tortas, Grandgousier, padre de Gargantúa, ordenó que le entregaran a Picrochole cinco carretas de ellas, pero el rey se mantuvo en sus trece, halagado por sus cortesanos que le hablaban de conquistar el mundo, y siguió adelante. Derrotado al fin, huyó y «los molineros lo molieron a palos, le 85 destrozaron todas sus ropas y le dieron para cubrirse un infamante casacón». Los animales despiertan en Thoreau un sentimiento profundo que lo inclinan a mirarlos con amor y a deleitarse con ellos. En principio, la vida es sagrada. Es verdad que ella no se manifiesta siempre acorde con nuestros gustos y nuestras inclinaciones. Son muchos los animales que nos inspiran temor y aun repugnancia. Los hay nocivos y peligrosos. En cambio, el amor y aun la ternura afloran cuando un ave se posa en una rama o una mariposa traza una línea en el aire o una gatita se echa en el suelo a la espera de las caricias habituales. Los animales son puros porque son naturales. Ellos no tienen intenciones como los hombres. No se ponen una careta para ocultar sus propósitos y les son ajenas la hipocresía, la deslealtad, la envidia, la mentira. Se repite con frecuencia aquella boutade de Mark Twain: «A medida que conozco más a los hombres, quiero más a los caballos». Durante la infancia somos menos tiernos con muchos animales. A medida que pasamos de la adolescencia a la juventud, y de ella a la edad madura y la vejez, el sentimiento se puede tornar profundo y aquello que nos dejaba indiferentes quizá se torne próximo y agradable, hasta el punto de merecer atenciones y caricias plenamente correspondidas. Sin embargo, los animales serán siempre atractivos para los niños. No todos pueden reaccionar de la misma manera ante el espectáculo de un rebaño que pasa ante la mirada o las fieras en el zoológico, porque están dotados diversamente. «A un chico lo llevaban por primera vez al zoológico –nos dice Borges–. Ese chico será cualquiera de nosotros o, inversamente, nosotros hemos sido ese chico y lo hemos olvidado. En ese jardín, en ese terrible jardín, el chico ve animales vivientes que nunca ha visto; ve jaguares, buitres, bisontes y, lo que es más extraño, jirafas. Ve por primera vez la desatinada variedad del reino animal, 86 y ese espectáculo, que podría alarmarlo u horrorizarlo, le gusta. Le gusta tanto que ir al jardín zoológico es una diversión infantil, o puede parecerlo. ¿Cómo explicar este hecho común y a la vez misterioso?» Oscar Wilde puso un título muy significativo a una de sus obras: Intenciones. Hay algo oculto en aquella persona que no conocemos, que nos detiene en medio de la calle , que finge o dice la verdad –¿quién puede saberlo?– acerca de una reunión, hace muchos años, en tal o cual parte, y que termina pidiendo un favor. Cada uno tiene su mundo interior. Cada uno guarda celosamente una «reserva» de intenciones. Apenas nos es dado mirar un semblante, adivinar un signo entre los ojos y los labios y esperar el disparo de una intención lanzada por un carcaj invisible. Así, pues, además del hombre social de Aristóteles, podemos decir que el hombre es un animal que tiene intenciones. «¡El primer gorrión de la primavera!», estalla en alegría Thoreau. «¡El año comienza con una esperanza más joven de la que nunca hubo! En casi todos los climas, la tortuga y la rana se encuentran entre los precursores y los heraldos de la primavera y las plantas brotan y florecen y los vientos soplan para corregir esa pequeña oscilación de los polos y mantener el equilibrio de la naturaleza».