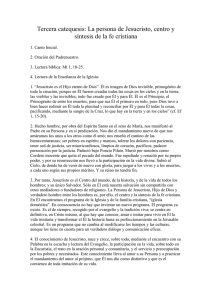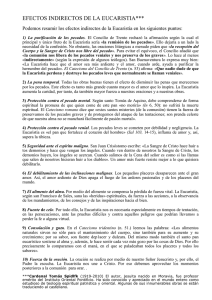La instrucción religiosa, una luz para el alma
Anuncio

LA INSTRUCCIÓN RELIGIOSA ES LA LUZ DEL ALMA ABC de lo que el cristiano debe saber, celebrar, practicar, defender y difundir Sr. Cura Dr. Félix Castro Morales Producción literaria de Espiritualidad Sr. Cura Dr. Félix Castro Morales El Sr. Cura Félix Castro Morales a partir del 2005, ha escrito veinticuatro obras con la presente: LA INSTRUCCIÓN RELIGIOSA ES LA LUZ DEL ALMA. ABC de lo que el cristiano debe saber, celebrar, practicar, defender y difundir. 1º.) ¡Vamos a la Madre del Redentor! Es un modesto librito que ayuda a despertar la devoción del santo Patriarca, en pro de una vida más cristina y apostólica. 17×21 cm, 78 pág. 2º.) ¡Vamos al Custodio del Redentor! Es un pequeño Manual que ofrece reflexiones, devociones y oraciones, fechas y fiestas marianas más populares. 17×21 cm, 118 pág. 3º.) Una luz en mi camino, de la vida a la reflexión y de la reflexión a la vida”: reflexiones íntimas, que iluminan la vida en sus diversos estados, llevan por el camino de la fe y de la esperanza, como testigos de Jesús. 17×21 cm, 174 pág. 4º.) Caminando de la mano de Dios. Presenta los testimonios de los hombres de Dios, hechos oración. 17×21 cm, 328 pág. 5º.) Identidad y espiritualidad del sacerdote. Esta obra presenta el trabajo de la tesis de maestría y Doctorado, muy propia para sacerdotes y laicos. 17×21 cm, 450 pág. 6º.) Espiritualidad sacerdotal mariana. Es una invitación a vivir la espiritualidad mariana, a vivir de la mano de María en la vida cotidiana. 17×21 cm, 148 pág. 7º.) Agosto 2006: Nuestra Señora de la Soledad, Patrona, Reina y Madre, historia de fe, esperanza y amor. Pretende facilitar algunos datos fundamentales sobre la historia de la fe y esperanza en torno a Nuestro Patrona y Reina. 17×21 cm, 134 pág. 8º.) Dejarse seducir por la Palabra, que da vida eterna, Homilías de los ciclos ABC. Domingo a domingo la palabra de Dios.17×21 cm, 525 pp. Precio $180.oo 9. “LA ALTÍSIMA VOCACIÓN DE AMAR Y SERVIR, La misión de los fieles cristianos en la parroquia”. Ofrece la doctrina básica de los files cristianos en su ser y hacer como miembros de la Iglesia. 12.5×16 cm, 303 pp. Precio $100.oo 10. “LINDA JOYA DE IRAPUATO”, historia y arquitectura, devoción y teología en torno a nuestra Señora de La Soledad. Destaca la teología, la fe y devoción a la Reina de Irapuato. 256 páginas, 11.5×16.7 cm. Precio $ 90.oo 11. “SAN JOSÉ, Custodio de Jesús y de María; Padre, Maestro, Modelo y Protector de los fieles cristianos. Es la vida y misión de san José, desde la Escritura, el Magisterio de la Iglesia y el pensamiento y la vida de los santos. 500 páginas, 11.5×16.7 cm. Precio 150.oo 12. “¿POR QUÉ ESTÁN CON TANTO MIEDO?, ¿AÚN NO TIENEN FE?…” (Mc 4, 40). Jesucristo tiene interés por tus problemas. Es una obra para todos: da respuesta a las variadas situaciones y preguntas del hombre, que no tiene claridad sobre Dios y de sí mismo. 875 páginas, 11.5×16.7 cm. Precio $ 200.oo 13. SAN BERNABÉ DE JESÚS, el Mártir de la Eucaristía. Son pequeños rasgos de la historia cristera, en que vivió nuestro mártir de la Eucaristía. 275 pp. 11.5×16.7 cm. Precio $ 90.oo. 14. VISITANDO A LAS FAMILIAS, Nuestra Señora de la Soledad. Es una guía para las visitas de Nuestra Señora de La soledad a las familias, impulsa a la devoción a la Reina 11.5×16.7 cm. Precio $ 70.oo 15. “VENGAN A COMER” La Palabra de Dios meditada en la primera lectura año I-II. 760 pp. 11.5×16.7 cm. Precio 180.oo 16. LO QUE CREEMOS LOS CATÓLICOS. Desarrolla los temas centrales del Credo. 263 Pág. 11.5×16.7 cm. Precio $80.oo 17. HISTORIA Y EVANGELIZACIÓN, ARQUITECTURA Y MANIFESTACIONES DE LA FE EN IRAPUATO. Los cuatro primeros templos del centro histórico: el Hospitalito, san José, la Catedral y el Santuario de nuestra Señora de La Soledad. 263 Pág. 11.5×16.7 cm. Precio $70.oo. 18. LA BELLEZA Y LA ENSEÑANZA DE LOS SALMOS. Reflexiones para la Misa de cada día, Año I-II. Meditaciones breves sobre el salmo de cada día. 810 Pág. 11.5×16.7 cm. Precio $160.oo. 19. PARA CONOCER, MEDITAR Y VIVIR EL SANTO ROSARIO. “Don del corazón de la Virgen para sus hijos”. Es una síntesis de la doctrina cristiana, explicando cada frade de las oraciones del Rosario 840 Pág. 11.5×16.7 cm. Precio $170.oo 20. CURSO BÁSICO PARA MINISTROS EXTRAORDINARIOS DE LA SANTA COMUNIÓN. Es un manual con elementos doctrinales esenciales sobre la identidad y misión del MESC. Consta de 174 Pág. 11.5×16.7 cm. Precio $ 50.oo 21. CONOCER PARA VIVIR LA SANTA MISA, para apropiarse de las infinitas gracias de la Eucaristía, y ser ordenados y quitar defectos en la celebración. De 203 páginas, 11.5x16.7 cm, costo $ 50.oo 22. EL DESEO DE DIOS. ¿Cómo es, Señor, que yo te busco? Busca hacer conciencia de que la felicidad que el hombre busca, sólo está en Dios. 21x17 cm. 204 pp. 23. “CREO EN EL PERDÓN DE LOS PECADOS”… Esta obra afirma la realidad y efectos del pecado, y por otra parte la misericordia y el amor de Dios para el corazón que reconoce su pecado y se arrepiente. 24. LA INSTRUCCIÓN RELIGIOSA ES LA LUZ DEL ALMA. ABC de lo que el cristiano debe saber, celebrar, practicar, defender y difundir. Busca dar a conocer, brevemente, qué es el Cristianismo, qué necesitamos conocer, celebrar y practicar, anunciar y defender para que nuestra alma se llene de luz y crezca en la fe, en la esperanza y en el amor. Portada exterior derecha Esta obra que tienes en tus manos querido lector, te dará a conocer, brevemente, qué es el Cristianismo, qué necesitas conocer, celebrar y practicar, anunciar y defender para que tu alma se llene de luz y crezca en la fe, en la esperanza y en el amor. Este libro tiene como fuente el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y el Catecismo de la Iglesia Católica; esperando llene de luz y de paz tanto al cristiano instruido, como al que carece del conocimiento básico de la religión cristiana. Consta de cinco partes: 1ª.) Lo que debo conocer: Con el estudio de estas verdades, el hombre ve contestadas las más grandes incógnitas de su existencia: qué somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Todo el misterio que nos rodea se ve iluminado por un Dios que nos crea, nos redime y nos santifica para hacernos partícipes de su infinita felicidad. 2ª.) Celebremos el misterio cristiano: En la liturgia, “se ejerce la obra de nuestra redención”, sobre todo en el divino sacrificio de la Eucaristía, contribuye mucho a que los fieles, en su vida, expresen y manifiesten a los demás el misterio de Cristo y la naturaleza genuina de la verdadera Iglesia (SC 2). 3ª. Nuestra vida en Cristo: Del conocimiento que tenemos de Dios por el estudio del Dogma y de la celebración del misterio de Cristo, se desprende lógicamente un conjunto de deberes para con Él y con el prójimo: Los Diez Mandamientos y con los cinco Mandamientos de la Iglesia, nos indican la manera de relacionamos con nuestro Creador y Redentor y con nuestros hermanos. 4ª.) La oración en nuestra vida cristiana: La oración es la elevación del alma a Dios; es relación personal y viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo, que habita en sus corazones. 5ª.) Respuestas a algunas dudas más frecuentes: Ciertamente en los tiempos actuales, no basta con la instrucción Dogmática o Moral, sino que debemos instruirnos también en la Apologética, que es el estudio de las razones que tenemos para creer. Que con este estudio, apreciable lector, comprenderás mejor el inmenso amor de Dios al hombre, su grandeza infinita como el Creador del Universo y, por tanto, la obligación de rendirle culto de adoración a Él sólo y el privilegio de servir a tan gran Señor. ¡Jesús salvador de los hombres, sálvanos! INTRODUCCIÓN “PADRE, esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a tu enviado Jesucristo” (Jn 17,3). “Dios, nuestro Salvador... quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad” (1 Tim 2,3-4). “No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos” (Hch 4,12), sino el nombre de JESUS. Esta obra que tienes en tus manos querido lector, te dará a conocer, brevemente, qué es el Cristianismo, qué necesitas conocer, celebrar y practicar, anunciar y defender para que tu alma se llene de luz y crezca en la fe, en la esperanza y en el amor. Consta de cinco partes: 1ª.) Lo que debo conocer: Nos rodea el misterio. Desde la contemplación del cielo estrellado hasta el comportamiento de las partículas subatómicas, pasando por los maravillosos instintos de los animales y el funcionamiento de nuestro propio cuerpo, el hombre se pregunta la razón, el sentido y el origen mismo de todo esto. Con el estudio de estas verdades, el hombre ve contestadas las más grandes incógnitas de su existencia: qué somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Todo el misterio que nos rodea se ve iluminado por un Dios que nos crea, nos redime y nos santifica para hacernos partícipes de su infinita felicidad. 2ª.) Celebremos el misterio cristiano: En la liturgia, la Iglesia celebra principalmente el Misterio pascual por el que Cristo realizó la obra de nuestra salvación. Es el Misterio de Cristo lo que la Iglesia anuncia y celebra en su liturgia a fin de que los fieles vivan de él y den testimonio del mismo en el mundo. En efecto, la liturgia, por medio de la cual "se ejerce la obra de nuestra redención", sobre todo en el divino sacrificio de la Eucaristía, contribuye mucho a que los fieles, en su vida, expresen y manifiesten a los demás el misterio de Cristo y la naturaleza genuina de la verdadera Iglesia (SC 2). Con razón se considera la liturgia como el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo en la que, mediante signos sensibles, se significa y se realiza, según el modo propio de cada uno, la santificación del hombre y, así, el Cuerpo místico de Cristo, esto es, la Cabeza y sus miembros, ejerce el culto público. Por ello, toda celebración litúrgica, como obra de Cristo sacerdote y de su Cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia cuya eficacia, con el mismo título y en el mismo grado, no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia (SC 7). 3ª. Nuestra vida en Cristo: Del conocimiento que tenemos de Dios por el estudio del Dogma y de la celebración del misterio de Cristo, se desprende lógicamente un conjunto de deberes para con El. Los Diez Mandamientos que Dios dio a Moisés en el monte Sinaí, interpretados y ampliados por nuestro Señor Jesucristo en el Sermón de la Montaña (Mt.5) y complementado con los cinco Mandamientos de la Iglesia, nos indican la manera de relacionamos con nuestro Creador y Redentor. Es lo que llamamos la Moral Cristiana. 4ª.) La oración en nuestra vida cristiana: La oración es la elevación del alma a Dios o la petición al Señor de bienes conformes a su voluntad. La oración es siempre un don de Dios que sale al encuentro del hombre. La oración cristiana es relación personal y viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo, que habita en sus corazones. La oración es, pues, una dimensión fundamental, ineludible de la existencia humana, pues ella es ámbito privilegiado para orientarse a vivir ese encuentro plenificador. La oración es diálogo, es comunión, es relación personal y personalizante, entrega personal e íntima. De ahí que quien prescinde de la oración en su existencia, mutila su vocación a ser persona humana, ya que priva a su ser del impulso fundamental que es el encuentro con Dios. 5ª.) Respuestas a algunas dudas más frecuentes: Ciertamente en los tiempos actuales, no basta con la instrucción Dogmática o Moral, sino que debemos instruirnos también en la Apologética, que es el estudio de las razones que tenemos para creer. Ya el primer Papa de la Iglesia, San Pedro, nos urge a “saber dar razón de nuestra esperanza”. (1 Pe 3,15). Con el estudio de la Apologética, descubrimos la solidez de la Doctrina Católica y cómo la Religión Verdadera es el Cristianismo predicado y vivido por la única Iglesia Verdadera que es la fundada por Jesucristo mismo: la Iglesia Cristiana: Una, Santa, Católica Apostólica. En estas cinco partes encontrarás cuáles deben ser las creencias y cuál la conducta de un verdadero cristiano, y te librarás de muchas dudas y errores. Este libro tiene como fuente el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y el Catecismo de la Iglesia Católica; esperando llene de luz y de paz tanto al cristiano instruido, como al que carece del conocimiento básico de la religión cristiana. Es un hecho universalmente aceptado, que para hacer algo y sobre todo para hacerlo bien, es indispensable tener una cierta instrucción para ello. Para hacer cuentas, por ejemplo, necesitamos saber al menos aritmética; para construir una casa, haber estudiado arquitectura; para curar enfermedades, más vale saber medicina y hasta para cocinar bien, necesitamos estudiar el arte culinario o al menos consultar cuidadosamente las recetas. Sin embargo sucede que hacemos generalmente una trágica excepción: para el asunto más importante de nuestra existencia, como es la salvación eterna, nos creemos peritos sin haber abierto un libro, sin haber tomado un curso, sin haber consultado a un experto. Causa tristeza ver cómo personas que no se atreverían a hablar de un tema que no conocen, por ejemplo de las tragedias de Sófocles, de las teorías gravitacionales de Newton o de los misterios de la cibernética, opinan y discuten acaloradamente de RELIGION aunque no hayan leído jamás la Biblia o tenido en sus manos alguna de las Encíclicas Papales o algún libro de instrucción religiosa. Encontramos a muchas personas que no viven lo que creen y han terminado por creer como viven, pensando que lo saben todo y que tiene ya el pase a la vida eterna por haber recibido los sacramentos, pero bien ignorantes en religión, creyéndose “muy católicas”, incluso niegan verdades perfectamente demostradas, dogmas de fe definitivamente establecidos, normas morales indiscutibles. Ignorando absolutamente los fundamentos de nuestra Religión Cristiana Católica, llegando a decir verdaderas herejías. ¿Podrán llamarse verdaderamente católicas aquellas personas que niegan la Santísima Trinidad, la divinidad de Jesucristo, la infalibilidad Pontificia o la existencia del infierno o del cielo? ¿Serán católicos los que aceptan el divorcio como disolución del vínculo matrimonial con la posibilidad de otras uniones, el uso de anticonceptivos o mutilaciones para evitar los hijos, los que quieren hacer aceptable la homosexualidad como una simple “opción sexual”? ¿Qué pensar de aquellas que se auto denominan "católicas en favor del aborto”? Evidentemente una de las causas de la ignorancia religiosa de nuestro pueblo es la escuela laica impuesta por el artículo tercero de la Constitución que priva al 90% de los niños y jóvenes del estudio de la Religión, ya que no todos pueden pagar escuelas privadas, por lo general dirigidas por institutos religiosos. Con el transcurso de los años, los ahora adultos han perdido de vista la tremenda importancia de dichos estudios y se han concretado a la práctica de ciertas tradiciones, cada vez menos frecuentes y cada vez más vacías de sentido. La asistencia a la Misa Dominical, por ejemplo, depende ahora del famoso “voy a Misa cuando me nace” y las ceremonias como Bautizos, Primeras Comuniones, quince años y Matrimonios, han perdido su carácter sagrado para convertirse en simples ceremonias sociales. Nuestras Parroquias son “centros ceremoniales” en donde lo que menos importa es el encuentro con Dios. Cuando las prácticas religiosas carecen de fundamento racional, se convierten en tradiciones sentimentales o folklóricas, incapaces de elevar el alma a Dios y proporcionar los elementos espirituales necesarios para llevar una vida cristiana que asegure la salvación eterna. Para el que no está debidamente instruido en Religión, ésta viene a ser una carga, un conjunto de prejuicios que sin fundamento racional se aceptan por puro sentimentalismo, se siguen por rutina o se rechazan radicalmente. La Religión sería tan solo para seres sumisos, infantiles y temerosos. Ciertamente están muy lejos de poder dar, como san Pedro nos pide “razón de nuestra esperanza” (1 Pe.3, 15). Esta obra, que tienes en tus manos, tiene como meta responder a las más grandes incógnitas de la existencia: qué somos, de dónde venimos y a dónde vamos. El objetivo es que el lector se dé cuenta de que, todo el misterio que nos rodea se ve iluminado por un Dios que nos crea, nos redime y nos santifica para hacernos partícipes de su infinita felicidad. Otro objetivo es que el ignorante en religión no caiga en errores, que atentan contra las verdades fundamentales de nuestra fe cristiana, cumpliendo el adagio: “El que no conoce a Dios ante cualquier palo se hinca”. Que con este estudio, apreciable lector, comprenderás mejor el inmenso amor de Dios al hombre, su grandeza infinita como el Creador del Universo y, por tanto, la obligación de rendirle culto de adoración a Él sólo y el privilegio de servir a tan gran Señor. ¡Jesús salvador de los hombres, sálvanos! El autor PRIMERA PARTE LO QUE DEBO CONOCER “El hombre, en cuanto creado a imagen de Dios, tiene la dignidad de persona: no es solamente algo, sino alguien capaz de conocerse, de darse libremente y de entrar en comunión con Dios y las otras personas… Ha sido creado para conocer, servir y amar a Dios, para ofrecer en este mundo toda la creación a Dios en acción de gracias, y para ser elevado a la vida de Dios en el cielo” (Compendio CIgC 28.6.2005, 66,67). En esta filiación se enraíza su dignidad, se fundamenta la fraternidad universal por la que ha de trabajar y da sentido a su vida. Es, por tanto una persona con un destino trascendente e inmortal, libre y responsable ante esta vida y ante la eterna. Este proyecto tiene su realización plena en Jesucristo y “el que sigue a Cristo, hombre perfecto, también se hace él mismo más hombre” (CIgC Compendio 28.6.2005) 66,67). En consecuencia, Jesucristo es la esperanza de todo proyecto humano hacia su plenitud. Él es el camino la verdad y la vida. En Él el alumno no solamente tiene un ejemplo que imitar en su crecimiento, sino también un amor en quien confiar, una esperanza en su vida, una razón de su esfuerzo y un sentido a su vivir. Todo ello conlleva una concepción de la vida abierta a Dios que ama a cada persona y la invita a hacerse cada vez más “conformado a la imagen del Hijo” (Rom 8,29). Este proyecto divino es el corazón del humanismo cristiano. 1. LA CREACIÓN “¡Qué amables son todas sus obras! y eso que es sólo una chispa lo que de ellas podemos conocer. (...) Nada ha hecho incompleto. (...) ¿Quién se saciará de contemplar su gloria? Mucho más podríamos decir y nunca acabaríamos; broche de mis palabras: “Él lo es todo”. ¿Dónde hallar fuerza para glorificarle? ¡Él es mucho más grande que todas sus obras!” (Si 42, 22. 24-25; 43, 27-28) (Juan Pablo II). Dios ha creado el universo libremente con sabiduría y amor. El mundo no es el fruto de una necesidad, de un destino ciego o del azar. Dios crea ‘de la nada’ (2 M 7, 28) un mundo ordenado y bueno, que Él transciende de modo infinito. Dios conserva en el ser el mundo que ha creado y lo sostiene, dándole la capacidad de actuar y llevándolo a su realización, por medio de su Hijo y del Espíritu Santo. El hombre ha sido creado a imagen de Dios, en el sentido de que es capaz de conocer y amar libremente a su propio Creador. Es la única criatura sobre la tierra a la que Dios ama por sí misma, y a la que llama a compartir su vida divina, en el conocimiento y en el amor. El hombre, en cuanto creado a imagen de Dios, tiene la dignidad de persona: no es solamente algo, sino alguien capaz de conocerse, de darse libremente y de entrar en comunión con Dios y las otras personas. Dios ha creado todo para el hombre, pero el hombre ha sido creado para conocer, servir y amar a Dios, para ofrecer en este mundo toda la Creación a Dios en acción de gracias, y para ser elevado a la vida con Dios en el cielo. Solamente en el misterio del Verbo encarnado encuentra verdadera luz el misterio del hombre, predestinado a reproducir la imagen del Hijo de Dios hecho hombre, que es la perfecta “imagen de Dios invisible” (Col 1, 15). 2. EL PECADO ORIGINAL La naturaleza humana, obra de Dios, está herida por el pecado original. Esto significa que hay en ella un desorden en las apetencias que produce impulsos que tienden a hacerse autónomos y a realizar acciones que no son coherentes con la finalidad de la naturaleza. Consciente de poseer una naturaleza "herida", el hombre puede comprender que su regla de conducta no puede ser la de "dejarse llevar" por sus impulsos, como si fueran siempre buenos, sino que debe vivir alerta, vigilante, ejercitando el señorío de su razón, iluminada por la fe, sobre sus apetencias (Cardenal Medina Estévez). La causa del mal en el mundo es el pecado. El Diablo y los demonios fueron creados por Dios, pero ellos mismos se hicieron malos porque cometieron el gran pecado de rechazar a Dios. Inmediatamente fueron lanzados al infierno, condenados para siempre. Por su pecado tienen odio a Dios y envidia a los hombres. Por eso tentaron a Adán y Eva, nuestros primeros padres, diciéndoles que si desobedecían a Dios, serían como dioses y conocerían el bien y el mal. Adán y Eva se dejaron engañar por el demonio y desobedecieron a Dios. Este fue el primer pecado en la tierra: el pecado original, y por esto todos los descendientes de Adán y Eva, excepto la Santísima Virgen María, venimos al mundo con el pecado original en el alma, y con las consecuencias de aquel primer pecado, que se nos transmite por generación. Como consecuencia del pecado original, la naturaleza humana, aun sin estar totalmente corrompida, se halla herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al poder de la muerte, e inclinada al pecado. Esta inclinación al mal se llama concupiscencia. 3. EL PLAN DE RECONCILIACIÓN: EL SEÑOR JESÚS Entre las palabras bíblicas que preanunciaron a la Madre del Redentor, el Concilio cita, ante todo, aquellas con las que Dios, después de la caída de Adán y Eva, revela su plan de salvación. El Señor dice a la serpiente, figura del espíritu del mal: #Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje: él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar” (Gn 3, 15) (Juan Pablo II). Después del primer pecado, el mundo ha sido inundado de pecados, pero Dios no ha abandonado al hombre al poder de la muerte, antes al contrario, le predijo de modo misterioso (Gn 3, 15), que el mal sería vencido y el hombre levantado de la caída. Se trata del primer anuncio del Mesías Redentor. Este Reconciliador nacería de una Mujer que aplastaría con su pie la cabeza de la serpiente infernal que había engañado a Adán y Eva. Por esto, todo el pueblo de Israel esperaba al Salvador. Los Patriarcas y Profetas del Antiguo Testamento iban recordando al pueblo elegido la promesa de Dios. Se cumplió la promesa hecha por Dios de Adán y Eva cuando la segunda Persona de la Santísima Trinidad se hizo hombre en las purísimas entrañas de la Virgen María por obra del Espíritu Santo; y cuando este Dios y Hombre verdadero - Jesucristo - murió en la Santa Cruz para pagar por todos los pecados del mundo, reconciliándonos así con Dios, con nosotros mismos, con los hermanos humanos y con toda la creación. 4. LA VIRGEN MARÍA “¡Oh Hijo Unigénito y Verbo de Dios! Tú que eres inmortal, te dignaste, para salvarnos, tomar carne de la santa Madre de Dios y siempre Virgen María (...) Tú, Uno de la Santísima Trinidad, glorificado con el Padre y el Espíritu Santo, ¡sálvanos!” (Liturgia bizantina de san Juan Crisóstomo). Para realizar la reconciliación de los hombres, Dios preparó a una mujer, llenándola de gracias especiales para que fuera la Madre de Dios. La libró del pecado original y de todo pecado, desde el primer momento de su existencia y siempre fue santísima. Esa Mujer, María, sería la Madre de Dios y por ello, auténtica Madre nuestra. Un día Dios envió al Arcángel Gabriel a la ciudad de Nazaret, a la Virgen María, que estaba desposada con San José. La saludó llamándola “llena de gracia”, y le expuso el Plan de Dios: Ella sería la Madre del Salvador por obra del Espíritu Santo, porque para Dios nada hay imposible. La Virgen María aceptó de inmediato el plan de Dios, diciendo: "He aquí la sierva del Señor, hágase en mi según tu palabra"(Lc 1,38). En aquel mismo momento, se hizo Hombre la segunda Persona de la Santísima Trinidad, sin dejar de ser Dios. 5. LA MISIÓN DEL SEÑOR JESÚS Cristo Jesús, en quien reside toda la plenitud de la divinidad, fue enviado por el Padre para realizar el plan de salvación universal, recibiendo de Él todo poder para cumplir su misión. Fue ungido por el Espíritu Santo, y después de haber cumplido la voluntad del Padre que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, hasta dar su vida como rescate por muchos, destruyó la muerte con la resurrección y volvió al Padre penetrando los cielos, donde reina eternamente e intercede por sus hermanos (Mons. Francisco Simón Piorno). El nombre de Jesús, dado por el ángel en el momento de la Anunciación, significa ‘Dios salva’. Expresa, a la vez, su identidad y su misión, “porque él salvará al pueblo de sus pecados” (Mt 1, 21). Pedro afirma que “bajo el cielo no se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos” (Hch 4, 12). Cristo, en griego, y Mesías, en hebreo, significan ungido. Jesús es el Cristo porque ha sido consagrado por Dios, ungido por el Espíritu Santo para la misión redentora. Él es el Mesías esperado por Israel y enviado al mundo por el Padre. Jesús ha aceptado el título de Mesías, precisando, sin embargo, su sentido: “bajado del cielo” (Jn 3, 13), crucificado y después resucitado, Él es el siervo sufriente “que da su vida en rescate por muchos” (Mt 20, 28). Del nombre de Cristo nos viene el nombre de cristianos. Jesús invita a todos los hombres a entrar en el Reino de Dios; aún el peor de los pecadores es llamado a convertirse y aceptar la infinita misericordia del Padre. El Reino pertenece, ya aquí en la tierra, a quienes lo acogen con corazón humilde. A ellos les son revelados los misterios del Reino de Dios. Toda la vida de Cristo es una oblación libre al Padre para dar cumplimiento a su designio de salvación. Él da “su vida como rescate por muchos” (Mc 10, 45), y así reconcilia a toda la humanidad con Dios. Su sufrimiento y su muerte manifiestan cómo su humanidad fue el instrumento libre y perfecto del Amor divino, que quiere la salvación de todos los hombres. 6. JESÚS VUELVE “Curémonos, hermanos, corrijámonos! El Señor va a venir. Como no se manifiesta todavía, la gente se burla de Él. Con todo, no va a tardar y entonces no será ya tiempo de burlarse. Hermanos ¡corrijámonos! Llegará un tiempo mejor, aunque no para los que se comportan mal. El mundo envejece, vuelve hacia la decrepitud. Y nosotros, ¿nos volvemos jóvenes? ¿Qué esperamos, entonces? Hermanos, ¡no esperemos otros tiempos mejores sino el tiempo que nos anuncia el Evangelio! No será malo porque Cristo viene. Si nos parecen tiempos difíciles de pasar, Cristo viene en nuestra ayuda y nos conforta” (San Agustín). Como Señor del cosmos y de la historia, Cabeza de su Iglesia, Cristo glorificado permanece misteriosamente en la tierra, donde su Reino está ya presente, como germen y comienzo, en la Iglesia. Un día volverá en gloria, pero no sabemos el momento. Por esto, vivimos vigilantes, pidiendo: “¡Ven, Señor Jesús!” (Ap 22, 20). Con la segunda venida de Jesucristo se instalará definitivamente el Reino de Dios y será vencido para siempre el poder del mal y del demonio. Después del último estremecimiento cósmico de este mundo que pasa, la venida gloriosa de Cristo acontecerá con el triunfo definitivo de Dios en la Parusía y con el Juicio final. Así se consumará el Reino de Dios. Cristo juzgará a los vivos y a los muertos con el poder que ha obtenido como Redentor del mundo, venido para salvar a los hombres. Los secretos de los corazones serán desvelados, así como la conducta de cada uno con Dios y el prójimo. Todo hombre será colmado de vida o condenado para la eternidad, según sus obras. Así se realizará “la plenitud de Cristo” (Ef 4, 13), en la que “Dios será todo en todos” (1 Co 15, 28). 7. LA ACCIÓN DEL ESPÍRITU SANTO “…el acontecimiento de gracia de Pentecostés ha seguido produciendo sus maravillosos frutos, suscitando por doquier celo apostólico, deseo de contemplación, y compromiso de amar y servir con absoluta entrega a Dios y a los hermanos. En efecto, hoy el Espíritu impulsa en la Iglesia pequeños y grandes gestos de perdón y profecía, y da vida a carismas y dones siempre nuevos, que atestiguan su incesante acción en el corazón de los hombres” (B Juan Pablo II). Creer en el Espíritu Santo es profesar la fe en la tercera Persona de la Santísima Trinidad, que procede del Padre y del Hijo y “que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria». El Espíritu Santo “ha sido enviado a nuestros corazones” (Ga 4, 6), a fin de que recibamos la nueva vida de hijos de Dios. La misión del Hijo y la del Espíritu son inseparables porque en la Trinidad indivisible, el Hijo y el Espíritu son distintos, pero inseparables. En efecto, desde el principio hasta el fin de los tiempos, cuando Dios envía a su Hijo, envía también su Espíritu, que nos une a Cristo en la fe, a fin de que podamos, como hijos adoptivos, llamar a Dios ‘Padre’ (Rm 8, 15). El Espíritu es invisible, pero lo conocemos por medio de su acción, cuando nos revela el Verbo y cuando obra en la Iglesia. “Espíritu Santo” es el nombre propio de la tercera Persona de la Santísima Trinidad. Jesús lo llama también Espíritu Paráclito (Consolador, Abogado) y Espíritu de Verdad. El Nuevo Testamento lo llama Espíritu de Cristo, del Señor, de Dios, Espíritu de la gloria y de la promesa. Por medio de los sacramentos, Cristo comunica su Espíritu a los miembros de su Cuerpo, y la gracia de Dios, que da frutos de vida nueva, según el Espíritu. El Espíritu Santo, finalmente, es el Maestro de la oración. 8. LA IGLESIA CATÓLICA Cristo “es la Cabeza del Cuerpo, que es la Iglesia” (Col 1, 18). La Iglesia vive de Él, en Él y por Él. Cristo y la Iglesia forman el “Cristo total” (San Agustín); “la Cabeza y los miembros, como si fueran una sola persona mística” (Santo Tomás de Aquino). La Iglesia tiene su origen y realización en el designio eterno de Dios. Fue preparada en la Antigua Alianza con la elección de Israel, signo de la reunión futura de todas las naciones. Fundada por las palabras y las acciones de Jesucristo, fue realizada, sobre todo, mediante su muerte redentora y su Resurrección. Más tarde, se manifestó como misterio de salvación mediante la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés. Al final de los tiempos, alcanzará su consumación como asamblea celestial de todos los redimidos. La Iglesia es el Pueblo de Dios porque Él quiso santificar y salvar a los hombres no aisladamente, sino constituyéndolos en un solo pueblo, reunido en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este pueblo, del que se llega a ser miembro mediante la fe en Cristo y el Bautismo, tiene por origen a Dios Padre, por cabeza a Jesucristo, por condición la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, por ley el mandamiento nuevo del amor, por misión la de ser sal de la tierra y luz del mundo, por destino el Reino de Dios, ya iniciado en la Tierra. La Iglesia es cuerpo de Cristo porque, por medio del Espíritu, Cristo muerto y resucitado une consigo íntimamente a sus fieles. De este modo los creyentes en Cristo, en cuanto íntimamente unidos a Él, sobre todo en la Eucaristía, se unen entre sí en la caridad, formando un solo cuerpo, la Iglesia. Dicha unidad se realiza en la diversidad de miembros y funciones. Llamamos a la Iglesia esposa de Cristo porque el mismo Señor se definió a sí mismo como «el esposo» (Mc 2, 19), que ama a la Iglesia uniéndola a sí con una Alianza eterna. Cristo se ha entregado por ella para purificarla con su sangre, «santificarla» (Ef 5, 26) y hacerla Madre fecunda de todos los hijos de Dios. Mientras el término «cuerpo» manifiesta la unidad de la «cabeza» con los miembros, el término «esposa» acentúa la distinción de ambos en la relación personal. La Iglesia es llamada templo del Espíritu Santo porque el Espíritu vive en el cuerpo que es la Iglesia: en su Cabeza y en sus miembros; Él además edifica la Iglesia en la caridad con la Palabra de Dios, los sacramentos, las virtudes y los carismas. En su aspecto visible la Iglesia está formada por los bautizados que profesan la misma fe en Jesucristo, tienen los mismos sacramentos y mandamientos, y aceptan la autoridad establecida por el Señor, que es el Papa y los obispos. La misión de la Iglesia es la de anunciar e instaurar entre todos los pueblos el Reino de Dios inaugurado por Jesucristo. La Iglesia es el germen e inicio sobre la tierra de este Reino de salvación. 9. LA COMUNIÓN DE LOS SANTOS “El cáliz de la bendición es la comunión con la sangre de Cristo; y el pan que partimos es la comunión con el cuerpo de Cristo. El pan es uno y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque comemos todos del mismo pan” (1 Cor 10,16-17). La comunión en lo santo nos une a los creyentes en la comunión de los santos. La comunión en las cosas santas crea la comunión de los santos: las personas unidas y santificadas por el don santo de Dios. La Iglesia es, pues, la comunidad que vive la comunión de la mesa eucarística, la comunidad de fieles que experimenta la comunión entre ellos a raíz del banquete eucarístico. La Iglesia es ‘comunión de los santos’: esta expresión designa primeramente las ‘cosas santas’ (sancta), y ante todo la Eucaristía, “que significa y al mismo tiempo realiza la unidad de los creyentes, que forman un solo cuerpo en Cristo” (LG 3). Este término designa también la comunión entre las ‘personas santas’ (sancti) en Cristo que ha ‘muerto por todos’, de modo que lo que cada uno hace o sufre en y por Cristo da fruto para todos. “Creemos en la comunión de todos los fieles cristianos, es decir, de los que peregrinan en la tierra, de los que se purifican después de muertos y de los que gozan de la bienaventuranza celeste, y que todos se unen en una sola Iglesia; y creemos igualmente que en esa comunión está a nuestra disposición el amor misericordioso de Dios y de sus santos, que siempre ofrecen oídos atentos a nuestras oraciones” (Pablo VI, Credo del Pueblo de Dios, 30). 10. MARÍA MADRE DE LA IGLESIA El Hijo eterno del Padre tomó en ella nuestra misma carne y, a través de ella, se convirtió en "hijo de David e hijo de Abraham" (Mt 1, 1). Por tanto, María es su verdadera Madre: ¡Theotókos, Madre de Dios! Si Jesús es la vida, María es la Madre de la vida. Si Jesús es la esperanza, María es la Madre de la esperanza. Si Jesús es la paz, María es la Madre de la paz, Madre del Príncipe de la paz (B Juan Pablo II). El Papa Pablo VI, dirigiéndose a los padres conciliares del Vaticano II, declaró que María Santísima es Madre de la Iglesia. La Virgen María es la Madre de todos los hombres y especialmente de los miembros del Cuerpo Místico de Cristo, desde que es Madre de Jesús por la Encarnación. Jesús mismo lo confirmó desde la Cruz antes de morir, dándonos a su Madre por madre nuestra en la persona de San Juan, y el discípulo la acogió como Madre; nosotros hemos de tener la misma actitud que el Discípulo Amado. Por eso, la piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen es un elemento intrínseco del culto cristiano. Vamos cumpliendo así la profecía de la Virgen, que dijo: "Me llamarán Bienaventurada todas las generaciones" (Lc 1,48). 11. EL PERDÓN DE LOS PECADOS Los padres tuvieron razón en llamar a la penitencia "un bautismo laborioso" (San Gregorio Nac., Or. 39. 17). Para los que han caído después del Bautismo, es necesario para la salvación este sacramento de la penitencia, como lo es el Bautismo para quienes aún no han sido regenerados (Cc de Trento: DS 1672). El Credo relaciona ‘el perdón de los pecados’ con la profesión de fe en el Espíritu Santo. En efecto, Cristo resucitado confió a los apóstoles el poder de perdonar los pecados cuando les dio el Espíritu Santo. El Bautismo es el primero y principal sacramento para el perdón de los pecados: nos une a Cristo muerto y resucitado y nos da el Espíritu Santo. Por voluntad de Cristo, la Iglesia posee el poder de perdonar los pecados de los bautizados y ella lo ejerce de forma habitual en el sacramento de la penitencia por medio de los obispos y de los presbíteros. “En la remisión de los pecados, los sacerdotes y los sacramentos son meros instrumentos de los que quiere servirse nuestro Señor Jesucristo, único autor y dispensador de nuestra salvación, para borrar nuestras iniquidades y darnos la gracia de la justificación” (Catech. R. 1, 11, 6). 12. LA RESURRECCIÓN DE LA CARNE “Pero dirá alguno: ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? ¡Necio! Lo que tú siembras no revive si no muere. Y lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano..., se siembra corrupción, resucita incorrupción [...]; los muertos resucitarán incorruptibles. En efecto, es necesario que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad; y que este ser mortal se revista de inmortalidad” (1 Cor 15,35-37. 42. 53). El término ‘carne’ designa al hombre en su condición de debilidad y mortalidad. “La carne es soporte de la salvación” (Tertuliano). En efecto, creemos en Dios que es el Creador de la carne; creemos en el Verbo hecho carne para rescatar la carne; creemos en La expresión ‘resurrección de la carne’ significa que el estado definitivo del hombre no será solamente el alma espiritual separada del cuerpo, sino que también nuestros cuerpos mortales un día volverán a tener vida. Así como Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos y vive para siempre, así también Él resucitará a todos en el último día, con un cuerpo incorruptible: “los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal, para la condenación” (Jn 5, 29). Con la muerte, que es separación del alma y del cuerpo, éste cae en la corrupción, mientras el alma, que es inmortal, va al encuentro del juicio de Dios y espera volverse a unir al cuerpo, cuando éste resurja transformado en la segunda venida del Señor. Comprender cómo tendrá lugar la resurrección sobrepasa la posibilidad de nuestra imaginación y entendimiento. Morir en Cristo Jesús significa morir en gracia de Dios, sin pecado mortal. Así el creyente en Cristo, siguiendo su ejemplo, puede transformar la propia muerte en un acto de obediencia y de amor al Padre. “Es cierta esta afirmación: si hemos muerto con Él, también viviremos con Él” (2 Tm 2, 11). 13. LA VIDA ETERNA “La vida subsistente y verdadera es el Padre que, por el Hijo y en el Espíritu Santo, derrama sobre todos sin excepción los dones celestiales. Gracias a su misericordia, nosotros también, hombres, hemos recibido la promesa indefectible de la vida eterna” (San Cirilo de Jerusalén). La vida eterna es la que comienza inmediatamente después de la muerte. Esta vida no tendrá fin; será precedida para cada uno por un juicio particular por parte de Cristo, juez de vivos y muertos, y será ratificada en el juicio final. Es el juicio de retribución inmediata, que, en el momento de la muerte, cada uno recibe de Dios en su alma inmortal, en relación con su fe y sus obras. Esta retribución consiste en el acceso a la felicidad del cielo, inmediatamente o después de una adecuada purificación, o bien de la condenación eterna al infierno. Por cielo se entiende el estado de felicidad suprema y definitiva. Todos aquellos que mueren en gracia de Dios y no tienen necesidad de posterior purificación, son reunidos en torno a Jesús, a María, a los ángeles y a los santos, formando así la Iglesia del cielo, donde ven a Dios “cara a cara” (1 Co 13, 12), viven en comunión de amor con la Santísima Trinidad e interceden por nosotros. El purgatorio es el estado de los que mueren en amistad con Dios pero, aunque están seguros de su salvación eterna, necesitan aún de purificación para entrar en la eterna bienaventuranza. En virtud de la comunión de los santos, los fieles que peregrinan aún en la tierra pueden ayudar a las almas del purgatorio ofreciendo por ellas oraciones de sufragio, en particular el sacrificio de la Eucaristía, pero también limosnas, indulgencias y obras de penitencia. Consiste en la condenación eterna de todos aquellos que mueren, por libre elección, en pecado mortal. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente encuentra el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. Cristo mismo expresa esta realidad con las palabras “Alejaos de mí, malditos al fuego eterno” (Mt 25, 41). Dios quiere que “todos lleguen a la conversión” (2 P 3, 9), pero, habiendo creado al hombre libre y responsable, respeta sus decisiones. Por tanto, es el hombre mismo quien, con plena autonomía, se excluye voluntariamente de la comunión con Dios si, en el momento de la propia muerte, persiste en el pecado mortal, rechazando el amor misericordioso de Dios. El juicio final (universal) consistirá en la sentencia de vida bienaventurada o de condena eterna que el Señor Jesús, retornando como juez de vivos y muertos, emitirá respecto “de los justos y de los pecadores” (Hch 24, 15), reunidos todos juntos delante de sí. Tras del juicio final, el cuerpo resucitado participará de la retribución que el alma ha recibido en el juicio particular. El juicio final sucederá al fin del mundo, del que sólo Dios conoce el día y la hora. Después del juicio final, el universo entero, liberado de la esclavitud de la corrupción, participará de la gloria de Cristo, inaugurando «los nuevos cielos y la tierra nueva» (2 P 3, 13). Así se alcanzará la plenitud del Reino de Dios, es decir, la realización definitiva del designio salvífico de Dios de “hacer que todo tenga a Cristo por Cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra” (Ef 1, 10). Dios será entonces “todo en todos” (1 Co 15, 28), en la vida eterna. SEGUNDA PARTE CELEBREMOS EL MISTERIO CRISTIANO La celebración es un elemento fundamental en la vida del hombre. Continuamente expresamos nuestros sentimientos con gestos, símbolos y ritos. En algunas ocasiones de la vida, la celebración reviste una solemnidad especial. También los hombres religiosos de todos los tempos han celebrado su fe con múltiples expresiones, para dar sentido profundo a su vida. Esta acción celebrativa se llama liturgia. La liturgia cristiana es continuación y actualización del culto perfecto que Jesucristo tributó al Padre. Un culto que no se limita a un conjunto de acciones piadosas, sino que es un ofrecimiento radical de todo lo que es su vida. Jesús convierte toda su existencia en ofrenda, sacrificio, acción sagrada, al unir su voluntad a la voluntad de su Padre del cielo. Por esto, podemos afirmar que en la persona de Jesucristo se unen de manera singular el sacerdocio y la víctima, el mediador y la ofrenda. La comunidad cristiana reconoce a Jesucristo como el único y eterno sacerdote que ofrece como sacrificio su cuerpo entregado y su sangre derramada, y cuya oblación total se actualiza en la liturgia de la Iglesia. I. INTRODUCCIÓN “En efecto, la liturgia, por medio de la cual "se ejerce la obra de nuestra redención", sobre todo en el divino sacrificio de la Eucaristía, contribuye mucho a que los fieles, en su vida, expresen y manifiesten a los demás el misterio de Cristo y la naturaleza genuina de la verdadera Iglesia” (SC 2). La liturgia es la celebración del Misterio de Cristo y en particular de su Misterio Pascual. Mediante el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo, se manifiesta y realiza en ella, a través de signos, la santificación de los hombres; y el Cuerpo Místico de Cristo, esto es la Cabeza y sus miembros, ejerce el culto público que se debe a Dios. La liturgia, acción sagrada por excelencia, es la cumbre hacia la que tiende la acción de la Iglesia y, al mismo tiempo, la fuente de la que emana su fuerza vital. A través de la liturgia, Cristo continúa en su Iglesia, con ella y por medio de ella, la obra de nuestra redención 1. LA LITURGIA, OBRA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD “Realmente, en una obra tan grande por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados, Cristo asocia siempre consigo a la Iglesia, su esposa amadísima, que invoca a su Señor y por Él rinde culto al Padre Eterno” (SC 7). En la liturgia el Padre nos colma de sus bendiciones en el Hijo encarnado, muerto y resucitado por nosotros, y derrama en nuestros corazones el Espíritu Santo. Al mismo tiempo, la Iglesia bendice al Padre mediante la adoración, la alabanza y la acción de gracias, e implora el don de su Hijo y del Espíritu Santo. 2. CELEBRAR LA LITURGIA DE LA IGLESIA “La importancia de la Sagrada Escritura en la celebración de la liturgia es máxima. En efecto, de ella se toman las lecturas que luego se explican en la homilía, y los salmos que se cantan; las preces, oraciones e himnos litúrgicos están impregnados de su aliento y su inspiración; de ella reciben su significado las acciones y los signos” (SC 24). En la liturgia de la Iglesia, Cristo significa y realiza principalmente su misterio pascual. Al entregar el Espíritu Santo a los Apóstoles, les ha concedido, a ellos y a sus sucesores, el poder de actualizar la obra de la salvación por medio del sacrificio eucarístico y de los sacramentos, en los cuales Él mismo actúa para comunicar su gracia a los fieles de todos los tiempos y en todo el mundo. En la liturgia se realiza la más estrecha cooperación entre el Espíritu Santo y la Iglesia. El Espíritu Santo prepara a la Iglesia para el encuentro con su Señor, recuerda y manifiesta a Cristo a la fe de la asamblea de creyentes, hace presente y actualiza el Misterio de Cristo, une la Iglesia a la vida y misión de Cristo y hace fructificar en ella el don de la comunión. Puesto que la música y el canto están estrechamente vinculados a la acción litúrgica, deben respetar los siguientes criterios: la conformidad de los textos a la doctrina católica, y con origen preferiblemente en la Sagrada Escritura y en las fuentes litúrgicas; la belleza expresiva de la oración; la calidad de la música; la participación de la asamblea; la riqueza cultural del Pueblo de Dios y el carácter sagrado y solemne de la celebración. La imagen de Cristo es el icono litúrgico por excelencia. Las demás, que representan a la Madre de Dios y a los santos, significan a Cristo, que en ellos es glorificado. Las imágenes proclaman el mismo mensaje evangélico que la Sagrada Escritura transmite mediante la palabra, y ayudan a despertar y alimentar la fe de los creyentes. Los edificios sagrados son las casas de Dios, símbolo de la Iglesia que vive en aquel lugar e imágenes de la morada celestial. Son lugares de oración, en los que la Iglesia celebra sobre todo la Eucaristía y adora a Cristo realmente presente en el tabernáculo. II. LOS SIETE SACRAMENTOS DE LA IGLESIA “Adheridos a la doctrina de las Santas Escrituras, a las tradiciones apostólicas [...] y al parecer unánime de los Padres”, profesamos que “los sacramentos de la nueva Ley [...] fueron todos instituidos por nuestro Señor Jesucristo” (DS 1600-1601). Los sacramentos de la Iglesia se distinguen en sacramentos de la iniciación cristiana (Bautismo, Confirmación y Eucaristía); sacramentos de la curación (Penitencia y Unción de los enfermos); y sacramentos al servicio de la comunión y de la misión (Orden y Matrimonio). Todos corresponden a momentos importantes de la vida cristiana, y están ordenados a la Eucaristía «como a su fin específico» (Santo Tomás de Aquino). Los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, a través de los cuales se nos otorga la vida divina. Son siete: Bautismo, Confirmación, Eucaristía, Penitencia, Unción de los enfermos, Orden y Matrimonio. Para los creyentes en Cristo, los sacramentos, aunque no todos se den a cada uno de los fieles, son necesarios para la salvación, porque otorgan la gracia sacramental, el perdón de los pecados, la adopción como hijos de Dios, la configuración con Cristo Señor y la pertenencia a la Iglesia. El Espíritu Santo cura y transforma a quienes los reciben. En los sacramentos la Iglesia recibe ya un anticipo de la vida eterna, mientras vive “aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo” (Tit 2, 13). A) LOS SACRAMENTOS DE LA INICIACIÓN CRISTIANA “La participación en la naturaleza divina, que los hombres reciben como don mediante la gracia de Cristo, tiene cierta analogía con el origen, el crecimiento y el sustento de la vida natural. En efecto, los fieles renacidos en el Bautismo se fortalecen con el sacramento de la Confirmación y, finalmente, son alimentados en la Eucaristía con el manjar de la vida eterna, y, así por medio de estos sacramentos de la iniciación cristiana, reciben cada vez con más abundancia los tesoros de la vida divina y avanzan hacia la perfección de la caridad” (Pablo VI, Const. apost. Divinae consortium naturae; cf. Ritual de Iniciación Cristiana de Adultos, Prenotandos 1-2). La Iniciación cristiana se realiza mediante los sacramentos que ponen los fundamentos de la vida cristiana: los fieles, renacidos en el Bautismo, se fortalecen con la Confirmación, y son alimentados en la Eucaristía. 1. EL SACRAMENTO DEL BAUTISMO El Bautismo “es el más bello y magnífico de los dones de Dios [...] lo llamamos don, gracia, unción, iluminación, vestidura de incorruptibilidad, baño de regeneración, sello y todo lo más precioso que hay. Don, porque es conferido a los que no aportan nada; gracia, porque es dado incluso a culpables; bautismo, porque el pecado es sepultado en el agua; unción, porque es sagrado y real (tales son los que son ungidos); iluminación, porque es luz resplandeciente; vestidura, porque cubre nuestra vergüenza; baño, porque lava; sello, porque nos guarda y es el signo de la soberanía de Dios” (San Gregorio Nacianceno, Oratio 40,3-4). El primer sacramento de la iniciación recibe, ante todo, el nombre de Bautismo, en razón del rito central con el cual se celebra: bautizar significa ‘sumergir’ en el agua; quien recibe el bautismo es sumergido en la muerte de Cristo y resucita con Él «como una nueva criatura» (2 Co 5, 17). Se llama también “baño de regeneración y renovación en el Espíritu Santo” (Tt 3, 5), e ‘iluminación’, porque el bautizado se convierte en “hijo de la luz” (Ef 5, 8). Nuestros padres nos dieron la vida natural del cuerpo, pero Dios nos da el alma y nos destina, además, a una vida sobrenatural; nacemos privados de ella por el pecado original, heredado de Adán. El bautismo borra el pecado original, nos da la fe y la vida divina, y nos hace hijos de Dios. La Santísima Trinidad toma posesión del alma y comienza a santificarnos. El Bautismo es necesario para la salvación de todos aquellos a quienes el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. La Iglesia bautiza a los niños, puesto que, naciendo con el pecado original, necesitan ser liberados del poder del maligno y trasladados al reino de la libertad de los hijos de Dios. A todo aquel que va a ser bautizado se le exige la profesión de fe, expresada personalmente, en el caso del adulto, o por medio de sus padres y de la Iglesia, en el caso del niño. El padrino o la madrina y toda la comunidad eclesial tienen también una parte de responsabilidad en la preparación al Bautismo (catecumenado), así como en el desarrollo de la fe y de la gracia bautismal. El Bautismo perdona el pecado original, todos los pecados personales y todas las penas debidas al pecado; hace participar de la vida divina trinitaria mediante la gracia santificante, la gracia de la justificación que incorpora a Cristo y a su Iglesia; hace participar del sacerdocio de Cristo y constituye el fundamento de la comunión con los demás cristianos; otorga las virtudes teologales y los dones del Espíritu Santo. El bautizado pertenece para siempre a Cristo: en efecto, queda marcado con el sello indeleble de Cristo (carácter). El nombre es importante porque Dios conoce a cada uno por su nombre, es decir, en su unicidad. Con el Bautismo, el cristiano recibe en la Iglesia el nombre propio, preferiblemente de un santo, de modo que éste ofrezca al bautizado un modelo de santidad y le asegure su intercesión ante Dios. 2. EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN “Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que regeneraste, por el agua y el Espíritu Santo, a estos siervos tuyos y los libraste del pecado: escucha nuestra oración y envía sobre ellos el Espíritu Santo Paráclito; llénalos de espíritu de sabiduría y de inteligencia, de espíritu de consejo y de fortaleza, de espíritu de ciencia y de piedad; y cólmalos del espíritu de tu santo temor. Por Jesucristo nuestro Señor” (Ritual de la Confirmación, 25). Se llama Confirmación, porque confirma y refuerza la gracia bautismal. Se llama Crismación, puesto que un rito esencial de este sacramento es la unción con el Santo Crisma (en las Iglesias Orientales, unción con el Santo Myron). El efecto de la Confirmación es la especial efusión del Espíritu Santo, tal como sucedió en Pentecostés. Esta efusión imprime en el alma un carácter indeleble y otorga un crecimiento de la gracia bautismal; arraiga más profundamente la filiación divina; une más fuertemente con Cristo y con su Iglesia; fortalece en el alma los dones del Espíritu Santo; concede una fuerza especial para dar testimonio de la fe cristiana. 3. EL SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA «En la Eucaristía, nosotros partimos “un mismo pan que es remedio de inmortalidad, antídoto no para morir, sino para vivir en Jesucristo para siempre”» (San Ignacio de Antioquía). La Eucaristía es el sacrificio mismo del Cuerpo y de la Sangre del Señor Jesús, que Él instituyó para perpetuar en los siglos, hasta su segunda venida, el sacrificio de la Cruz, confiando así a la Iglesia el memorial de su Muerte y Resurrección. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual, en el que se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la vida eterna. Después de reunirse con los Apóstoles en el Cenáculo, Jesús tomó en sus manos el pan, lo partió y se lo dio, diciendo: “Tomen y coman todos de él, porque esto es mi Cuerpo que será entregado por ustedes”. Después tomó en sus manos el cáliz con el vino y les dijo: “Tomen y beban todos de él, porque éste es el cáliz de mi Sangre, Sangre de la Alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía”. La Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. En ella alcanzan su cumbre la acción santificante de Dios sobre nosotros y nuestro culto a Él. La Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia: el mismo Cristo, nuestra Pascua. Expresa y produce la comunión en la vida divina y la unidad del Pueblo de Dios. Mediante la celebración eucarística nos unimos a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna. La celebración eucarística se desarrolla en dos grandes momentos, que forman un solo acto de culto: la liturgia de la Palabra, que comprende la proclamación y la escucha de la Palabra de Dios; y la liturgia eucarística, que comprende la presentación del pan y del vino, la anáfora o plegaria eucarística, con las palabras de la consagración, y la comunión. La Eucaristía es memorial del sacrificio de Cristo, en el sentido de que hace presente y actual el sacrificio que Cristo ha ofrecido al Padre, una vez por todas, sobre la Cruz en favor de la humanidad. El carácter sacrificial de la Eucaristía se manifiesta en las mismas palabras de la institución: «Esto es mi Cuerpo que se entrega por vosotros» y «Este cáliz es la nueva alianza en mi Sangre que se derrama por vosotros» (Lc 22, 19-20). El sacrificio de la Cruz y el sacrificio de la Eucaristía son un único sacrificio. Son idénticas la víctima y el oferente, y sólo es distinto el modo de ofrecerse: de manera cruenta en la cruz, incruenta en la Eucaristía. En la Eucaristía, el sacrificio de Cristo se hace también sacrificio de los miembros de su Cuerpo. La vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los de Cristo. En cuanto sacrificio, la Eucaristía se ofrece también por todos los fieles, vivos y difuntos, en reparación de los pecados de todos los hombres y para obtener de Dios beneficios espirituales y temporales. También la Iglesia del cielo está unida a la ofrenda de Cristo. Jesucristo está presente en la Eucaristía de modo único e incomparable. Está presente, en efecto, de modo verdadero, real y sustancial: con su Cuerpo y con su Sangre, con su Alma y su Divinidad. Cristo, todo entero, Dios y hombre, está presente en ella de manera sacramental, es decir, bajo las especies eucarísticas del pan y del vino. Al sacramento de la Eucaristía se le debe rendir el culto de latría, es decir la adoración reservada a Dios, tanto durante la celebración eucarística, como fuera de ella. La Iglesia, en efecto, conserva con la máxima diligencia las Hostias consagradas, las lleva a los enfermos y a otras personas imposibilitadas de participar en la Santa Misa, las presenta a la solemne adoración de los fieles, las lleva en procesión e invita a la frecuente visita y adoración del Santísimo Sacramento, reservado en el Sagrario. La Eucaristía es el banquete pascual porque Cristo, realizando sacramentalmente su Pascua, nos entrega su Cuerpo y su Sangre, ofrecidos como comida y bebida, y nos une con Él y entre nosotros en su sacrificio. La Iglesia establece que los fieles tienen obligación de participar de la Santa Misa todos los domingos y fiestas de precepto, y recomienda que se participe también en los demás días. Para recibir la sagrada Comunión se debe estar plenamente incorporado a la Iglesia Católica y hallarse en gracia de Dios, es decir sin conciencia de pecado mortal. Quien es consciente de haber cometido un pecado grave debe recibir el sacramento de la Reconciliación antes de acercarse a comulgar. Son también importantes el espíritu de recogimiento y de oración, la observancia del ayuno prescrito por la Iglesia y la actitud corporal (gestos, vestimenta), en señal de respeto a Cristo. La sagrada Comunión acrecienta nuestra unión con Cristo y con su Iglesia, conserva y renueva la vida de la gracia, recibida en el Bautismo y la Confirmación y nos hace crecer en el amor al prójimo. Fortaleciéndonos en la caridad, nos perdona los pecados veniales y nos preserva de los pecados mortales para el futuro. La Eucaristía es prenda de la gloria futura porque nos colma de toda gracia y bendición del cielo, nos fortalece en la peregrinación de nuestra vida terrena y nos hace desear la vida eterna, uniéndonos a Cristo, sentado a la derecha del Padre, a la Iglesia del cielo, a la Santísima Virgen y a todos los santos. B) LOS SACRAMENTOS DE CURACIÓN Nos hallamos aún en “nuestra morada terrena” (2 Co 5,1), sometida al sufrimiento, a la enfermedad y a la muerte. Esta vida nueva de hijo de Dios puede ser debilitada e incluso perdida por el pecado. Cristo, médico del alma y del cuerpo, instituyó los sacramentos de la Penitencia y de la Unción de los enfermos, porque la vida nueva que nos fue dada por Él en los sacramentos de la iniciación cristiana puede debilitarse y perderse para siempre a causa del pecado. Por ello, Cristo ha querido que la Iglesia continuase su obra de curación y de salvación mediante estos dos sacramentos. 1. EL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA O DE LA RECONCILIACIÓN “Tengamos los ojos fijos en la sangre de Cristo y comprendamos cuán preciosa es a su Padre, porque, habiendo sido derramada para nuestra salvación, ha conseguido para el mundo entero la gracia del arrepentimiento” (San Clemente Romano, Epistula ad Corinthios 7, 4). Puesto que la vida nueva de la gracia, recibida en el Bautismo, no suprimió la debilidad de la naturaleza humana ni la inclinación al pecado (esto es, la concupiscencia), Cristo instituyó este sacramento para la conversión de los bautizados que se han alejado de Él por el pecado. El Señor resucitado instituyó este sacramento cuando la tarde de Pascua se mostró a sus Apóstoles y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos» (Jn 20, 22-23). La llamada de Cristo a la conversión resuena continuamente en la vida de los bautizados. Esta conversión es una tarea ininterrumpida para toda la Iglesia, que, siendo santa, recibe en su propio seno a los pecadores. Los actos propios del penitente son los siguientes: un diligente examen de conciencia; la contrición (o arrepentimiento), que es perfecta cuando está motivada por el amor a Dios, imperfecta cuando se funda en otros motivos, e incluye el propósito de no volver a pecar; la confesión, que consiste en la acusación de los pecados hecha delante del sacerdote; la satisfacción, es decir, el cumplimiento de ciertos actos de penitencia, que el propio confesor impone al penitente para reparar el daño causado por el pecado. Sobre el examen de conciencia tengamos en cuenta que: 1º. Pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine y nos recuerde cuáles son los pecados nuestros que más le están disgustando a Dios. 2º. Vamos repasando los diez mandamientos de la ley de Dios y los cinco de la Iglesia para saber qué faltas hemos cometido contra ellos (Para ahondar más en este tema se puede ver mi libro “Creo en el perdón de los pecados”). Se deben confesar todos los pecados graves aún no confesados que se recuerdan después de un diligente examen de conciencia. La confesión de los pecados graves es el único modo ordinario de obtener el perdón. Cristo confió el ministerio de la reconciliación a sus Apóstoles, a los obispos, sucesores de los Apóstoles, y a los presbíteros, colaboradores de los obispos, los cuales se convierten, por tanto, en instrumentos de la misericordia y de la justicia de Dios. Ellos ejercen el poder de perdonar los pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los efectos del sacramento de la Penitencia son: la reconciliación con Dios y, por tanto, el perdón de los pecados; la reconciliación con la Iglesia; la recuperación del estado de gracia, si se había perdido; la remisión de la pena eterna merecida a causa de los pecados mortales y, al menos en parte, de las penas temporales que son consecuencia del pecado; la paz y la serenidad de conciencia y el consuelo del espíritu; el aumento de la fuerza espiritual para el combate cristiano. 2. EL SACRAMENTO DE LA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS “Esta unción santa de los enfermos fue instituida por Cristo nuestro Señor como un sacramento del Nuevo Testamento, verdadero y propiamente dicho, insinuado por Marcos (cf Mc 6,13), y recomendado a los fieles y promulgado por Santiago, apóstol y hermano del Señor” (Concilio de Trento: DS 1695, cf St 5, 14-15). La Iglesia, habiendo recibido del Señor el mandato de curar a los enfermos, se empeña en el cuidado de los que sufren, acompañándolos con oraciones de intercesión. Tiene sobre todo un sacramento específico para los enfermos, instituido por Cristo mismo y atestiguado por Santiago: “¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la Iglesia, que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor” (St 5, 14-15). El sacramento de la Unción de los enfermos lo puede recibir cualquier fiel que comienza a encontrarse en peligro de muerte por enfermedad o vejez. El mismo fiel lo puede recibir también otras veces, si se produce un agravamiento de la enfermedad o bien si se presenta otra enfermedad grave. La celebración de este sacramento debe ir precedida, si es posible, de la confesión individual del enfermo. El sacramento de la Unción confiere una gracia particular, que une más íntimamente al enfermo a la Pasión de Cristo, por su bien y por el de toda la Iglesia, otorgándole fortaleza, paz, ánimo y también el perdón de los pecados, si el enfermo no ha podido confesarse. Además, este sacramento concede a veces, si Dios lo quiere, la recuperación de la salud física. En todo caso, esta Unción prepara al enfermo para pasar a la Casa del Padre. El Viático es la Eucaristía recibida por quienes están por dejar esta vida terrena y se preparan para el paso a la vida eterna. Recibida en el momento del tránsito de este mundo al Padre, la Comunión del Cuerpo y de la Sangre de Cristo muerto y resucitado, es semilla de vida eterna y poder de resurrección. C) LOS SACRAMENTOS DE LA COMUNIÓN Y DE LA MISIÓN En estos sacramentos, los que fueron ya consagrados por el Bautismo y la Confirmación (LG 10) para el sacerdocio común de todos los fieles, pueden recibir consagraciones particulares. Los que reciben el sacramento del Orden son consagrados para “en el nombre de Cristo ser los pastores de la Iglesia con la palabra y con la gracia de Dios” (LG 11). Por su parte, “los cónyuges cristianos, son fortificados y como consagrados para los deberes y dignidad de su estado por este sacramento especial” (GS 48,2). Dos sacramentos, el Orden y el Matrimonio, confieren una gracia especial para una misión particular en la Iglesia, al servicio de la edificación del pueblo de Dios. Contribuyen especialmente a la comunión eclesial y a la salvación de los demás. 1. EL SACRAMENTO DEL ORDEN “Cristo es la fuente de todo sacerdocio, pues el sacerdote de la antigua ley era figura de Él, y el sacerdote de la nueva ley actúa en representación suya” (Santo Tomás de Aquino, Summa theologiae 3, q. 22, a. 4). El sacramento del Orden es aquel mediante el cual, la misión confiada por Cristo a sus Apóstoles, sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Orden indica un cuerpo eclesial, del que se entra a formar parte mediante una especial consagración (Ordenación), que, por un don singular del Espíritu Santo, permite ejercer una potestad sagrada al servicio del Pueblo de Dios en nombre y con la autoridad de Cristo. El sacramento del Orden se compone de tres grados, que son insustituibles para la estructura orgánica de la Iglesia: el episcopado, el presbiterado y el diaconado. La unción del Espíritu marca al presbítero con un carácter espiritual indeleble, lo configura a Cristo sacerdote y lo hace capaz de actuar en nombre de Cristo Cabeza. Como cooperador del Orden episcopal, es consagrado para predicar el Evangelio, celebrar el culto divino, sobre todo la Eucaristía, de la que saca fuerza todo su ministerio, y ser pastor de los fieles. El sacramento del Orden otorga una efusión especial del Espíritu Santo, que configura con Cristo al ordenado en su triple función de Sacerdote, Profeta y Rey, según los respectivos grados del sacramento. La ordenación confiere un carácter espiritual indeleble: por eso no puede repetirse ni conferirse por un tiempo determinado. Los sacerdotes ordenados, en el ejercicio del ministerio sagrado, no hablan ni actúan por su propia autoridad, ni tampoco por mandato o delegación de la comunidad, sino en la Persona de Cristo Cabeza y en nombre de la Iglesia. Por tanto, el sacerdocio ministerial se diferencia esencialmente, y no sólo en grado, del sacerdocio común de los fieles, al servicio del cual lo instituyó Cristo. 2. EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO “¿De dónde voy a sacar la fuerza para describir de manera satisfactoria la dicha del matrimonio que celebra la Iglesia, que confirma la ofrenda, que sella la bendición, que los ángeles proclaman, y el Padre celestial ratifica? [...]. ¡Qué matrimonio el de dos cristianos, unidos por una sola esperanza, un solo deseo, una sola disciplina, el mismo servicio! Los dos hijos de un mismo Padre, servidores de un mismo Señor; nada los separa, ni en el espíritu ni en la carne; al contrario, son verdaderamente dos en una sola carne. Donde la carne es una, también es uno el espíritu” (Tertuliano, Ad uxorem 2,9; cf. FC 13). Dios, que es amor y creó al hombre por amor, lo ha llamado a amar. Creando al hombre y a la mujer, los ha llamado en el Matrimonio a una íntima comunión de vida y amor entre ellos, “de manera que ya no son dos, sino una sola carne” (Mt 19, 6). Al bendecirlos, Dios les dijo: “Creced y multiplicaos” (Gn 1, 28). La alianza matrimonial del hombre y de la mujer, fundada y estructurada con leyes propias dadas por el Creador, está ordenada por su propia naturaleza a la comunión y al bien de los cónyuges, y a la procreación y educación de los hijos. Jesús enseña que, según el designio original divino, la unión matrimonial es indisoluble: “Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre” (Mc 10, 9). Jesucristo no sólo restablece el orden original del Matrimonio querido por Dios, sino que otorga la gracia para vivirlo en su nueva dignidad de sacramento, que es el signo del amor esponsal hacia la Iglesia: “Maridos, amen a sus mujeres como Cristo ama a la Iglesia” (Ef 5, 25) El Matrimonio no es una obligación para todos. En particular, Dios llama a algunos hombres y mujeres a seguir a Jesús por el camino de la virginidad o del celibato por el Reino de los cielos; éstos renuncian al gran bien del Matrimonio para ocupase de las cosas del Señor tratando de agradarle, y se convierten en signo de la primacía absoluta del amor de Cristo y de la ardiente esperanza de su vuelta gloriosa. El consentimiento matrimonial es la voluntad, expresada por un hombre y una mujer, de entregarse mutua y definitivamente, con el fin de vivir una alianza de amor fiel y fecundo. Puesto que el consentimiento hace el Matrimonio, resulta indispensable e insustituible. Para que el Matrimonio sea válido el consentimiento debe tener como objeto el verdadero Matrimonio, y ser un acto humano, consciente y libre, no determinado por la violencia o la coacción. El sacramento del Matrimonio crea entre los cónyuges un vínculo perpetuo y exclusivo. Dios mismo ratifica el consentimiento de los esposos. Por tanto, el Matrimonio rato y consumado entre bautizados no podrá ser nunca disuelto. Por otra parte, este sacramento confiere a los esposos la gracia necesaria para alcanzar la santidad en la vida conyugal y acoger y educar responsablemente a los hijos. Los pecados gravemente contrarios al sacramento del Matrimonio son los siguientes: el adulterio, la poligamia, en cuanto contradice la idéntica dignidad entre el hombre y la mujer y la unidad y exclusividad del amor conyugal; el rechazo de la fecundidad, que priva a la vida conyugal del don de los hijos; y el divorcio, que contradice la indisolubilidad. La Iglesia admite la separación física de los esposos cuando la cohabitación entre ellos se ha hecho, por diversas razones, prácticamente imposible, aunque procura su reconciliación. Pero éstos, mientras viva el otro cónyuge, no son libres para contraer una nueva unión, a menos que el matrimonio entre ellos sea nulo y, como tal, declarado por la autoridad eclesiástica. Fiel al Señor, la Iglesia no puede reconocer como matrimonio la unión de divorciados vueltos a casar civilmente. “Quien repudie a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella; y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio” (Mc 10, 11-12). Hacia ellos la Iglesia muestra una atenta solicitud, invitándoles a una vida de fe, a la oración, a las obras de caridad y a la educación cristiana de los hijos; pero no pueden recibir la absolución sacramental, acercarse a la comunión eucarística ni ejercer ciertas responsabilidades eclesiales, mientras dure tal situación, que contrasta objetivamente con la ley de Dios. D) OTRAS CELEBRACIONES LITÚRGICAS Además de la liturgia, la vida cristiana se nutre de formas variadas de piedad popular, enraizadas en las distintas culturas. Esclareciéndolas a la luz de la fe, la Iglesia favorece aquellas formas de religiosidad popular que expresan mejor un sentido evangélico y una sabiduría humana, y que enriquecen la vida cristiana (CIgC 1679). “La Santa Madre Iglesia instituyó, además, los sacramentales. Estos son signos sagrados con los que, imitando de alguna manera a los sacramentos, se expresan efectos, sobre todo espirituales, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Por ellos, los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la vida” (SC 60; CIC can 1166; CCEO can 867). 1. LOS SACRAMENTALES La Iglesia, a la luz de la fe, ilumina y favorece las formas auténticas de piedad popular. Los sacramentales son signos sagrados instituidos por la Iglesia, por medio de los cuales se santifican algunas circunstancias de la vida. Comprenden siempre una oración acompañada de la señal de la cruz o de otros signos. Entre los sacramentales, ocupan un lugar importante las bendiciones, que son una alabanza a Dios y una oración para obtener sus dones, la consagración de personas y la dedicación de cosas al culto de Dios. Tiene lugar un exorcismo, cuando la Iglesia pide con su autoridad, en nombre de Jesús, que una persona o un objeto, sea protegido contra el influjo del Maligno y sustraído a su dominio. Se practica de modo ordinario en el rito del Bautismo. El exorcismo solemne, llamado gran exorcismo, puede ser efectuado solamente por un presbítero autorizado por el obispo. El sentido religioso del pueblo cristiano ha encontrado en todo tiempo su expresión en formas variadas de piedad, que acompañan la vida sacramental de la Iglesia, como son la veneración de las reliquias, las visitas a santuarios, las peregrinaciones, las procesiones, el ‘Vía crucis’, el Rosario. La Iglesia, a la luz de la fe, ilumina y favorece las formas auténticas de piedad popular. 2. LAS EXEQUIAS CRISTIANAS El cristiano que muere en Cristo Jesús “sale de este cuerpo para vivir con el Señor” (2 Co 5,8). El cristiano que muere en Cristo alcanza, al final de su existencia terrena, el cumplimiento de la nueva vida iniciada con el Bautismo, reforzada con la Confirmación y alimentada en la Eucaristía, anticipo del banquete celestial. El sentido de la muerte del cristiano se manifiesta a la luz de la Muerte y Resurrección de Cristo, nuestra única esperanza; el cristiano que muere en Cristo Jesús va “a vivir con el Señor” (2 Co 5, 8). Las exequias, aunque se celebren según diferentes ritos, respondiendo a las situaciones y a las tradiciones de cada región, expresan el carácter pascual de la muerte cristiana, en la esperanza de la resurrección, y el sentido de la comunión con el difunto, particularmente mediante la oración por la purificación de su alma. De ordinario, las exequias comprenden cuatro momentos principales: la acogida de los restos mortales del difunto por parte de la comunidad, con palabras de consuelo y esperanza para sus familiares; la liturgia de la Palabra; el sacrificio eucarístico; y ‘el adiós’, con el que se encomienda el alma del difunto a Dios, fuente de vida eterna, mientras su cuerpo es sepultado en la esperanza de la Resurrección TERCERA PARTE NUESTRA VIDA EN CRISTO “Cristiano, reconoce tu dignidad. Puesto que ahora participas de la naturaleza divina, no degeneres volviendo a la bajeza de tu vida pasada. Recuerda a qué Cabeza perteneces y de qué Cuerpo eres miembro. Acuérdate de que has sido arrancado del poder de las tinieblas para ser trasladado a la luz del Reino de Dios” (San León Magno). El camino de Cristo “lleva a la vida”, un camino contrario “lleva a la perdición” (Mt 7,13; Cf. Dt 30, 15-20). La parábola evangélica de los dos caminos está siempre presente en la catequesis de la Iglesia. Significa la importancia de las decisiones morales para nuestra salvación. “Hay dos caminos, el uno de la vida, el otro de la muerte; pero entre los dos, una gran diferencia” (Didaché, 1, 1) En la catequesis es importante destacar con toda claridad el gozo y las exigencias del camino de Cristo (Cf. CT 29). La catequesis de la “vida nueva” en Él (Rm 6, 4.) será: -una catequesis del Espíritu Santo, Maestro interior de la vida según Cristo, dulce huésped del alma que inspira, conduce, rectifica y fortalece esta vida; -una catequesis de la gracia, pues por la gracia somos salvados, y también por la gracia nuestras obras pueden dar fruto para la vida eterna; -una catequesis de las bienaventuranzas, porque el camino de Cristo está resumido en las bienaventuranzas, único camino hacia la dicha eterna a la que aspira el corazón del hombre; -una catequesis del pecado y del perdón, porque sin reconocerse pecador, el hombre no puede conocer la verdad sobre sí mismo, condición del obrar justo, y sin el ofrecimiento del perdón no podría soportar esta verdad; -una catequesis de las virtudes humanas que haga captar la belleza y el atractivo de las rectas disposiciones para el bien; -una catequesis de las virtudes cristianas de fe, esperanza y caridad que se inspire ampliamente en el ejemplo de los santos; -una catequesis del doble mandamiento de la caridad desarrollado en el Decálogo; -una catequesis eclesial, pues en los múltiples intercambios de los “bienes espirituales” en la “comunión de los santos” es donde la vida cristiana puede crecer, desplegarse y comunicarse. I. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA Los creyentes o no creyentes, estamos generalmente de acuerdo en que todos los bienes de la tierra deben ordenarse en función del hombre, centro y cima de todos ellos. La educación también tiene como fin al hombre, por lo tanto es decisiva la idea que se tiene de él. Del concepto “hombre” dependerá el enfoque de las teorías, métodos y técnicas pedagógicas y didácticas. La dignidad de la persona humana se basa en que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios, y Dios además ha llamado a todo ser humano a participar de su amistad. El ser humano, como ser inteligente y libre, con sus derechos y sus deberes, es el primer principio y como el corazón y el alma de la enseñanza social de la Iglesia. Todo ser humano: el rico y el pobre, el blanco y el negro, el anciano y el enfermo, el niño e incluso el no nacido. También el embrión humano. La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios. Desde su mismo nacimiento, el hombre es invitado al diálogo con Dios. Existe pura y simplemente por el amor de Dios, que lo creó, y por el amor de Dios, que lo conserva. Y sólo se puede decir que vive en la plenitud de la verdad cuando reconoce libremente ese amor y se confía por entero a su Creador. 1. LAS VIRTUDES La virtud es el orden del amor; (…) es un buen hábito consonante con nuestra naturaleza.” (San Agustín). En el Bautismo Dios infunde en el alma, sin ningún mérito nuestro, las virtudes, que son disposiciones habituales y firmes para hacer el bien. Las virtudes infusas son teologales y morales. Las teologales tienen como objeto a Dios; las morales tienen como objeto los actos humanos buenos. Las teologales son tres: fe, esperanza y caridad. Las morales, que se llaman también virtudes humanas o cardinales, son cuatro: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Cuenta también el cristiano con los dones del Espíritu Santo, que facilitan el ejercicio más perfecto de las virtudes. Con relación a la virtud teologal de la caridad, o sea, del amor, hay que tener en cuenta que el amor a Dios y el amor al prójimo son una misma y sola cosa de modo que uno depende del otro; por esto, tanto podremos amar al prójimo cuanto amemos a Dios; y, a la vez, tanto amaremos al Dios cuanto de verdad amemos al prójimo. 1. LAS BIENAVENTURANZAS “Ciertamente todos queremos vivir felices. ¿Cómo es que yo te busco, Señor? Porque al buscarte, Dios mío, busco la vida feliz, haz que te busque para que viva mi alma, porque mi cuerpo vive de mi alma y mi alma vive de ti” San Agustín). El hombre alcanza la bienaventuranza en virtud de la gracia de Cristo, que lo hace partícipe de la vida divina. En el Evangelio Cristo señala a los suyos el camino que lleva a la felicidad sin fin: las Bienaventuranzas. La gracia de Cristo obra en todo hombre que, siguiendo la recta conciencia, busca y ama la verdad y el bien, y evita el mal. Las Bienaventuranzas son el centro de la predicación de Jesús; recogen y perfeccionan las promesas de Dios, hechas a partir de Abraham. Dibujan el rostro mismo de Jesús, y trazan la auténtica vida cristiana, desvelando al hombre el fin último de sus actos: la bienaventuranza eterna. Las Bienaventuranzas responden al innato deseo de felicidad que Dios ha puesto en el corazón del hombre, a fin de atraerlo hacia Él, el único que lo puede satisfacer. La bienaventuranza consiste en la visión de Dios en la vida eterna, cuando seremos en plenitud «partícipes de la naturaleza divina» (2 P 1, 4), de la gloria de Cristo y del gozo de la vida trinitaria. La bienaventuranza sobrepasa la capacidad humana; es un don sobrenatural y gratuito de Dios, como la gracia que nos conduce a ella. La promesa de la bienaventuranza nos sitúa frente a opciones morales decisivas respecto de los bienes terrenales, estimulándonos a amar a Dios sobre todas las cosas. 2. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA “Por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona; no es solamente algo, sino alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y entrar en comunión con otras personas; y es llamado, por la gracia, a una alianza con su Creador, a ofrecerle una respuesta de fe y de amor que ningún otro ser puede dar en su lugar” (CIgC 357). La dignidad de la persona humana está arraigada en su creación a imagen y semejanza de Dios. Dotada de alma espiritual e inmortal, de inteligencia y de voluntad libre, la persona humana está ordenada a Dios y llamada, con alma y cuerpo, a la bienaventuranza eterna. Es tanta la dignidad del hombre, que el Concilio Vaticano II afirma que el hombre es la “única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma” (Gaudium et Spes, 24,3). El hombre, ayudado por la gracia y usando bien de su libertad, puede identificar su voluntad con la voluntad de Dios, pues “Lo que Dios quiere es siempre lo optimo” (Santo Tomas Moro a su hija Margarita). 3. LA CONCIENCIA MORAL La conciencia “es una ley de nuestro espíritu, pero que va más allá de él, nos da órdenes, significa responsabilidad y deber, temor y esperanza [...] La conciencia es la mensajera del que, tanto en el mundo de la naturaleza como en el de la gracia, a través de un velo nos habla, nos instruye y nos gobierna. La conciencia es el primero de todos los vicarios de Cristo” (Juan Enrique Newman, Carta al duque de Norfolk, 5). La conciencia moral, presente en lo íntimo de la persona, es un juicio de la razón, que en el momento oportuno, impulsa al hombre a hacer el bien y a evitar el mal. Gracias a ella, la persona humana percibe la cualidad moral de un acto a realizar o ya realizado, permitiéndole asumir la responsabilidad del mismo. Cuando escucha la conciencia moral, el hombre prudente puede sentir la voz de Dios que le habla. La dignidad de la persona humana supone la rectitud de la conciencia moral, es decir que ésta se halle de acuerdo con lo que es justo y bueno según la razón y la ley de Dios. A causa de la misma dignidad personal, el hombre no debe ser forzado a obrar contra su conciencia, ni se le debe impedir obrar de acuerdo con ella, sobre todo en el campo religioso, dentro de los límites del bien común. La conciencia recta y veraz se forma con la educación, con la asimilación de la Palabra de Dios y las enseñanzas de la Iglesia. Se ve asistida por los dones del Espíritu Santo y ayudada con los consejos de personas prudentes. Además, favorecen mucho la formación moral tanto la oración como el examen de conciencia. Tres son las normas más generales que debe seguir siempre la conciencia: 1) Nunca está permitido hacer el mal para obtener un bien. 2) La llamada Regla de oro: «Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacédselo también vosotros a ellos» (Mt 7, 12). 3) La caridad supone siempre el respeto del prójimo y de su conciencia, aunque esto no significa aceptar como bueno lo que objetivamente es malo. 4. EL PECADO “El hombre, mientras permanece en la carne, no puede evitar todo pecado, al menos los pecados leves. Pero estos pecados, que llamamos leves, no los consideres poca cosa: si los tienes por tales cuando los pesas, tiembla cuando los cuentas. Muchos objetos pequeños hacen una gran masa; muchas gotas de agua llenan un río. Muchos granos hacen un montón. ¿Cuál es entonces nuestra esperanza? Ante todo, la confesión...” (San Agustín, In epistulam Iohannis ad Parthos tractatus 1, 6). Acoger la misericordia de Dios supone que reconozcamos nuestras culpas, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Dios mismo, con su Palabra y su Espíritu, descubre nuestros pecados, sitúa nuestra conciencia en la verdad sobre sí misma y nos concede la esperanza del perdón. El pecado es una ofensa a Dios. El pecado es una falta contra la razón, la verdad y la conciencia recta. Es una falta al amor verdadero que debemos a Dios, a nosotros mismos y al prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes que aparecen como atractivos por efectos de la tentación, pero que en verdad son dañinos para el hombre. Por eso el Papa Juan Pablo II señala que el pecado, bajo la apariencia de “bueno” o “agradable”, es siempre un acto suicida. La variedad de los pecados es grande. Pueden distinguirse según su objeto o según las virtudes o los mandamientos a los que se oponen. Pueden referirse directamente a Dios, al prójimo o a nosotros mismos. Se los puede también distinguir en pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Se comete un pecado mortal cuando se dan, al mismo tiempo, materia grave, plena advertencia y deliberado consentimiento. Este pecado destruye en nosotros la caridad, nos priva de la gracia santificante y, a menos que nos arrepintamos, nos conduce a la muerte eterna del infierno. Se perdona, por vía ordinaria, mediante los sacramentos del Bautismo y de la Penitencia o Reconciliación. El pecado venial, que se diferencia esencialmente del pecado mortal, se comete cuando la materia es leve; o bien cuando, siendo grave la materia, no se da plena advertencia o perfecto consentimiento. Este pecado no rompe la alianza con Dios. Sin embargo, debilita la caridad, entraña un afecto desordenado a los bienes creados, impide el progreso del alma en el ejercicio de las virtudes y en la práctica del bien moral y merece penas temporales de purificación. El Evangelio nos repite este llamado a la conversión, y Jesús durante su vida perdonó muchas veces a los pecadores y, además, dio su poder divino a los Apóstoles y a sus sucesores para perdonar los pecados. 5. EL CRISTIANO Y LA SOCIEDAD “Cuando la autoridad pública, excediéndose en sus competencias, oprime a los ciudadanos, éstos no deben rechazar las exigencias objetivas del bien común; pero les es lícito defender sus derechos y los de sus conciudadanos contra el abuso de esta autoridad, guardando los límites que señala la ley natural y evangélica” (GS 74, 5). El hombre es un ser social por naturaleza. La persona humana necesita la vida social, porque nadie es autosuficiente. Por eso, tenemos la tendencia natural que nos impulsa a asociarnos, con el fin de alcanzar objetivos que exceden las capacidades individuales. La familia y la ciudad son sociedades que directamente corresponden a la naturaleza del hombre, y otras acciones con fines económicos, culturales, deportivos, etc.; expresan también la necesidad del hombre a vivir en sociedad. Toda sociedad debe tener su autoridad, para que tenga unidad y para asegurar, en lo posible, el bien común de la misma sociedad; bien que también está relacionado con el de otras sociedades y con el bien común de toda la sociedad humana. El fin último de la sociedad es la persona humana, y por esto la justicia social sólo puede ser conseguida si tiene el debido respeto a la dignidad trascendente del hombre, creado por Dios a su imagen y semejanza, con un alma racional y con un fin supremo, que es la gloria del Cielo. La igualdad en la dignidad y las diferencias entre los hombres reclaman la fraternidad, el servicio, la solidaridad humana y la caridad sobrenatural, como expresiones concretas de la reconciliación traída por el Señor Jesús. 6. LA LEY MORAL “El hombre es el único entre todos los seres animados que puede gloriarse de haber sido digno de recibir de Dios una ley: animal dotado de razón, capaz de comprender y de discernir, regular su conducta disponiendo de su libertad y de su razón, en la sumisión al que le ha sometido todo” (Tertuliano, Adversus Marcionem, 2, 4, 5). La ley moral es obra de la Sabiduría divina. Prescribe al hombre los caminos y las reglas de conducta que llevan a la bienaventuranza prometida, y prohíbe los caminos que apartan de Dios. La ley natural, inscrita por el Creador en el corazón de todo hombre, consiste en una participación de la sabiduría y bondad de Dios, y expresa el sentido moral originario, que permite al hombre discernir el bien y el mal, mediante la razón. La ley natural es universal e inmutable, y pone la base de los deberes y derechos fundamentales de la persona, de la comunidad humana y de la misma ley civil. 7. GRACIA Y JUSTIFICACIÓN “Por el Espíritu Santo participamos de Dios [...] Por la participación del Espíritu venimos a ser partícipes de la naturaleza divina [...] Por eso, aquellos en quienes habita el Espíritu están divinizados” (San Atanasio de Alejandría, Epistula ad Serapionem, 1, 24). La justificación es la obra más excelente del amor de Dios. Es la acción misericordiosa y gratuita de Dios, que borra nuestros pecados, y nos hace justos y santos en todo nuestro ser. Somos justificados por medio de la gracia del Espíritu Santo, que la Pasión de Cristo nos ha merecido y se nos ha dado en el Bautismo. Con la justificación comienza la libre respuesta del hombre, esto es, la fe en Cristo y la colaboración con la gracia del Espíritu Santo. La gracia es un don gratuito de Dios, por el que nos hace partícipes de su vida trinitaria, y capaces de obrar por amor a Él. Se le llama gracia habitual, santificante o deificante, porque nos santifica y nos diviniza. Es sobrenatural, porque depende enteramente de la iniciativa gratuita de Dios y supera la capacidad de la inteligencia y de las fuerzas del hombre. Escapa, por tanto, a nuestra experiencia. Todos los fieles estamos llamados a la santidad cristiana. Ésta es plenitud de la vida cristiana y perfección de la caridad, y se realiza en la unión íntima con Cristo y, en Él, con la Santísima Trinidad. El camino de santificación del cristiano, que pasa por la cruz, tendrá su cumplimiento en la resurrección final de los justos, cuando Dios sea todo en todos. 8. LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA “Nadie puede tener a Dios por Padre, si no tiene a la Iglesia como madre” (San Cipriano: De cathol. Ecc. Unitate, 6). La Iglesia es la comunidad donde el cristiano acoge la Palabra de Dios y las enseñanzas de la “Ley de Cristo” (Ga 6, 2); recibe la gracia de los sacramentos; se une a la ofrenda eucarística de Cristo, transformando así su vida moral en un culto espiritual; aprende del ejemplo de santidad de la Virgen María y de los santos. El Magisterio de la Iglesia interviene en el campo moral, porque es su misión predicar la fe que hay que creer y practicar en la vida cotidiana. Esta competencia se extiende también a los preceptos específicos de la ley natural, porque su observancia es necesaria para la salvación. Los preceptos de la Iglesia tienen por finalidad garantizar que los fieles cumplan con lo mínimo indispensable en relación al espíritu de oración, a la vida sacramental, al esfuerzo moral y al crecimiento en el amor a Dios y al prójimo. II. LOS MANDAMIENTOS Los mandamientos son normas de conducta dictadas por Dios a la humanidad. Estas normas son el camino que ha de conducir al hombre a la felicidad eterna. “Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos”, dijo Jesucristo. Los mandamientos son preceptos de la ley natural impresos por Dios en el alma de cada hombre. Por eso obligan a todos los hombres de todos los pueblos, y son valederos para todos los tiempos, constituyendo el fundamento de toda moral individual y social. “La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma”, dice la Sagrada Escritura. Dios ha impreso los mandamientos en el alma de tal modo que, incluso los que se las dan de ateos y dicen que no hay Dios, reconocen esta ley impuesta por Dios al hombre, y se ofenden cuando se les llama ladrones o embusteros. La moral católica no sólo obliga a los católicos, obliga a todos los hombres; pues se basa en la ley natural. Todo hombre, católico y no católico, está obligado a no matar, no robar, no explotar al prójimo, no calumniar, etc. Esto no excluye que haya mandamientos exclusivos para los católicos, como el ir a misa, práctica de sacramentos, etc. Los mandamientos de la Ley de Dios son la ley moral que Dios dio a Moisés en el Antiguo Testamento y que Cristo perfeccionó en el Nuevo. Se basan en que Dios es nuestro Dueño y nuestro Señor, y nos puede mandar. Pero es tan bueno, que lo que nos manda es para bien nuestro. Con los mandamientos, Dios protege nuestros derechos y también los de nuestros prójimos. Los mandamientos no son prohibiciones caprichosas para poner trabas a la libertad del hombre. Es la ley justa y sabia con que Dios quiere gobernarnos para nuestro propio bien. Todos los mandamientos son para todos: nadie puede dejar de cumplirlos, y es necesario cumplirlos todos para salvarse. No basta decir: yo no robo ni mato. Para salvarse hay que guardarlos todos. Para condenarse basta faltar a uno. Para poder pasar por un puente es necesario que no se haya hundido ninguno de sus arcos. Dice el Apóstol Santiago el Menor que el que guarda los demás mandamientos pero quebranta uno solo, se hace culpable de todos. Los mandamientos de la ley de Dios constituyen el programa más completo y más perfecto que se ha dado en el mundo, para conseguir la paz y la tranquilidad a los individuos, a las familias, a los pueblos y a las naciones. En la guarda de ellos está el secreto de abrirse paso dignamente en la vida. Si quieres que todo el mundo te estime y te respete, guarda los mandamientos. Además, te aseguro que tu vida será mucho más feliz que si no los guardases. Las mayores tragedias que vemos en esta vida ocurren frecuentemente porque no se guardan los mandamientos. A) LOS DIEZ MANDAMIENTOS “Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir la vida eterna?”, Jesús responde: “Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos”, y después añade: “Ven y sígueme” (Mt 19, 16). En el Antiguo Testamento Dios entregó los Diez Mandamientos a Moisés en el Sinaí para ayudar a su pueblo escogidos a cumplir la ley divina. Jesucristo, en la ley evangélica, confirmó los Diez Mandamientos y los perfeccionó con su palabra y con su ejemplo. Todos los Mandamientos se resumen en dos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo, y más aún, como Cristo nos amó. Por esto el Decálogo obliga gravemente porque enuncia los deberes fundamentales del hombre para con Dios y para con el prójimo. PRIMER MANDAMIENTO YO SOY EL SEÑOR TU DIOS. AMARÁS A DIOS SOBRE TODAS LAS COSAS “El culto de la religión no se dirige a las imágenes en sí mismas como realidades, sino que las mira bajo su aspecto propio de imágenes que nos conducen a Dios encarnado. Ahora bien, el movimiento que se dirige a la imagen en cuanto tal, no se detiene en ella, sino que tiende a la realidad de la que ella es imagen” (Santo Tomás de Aquino, Summa theologiae, 2-2, q. 81, a. 3, ad 3). La afirmación: “Yo soy el Señor tu Dios” implica para el fiel guardar y poner en práctica las tres virtudes teologales, y evitar los pecados que se oponen a ellas. La fe cree en Dios y rechaza todo lo que le es contrario, como, por ejemplo, la duda voluntaria, la incredulidad, la herejía, la apostasía y el cisma. La esperanza aguarda confiadamente la bienaventurada visión de Dios y su ayuda, evitando la desesperación y la presunción. La caridad ama a Dios sobre todas las cosas y rechaza la indiferencia, la ingratitud, la tibieza, la pereza o indolencia espiritual y el odio a Dios, que nace del orgullo. Las palabras “adorarás al Señor tu Dios y a Él sólo darás culto” suponen adorar a Dios como Señor de todo cuanto existe; rendirle el culto debido individual y comunitariamente; rezarle con expresiones de alabanza, de acción de gracias y de súplica; ofrecerle sacrificios, sobre todo el espiritual de nuestra vida, unido al sacrificio perfecto de Cristo; mantener las promesas y votos que se le hacen. Con el mandamiento “No tendrás otro Dios fuera de mí” se prohíbe: el politeísmo y la idolatría, que diviniza a una criatura, el poder, el dinero, incluso al demonio; la superstición, que es una desviación del culto debido al Dios verdadero, y que se expresa también bajo las formas de adivinación, magia, brujería y espiritismo; la irreligión, que se manifiesta en tentar a Dios con palabras o hechos; en el sacrilegio, que profana a las personas y las cosas sagradas, sobre todo la Eucaristía; en la simonía, que intenta comprar o vender realidades espirituales; el ateísmo, que rechaza la existencia de Dios, apoyándose frecuentemente en una falsa concepción de la autonomía humana; el agnosticismo, según el cual, nada se puede saber sobre Dios, y que abarca el indiferentismo y el ateísmo práctico. SEGUNDO MANDAMIENTO NO TOMARÁS EL NOMBRE DE DIOS EN VANO “No jurar ni por Criador, ni por criatura, si no fuere con verdad, necesidad y reverencia” (San Ignacio de Loyola). Se respeta la santidad del Nombre de Dios invocándolo, bendiciéndole, alabándole y glorificándole. Ha de evitarse, por tanto, el abuso de apelar al Nombre de Dios para justificar un crimen, y todo uso inconveniente de su Nombre, como la blasfemia, que por su misma naturaleza es un pecado grave; la imprecación y la infidelidad a las promesas hechas en nombre de Dios. Está prohibido jurar en falso, porque ello supone invocar en una causa a Dios, que es la verdad misma, como testigo de una mentira. El perjurio es hacer, bajo juramento, una promesa con intención de no cumplirla, o bien violar la promesa hecha bajo juramento. Es un pecado grave contra Dios, que siempre es fiel a sus promesas. TERCER MANDAMIENTO SANTIFICARÁS LAS FIESTAS “La tradición conserva el recuerdo de una exhortación siempre actual: “Venir temprano a la iglesia, acercarse al Señor y confesar sus pecados, arrepentirse en la oración [...] Asistir a la sagrada y divina liturgia, acabar su oración y no marcharse antes de la despedida [...] Lo hemos dicho con frecuencia: este día os es dado para la oración y el descanso. Es el día que ha hecho el Señor. En él exultamos y nos gozamos” (Pseudo-Eusebio de Alejandría, Sermo de die Dominica). Para los cristianos, el sábado ha sido sustituido por el domingo, porque éste es el día de la Resurrección de Cristo. Como «primer día de la semana» (Mc 16, 2), recuerda la primera Creación; como ‘octavo día’, que sigue al sábado, significa la nueva Creación inaugurada con la Resurrección de Cristo. Es considerado, así, por los cristianos como el primero de todos los días y de todas las fiestas: el día del Señor, en el que Jesús, con su Pascua, lleva a cumplimiento la verdad espiritual del sábado judío y anuncia el descanso eterno del hombre en Dios. Los cristianos santifican el domingo y las demás fiestas de precepto participando en la Eucaristía del Señor y absteniéndose de las actividades que les impidan rendir culto a Dios, o perturben la alegría propia del día del Señor o el descanso necesario del alma y del cuerpo. Se permiten las actividades relacionadas con las necesidades familiares o los servicios de gran utilidad social, siempre que no introduzcan hábitos perjudiciales a la santificación del domingo, a la vida de familia y a la salud. Además del domingo, obliga este mandamiento: a) El 1o. de enero, en que festejamos la maternidad divina de la Virgen; b) El Jueves de Corpus Christi, en que festejamos el día de la Eucaristía; c) El 12 de diciembre, día de nuestra patrona y amada Virgen de Guadalupe, madre de todos los mexicanos; d) El 25 de diciembre, día de Navidad. CUARTO MANDAMIENTO HONRARÁS A TU P ADRE Y A TU MADRE “El Señor glorifica al padre en los hijos, y afirma el derecho de la madre sobre su prole. Quien honra a su padre expía sus pecados; como el que atesora es quien da gloria a su madre. Quien honra a su padre recibirá contento de sus hijos, y en el día de su oración será escuchado. Quien da gloria al padre vivirá largos días, obedece al Señor quien da sosiego a su madre” (Si 3, 2-6). El cuarto mandamiento ordena honrar y respetar a nuestros padres, y a todos aquellos a quienes Dios ha investido de autoridad para nuestro bien. Los hijos deben a sus padres respeto (piedad filial), reconocimiento, docilidad y obediencia, contribuyendo así, junto a las buenas relaciones entre hermanos y hermanas, al crecimiento de la armonía y de la santidad de toda la vida familiar. En caso de que los padres se encuentren en situación de pobreza, de enfermedad, de soledad o de ancianidad, los hijos adultos deben prestarles ayuda moral y material. Los padres, partícipes de la paternidad divina, son los primeros responsables de la educación de sus hijos y los primeros anunciadores de la fe. Tienen el deber de amar y de respetar a sus hijos como personas y como hijos de Dios, y proveer, en cuanto sea posible, a sus necesidades materiales y espirituales, eligiendo para ellos una escuela adecuada, y ayudándoles con prudentes consejos en la elección de la profesión y del estado de vida. En especial, tienen la misión de educarlos en la fe cristiana. Los padres educan a sus hijos en la fe cristiana principalmente con el ejemplo, la oración, la catequesis familiar y la participación en la vida de la Iglesia. Los vínculos familiares, aunque sean importantes, no son absolutos, porque la primera vocación del cristiano es seguir a Jesús, amándolo: “El que ama su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí” (Mt 10, 37). Los padres deben favorecer gozosamente el seguimiento de Jesús por parte de sus hijos en todo estado de vida, también en la vida consagrada y en el ministerio sacerdotal. En los distintos ámbitos de la sociedad civil, la autoridad se ejerce siempre como un servicio, respetando los derechos fundamentales del hombre, una justa jerarquía de valores, las leyes, la justicia distributiva y el principio de subsidiaridad. Cada cual, en el ejercicio de la autoridad, debe buscar el interés de la comunidad antes que el propio, y debe inspirar sus decisiones en la verdad sobre Dios, sobre el hombre y sobre el mundo. Quienes están sometidos a las autoridades deben considerarlas como representantes de Dios, ofreciéndoles una colaboración leal para el buen funcionamiento de la vida pública y social. Esto exige el amor y servicio de la patria, el derecho y el deber del voto, el pago de los impuestos, la defensa del país y el derecho a una crítica constructiva. El ciudadano no debe en conciencia obedecer cuando las prescripciones de la autoridad civil se opongan a las exigencias del orden moral: “Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres” (Hch 5, 29). QUINTO MANDAMIENTO NO MATARÁS “Dios [...], Señor de la vida, ha confiado a los hombres la excelsa misión de conservar la vida, misión que deben cumplir de modo digno del hombre. Por consiguiente, se ha de proteger la vida con el máximo cuidado desde la concepción; tanto el aborto como el infanticidio son crímenes abominables” (GS 51, 3). La vida humana ha de ser respetada porque es sagrada. Desde el comienzo supone la acción creadora de Dios y permanece para siempre en una relación especial con el Creador, su único fin. A nadie le es lícito destruir directamente a un ser humano inocente, porque es gravemente contrario a la dignidad de la persona y a la santidad del Creador. Con la legítima defensa se toma la opción de defenderse y se valora el derecho a la vida, propia o del otro, pero no la opción de matar. La legítima defensa, para quien tiene la responsabilidad de la vida de otro, puede también ser un grave deber. Y no debe suponer un uso de la violencia mayor que el necesario. El quinto mandamiento prohíbe, como gravemente contrarios a la ley moral: 1) El homicidio directo y voluntario y la cooperación al mismo. 2) El aborto directo, querido como fin o como medio, así como la cooperación al mismo, bajo pena de excomunión, porque el ser humano, desde el instante de su concepción, ha de ser respetado y protegido de modo absoluto en su integridad. 3) La eutanasia directa, que consiste en poner término, con una acción o una omisión de lo necesario, a la vida de las personas discapacitadas, gravemente enfermas o próximas a la muerte. 4) El suicidio y la cooperación voluntaria al mismo, en cuanto es una ofensa grave al justo amor de Dios, de sí mismo y del prójimo; por lo que se refiere a la responsabilidad, ésta puede quedar agravada en razón del escándalo o atenuada, por particulares trastornos psíquicos o graves temores. Los cuidados que se deben de ordinario a una persona enferma no pueden ser legítimamente interrumpidos; son legítimos, sin embargo, el uso de analgésicos, no destinados a causar la muerte, y la renuncia al “encarnizamiento terapéutico”, esto es, a la utilización de tratamientos médicos desproporcionados y sin esperanza razonable de resultado positivo. La sociedad debe proteger a todo embrión, porque el derecho inalienable a la vida de todo individuo humano desde su concepción es un elemento constitutivo de la sociedad civil y de su legislación. Cuando el Estado no pone su fuerza al servicio de los derechos de todos, y en particular de los más débiles, entre los que se encuentran los concebidos y aún no nacidos, quedan amenazados los fundamentos mismos de un Estado de derecho. Este mandamiento también prohíbe el escándalo, que consiste en inducir a otro a obrar el mal, se evita respetando el alma y el cuerpo de la persona. Pero si se induce deliberadamente a otros a pecar gravemente, se comete una culpa grave. Debemos tener un razonable cuidado de la salud física, la propia y la de los demás, evitando siempre el culto al cuerpo y toda suerte de excesos. Ha de evitarse, además, el uso de estupefacientes, que causan gravísimos daños a la salud y a la vida humana, y también el abuso de los alimentos, del alcohol, del tabaco y de los medicamentos. El trasplante de órganos es moralmente aceptable con el consentimiento del donante y sin riesgos excesivos para él. Para el noble acto de la donación de órganos después de la Prácticas contrarias al respeto a la integridad corporal de la persona humana son las siguientes: los secuestros de personas y la toma de rehenes, el terrorismo, la tortura, la violencia y la esterilización directa. Las amputaciones y mutilaciones de una persona están moralmente permitidas sólo por los indispensables fines terapéuticos de las mismas. Los moribundos tienen derecho a vivir con dignidad los últimos momentos de su vida terrena, sobre todo con la ayuda de la oración y de los sacramentos, que preparan al encuentro con el Dios vivo. Los cuerpos de los difuntos deben ser tratados con respeto y caridad. La cremación de los mismos está permitida, si se hace sin poner en cuestión la fe en la Resurrección de los cuerpos. SEXTO MANDAMIENTO NO COMETERÁS ACTOS IMPUROS “Se nos enseña que hay tres formas de la virtud de la castidad: una de los esposos, otra de las viudas, la tercera de la virginidad. No alabamos a una con exclusión de las otras. [...] En esto la disciplina de la Iglesia es rica” (San Ambrosio, De viduis 23). Dios ha creado al hombre como varón y mujer, con igual dignidad personal, y ha inscrito en él la vocación del amor y de la comunión. Corresponde a cada uno aceptar la propia identidad sexual, reconociendo la importancia de la misma para toda la persona, su especificidad y complementariedad. La castidad es la positiva integración de la sexualidad en la persona. La sexualidad es verdaderamente humana cuando está integrada de manera justa en la relación de persona a persona. La castidad es una virtud moral, un don de Dios, una gracia y un fruto del Espíritu. La virtud de la castidad supone la adquisición del dominio de sí mismo, como expresión de libertad humana destinada al don de uno mismo. Para este fin, es necesaria una integral y permanente educación, que se realiza en etapas graduales de crecimiento. Son numerosos los medios de que disponemos para vivir la castidad: la gracia de Dios, la ayuda de los sacramentos, la oración, el conocimiento de uno mismo, la práctica de una ascesis adaptada a las diversas situaciones y el ejercicio de las virtudes morales, en particular de la virtud de la templanza, que busca que la razón sea la guía de las pasiones. Todos, siguiendo a Cristo modelo de castidad, están llamados a llevar una vida casta según el propio estado de vida: unos viviendo en la virginidad o en el celibato consagrado, modo eminente de dedicarse más fácilmente a Dios, con corazón indiviso; otros, si están casados, viviendo la castidad conyugal; los no casados, practicando la castidad en la continencia. Son pecados gravemente contrarios a la castidad, cada uno según la naturaleza del propio objeto: el adulterio, la masturbación, la fornicación, la pornografía, la prostitución, el estupro y los actos homosexuales. Estos pecados son expresión del vicio de la lujuria. Si se cometen con menores, estos actos son un atentado aún más grave contra su integridad física y moral. Los bienes del amor conyugal, que para los bautizados está santificado por el sacramento del Matrimonio, son: la unidad, la fidelidad, la indisolubilidad y la apertura a la fecundidad. El acto conyugal tiene un doble significado: de unión (la mutua donación de los cónyuges), y de procreación (apertura a la transmisión de la vida). Nadie puede romper la conexión inseparable que Dios ha querido entre los dos significados del acto conyugal, excluyendo de la relación el uno o el otro. La regulación de la natalidad, que representa uno de los aspectos de la paternidad y de la maternidad responsables, es objetivamente conforme a la moralidad cuando se lleva a cabo por los esposos sin imposiciones externas; no por egoísmo, sino por motivos serios; y con métodos conformes a los criterios objetivos de la moralidad, esto es, mediante la continencia periódica y el recurso a los períodos de infecundidad. Es intrínsecamente inmoral toda acción –como, por ejemplo, la esterilización directa o la contracepción–, que, bien en previsión del acto conyugal o en su realización, o bien en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga como fin o como medio, impedir la procreación. La inseminación y la fecundación artificial son inmorales, porque disocian la procreación del acto conyugal con el que los esposos se entregan mutuamente, instaurando así un dominio de la técnica sobre el origen y sobre el destino de la persona humana. Además, la inseminación y la fecundación heterólogas, mediante el recurso a técnicas que implican a una persona extraña a la pareja conyugal, lesionan el derecho del hijo a nacer de un padre y de una madre conocidos por él, ligados entre sí por matrimonio y poseedores exclusivos del derecho a llegar a ser padre y madre solamente el uno a través del otro. El hijo es un don de Dios, el don más grande dentro del Matrimonio. No existe el derecho a tener hijos («tener un hijo, sea como sea»). Sí existe, en cambio, el derecho del hijo a ser fruto del acto conyugal de sus padres, y también el derecho a ser respetado como persona desde el momento de su concepción. Las ofensas a la dignidad del Matrimonio son las siguientes: el adulterio, el divorcio, la poligamia, el incesto, la unión libre (convivencia, concubinato) y el acto sexual antes o fuera del matrimonio. SÉPTIMO MANDAMIENTO NO ROBARÁS “Cuando la Ley nos dice: No codiciarás, nos dice, en otros términos, que apartemos nuestros deseos de todo lo que no nos pertenece. Porque la sed codiciosa de los bienes del prójimo es inmensa, infinita y jamás saciada, como está escrito: El ojo del avaro no se satisface con su suerte (Qo 14, 9)” (Catecismo Romano, 3, 10, 13). El séptimo mandamiento declara el destino y distribución universal de los bienes; el derecho a la propiedad privada; el respeto a las personas, a sus bienes y a la integridad de la creación. La Iglesia encuentra también en este mandamiento el fundamento de su doctrina social, que comprende la recta gestión en la actividad económica y en la vida social y política; el derecho y el deber del trabajo humano; la justicia y la solidaridad entre las naciones y el amor a los pobres. La finalidad de la propiedad privada es garantizar la libertad y la dignidad de cada persona, ayudándole a satisfacer las necesidades fundamentales propias, las de aquellos sobre los que tiene responsabilidad, y también las de otros que viven en necesidad. El séptimo mandamiento prescribe el respeto a los bienes ajenos mediante la práctica de la justicia y de la caridad, de la templanza y de la solidaridad. En particular, exige el respeto a las promesas y a los contratos estipulados; la reparación de la injusticia cometida y la restitución del bien robado; el respeto a la integridad de la Creación, mediante el uso prudente y moderado de los recursos minerales, vegetales y animales del universo, con singular atención a las especies amenazadas de extinción. El séptimo mandamiento prohíbe ante todo el robo, que es la usurpación del bien ajeno contra la razonable voluntad de su dueño. Esto sucede también cuando se pagan salarios injustos, cuando se especula haciendo variar artificialmente el valor de los bienes para obtener beneficio en detrimento ajeno, y cuando se falsifican cheques y facturas. Prohíbe además cometer fraudes fiscales o comerciales y ocasionar voluntariamente un daño a las propiedades privadas o públicas. Prohíbe igualmente la usura, la corrupción, el abuso privado de bienes sociales, los trabajos culpablemente mal realizados y el despilfarro. Para el hombre, el trabajo es un deber y un derecho, mediante el cual colabora con Dios Creador. En efecto, trabajando con empeño y competencia, la persona actualiza las capacidades inscritas en su naturaleza, exalta los dones del Creador y los talentos recibidos; procura su sustento y el de su familia y sirve a la comunidad humana. Por otra parte, con la gracia de Dios, el trabajo puede ser un medio de santificación y de colaboración con Cristo para la salvación de los demás. OCTAVO MANDAMIENTO NO DARÁS FALSO TESTIMONIO NI MENTIRÁS “Los hombres [...] no podrían vivir juntos si no tuvieran confianza recíproca, es decir, si no se manifestasen la verdad” (Santo Tomás de Aquino, Summa theologiae, 2-2, q. 109, a. 3 ad 1). Toda persona está llamada a la sinceridad y a la veracidad en el hacer y en el hablar. Cada uno tiene el deber de buscar la verdad y adherirse a ella, ordenando la propia vida según las exigencias de la verdad. En Jesucristo, la verdad de Dios se ha manifestado íntegramente: Él es la Verdad. Quien le sigue vive en el Espíritu de la verdad, y rechaza la doblez, la simulación y la hipocresía. El octavo mandamiento prohíbe: 1) El falso testimonio, el perjurio y la mentira, cuya gravedad se mide según la naturaleza de la verdad que deforma, de las circunstancias, de las intenciones del mentiroso y de los daños ocasionados a las víctimas. 2) El juicio temerario, la maledicencia, la difamación y la calumnia, que perjudican o destruyen la buena reputación y el honor, a los que tiene derecho toda persona. 3) El halago, la adulación o la complacencia, sobre todo si están orientados a pecar gravemente o para lograr ventajas ilícitas. Una culpa cometida contra la verdad debe ser reparada, si ha causado daño a otro. El octavo mandamiento exige el respeto a la verdad, acompañado de la discreción de la caridad: en la comunicación y en la información, que deben valorar el bien personal y común, la defensa de la vida privada y el peligro del escándalo; en la reserva de los secretos profesionales, que han de ser siempre guardados, salvo en casos excepcionales y por motivos graves y proporcionados. También se requiere el respeto a las confidencias hechas bajo la exigencia de secreto. La verdad es bella por sí misma. Supone el esplendor de la belleza espiritual. Existen, más allá de la palabra, numerosas formas de expresión de la verdad, en particular en las obras de arte. Son fruto de un talento donado por Dios y del esfuerzo del hombre. El arte sacro, para ser bello y verdadero, debe evocar y glorificar el Misterio del Dios manifestado en Cristo, y llevar a la adoración y al amor de Dios Creador y Salvador, excelsa Belleza de Verdad y Amor. NOVENO MANDAMIENTO NO CONSENTIRÁS PENSAMIENTOS NI DESEOS IMPUROS “Hay [...] comerciantes [...] que desean la escasez y la carestía de las mercancías, y no soportan que otros, además de ellos, compren y vendan, porque ellos podrían comprar más barato y vender más caro; también pecan aquellos que desean que sus semejantes estén en la miseria para ellos enriquecerse comprando y vendiendo [...]. También hay médicos que desean que haya enfermos; y abogados que anhelan causas y procesos numerosos y sustanciosos...” (Catecismo Romano, 3, 10, 23). El noveno mandamiento exige vencer la concupiscencia carnal en los pensamientos y en los deseos. La lucha contra esta concupiscencia supone la purificación del corazón y la práctica de la virtud de la templanza. El noveno mandamiento prohíbe consentir pensamientos y deseos relativos a acciones prohibidas por el sexto mandamiento. El bautizado, con la gracia de Dios y luchando contra los deseos desordenados, alcanza la pureza del corazón mediante la virtud y el don de la castidad, la pureza de intención, la pureza de la mirada exterior e interior, la disciplina de los sentimientos y de la imaginación, y con la oración. La pureza exige el pudor, que, preservando la intimidad de la persona, expresa la delicadeza de la castidad y regula las miradas y gestos, en conformidad con la dignidad de las personas y con la relación que existe entre ellas. El pudor libera del difundido erotismo y mantiene alejado de cuanto favorece la curiosidad morbosa. Requiere también una purificación del ambiente social, mediante la lucha constante contra la permisividad de las costumbres, basada en un erróneo concepto de la libertad humana. DÉCIMO MANDAMIENTO NO CODICIARÁS LOS BIENES AJENOS “De la envidia nacen el odio, la maledicencia, la calumnia, la alegría causada por el mal del prójimo y la tristeza causada por su prosperidad” (San Gregorio Magno, Moralia in Job, 31, 45). Este mandamiento, que complementa al precedente, exige una actitud interior de respeto en relación con la propiedad ajena, y prohíbe la avaricia, el deseo desordenado de los bienes de otros y la envidia, que consiste en la tristeza experimentada ante los bienes del prójimo y en el deseo desordenado de apropiarse de los mismos. Jesús exige a sus discípulos que le antepongan a Él respecto a todo y a todos. El desprendimiento de las riquezas –según el espíritu de la pobreza evangélica– y el abandono a la providencia de Dios, que nos libera de la preocupación por el mañana, nos preparan para la bienaventuranza de “los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos” (Mt 5, 3). El mayor deseo del hombre es ver a Dios. Éste es el grito de todo su ser: “¡Quiero ver a Dios!”. El hombre, en efecto, realiza su verdadera y plena felicidad en la visión y en la bienaventuranza de Aquel que lo ha creado por amor, y lo atrae hacia sí en su infinito amor. B) LOS MANDAMIENTOS DE LA IGLESIA Los mandamientos de la Iglesia se sitúan en la línea de una vida moral referida a la vida litúrgica y que se alimenta de ella. El carácter obligatorio de estas leyes positivas promulgadas por la autoridad eclesiástica tiene por fin garantizar a los fieles el mínimo indispensable en el espíritu de oración y en el esfuerzo moral, en el crecimiento del amor de Dios y del prójimo (CIgC2041) Todos estamos convencidos de la importancia que tiene la observancia de las leyes. De todas ellas, la ley más importante, y por tanto la más necesaria en su cumplimiento, es la ley de Dios, expresada en los Diez Mandamientos, porque, como señaló Cristo a aquel muchacho que se le acercó para pedir un consejo "Si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos" (Mt 19,17). Para facilitarnos el cumplimiento de la Ley de Dios, la Iglesia ha determinado algunas obligaciones del cristiano, que se conocen como Mandamientos de la Iglesia. Cristo le dio a la Iglesia autoridad para gobernar a los fieles, y su solicitud de Madre le impulsa a señalar más concretamente cuál es la voluntad de Dios, ayudándonos a conseguir el Cielo. Esa es, en definitiva, la misión de la Iglesia. Los mandamientos de la Iglesia son de dos clases: Los tres primeros mandan oír Misa, confesar y comulgar; El cuarto manda el ayuno y la abstinencia en los días determinados por la Iglesia. El quinto mandamiento de la Iglesia manda que la ayudemos en sus necesidades y en sus obras. PRIMER MANDAMIENTO OÍR MISA ENTERA LOS DOMINGOS Y FIESTAS DE PRECEPTO “El sacrificio eucarístico, memorial de la muerte y resurrección del Señor, en el cual perpetúa a lo largo de los siglos el Sacrificio de la Cruz, es el culmen y la fuente de todo el culto y de toda la vida cristiana” (CIgC 897). El primer mandamiento exige a los fieles participar en la celebración eucarística, en la que se reúne la comunidad cristiana, el día en que conmemora la Resurrección del Señor, y en aquellas principales fiestas litúrgicas que conmemoran los misterios del Señor, la Virgen María y los santos. La razón de este precepto eclesiástico tiene su fundamento en el derecho divino: es de ley natural rendir culto a Dios, y la Santa Misa es el acto fundamental del culto cristiano. A la Iglesia le ha parecido oportuno concretar el tercer mandamiento del decálogo en el cumplimiento de este precepto, en el que los cristianos no sólo tienen un deber, sino sobre todo un inmenso privilegio y honor. Los primeros cristianos entendieron que la Misa es el culto más grande que le podemos tributar a Dios y, por esto, no se sentían obligados a asistir al Santo Sacrificio, puesto que ellos lo consideraban la realidad más importante de su vida, sin la cual no podían vivir. Este mandamiento obliga -bajo pecado mortal- a todos los fieles que tienen uso de razón y han cumplido los siete años. De esta manera, la Iglesia determina y facilita el cumplimiento del tercer mandamiento de la ley de Dios. Además pedagógicamente enseña la importancia de la Misa para que asistamos con más frecuencia. Este precepto hay que cumplirlo precisamente el día que está mandado. Y así, el que dejó de oír Misa ese día, no cumple con el precepto yendo otro día de la semana. Pero este precepto puede cumplirse asistiendo a la Misa vespertina el sábado o el día anterior a la solemnidad de precepto. Además de todos los domingos del año, son días de precepto en la República Mexicana: el 12 de diciembre: Solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe; 25 de diciembre: Natividad de Nuestro Señor Jesucristo; 1 de enero: Maternidad Divina de María y la solemnidad del Cuerpo y la Sangre del Señor (Corpus Christi), Cuando se dice asistir a Misa entera significa que no debe omitirse una parte notable para cumplir el precepto. Se omite una parte notable si no se asiste a la llamada "parte sacrificial" de la Misa, es decir, que al menos se ha de estar presente del ofertorio a la comunión del sacerdote. En general las circunstancias que pueden dispensar de asistir a Misa son: La imposibilidad física, una grave necesidad privada o pública y el grave daño que se pueda seguir para sí mismo o para el prójimo. SEGUNDO MANDAMIENTO CONFESAR LOS PECADOS MORTALES AL MENOS UNA VEZ AL AÑO, Y EN PELIGRO DE MUERTE, Y SI SE HA DE COMULGAR Todo fiel que haya llegado al uso de razón, está obligado a confesar fielmente sus pecados graves al menos una vez al año” (CIC 989). “Para progresar cada día con mayor fervor en el camino de la virtud, queremos recomendar con mucho encarecimiento el piadoso uso de la confesión frecuente: con él se aumenta justo conocimiento propio, crece la humildad cristiana, se hace frente a la tibieza e indolencia espiritual, se purifica la conciencia, se robustece la voluntad, se lleva a cabo la saludable dirección de las conciencias y aumenta la gracia en virtud del Sacramento mismo” (Papa Pío XII). El segundo mandamiento busca continuar la obra de conversión y de perdón del Bautismo. Este mandamiento asegura la preparación para la Eucaristía mediante la recepción del sacramento de la Reconciliación. “Quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave que no comulgue el Cuerpo del Señor sin acudir antes a la confesión sacramental” (cf DS 1647, 1661). El cristiano que ha pecado gravemente manifestaría poco aprecio por la gracia santificante si en un tiempo prudencial -que la Iglesia benévolamente determinó en un año-, no busca la reconciliación con Dios. Por tanto, pecaría gravemente por el hecho de ser remiso en la búsqueda de la liberación del pecado. “Para recibir el saludable remedio del sacramento de la penitencia, el fiel ha de estar de tal manera, dispuesto, que rechazando los pecados cometidos y teniendo propósito de enmienda se convierta a Dios” (CIC 987). La esencia de este mandamiento es la confesión de los pecados mortales, abriendo al cristiano, separado de Dios por el pecado, la posibilidad de reanudar la vida de la gracia y la participación de la vida divina en su alma. El precepto obliga gravemente, y no cesa la obligación de confesarse aun cuando haya pasado el año; en ese caso hay obligación de hacerlo cuanto antes. TERCER MANDAMIENTO COMULGAR UNA VEZ AL AÑO EN TIEMPO PASCUAL El que quiere recibir a Cristo en la Comunión eucarística debe hallarse en estado de gracia. Si uno tiene conciencia de haber pecado mortalmente no debe acercarse a la Eucaristía sin haber recibido previamente la absolución en el sacramento de la Penitencia (CIgC 1415). La Eucaristía es un misterio de fe y de amor que nunca podremos comprender; sin embargo, desde que tenemos uso de razón, podemos darnos cuenta de la importancia que tiene. La Iglesia fija desde ese momento la necesidad de acudir a la Comunión debidamente preparados. Pone como mínimo una vez al año, aunque desea que comulguemos frecuentemente. De esta manera nos ayuda a cumplir mejor el tercer mandamiento de la ley de Dios. Comulgar es el acto de recibir a Jesucristo, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, bajo las apariencias de pan y vino. Hay obligación bajo pecado grave, de comulgar una vez al año y en peligro de muerte: “En peligro de muerte, cualquiera que sea la causa de donde ésta proceda, obliga a los fieles el precepto de recibir la Sagrada comunión por Viático” (CIC). La obligación de comulgar una vez al año el Nuevo Código de Derecho Canónico lo expresa así en el canon 920: “Todo fiel, después de la Primera Comunión, está obligado a comulgar por lo menos una vez al año. Este precepto debe cumplirse durante el Tiempo Pascual, a no ser que por causa justa se cumpla en otro tiempo dentro del año”. La Iglesia desea que los cristianos comulguen más a menudo, como lo expresa en el nuevo canon 898: “Tributen los fieles la máxima veneración a la Santísima Eucaristía, tomando parte activa en la celebración del sacrificio de la Santa Misa, recibiendo este sacramento frecuentemente”. Comulgar es el acto más sublime que podemos hacer en la vida, pues es recibir a Dios en nuestro corazón. Jesucristo, que por ser Dios es infinitamente sabio y poderoso, no pudo dejarnos cosa mejor. CUARTO MANDAMIENTO AYUNAR Y ABSTENERSE DE CARNE LOS DÍAS MANDADOS Repetidamente se recuerda en la Sagrada Escritura la necesidad de hacer obras de mortificación y renuncia: (Cfr. Mt 4,2; 9,15; 17,21; Lc 13,3; 13,15; 24,47; Hch 2,38; 13,2; 14,23). Por ejemplo: “Yo les digo que si no hacen penitencia, todos igualmente perecerán”. (Lc 13,3). Las razones teológicas con que Santo Tomás explica por qué es necesario hacer penitencia para conseguir la vida eterna son: Porque con la penitencia la mente, desprendiéndose de lo terreno, se eleva con más facilidad a las cosas del cielo. Porque la penitencia es un eficaz remedio para reprimir la concupiscencia y vencer los apetitos desordenados. Porque con la penitencia se consigue la reparación de los pecados propios y ajenos. Porque las obras de penitencia son fuente de los méritos ante Dios. Por tanto, el cristiano ha de identificarse con Cristo y no puede vivir como un pagano que no domina sus apetitos; y tiene que hacer algún sacrificio. Para que no se olvide, la Iglesia ordena una pequeña mortificación en la comida durante algunos días al año: 1) Son días de abstinencia de carne los viernes de Cuaresma que no coinciden con fiesta de precepto. 2) Son días de ayuno y abstinencia el miércoles de Ceniza y el Viernes Santo. 3) Son también días de penitencia los viernes del año que no sean fiesta de precepto. Pero la abstinencia de carne impuesta por ley general puede sustituirse -según la libre voluntad de cada fiel- por cualquiera de las formas de penitencia recomendada por la Iglesia: ejercicios de piedad y oración, mortificaciones corporales y obras de caridad (la misa, ofrecer el trabajo, entregar una limosna...). 4) La ley de abstinencia obliga a los que han cumplido catorce años. La ley de ayuno obliga desde los veintiún años hasta 59 cumplidos. QUINTO MANDAMIENTO CONTRIBUIR AL SOSTENIMIENTO DE LA IGLESIA “Los fieles tienen el deber de ayudar a la Iglesia en sus necesidades, de modo que disponga de lo necesario para el culto divino, las obras apostólicas y de caridad, y el conveniente sustento de los ministros” (CIC 222,1). El diezmo se basa en el concepto de que Dios es el Señor de todo, por lo que hay que entregarle las primicias y el más selecto de los productos de la tierra. La Iglesia, al ser Madre y preocuparse de las necesidades espirituales y materiales de sus hijos, reclama de ellos oraciones, sacrificios y limosnas. El Diezmo es utilizado por la Iglesia para el sostenimiento del culto, las actividades pastorales y de evangelización. Además con estas aportaciones puede ayudar a los más necesitados: los pobres, las misiones, los seminarios; sirve también para el digno sustento de los ministros y para atender al esplendor del culto: edificios, vasos sagrados, ornamentos, etc. La obligación de ayudar económicamente a la Iglesia deriva del hecho de que, ésta, aunque es divina por razón de su origen y de su finalidad, se compone de elementos humanos y tiene necesidad de recursos para cumplir su altísimo fin. En el antiguo Testamento Moisés en el Deuteronomio muestra el profundo sentido del diezmo o primicia, que nació como una forma de agradecer a Dios por todos los dones recibidos (Dt 12, 6-9 y 14, 22-28). Lo que nos dice el NUEVO TESTAMENTO sobre este mandamiento: - Jesús es presentado al templo y hace su ofrenda (Lc 2, 24). - Jesús paga el impuesto al templo (Mt 17, 24-27). - Jesús elogia a la pobre viuda (Lc 21, 1-4). - Jesús necesita y pide cinco peces y dos panes (Jn. 6, 9). - “El que trabaja tiene derecho a la recompensa” (Lc 10,7), y San Pablo dice que “Dios ha ordenado que los que predican el Evangelio, vivan del Evangelio” (1 Cor 9,14). En la Iglesia primitiva: -En la primera comunidad los cristianos compartían todo (Hch 2, 42). -San Pablo pide a los Romanos una colecta para gastos de viaje (Rom. 15, 24). -Además, la comunión de bienes materiales es signo de la comunión en la fe y en el amor. Y al ofrecer dinero, uno se ofrece a sí mismo (2 Cor. 8, 5). En México, la indicación concreta es aportar el equivalente de un día de trabajo al año. Conviene notar que este precepto no se cumple con la entrega de limosnas eventuales, sino que ha de hacerse una aportación especial, cuya finalidad sea el cumplimiento de este precepto. Todos hemos de sentir la Iglesia como propia. Es un deber de justicia ayudar a la Iglesia en todo lo relativo al apostolado, porque de la Iglesia recibimos el mayor bien que se puede recibir en este mundo: los medios para ir al cielo. Nuestra colaboración a la Iglesia no debe limitarse a lo económico; debemos también prestar nuestra colaboración personal, en la medida que nos sea posible. CUARTA PARTE LA ORACIÓN EN NUESTRA VIDA CRISTIANA La oración es la elevación del alma a Dios o la petición al Señor de bienes conformes a su voluntad. La oración es siempre un don de Dios que sale al encuentro del hombre. La oración cristiana es relación personal y viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo, que habita en sus corazones. Dios es quien primero llama al hombre. Olvide el hombre a su Creador o se esconda lejos de su Faz, corra detrás de sus ídolos o acuse a la divinidad de haberlo abandonado, el Dios vivo y verdadero llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso de la oración. Esta iniciativa de amor del Dios fiel es siempre lo primero en la oración, la actitud del hombre es siempre una respuesta. A medida que Dios se revela, y revela al hombre a sí mismo, la oración aparece como un llamamiento recíproco, un hondo acontecimiento de Alianza. A través de palabras y de acciones, tiene lugar un trance que compromete el corazón humano. Este se revela a través de toda la historia de la salvación (CIgC 2567). I. LA REVELACIÓN DE LA ORACIÓN “La oración es la elevación del alma hacia Dios o la petición a Dios de bienes convenientes” (San Juan Damasceno, Expositio fidei, 68). Existe una vocación universal a la oración, porque Dios, por medio de la creación, llama a todo ser desde la nada; e incluso después de la caída, el hombre sigue siendo capaz de reconocer a su Creador, conservando el deseo de Aquel que le ha llamado a la existencia. Todas las religiones y, de modo particular, toda la historia de la salvación, dan testimonio de este deseo de Dios por parte del hombre; pero es Dios quien primero e incesantemente atrae a todos al encuentro misterioso de la oración. 1. LA ORACIÓN ES PLENAMENTE REVELADA Y REALIZADA EN JESÚS San Agustín resume admirablemente las tres dimensiones de la oración de Jesús: “Ora por nosotros como sacerdote nuestro; ora en nosotros como cabeza nuestra; a Él se dirige nuestra oración como a Dios nuestro. Reconozcamos, por tanto, en Él nuestras voces; y la voz de Él, en nosotros”) (Enarratio in Psalmum 85, 1; cf Institución general de la Liturgia de las Horas, 7). Conforme a su corazón de hombre, Jesús aprendió a orar de su madre y de la tradición judía. Pero su oración brota de una fuente más secreta, puesto que es el Hijo de Dios que, en su humanidad santa, dirige a su Padre la oración filial perfecta. El Evangelio muestra frecuentemente a Jesús en oración. Lo vemos retirarse en soledad, con preferencia durante la noche; ora antes de los momentos decisivos de su misión o de la misión de sus apóstoles. De hecho toda la vida de Jesús es oración, pues está en constante comunión de amor con el Padre. Jesús nos enseña a orar no sólo con la oración del Padre nuestro, sino también cuando Él mismo ora. Así, además del contenido, nos enseña las disposiciones requeridas por una verdadera oración: la pureza del corazón, que busca el Reino y perdona a los enemigos; la confianza audaz y filial, que va más allá de lo que sentimos y comprendemos; la vigilancia, que protege al discípulo de la tentación. Nuestra oración es eficaz porque está unida mediante la fe a la oración de Jesús. En Él la oración cristiana se convierte en comunión de amor con el Padre; podemos presentar nuestras peticiones a Dios y ser escuchados: «Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea colmado» (Jn 16, 24). La oración de María se caracteriza por su fe y por la ofrenda generosa de todo su ser a Dios. La Madre de Jesús es también la Nueva Eva, la «Madre de los vivientes» (cf Gn 3, 20): Ella ruega a Jesús, su Hijo, por las necesidades de los hombres. 2. LA ORACIÓN EN EL TIEMPO DE LA IGLESIA En la primera comunidad de Jerusalén, los creyentes “acudían asiduamente a las enseñanzas de los Apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones” (Hch 2, 42). Al comienzo del libro de los Hechos de los Apóstoles, se narra que en la primera comunidad de Jerusalén, educada por el Espíritu Santo en la vida de oración, los creyentes «acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones» (Hch 2, 42). El Espíritu Santo, Maestro interior de la oración cristiana, educa a la Iglesia en la vida de oración, y le hace entrar cada vez con mayor profundidad en la contemplación y en la unión con el insondable misterio de Cristo. Las formas de oración, tal como las revelan los escritos apostólicos y canónicos, siguen siendo normativas para la oración cristiana. Las formas esenciales de oración cristiana son la bendición y la adoración, la oración de petición y de intercesión, la acción de gracias y la alabanza. La Eucaristía contiene y expresa todas las formas de oración. La oración de petición puede adoptar diversas formas: petición de perdón o también súplica humilde y confiada por todas nuestras necesidades espirituales y materiales; pero la primera realidad que debemos desear es la llegada del Reino de Dios. La intercesión consiste en pedir en favor de otro. Esta oración nos une y conforma con la oración de Jesús, que intercede ante el Padre por todos los hombres, en particular por los pecadores. La intercesión debe extenderse también a los enemigos. La Iglesia da gracias a Dios incesantemente, sobre todo cuando celebra la Eucaristía, en la cual Cristo hace partícipe a la Iglesia de su acción de gracias al Padre. Todo acontecimiento se convierte para el cristiano en motivo de acción de gracias. La alabanza es la forma de oración que, de manera más directa, reconoce que Dios es Dios; es totalmente desinteresada: canta a Dios por sí mismo y le da gloria por lo que Él es. II. LA TRADICIÓN DE LA ORACIÓN A través de la Tradición viva, es como en la Iglesia el Espíritu Santo enseña a orar a los hijos de Dios. En efecto, la oración no se reduce a la manifestación espontánea de un impulso interior, sino que implica contemplación, estudio y comprensión de las realidades espirituales que se experimentan. 1. FUENTES DE LA ORACIÓN “Te amo, Dios mío, y mi único deseo es amarte hasta el último suspiro de mi vida. Te amo, Dios mío infinitamente amable, y prefiero morir amándote a vivir sin amarte. Te amo, Señor, y la única gracia que te pido es amarte eternamente [...] Dios mío, si mi lengua no puede decir en todos los momentos que te amo, quiero que mi corazón te lo repita cada vez que respiro” (San Juan María Vianney, Oratio, [citado por B. Nodet], Le Curé d'Ars. Sa pensée-son coeur, p. 45). Las fuentes de la oración cristiana son: la Palabra de Dios, que nos transmite «la ciencia suprema de Cristo» (Flp 3, 8); la Liturgia de la Iglesia, que anuncia, actualiza y comunica el misterio de la salvación; las virtudes teologales; las situaciones cotidianas, porque en ellas podemos encontrar a Dios. “Te amo, Señor, y la única gracia que te pido es amarte eternamente. Dios mío, si mi lengua no puede decir en todos los momentos que te amo, quiero que mi corazón te lo repita cada vez que respiro” (San Juan María Vianney). 2. EL CAMINO DE LA ORACIÓN “Si el Espíritu no debe ser adorado, ¿cómo me diviniza él por el Bautismo? Y si debe ser adorado, ¿no debe ser objeto de un culto particular?” (San Gregorio Nacianceno, Oratio [teológica 5], 28). En la Iglesia hay diversos caminos de oración, según los diversos contextos históricos, sociales y culturales. Corresponde al Magisterio discernir la fidelidad de estos caminos a la tradición de la fe apostólica, y compete a los pastores y catequistas explicar su sentido, que se refiere siempre a Jesucristo. El camino de nuestra oración es Cristo, porque ésta se dirige a Dios nuestro Padre pero llega a Él sólo si, al menos implícitamente, oramos en el Nombre de Jesús. Su humanidad es, pues, la única vía por la que el Espíritu Santo nos enseña a orar a Dios nuestro Padre. Por esto las oraciones litúrgicas concluyen con la fórmula: “Por Jesucristo nuestro Señor”. Puesto que el Espíritu Santo es el Maestro interior de la oración cristiana y “nosotros no sabemos pedir como conviene” (Rm 8, 26), la Iglesia nos exhorta a invocarlo e implorarlo en toda ocasión: “¡Ven, Espíritu Santo!”. 3. MAESTROS DE ORACIÓN “El Espíritu es verdaderamente el lugar de los santos, y el santo es para el Espíritu un lugar propio, ya que se ofrece a habitar con Dios y es llamado templo suyo” (San Basilio Magno, Liber de Spiritu Sancto, 26, 62). Los santos son para los cristianos modelos de oración, y a ellos les pedimos también que intercedan, ante la Santísima Trinidad, por nosotros y por el mundo entero; su intercesión es el más alto servicio que prestan al designio de Dios. En la comunión de los santos, a lo largo de la historia de la Iglesia, se han desarrollado diversos tipos de espiritualidad, que enseñan a vivir y a practicar la oración. Se puede orar en cualquier sitio, pero elegir bien el lugar tiene importancia para la oración. El templo es el lugar propio de la oración litúrgica y de la adoración eucarística; también otros lugares ayudan a orar, como “un rincón de oración” en la casa familiar, un monasterio, un santuario. III. LA VIDA DE ORACIÓN Todos los momentos son indicados para la oración, pero la Iglesia propone a los fieles ritmos destinados a alimentar la oración continua: oración de la mañana y del atardecer, antes y después de las comidas, la Liturgia de la Horas, la Eucaristía dominical, el Santo Rosario, las fiestas del año litúrgico. “Es necesario acordarse de Dios más a menudo que de respirar” (San Gregorio Nacianceno). La tradición cristiana ha conservado tres modos principales de expresar y vivir la oración: la oración vocal, la meditación y la oración contemplativa. Su rasgo común es el recogimiento del corazón. LAS EXPRESIONES DE LA ORACIÓN SON LAS SIGUIENTES: 1) La oración vocal asocia el cuerpo a la oración interior del corazón; incluso quien practica la más interior de las oraciones no podría prescindir del todo en su vida cristiana de la oración vocal. En cualquier caso, ésta debe brotar siempre de una fe personal. Con el Padre nuestro, Jesús nos ha enseñado una fórmula perfecta de oración vocal. 2) La meditación es una reflexión orante, que parte sobre todo de la Palabra de Dios en la Biblia; hace intervenir a la inteligencia, la imaginación, la emoción, el deseo, para profundizar nuestra fe, convertir el corazón y fortalecer la voluntad de seguir a Cristo; es una etapa preliminar hacia la unión de amor con el Señor. 3) La oración contemplativa es una mirada sencilla a Dios en el silencio y el amor. Es un don de Dios, un momento de fe pura, durante el cual el que ora busca a Cristo, se entrega a la voluntad amorosa del Padre y recoge su ser bajo la acción del Espíritu. Santa Teresa de Jesús la define como una íntima relación de amistad: “estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama”. QUINTA PARTE RESPUESTAS A ALGUNAS DUDAS MÁS FRECUENTES Las verdades de nuestra religión, de nuestra fe cristiana católica se encuentran en la oración del Credo. El Credo es lo que creemos los cristianos católicos. Si alguien de otra religión nos pregunta ¿qué es lo que creen ustedes los católicos? podemos contestarle con todo lo que rezamos en el Credo. Este es un resumen de nuestra religión. El Credo es una forma de profesar nuestra fe. Otra forma de profesar nuestra fe es haciendo la señal de la cruz, que es la señal del cristiano. ¿Qué expresamos cuando nos persignamos? Decimos que creemos en Dios que es uno en tres personas distintas. Esto lo hacemos al decir “En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”. Al trazar la señal de la cruz en nuestro cuerpo, expresamos que creemos en la Encarnación, Pasión y Muerte y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Recitar con fe el Credo es recordar nuestro Bautismo y entrar en comunión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, es también entrar en comunión con toda la Iglesia que nos transmite la fe y en el seno de la cual creemos. No debemos creer en ningún otro que no sea Dios, Padre, Hijo, y Espíritu Santo. 1. EL BAUTISMO DE NIÑOS “Desde los tiempos más antiguos, el Bautismo es dado a los niños, porque es una gracia y un don de Dios que no suponen méritos humanos; los niños son bautizados en la fe de la Iglesia. La entrada en la vida cristiana da acceso a la verdadera libertad” (CIgC 1282). El sentido del sacramento del Bautismo es sencillo: ser incorporados a la Iglesia como miembros de Cristo, eliminando en nosotros la huella del pecado de Adán y darnos la oportunidad de librarnos de las consecuencias del pecado (concupiscencia) de nuestro primer padre por nuestra cooperación con la gracia de Dios. Es así que sin haber sido bautizados no podemos vivir según la fe de la Iglesia. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que «el santo Bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el Bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios, llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión» (CEC 1213). Todos hemos pecado en Adán y desde que nacemos estamos en pecado: «Así pues, como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo procura toda la justificación que da la vida» (Rom 5,18). 2. ¿POR QUÉ HABRÍA QUE BAUTIZAR A LOS NIÑOS? ¿NO SERÍA IMPONERLES UNA FE QUE ELLOS NO ACEPTAN? Si no se bautizaran los niños, la Iglesia y los padres privarían al niño de la gracia inestimable de ser hijo de Dios si no le administraran el Bautismo poco después de su nacimiento (cf CIC can. 867; CCEO, can. 681; 686,1). La fe nunca se impone. Simplemente se le dan al niño las "herramientas" para que comprenda la Fe y viva según la ley de Cristo. Si el niño que crece no quiere hacerlo, siempre será libre de rechazar la fe de sus padres. Pero la base sobre la que piensan los padres cristianos es que deben darle al hijo la oportunidad de pertenecer a la Iglesia y hacerse partícipes de los dones que administra con la autoridad del mismo Señor Jesús. Negarle esto a una persona significa no creer en la Iglesia como Cuerpo Místico de Cristo. Por ello, si los padres no tienen fe o la han perdido, les será difícil comprender el sentido de bautizar a su hijo recién nacido. Bautizar a un niño es hacerle un regalo inmenso, desearle lo mejor, que es la vida en Cristo. Este es un regalo que en su futuro podrá aprovechar o lo podrá abandonar, pero que siempre tendrá a la mano para acercarse a la Iglesia y por medio de ella al mismo Señor Jesús. «La pura gratuidad de la gracia de la salvación se manifiesta particularmente en el bautismo de niños» -dice el CEC-.Por tanto, los padres -que son parte de la Iglesia también- privarían a sus hijos de ser parte del Cuerpo Místico de Cristo y les sustraerían la oportunidad de ir creciendo en la fe desde pequeño. Tendrá que comenzar desde cero siendo mayor. La fe sólo puede crecer después del Bautismo (CEC 1254). Por ello, no es necesario un acto de fe perfecto previo al Bautismo. Una persona con síndrome de Down puede ser bautizada, aunque no pueda hacer una profesión de fe. En casos comunes, si bien el niño no puede pedir ni responder por su fe, el padrino lo hace en nombre del niño (CEC 1253). No bautizar a un niño indica que los padres no están dispuestos a transmitirle su fe a su hijo. Una actitud así sólo puede nacer de padres que no creen verdaderamente lo que profesan o que no consideran su fe como un don inmensurable. Los padres que bautizan a sus hijos recién nacidos aceptan la misión de educarlos en su propia fe. Algunas preguntas sensatas que pueden ayudar: Si mi hijo recién nacido nace con una enfermedad, ¿le niego la medicina argumentando que no es consciente de estar recibiéndola? ¿Diría que sería mejor esperar a que tenga suficiente uso de razón? Y si, por otro lado, alguien le regala algo hermoso o le quiere dar su herencia a mi hijo ¿me niego a que la reciba porque aún no es mayor? ¿No sería lo más sensato y justo que lo reciba y que, tiempo después, si él no está de acuerdo, lo rechace? Querer regalarle algo a alguien amado, ¿es una imposición?El pertenecer a Cristo marca nuestra naturaleza. Después de ser bautizados ha habido un cambio sustancial en nuestras vidas. Somos ‘otros’, si puede hablarse así. Pertenecer al Pueblo de Dios, a la Iglesia de Jesucristo, nos hace distintos de las personas que no lo son. Ser hijo de Dios no es un dato cualquiera añadido sin consecuencias. Ser hijo de Dios por el Bautismo es un don inmenso y es una responsabilidad que asumen los padres, y que luego delegarán a su hijo. Jesucristo dijo claramente a Nicodemo: “Quien no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios” (Jn 3, 5). Jesucristo no excluye a nadie; todos necesitan del Bautismo. Si un niño no está bautizado, no es nacido del Espíritu. El Bautismo en la Iglesia no es el bautismo de Juan. Por ello, que el Señor haya sido bautizado por Juan en un río, no significa que debamos hacerlo así. Porque Cristo recibió el Bautismo de Juan, que era un bautismo de penitencia, nosotros en cambio, recibimos el Bautismo de Cristo, en fuego y Espíritu. Por eso somos "cristianos" y no ‘bautistas’. Y por eso los católicos bautizamos no como el Bautista lo hacía, sino como Cristo manda: “en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” (Mt 28,19). 3. ¿QUÉ SUCEDE CON LOS NIÑOS QUE MUEREN SIN HABER SIDO BAUTIZADOS? “En cuanto a los niños muertos sin bautismo, la liturgia de la Iglesia nos invita a tener confianza en la misericordia divina y a orar por su salvación” (CIgC 1283). Un niño recién nacido tiene pecado, pues todos hemos heredado el pecado de Adán. Sin embargo, los niños que mueren sin ser bautizados son confiados a la misericordia de Dios. La Iglesia los confía a la misericordia de Dios “que quiere que todos los hombres se salven” (1Tim 2, 4) y a la ternura de Jesús con los niños, que le hizo decir: “Dejen que los niños se acerquen a mí, y no se lo impidan” (Mc 10, 14). Esto nos permite confiar en que hay un camino de salvación para los niños que mueren sin el Bautismo. Pero si podemos tener la seguridad de salvar a un niño y no sólo eso, sino hacerlo partícipe de la vida misma de Cristo, no tiene sentido esperar y privarlo de todo ello. 4. ¿POR QUÉ LA CRUZ? San Pablo hablaba de falsos hermanos que querían abolir la cruz: “Porque son muchos y ahora os lo digo con lágrimas, que son enemigos de la cruz de Cristo” (Flp 3, 18). “Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre” (Mt 24,30). La cruz es el símbolo del cristiano, que nos enseña cuál es nuestra auténtica vocación como seres humanos. Hoy parecemos asistir a la desaparición progresiva del símbolo de la cruz. Desaparece de las casas de los vivos y de las tumbas de los muertos, y desaparece sobre todo del corazón de muchos hombres y mujeres a quienes molesta contemplar a un hombre clavado en la cruz. Esto no nos debe extrañar, pues ya desde el inicio del cristianismo San Pablo hablaba de falsos hermanos que querían abolir la cruz: “Porque son muchos y ahora os lo digo con lágrimas, que son enemigos de la cruz de Cristo” (Flp 3, 18). Unos afirman que es un símbolo maldito; otros que no hubo tal cruz, sino que era un palo; para muchos el Cristo de la cruz es un Cristo impotente; hay quien enseña que Cristo no murió en la cruz. La cruz es símbolo de humillación, derrota y muerte para todos aquellos que ignoran el poder de Cristo para cambiar la humillación en exaltación, la derrota en victoria, la muerte en vida y la cruz en camino hacia la luz. Jesús, sabiendo el rechazo que iba producir la predicación de la cruz, “comenzó a manifestar a sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho...ser matado y resucitar al tercer día. Pedro le tomó aparte y se puso a reprenderle: ‘¡Lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá eso!’ Pero Él dijo a Pedro: ¡Quítate de mi vista, Satanás! ¡...porque tus pensamientos no son de Dios, sino de los hombres!” (Mt 16, 21-23). Pedro ignoraba el poder de Cristo y no tenía fe en la resurrección, por eso quiso apartarlo del camino que lleva a la cruz, pero Cristo le enseña que el que se opone a la cruz se pone de lado de Satanás. Satanás el orgulloso y soberbio odia la cruz porque Jesucristo, humilde y obediente, lo venció en ella "humillándose a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz", y así transformo la cruz en victoria: “...por lo cual Dios le ensalzó y le dio un nombre que está sobre todo nombre” (Flp 2, 8-9). Algunas personas, para confundirnos, nos preguntan: ¿Adorarías tú el cuchillo con que mataron a tu padre? 1) ¡Por supuesto que no! 1º. Porque mi padre no tiene poder para convertir un símbolo de derrota en símbolo de victoria; pero Cristo sí tiene poder. ¿O tú no crees en el poder de la sangre de Cristo? Si la tierra que pisó Jesús es Tierra Santa, la cruz bañada con la sangre de Cristo, con más razón, es Santa Cruz. 2º. No fue la cruz la que mató a Jesús sino nuestros pecados. "Él ha sido herido por nuestras rebeldías y molido por nuestros pecados, el castigo que nos devuelve la paz calló sobre Él y por sus llagas hemos sido curados". (Is 53, 5). ¿Cómo puede ser la cruz signo maldito, si nos cura y nos devuelve la paz? 3º. La historia de Jesús no termina en la muerte. Cuando recordamos la cruz de Cristo, nuestra fe y esperanza se centran en el resucitado. Por eso para San Pablo la cruz era motivo de gloria (Gál 6, 14). 2) Nos enseña quiénes somos La cruz, con sus dos maderos, nos enseña quiénes somos y cuál es nuestra dignidad: el madero horizontal nos muestra el sentido de nuestro caminar, al que Jesucristo se ha unido haciéndose igual a nosotros en todo, excepto en el pecado. ¡Somos hermanos del Señor Jesús, hijos de un mismo Padre en el Espíritu! El madero que soportó los brazos abiertos del Señor nos enseña a amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Y el madero vertical nos enseña cuál es nuestro destino eterno. No tenemos morada acá en la tierra, caminamos hacia la vida eterna. Todos tenemos un mismo origen: la Trinidad que nos ha creado por amor. Y un destino común: el cielo, la vida eterna. La cruz nos enseña cuál es nuestra real identidad. 3) Nos recuerda el Amor Divino “Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca sino que tenga vida eterna”. (Jn 3, 16). Pero ¿cómo lo entregó? ¿No fue acaso en la cruz? La cruz es el recuerdo de tanto amor del Padre hacia nosotros y del amor mayor de Cristo, quien dio la vida por sus amigos (Jn 15, 13). El demonio odia la cruz, porque nos recuerda el amor infinito de Jesús. Lee: Gálatas 2, 20. 4) Signo de nuestra reconciliación La cruz es signo de reconciliación con Dios, con nosotros mismos, con los humanos y con todo el orden de la creación en medio de un mundo marcado por la ruptura y la falta de comunión. 5) La señal del cristiano Cristo, tiene muchos falsos seguidores que lo buscan sólo por sus milagros. Pero Él no se deja engañar, (Jn 6, 64); por eso advirtió: “El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí” (Mt 7, 13). Objeción: La Biblia dice: “Maldito el que cuelga del madero...”. Respuesta: Los malditos que merecíamos la cruz por nuestros pecados éramos nosotros, pero Cristo, el Bendito, al bañar con su sangre la cruz, la convirtió en camino de salvación. 6) El ver la cruz con fe nos salva Jesús dijo: “como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado (en la cruz) el Hijo del hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna” (Jn 3, 14-15). Al ver la serpiente, los heridos de veneno mortal quedaban curados. Al ver al crucificado, el centurión pagano se hizo creyente; Juan, el apóstol que lo vio, se convirtió en testigo. Lee: Juan 19, 35-37. 7) Fuerza de Dios "Porque la predicación de la cruz es locura para los que se pierden... pero es fuerza de Dios para los que se salvan" (1 Cor 1, 18), como el centurión que reconoció el poder de Cristo crucificado. Él ve la cruz y confiesa un trono; ve una corona de espinas y reconoce a un rey; ve a un hombre clavado de pies y manos e invoca a un salvador. Por eso el Señor resucitado no borró de su cuerpo las llagas de la cruz, sino las mostró como señal de su victoria. Lee: Juan 20, 24-29. 8) Síntesis del Evangelio San Pablo resumía el Evangelio como la predicación de la cruz (1 Cor 1,17-18). Por eso el Santo Padre y los grandes misioneros han predicado el Evangelio con el crucifijo en la mano: “Así mientras los judíos piden milagros y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado: escándalo para los judíos (porque para ellos era un símbolo maldito) necedad para los gentiles (porque para ellos era señal de fracaso), mas para los llamados un Cristo fuerza de Dios y sabiduría de Dios” (1Cor 23-24). Hoy hay muchos católicos que, como los discípulos de Emaús, se van de la Iglesia porque creen que la cruz es derrota. A todos ellos Jesús les sale al encuentro y les dice: ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Lee: Lucas 24, 25-26. La cruz es pues el camino a la gloria, el camino a la luz. El que rechaza la cruz no sigue a Jesús. Lee: Mateo 16, 24 Nuestra razón, dirá Juan Pablo II, nunca va a poder vaciar el misterio de amor que la cruz representa, pero la cruz sí nos puede dar la respuesta última que todos los seres humanos buscamos: «No es la sabiduría de las palabras, sino la Palabra de la Sabiduría lo que San Pablo pone como criterio de verdad, y a la vez, de salvación» (JP II, Fides et ratio, 23). 5. HAY ALGUNOS QUE PIENSAN QUE LOS CATÓLICOS “ADORAMOS” A MARÍA ¿ES ESO CIERTO? Lo que la fe católica cree acerca de María se funda en lo que cree acerca de Cristo, pero lo que enseña sobre María ilumina a su vez la fe en Cristo (CIgC 487). María es verdaderamente "Madre de Dios" porque es la madre del Hijo eterno de Dios hecho hombre, que es Dios mismo (CIgC 509). 1) Desde el designio divino Dios manda alabar a María. El ángel Gabriel enviado por Dios saludó a María con estas palabras: "Alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo" (Lc 1,28). Dios Padre ha querido asociar a María a la realización de su Plan de Reconciliación. Es así que María está asociada a la obra de su Hijo, el Señor Jesús. No es un simple capricho o exageración el reconocer la maternidad divina de María. El misterio de María está íntimamente unido al misterio de su Hijo. En Ella "todo está referido a Cristo", subordinado a Él. María no tiene naturaleza divina y todos sus dones le vienen por los méritos de su Hijo, y no por ello deja de ser una mujer única, con dones únicos para una misión muy particular en la historia. La cooperación de María en la obra de la Reconciliación. Para ser la Madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de su importante misión; ella es la "Llena de gracia". Sin esta gracia única, María no hubiera podido responder a tan grande llamado. Ella es Inmaculada, libre de todo pecado original, en virtud de los méritos de su Hijo (LG 53). Los relatos evangélicos presentan la concepción virginal como una obra divina que sobrepasa toda comprensión y posibilidad humanas (Catecismo de la Iglesia Católica n. 497). María es, pues, una mujer muy especial, dotada por Dios para ser Madre del Redentor, Madre de Dios. 2) Testimonio de las Escrituras Los Evangelios nos la presentan como activa colaboradora en la misión de su Hijo. En Belén da a luz a Jesús, lo presenta a los pastores, a los Magos y en el Templo; convive con Él treinta años en Nazareth; intercede en Caná; sufre al pie de la cruz; ora en el Cenáculo. Por tanto, hacer a un lado a María, separarla de Cristo, no es lo que la revelación enseña. Si los Reyes Magos adoraron a Jesús en brazos de María, ¿será idolatría imitar su ejemplo? 3) En la vida de la Iglesia La Iglesia nos presenta a María como Abogada, Auxiliadora, Socorro, Mediadora. “Pero todo esto ha de entenderse de tal manera que no reste ni añada nada a la dignidad y eficacia de Cristo, único Mediador” (S. Ambrosio). La luna brilla porque refleja la luz del sol. La luz de la luna no quita ni añade nada a la luz del sol, sino manifiesta su resplandor. De la misma manera, la mediación de María depende de la de Cristo, único Mediador. El culto a María está basado en estas palabras proféticas: "Todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi maravillas el Poderoso" (Lc 1, 4849). Ella será llamada bienaventurada, no porque su naturaleza sea divina, sino por las maravillas que el Poderoso hizo en ella. Así como María presentó a los pastores al Salvador, a los Magos al Rey, para que lo adoraran, le presentaran dones y se alegraran con el gozo de su venida, así el culto a la Madre hace que el Hijo sea mejor conocido, amado, glorificado y que, a la vez, sean mejor cumplidos sus mandamientos. María nunca busca reducir la gloria de su propio Hijo; todo lo contrario, y así es como lo ha entendido la Iglesia desde los primeros siglos, cuando oraban al Señor los discípulos en el Cenáculo en compañía de la Virgen Madre (Hch 1,14). 6. ¿ESTÁ CRISTO PRESENTE EN LA EUCARISTÍA? “La presencia del verdadero Cuerpo de Cristo y de la verdadera Sangre de Cristo en este sacramento, ‘no se conoce por los sentidos, dice S. Tomás, sino solo por la fe, la cual se apoya en la autoridad de Dios’. Por ello, comentando el texto de S. Lucas 22,19: ‘Esto es mi Cuerpo que será entregado por ustedes’, S. Cirilo declara: ‘No te preguntes si esto es verdad, sino acoge más bien con fe las palabras del Señor, porque él, que es la Verdad, no miente’" (S. Tomás de Aquino, s.th. 3,75, 1, citado por Pablo VI, MF 18) Son varios los caminos por los que podemos acercarnos al Señor Jesús y así vivir una existencia realmente cristiana, es decir, según la medida de Cristo mismo, de tal manera que sea Él mismo quien viva en nosotros (ver Gál 2,20). Una vez ascendido a los cielos el Señor nos dejó su Espíritu. Por su promesa es segura su presencia hasta el fin del mundo (ver Mt 28, 20). Jesucristo se hace realmente presente en su Iglesia no sólo a través de la Sagrada Escritura, sino también, y de manera más excelsa, en la Eucaristía. ¿Qué quiere decir Jesús con “vengan a mí”? Él mismo nos revela el misterio más adelante: “Yo soy el pan de vida. El que venga a mí, no tendrá hambre, el que crea en mí no tendrá nunca sed” (Jn 6, 35). Jesús nos invita a alimentarnos de Él. Es en la Eucaristía donde nos alimentamos del Pan de Vida que es el Señor Jesús mismo. ¿No está Cristo hablando de forma simbólica? Cristo, se arguye, podría estar hablando simbólicamente. Él dijo: “Yo soy la vid2 y Él no es una vid; “Yo soy la puerta” y Cristo no es una puerta. Pero el contexto en el que el Señor Jesús afirma que Él es el pan de vida no es simbólico o alegórico, sino doctrinal. Es un diálogo con preguntas y respuestas como Jesús suele hacer al exponer una doctrina. A las preguntas y objeciones que le hacen los judíos en el Capítulo 6 de San Juan, Jesucristo responde reafirmando el sentido inmediato de sus palabras. Entre más rechazo y oposición encuentra, más insiste Cristo en el sentido único de sus palabras: “Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida” (v.55). Esto hace que los discípulos le abandonen (v. 66). Y Jesucristo no intenta retenerlos tratando de explicarles que lo que acaba de decirles es tan solo una parábola. Por el contrario, interroga a sus mismos apóstoles: “¿También vosotros queréis iros?”. Y Pedro responde: “Pero Señor... ¿con quién nos vamos si sólo tú tienes palabras de vida eterna?” (v 67-68). Los Apóstoles entendieron en sentido inmediato las palabras de Jesús en la última cena. “Tomó pan... y dijo: ‘Tomen y coman, esto es mi cuerpo’” (Lc 22,19). Y ellos en vez de decirle: ‘explícanos esta parábola’, tomaron y comieron, es decir, aceptaron el sentido inmediato de las palabras. Jesús no dijo “Tomen y coman, esto es como si fuera mi cuerpo.es un símbolo de mi sangre”. Alguno podría objetar que las palabras de Jesús “hagan esto en memoria mía” no indican sino que ese gesto debía ser hecho en el futuro como un simple recordatorio, un hacer memoria como cualquiera de nosotros puede recordar algún hecho de su pasado y, de este modo, ‘traerlo al presente’. Sin embargo esto no es así, porque memoria, anamnesis o memorial, en el sentido empleado en la Sagrada Escritura, no es solamente el recuerdo de los acontecimientos del pasado, sino la proclamación de las maravillas que Dios ha realizado en favor de los hombres. En la celebración litúrgica, estos acontecimientos se hacen, en cierta forma, presentes y actuales. Así, pues, cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, hace memoria de la Pascua de Cristo y ésta se hace presente: el sacrificio que Cristo ofreció de una vez para siempre en la cruz permanece siempre actual (ver Hb 7, 25-27). Por ello la Eucaristía es un sacrificio (ver Catecismo de la Iglesia Católica nn. 1363-1365). San Pablo expone la fe de la Iglesia en el mismo sentido: “La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo?”. (1Cor 10,16). La comunidad cristiana primitiva, los mismos testigos de la última cena, es decir, los Apóstoles, no habrían permitido que Pablo transmitiera una interpretación falsa de este acontecimiento. Los primeros cristianos acusan a los docetas (aquellos que afirmaban que el cuerpo de Cristo no era sino una mera apariencia) de no creer en la presencia de Cristo en la Eucaristía: “Se abstienen de la Eucaristía, porque no confiesan que es la carne de nuestro Salvador” (San Ignacio de Antioquía Esmir. VII). Finalmente, si fuera simbólico cuando Jesús afirma: “El que come mi carne y bebe mi sangre...”, entonces también sería simbólico cuando añade: “...tiene vida eterna y yo le resucitaré en el último día” (Jn 6,54). ¿Acaso la resurrección es simbólica? ¿Acaso la vida eterna es simbólica? Todo, por lo tanto, favorece la interpretación literal o inmediata y no simbólica del discurso. No es correcto, pues, afirmar que la Escritura se debe interpretar literalmente y, a la vez, hacer una arbitraria y brusca excepción en este pasaje. 7. SI LA MISA REMEMORA EL SACRIFICIO DE JESÚS, ¿CRISTO VUELVE A PADECER EL CALVARIO EN CADA MISA? El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son, pues, un único sacrificio: “Es una y la misma víctima, que se ofrece ahora por el ministerio de los sacerdotes, que se ofreció a sí misma entonces sobre la cruz. Sólo difiere la manera de ofrecer”: (Cc. de Trento, Sess. 22a., Doctrina de ss. Missae sacrificio, c. 2: DS 1743) “Y puesto que en este divino sacrificio que se realiza en la Misa, se contiene e inmola incruentamente el mismo Cristo que en el altar de la cruz “se ofreció a sí mismo una vez de modo cruento”;…este sacrificio [es] verdaderamente propiciatorio” (Ibid) (CIgC 1367). La carta a los Hebreos dice: “Pero Él posee un sacerdocio perpetuo, porque permanece para siempre... Así es el sacerdote que nos convenía: santo inocente...que no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día... Nosotros somos santificados, mediante una sola oblación... y con la remisión de los pecados ya no hay más oblación por los pecados” (Hb 7, 26-28 y 10, 14-18). La Iglesia enseña que la Misa es un sacrificio, pero no como acontecimiento histórico y visible, sino como sacramento y, por lo tanto, es incruento, es decir, sin dolor ni derramamiento de sangre (ver Catecismo de la Iglesia Católica n. 1367). Por lo tanto, en la Misa Jesucristo no sufre una ‘nueva agonía’, sino que es la oblación amorosa del Hijo al Padre, “por la cual Dios es perfectamente glorificado y los hombres son santificados” (Concilio Vaticano II. Sacrosanctum Concilium n. 7). El sacrificio de la Misa no añade nada al Sacrificio de la Cruz ni lo repite, sino que ‘representa’, en el sentido de que ‘hace presente’ sacramentalmente en nuestros altares, el mismo y único sacrificio del Calvario (ver Catecismo de la Iglesia Católica n. 1366; Pablo VI, Credo del Pueblo de Dios n. 24). El texto de Hebreos 7, 27 no dice que el sacrificio de Cristo lo realizó ‘de una vez y ya se acabó’, sino ‘de una vez para siempre’. Esto quiere decir que el único sacrificio de Cristo permanece para siempre (ver Catecismo de la Iglesia Católica n. 1364). Por eso dice el Concilio: ‘Nuestro Salvador, en la última cena, ...instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y sangre, con el cual iba a perpetuar por los siglos, hasta su vuelta, el sacrificio de la cruz” (SC 47). Por lo tanto, el sacrificio de la Misa no es una repetición sino re-presentación y renovación del único y perfecto sacrificio de la cruz por el que hemos sido reconciliados. 8. EL SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN Sólo Dios perdona los pecados (cf Mc 2,7). Porque Jesús es el Hijo de Dios, dice de sí mismo: "El Hijo del hombre tiene poder de perdonar los pecados en la tierra" (Mc 2,10) y ejerce ese poder divino: "Tus pecados están perdonados" (Mc 2,5; Lc 7,48). Más aún, en virtud de su autoridad divina, Jesús confiere este poder a los hombres (cf Jn 20,21-23) para que lo ejerzan en su nombre (CIgC 1441). La Iglesia cree que quienes se acercan al sacramento de la Penitencia obtienen, por la misericordia de Dios, el perdón de sus pecados cometidos contra Él. Al mismo tiempo, el penitente se reconcilia con la Iglesia, con sus hermanos y consigo mismo. Algunos no llegan a comprender qué es este sacramento y por qué un sacerdote puede perdonar, en nombre de Dios, los pecados. Veamos. El sacramento recibe diversos nombres, que nos muestran cuál es su sentido. Se llama sacramento de conversión: porque realiza algo que Jesús pidió desde el inicio de su ministerio: la conversión (ver Mc 1,15), la vuelta al Padre, de quien nos alejamos. También se llama sacramento de la penitencia, porque nos lleva a arrepentirnos y a reparar las faltas que hayamos podido cometer. Es la confesión, porque es la valiente declaración de nuestras faltas, y al mismo tiempo ‘confesamos’ la inmensa misericordia de Dios para con los pecadores. Es también el sacramento del perdón, porque Dios nos otorga el perdón y la paz. Es, finalmente, el sacramento de la reconciliación, porque nos da el amor de Dios que reconcilia. ¿Cómo no desear este sacramento, que nos llena de vida nueva en Cristo? En Cristo hemos recibido la vida nueva: “han sido lavados, han sido santificados, han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios” (1Cor 6,11). Sin embargo, nos dice también san Juan: “Si decimos: ‘no tenemos pecado’, nos engañamos y la verdad no está en nosotros” (1Jn 1,18). Esta vida nueva que recibimos no suprime nuestra fragilidad, nuestra inclinación al pecado. ¿Acaso cuando el Señor invita a la conversión se refiere sólo a un momento de nuestra vida? ¿No es un llamado para todo cristiano? Ya desde el Antiguo Testamento se nos invitaba a tener un corazón contrito (ver Sal 51,19). San Ambrosio, en el siglo IV, decía acerca de la actitud de quien se reconoce pecador después de haber recibido el bautismo: “existen el agua y las lágrimas: el agua del Bautismo y las lágrimas de la Penitencia” (ep. 41,12). Necesitamos, entonces, renovar el corazón (Ez 36,26-27; Lc 5,21). La sangre de Cristo nos ha obtenido el perdón de los pecados. No debemos temer. El pecado, al llevarnos a romper nuestra amistad con Dios, necesita de Su perdón. Pero Dios lo ha previsto todo con mucho amor hacia nosotros. Él nos perdona los pecados. Y sólo Él lo puede hacer: “El Hijo del hombre tiene poder de perdonar los pecados en la tierra” (Mc 2,10). Es más, lo hace: “Tus pecados están perdonados” (Mc 2,5; Lc 7,48). Pero aún más: Jesús, en virtud de su autoridad divina, otorga ese poder a los hombres para que lo ejerzan en su nombre (ver: Jn 20,21.23). Cristo mismo instituyó este sacramento de la Reconciliación para quienes, después del Bautismo, hayan caído en pecado grave y hayan perdido la gracia bautismal. Tertuliano, en el siglo II, decía que el sacramento de la Reconciliación es como “la segunda tabla (de salvación) después del naufragio que es la pérdida de la gracia” (Tertuliano, paen. 4,2). Cristo confió la tarea de perdonar en su nombre a los Apóstoles (recordemos Jn 20,23; o 2Cor 5,18). Los obispos, sus sucesores, los presbíteros, colaboradores de los obispos, continúan ejerciendo ese ministerio. El confesor no es dueño, sino administrador del perdón, es el servidor de Dios para el bien de los hombres. El Señor dijo: “Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra” (Mt 28,18). Quien tuvo poder para crear, para venir al mundo y, después de muerto resucitar, ¿no tendrá poder para confiar ese sacramento de salvación para sus hermanos humanos? ¿Qué haríamos sin el sacramento del perdón? ¿Quién nos daría la seguridad del perdón? Dios, sabiamente, predispuso que el perdón fuese otorgado, en su nombre, por otros hombres, para que todos pudiésemos tener acceso al perdón divino. Cuando alguno de nosotros pide perdón a alguien a quien ha ofendido, ¿experimentará lo mismo que pidiendo perdón en su interior, sin decírselo a nadie? ¿Qué certeza tenemos de ser escuchados por Dios? La certeza que Él, en su infinita sabiduría, nos dio: “A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos” (Jn 20,23). 9. ¿POR QUÉ LOS SACERDOTES NO SE CASAN? “Por la virginidad o celibato guardado por amor del reino de los cielos, se consagran los presbíteros de nueva y excelente manera a Cristo, se unen más fácilmente a él con corazón indiviso, se entregan más libremente, en él y por él, al servicio de Dios y de los hombres, sirven más expeditamente a su reino y a la obra de regeneración sobrenatural y se hacen más aptos para recibir más dilatada paternidad en Cristo [...]. Y así evocan aquel misterioso connubio, fundado por Dios y que ha de manifestarse plenamente en lo futuro, por el que la Iglesia tiene por único esposo a Cristo. Conviértense, además, en signo vivo de aquel mundo futuro, que se hace ya presente por la fe y la caridad, y en el que los hijos de la resurrección no tomarán ni las mujeres maridos ni los hombres mujeres” (Presbyterorum ordinis, 16; cf. Pastores dabo vobis, 29; 50; Catecismo de la Iglesia católica, n.1579). En la Iglesia Latina, los sacerdotes y ministros ordenados, a excepción de los diáconos permanentes, “son ordinariamente elegidos entre hombres creyentes que viven como célibes y que tienen la voluntad de guardar el celibato "por el Reino de los cielos” (Mt 19,12) (Catecismo de la Iglesia Católica 1579). En efecto, todos los sacerdotes “están obligados a observar una continencia perfecta y perpetua por el Reino de los cielos, y, por tanto, quedan sujetos a guardar el celibato” (Código de Derecho Canónico c. 277). 1) Don de Dios Este celibato sacerdotal es un «don peculiar de Dios» (Código de Derecho Canónico c. 277), que es parte del don de la vocación y que capacita a quien lo recibe para la misión particular que se le confía. Por ser don tiene la doble dimensión de elección y de capacidad para responder a ella. Conlleva también el compromiso de vivir en fidelidad al mismo don. 2) Que capacita para la misión El celibato permite al ministro sagrado “unirse más fácilmente a Cristo con un corazón entero y dedicarse con mayor libertad al servicio de Dios y de los hombres” (Código de Derecho Canónico c. 277). En efecto, como sugiere San Pablo (1Cor 7,32-34) y lo confirma el sentido común, un hombre no puede entregarse de manera tan plena e indivisa a las cosas de Dios y al servicio de los demás hombres si tiene al mismo tiempo una familia por la cual preocuparse y de la cual es responsable. 3) Opción por un amor más pleno Queda claro por lo anterior que el celibato no es una renuncia al amor o al compromiso, cuanto una opción por un amor más universal y por un compromiso más pleno e integral en el servicio de Dios y de los hermanos. 4) Signo escatológico de la vida nueva El celibato es un también un «signo de esta vida nueva al servicio de la cual es consagrado el ministro de la Iglesia» (Catecismo de la Iglesia Católica n. 1579) y que él ya vive de una manera particular en su consagración. El sacerdote, en la aceptación y vivencia alegre de su celibato, anuncia el Reino de Dios al que estamos llamados todos y del que ya participamos de alguna manera en la Iglesia. 6) El celibato sacerdotal se apoya en el celibato de Cristo El celibato practicado por los sacerdotes encuentra un modelo y un apoyo en el celibato de Cristo, Sumo Pontífice y Sacerdote Eterno, de cuyo sacerdocio es participación el sacerdocio ministerial. 10. LAS HEREJÍAS Se llama herejía la negación pertinaz, después de recibido el bautismo, de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o la duda pertinaz sobre la misma; apostasía es el rechazo total de la fe cristiana; cisma, el rechazo de la sujeción al Sumo Pontífice o de la comunión con los miembros de la Iglesia a él sometidos (CIC 751). 1) ¿Qué es una herejía? Jesucristo funda la Iglesia sobre la roca que es Pedro y les confía a éste y a sus sucesores el ser guardianes y garantes de la comunión en una misma fe, confirmando en ella a sus hermanos. Esta comunión que conforma la unidad de la Iglesia se da sólo en la verdad de una única fe sostenida y comunicada por el testimonio de los Apóstoles y sus sucesores en todo lugar y por los siglos de los siglos. El término ‘herejía’ viene del griego heresis (elección) que en la Sagrada Escritura aparece con el sentido de grupo o facción, o también de división. En este sentido adquirió ya un carácter negativo y condenatorio en los primeros tiempos de la Iglesia. El Código de Derecho Canónico, que norma la vida de la comunidad católica, señala que “se llama herejía la negación pertinaz, después de recibido el bautismo, de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o la duda pertinaz sobre la misma” (Código de Derecho Canónico - CIC can. 751). La herejía, por tanto, es la oposición voluntaria a la autoridad de Dios depositada en Pedro, los Apóstoles y sus sucesores y lleva a la excomunión inmediata o latae sententiae (Ver CIC can. 1364), es decir, a la separación de los sacramentos de la Iglesia. En la historia, ya desde el tiempo de los Apóstoles aparecieron las herejías como heridas a la unidad de la Iglesia, polarizando elementos de la doctrina cristiana y negando otros o sosteniendo visiones que pretendían unir sincréticamente la doctrina cristiana con otras religiones. El Concilio Vaticano II no dice que “en esta una y única Iglesia de Dios, aparecieron ya desde los primeros tiempos algunas escisiones que el apóstol reprueba severamente como condenables; y en siglos posteriores surgieron disensiones más amplias y comunidades no pequeñas se separaron de la comunión plena con la Iglesia católica y, a veces, no sin culpa de los hombres de ambas partes” (UR 3) En el tiempo de las persecuciones y de los mártires surgieron también -tanto al interior de la Iglesia como provenientes de afuera- diversas herejías, y frente a ellas no faltaron tampoco los auténticos defensores de la ortodoxia de la fe y de la recta interpretación de las Sagradas Escrituras. Esta situación se repitió también después de que en el año 313 el Edicto de Milán, promulgado por Constantino el Grande y Licinio Liciniano, diera fin a las persecuciones oficiales contra la Iglesia, y pudo ésta gozar de relativa libertad. En esta época aparecieron las ‘grandes herejías’, llamadas así porque se extendieron a lo largo y ancho del imperio romano, que paulatinamente iba cristianizándose, y también por el número de los seguidores que se enrolaban en sus filas, sin excluir sacerdotes y obispos. 2) ¿Por qué surge una herejía? La herejía surge de un juicio erróneo de la inteligencia. Si el juicio erróneo no se refiere a verdades de fe definidas como tales, sino a elementos de la misma sobre los que no hay reglamentación o pronunciación oficial, el error no se convierte en herejía. No hay que confundir la herejía que ya definimos antes como «negación pertinaz, después de recibido el bautismo, de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o la duda pertinaz sobre la misma» (CIC 751) con la apostasía que es «el rechazo total de la fe cristiana» (CIC 751), o con el cisma que es «el rechazo de la sujeción al Sumo Pontífice o de la comunión con los miembros de la Iglesia a él sometidos» (CIC 751). Ya en la Segunda Carta de Pedro se profetizaba con gran acierto acerca de la naturaleza y efectos de las herejías: «Habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán herejías perniciosas y que, negando al Dueño que los adquirió, atraerán sobre sí una rápida destrucción» (2Pe 2,1). 11. BIBLIA Y MAGISTERIO “Todos los cristianos creemos que la Biblia dice la verdad. Nadie niega eso, pero esa verdad, por su misma riqueza y profundidad, no siempre es clara y evidente para todos. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado sólo al Magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo mismo” (Catecismo Básico). ¿Puede leerse la Sagrada Escritura sola, sin el servicio que ofrece el Magisterio para una mejor y auténtica comprensión de la revelación? ¿Es válido el principio luterano de la ‘sola Scriptura’ (la lectura de la Biblia sin comentarios ni orientación)? La Iglesia considera como suprema norma de su fe la Sagrada Escritura unida a la Sagrada Tradición ya que, inspirada por Dios y escrita de una vez para siempre, nos transmite inmutablemente la Palabra del mismo Dios. Es tan grande el poder y la fuerza de la Palabra de Dios, que constituye el sustento y vigor de la Iglesia, firmeza de la fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual (ver Concilio Vaticano II, Dei Verbum n. 21). 12. ¿POR QUÉ HAY MUCHAS ENSEÑANZAS CATÓLICAS QUE NO ESTÁN EN LA BIBLIA? La Iglesia no añade nada a la Sagrada Escritura, sino que crece en la comprensión de las palabras (ver Dei Verbum n. 8). Pero tampoco saca únicamente de la Escritura todo lo revelado, porque lo revelado abarca tanto lo transmitido por escrito, la Biblia, como lo transmitido de viva voz, la Tradición (ver 1Cor 11,23; 2Tes 2,15). Es importante entender que la transmisión del Evangelio, de la Buena Nueva de la Reconciliación, según el mandato del mismo Señor, se hizo de dos maneras. En primer lugar de forma oral: los Apóstoles con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron de palabra lo que habían escuchado y aprendido de lo que Jesús habló e hizo y lo que el Espíritu les enseñó. Se trata de una transmisión viva (Tradición). Y, también, de forma escrita: los mismos Apóstoles y otros hombres de su generación, inspirados por ese mismo Espíritu, pusieron por escrito el mensaje salvífico (Escritura). Por ello la Iglesia enseña que el depósito de la revelación, es decir, el lugar donde está contenida la única revelación de Dios, está constituido tanto por la Sagrada Escritura como por la Sagrada Tradición. Las dos son, pues, dos modos distintos de transmitir la única revelación. Los libros inspirados enseñan la verdad de salvación. Sin embargo, la fe cristiana no es una 'religión del Libro'. El cristianismo es la religión de la ‘Palabra’ de Dios, ‘no de un verbo escrito y mudo, sino del Verbo encarnado y vivo’ como dice San Bernardo (ver Catecismo de la Iglesia Católica n.108). 1) ¿Es necesario que el Magisterio nos explique lo que quiere decir la Biblia? Sí es necesario que el Magisterio cumpla con el servicio de explicarnos el sentido de la Palabra de Dios, como lo hizo Felipe al eunuco (ver Hch 8,26ss). Todos los cristianos creemos que la Biblia dice la verdad. Nadie niega eso, pero esa verdad, por su misma riqueza y profundidad, no siempre es clara y evidente para todos. La Biblia lo dice. El eunuco no era ningún ignorante, tenía el texto revelado en la mano y lo escudriñaba como Jesús lo había mandado. Sin embargo, cuando Felipe le pregunta: "¿Comprendes lo que lees?", él responde: "¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica?"La experiencia lo demuestra. Los fundamentalistas bíblicos afirman que la Biblia dice la verdad. Pero el caso es que ellos mismos no se pueden poner de acuerdo en cuál es esa verdad. Si la conocieran no estarían divididos en multitud de comunidades. La unidad tan querida al corazón de Cristo es imposible si no hay alguien con autoridad que sirva a esa unidad. Esa autoridad le viene dada a la Iglesia y ella lo ejerce por su Magisterio. 2) ¿No tiene cada uno el derecho de interpretar la Sagrada Escritura por su cuenta? Es cierto que todos podemos interpretar lo que nos quiere decir la Biblia. Pero nadie puede afirmar que lo puede hacer de manera absoluta y aislada. Ningún ser humano es dueño absoluto de la verdad. Es por ello que acudimos a quien no sólo tiene toda la verdad sino que es la misma Verdad, Jesucristo. Y Él se la ha confiado a la totalidad de la Iglesia. El depósito de la fe, es decir, la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición, fue confiado por los apóstoles a la totalidad de la Iglesia, a los pastores y fieles como una sola unidad.La función que ejerce el Magisterio no limita o restringe nuestra iniciativa. Lo que hace es guiarla para que no erremos. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado sólo al Magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo mismo. 3) ¿Los católicos debemos leer la Biblia? Todos los cristianos creemos que Dios nos habla por medio de la Biblia. Si esto es verdad, y no estuvo muda y silenciosa durante dos mil años, algo debió de haber dicho a los que la tuvieron en la mano antes que nosotros y, por tanto, antes de dar nuestra interpretación, deberíamos de consultar lo que la Biblia dijo a los que la estudiaron antes que nosotros. Precisamente por eso los que predican opiniones que cambian, y no verdades que permanecen, rechazan el Magisterio que está para conservar, exponer y custodiar esas verdades, válidas para todos los hombres de todos los tiempos. Estos criterios te pueden iluminar y hacer entender lo sensato que resulta escuchar y obedecer al Magisterio. Nunca hemos de olvidar que esa es la manera que Cristo mismo quiso que fuera para que los hombres no sólo no caigamos en el error, sino para que podamos gozar de la plenitud de la verdad revelada. El Magisterio está asistido por el Espíritu y es garantía, pues, de la verdad revelada. No está por encima de la Palabra de Dios, sino a su servicio para enseñar puramente lo transmitido. En este espíritu escucha la Palabra de Dios, la custodia, la explica y la transmite (ver Catecismo de la Iglesia Católica n.86). 13. ¿PUEDEN COMULGAR LOS DIVORCIADOS VUELTOS A CASAR? Quien es consciente de estar en pecado mortal, aunque esté arrepentido, debe confesarse antes de recibir la Eucaristía. La Iglesia, fundándose en la Sagrada Escritura, reafirma la costumbre de no admitir en la sagrada comunión a los divorciados que se vuelven a casar”. Los miembros de la Congregación de la Doctrina para la Fe, en una carta a todos los obispos del mundo de fecha octubre 14, 1994 dice: "La creencia errónea que tiene una persona divorciada y vuelta a casar, de poder recibir la Eucaristía normalmente, presupone que la conciencia personal es tomada en cuenta en el análisis final, de que, basado en sus propias convicciones existió o no existió un matrimonio anterior y el valor de una nueva unión. Esta posición es inaceptable. El matrimonio, de hecho, porque es la imagen de la relación entre Cristo y su Iglesia así como un factor importante en la vida de la sociedad civil, es básicamente una realidad pública. Con este documento la Santa Sede afirma la continua teología y disciplina de la Iglesia Católica, de que aquellos que se han divorciado y vuelto a casar sin un Decreto de Nulidad, para el primer matrimonio (indistintamente si fue realizado dentro o fuera de la Iglesia), se encuentran en una relación de adulterio, que no les permite arrepentirse honestamente, para recibir la absolución de sus pecados y recibir la Santa Comunión. Hasta que se resuelva la irregularidad matrimonial por el Tribunal de los Procesos Matrimoniales, u otros procedimientos que se aplican a los matrimonios de los no bautizados, no pueden acercarse a los Sacramentos de la Penitencia ni a la Eucaristía. Como menciona el Papa Juan Pablo II en el documento de la Reconciliación y de la Eucaristía, la Iglesia desea que estas parejas participen de la vida de la Iglesia hasta donde les sea posible (y esta participación en la Misa, adoración Eucarística, devociones y otros serán de gran ayuda espiritual para ellos) mientras trabajan para lograr la completa participación sacramental. Sólo podrían acercarse a comulgar si, evitado el escándalo y recibida la absolución sacramental, se comprometen a vivir en plena continencia, ha dicho la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. En el discurso del Papa Juan Pablo II en la clausura del Sínodo celebrado en Roma en octubre de 1980, dijo que había que mantener la práctica de la Iglesia de no admitir a la comunión eucarística a los divorciados vueltos a casar. A no ser que cuando no puedan separarse, prometan vivir en total continencia, siempre que no sea motivo de escándalo. En todo caso, añade el Papa, deben perseverar en la oración para conseguir la gracia de la conversión y de la salvación. Sin embargo esto no lleva consigo el que no puedan bautizar a sus hijos. Hay que estudiar cada caso y ver qué posibilidades ofrecen de educar en católico a sus hijos. Por otro lado las personas casadas sólo por civil y divorciadas pueden comulgar. El divorcio civil, no es un obstáculo para recibir la comunión. Por ser un acto civil, todo lo que hace, es lograr un acuerdo sobre los resultados civiles y legales del matrimonio (distribución de las propiedades, custodia de los hijos etc.). CONCLUSIONES Conocer a Dios es la experiencia más importante de toda la vida. ¡Cuán maravilloso es que Dios se ha revelado de tal manera que El está al alcance de aquellos que le buscan de todo corazón! Sin embargo, Él queda como un misterio escondido para aquellos que no le buscan porque no desean conocerle. No son pocos los estragos que ha alcanzado la ignorancia religiosa, porque “Cuando al espíritu envuelven las espesas tinieblas de la ignorancia, no pueden darse ni la rectitud de la voluntad y las buenas costumbres, porque si caminando con los ojos abiertos puede apartarse el hombre del buen camino, el que padece de ceguera está en peligro cierto de desviarse” (El Papa San Pío X) A la ignorancia religiosa atribuye San Pío X el que muchos “tengan por lícito forjar y mantener odios contra el prójimo, hacer contratos inicuos, explotar negocios infames, hacer préstamos usurarios y constituirse en reos de otras prevaricaciones semejantes haciendo el número de sus iniquidades mayor que el de los cabellos de su cabeza”. Dios nos hizo para ser felices. Pero el secreto de la verdadera felicidad está en Dios. Por eso es importante buscar a Dios, encontrar a Dios, porque sólo Dios puede llenar ese deseo de felicidad que El mismo ha puesto en el corazón de cada uno de los seres humanos. Sólo amando a Dios sobre todas las cosas, podremos ser verdaderamente felices. Ahora bien, no se ama a quien no se conoce. Hay personas con quienes uno se encanta desde el momento de conocerlas. Si eso es así entre los seres humanos, que estamos llenos de defectos, ¡cómo será con Dios que es infinitamente perfecto y sin defecto alguno! De allí que sea importante conocer a Dios para poder amarlo -si es que aún no lo amamos- o para amarlo más y mejor –si es que ya hemos comenzado a amarlo. El conocimiento de Dios está cerca de nosotros. Nos rodea el misterio. Desde la contemplación del cielo estrellado hasta el comportamiento de las partículas subatómicas, pasando por los maravillosos instintos de los animales y el funcionamiento de nuestro propio cuerpo, el hombre se pregunta la razón, el sentido y el origen mismo de todo esto. Con el estudio de estas verdades, el hombre ve contestadas las más grandes incógnitas de su existencia: qué somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Todo el misterio que nos rodea se ve iluminado por un Dios que nos crea, nos redime y nos santifica para hacernos partícipes de su infinita felicidad. En la liturgia, la Iglesia celebra principalmente el Misterio pascual por el que Cristo realizó la obra de nuestra salvación. Es el Misterio de Cristo lo que la Iglesia anuncia y celebra en su liturgia a fin de que los fieles vivan de él y den testimonio del mismo en el mundo. En efecto, la liturgia, por medio de la cual "se ejerce la obra de nuestra redención", sobre todo en el divino sacrificio de la Eucaristía, contribuye mucho a que los fieles, en su vida, expresen y manifiesten a los demás el misterio de Cristo y la naturaleza genuina de la verdadera Iglesia (SC 2). Con razón se considera la liturgia como el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo en la que, mediante signos sensibles, se significa y se realiza, según el modo propio de cada uno, la santificación del hombre y, así, el Cuerpo místico de Cristo, esto es, la Cabeza y sus miembros, ejerce el culto público. Por ello, toda celebración litúrgica, como obra de Cristo sacerdote y de su Cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia cuya eficacia, con el mismo título y en el mismo grado, no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia (SC 7). Del conocimiento que tenemos de Dios por el estudio del Dogma y de la celebración del misterio de Cristo, se desprende lógicamente un conjunto de deberes para con El. Los Diez Mandamientos que Dios dio a Moisés en el monte Sinaí, interpretados y ampliados por nuestro Señor Jesucristo en el Sermón de la Montaña (Mt.5) y complementado con los cinco Mandamientos de la Iglesia, nos indican la manera de relacionamos con nuestro Creador y Redentor. Es lo que llamamos la Moral Cristiana. La oración es la elevación del alma a Dios o la petición al Señor de bienes conformes a su voluntad. La oración es siempre un don de Dios que sale al encuentro del hombre. La oración cristiana es relación personal y viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo, que habita en sus corazones. La oración es, pues, una dimensión fundamental, ineludible de la existencia humana, pues ella es ámbito privilegiado para orientarse a vivir ese encuentro plenificador. La oración es diálogo, es comunión, es relación personal y personalizante, entrega personal e íntima. De ahí que quien prescinde de la oración en su existencia, mutila su vocación a ser persona humana, ya que priva a su ser del impulso fundamental que es el encuentro con Dios. Ciertamente en los tiempos actuales, no basta con la instrucción Dogmática o Moral, sino que debemos instruirnos también en la Apologética, que es el estudio de las razones que tenemos para creer. Ya el primer Papa de la Iglesia, San Pedro, nos urge a “saber dar razón de nuestra esperanza”. (1 Pe 3,15). Con el estudio de la Apologética, descubrimos la solidez de la Doctrina Católica y cómo la Religión Verdadera es el Cristianismo predicado y vivido por la única Iglesia Verdadera que es la fundada por Jesucristo mismo: la Iglesia Cristiana: Una, Santa, Católica Apostólica. Dios es poco amado, porque es poco conocido. Si nosotros lo conocemos y lo amamos, ese testimonio nuestro de amor a Dios puede servir para que otros lo amen también. “La ignorancia, que es una madre pésima, tiene dos hijas, que no son menos pésimas que ella, a saber, la falsedad y la duda. Aquella es más miserable, ésta más digan de compasión. La una es muy perniciosa, la otra muy molesta”. BIBLIOGRAFÍA 1. DOCUMENTOS DEL VATICANO II Lumen Gentium, Constitución dogmática sobre la Iglesia, 1964 Dei Verbum, Constitución sobre la divina Revelación, 1965. Sacrosanctum Concilium, Constitución sobre la sagrada Liturgia, 1963 Gaudium et Spes, Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual, 1965. Presbyterorum Ordinis, Decreto sobre el ministerio y vida de los presbíteros, 1965. Summi Dei Verbum, Carta Apostólica en el cuarto centenario de la institución de los seminarios por el Concilio de Trento, 1963. JUAN PABLO II Código de Derecho Canónico, 1983. Catecismo de la Iglesia Católica, 1991. BENEDICTO XVI Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, 28 de Junio de 2005