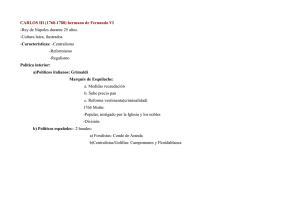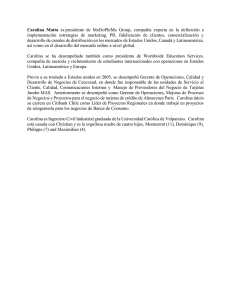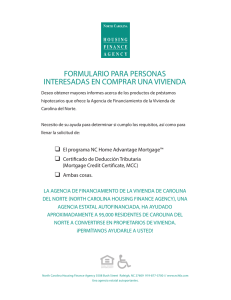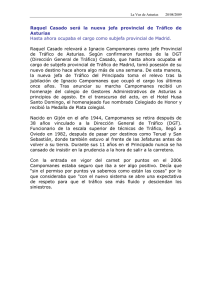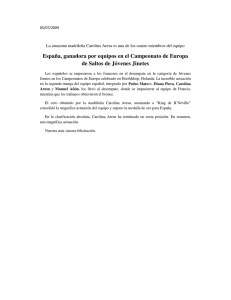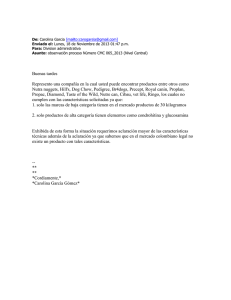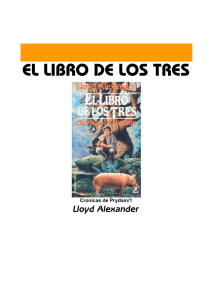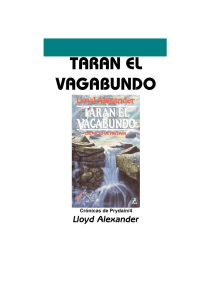Jamilis,Amalia - Aqui llega Carolina
Anuncio

Amalia Jamilis Aquí llega Carolina Ciudad sobre el Támesis, Editorial Legasa, Buenos Aires, 1988. El segundo visitante era uno alto, más bien joven, pero tampoco era él, con una sonrisa estereotipada y un ramo de claveles rojos en la mano derecha, que se sacudían un poco al andar. Como si soplara desde algún lado una brisa. Brisa en el Old Viena, mejor dicho afuera, mejor dicho: algo más que una brisa bajo la ventana del despacho del policía, ráfagas de nieve. En Viena, ¿hacía tanto frío? En ese momento Rollo Cotten tuvo, debió tener, la certeza de que en la muerte de Harry Welles, quiero decir: Rollo Martins debió tener la certeza de que, en la muerte de Harry Lime, había algo más que turbio y ése fue el momento que eligió Carolina para decirme, para dejar de manosearme el pantalón y decirme, con la boca llena de maíz azucarado. ¨Hay que quedarse en Viena para hacer fortuna, eso lo debía pensar Joseph Cotten, que siempre estaba lo suficientemente lúcido como para ponerse un impermeable. Pero no era él, éste tenía unos grandes dientes de caballo, salientes, y sonreía cuando golpeó la puerta. Salió una enfermera como un animal hostigado, pero no abrió la puerta como lo hubiese hecho cualquiera, no. Las enfermeras. Siempre lo miran a uno como si uno estuviera en infracción, como si se les hablara de cosas que no existen en la tierra. Esa abrió la puerta y lo miró al hombre de los claveles de esa manera, como si se hubiera detenido bruscamente sobre algo. En ese justo momento, porque Carolina los elegía muy especialmente, ella señaló a un actor que tenía el pelo rubio y lacio, cortado derecho sobre la nuca, se veía que era una peluca. Gritó ella: —Es una peluca —con la boca llena de pochoclo. Se escuchó, shhh y yo tenía miedo de que las cosas fuesen a terminar mal, porque otras veces había sucedido, como aquella del Nickel Odeón. Sólo que después, cuando las luces se encendían, uno la perdonaba a Carolina. Aquella vez del Nickel Odeón, había que ver la cara de los tipos: la mandíbula caída, y ella muerta de risa, mientras la perdonaban. El de El tercer hombre, tenía esa cosa sufrida, de los tipos que no aceptan la calvicie como una de esas desgracias que manda la vida. El tío Julio, sin ir más lejos. Se mojaba el pelo con agua del lado derecho para el izquierdo y se engominaba lo de atrás, para adelante. Después vino lo de Leopoldito y el tío Julio se olvidó del problema de su cabello. Harry Lime se lo pasaba diciendo, tomá estos shilling por acá, tomá los bafs por este otro lado, y Carolina, todo el tiempo, rompiendo los esquemas en voz alta: —¡Y eso, qué es? —Es plata, dinero y hablá más bajo que viene el acomodador y se pudre todo. Sí, bafs, dinero de ocupación. Pero no, no era él. Él tenía que ser parecido a Carolina, ella me lo había dicho. Las manos del culpable no tiemblan necesariamente y sólo en las novelas una copa se cae y traiciona la solapada emoción que lo embarga; ¿temblaban mis manos esa noche en el Nickel Odeón, cuando ella me lo confió, en medio de una prenda que consistía en besar las rodillas de seis caballeros? Sí, señor, ¿de qué se sorprende?, seis caballeros, es decir, doce rodillas, si las cuentas no me fallan, porque el que pierde, paga. Y perder en los “flippers” no era moco de pavo, viejo. Ah, no, esta queguida señoguita se va a agodillag enseguida y va a besag doce godillas, ahoga mismo. Se incorporó con una expresión muy estudiada; capaz que en la penumbra de ese maldito Nickel Odeón había sacado un pincel y se había pintado una prolongación hacia abajo en las comisuras de los ojos y de la boca, algo cuidadoso, elaborado; aunque eso no era incorporarse, era, ¿cómo lo podgía explicag? Era voltear la cara hacia mi lado y decirlo, como quien no quiere la cosa, como quien dice: lávese, aféitese, póngase la ropa, o sino, yo creo que mientras exista el disyuntor, el problema de la instalación no me preocupa, o cualquier otra cosa por el estilo. Para peor, había gente algo mayor, que hablaba de cosas raras. Ella debía andar por la rodilla número cinco. —Yo creo que el teatro tiene una relación fototrópica con la realidad —dijo o pensó una voz a nuestro lado, esquivándola a Carolina, que estaba gateando entre piernas de hombres y otros sectores de organismos. Para Eduardo subir al escenario con nosotros, significó poder testear como autor la respuesta directa del público. Eso lo arrebató. Para su papel usaba en la nariz unos cojinetes pulidos en una muela de piedra pómez. Cuando Carolina me lo dijo, se debió dar cuenta de que el esfuerzo por conservar la sangre fría, me había petrificado. ¿Hasta cuándo puede una persona conservar su sangre fría sin que sobrevenga el rigor mortis? ¿Sería como la respiración, apenas unos minutos y después una muerte ruidosa y firme? De manera que aguanté todo lo que pude y no caí en uno de esos movimientos de imprevista locura. Sentía a unos pasos el perfume de una cabellera, una mano me oprimió fugazmente, su mano quizá, y una voz dijo: —Nos exigía una composición, con ábacos y togas, una mierda en realidad. Esta señoguita está embagazada de dos meses. No pude distinguir si hablaba en broma a propósito, para disimular su preocupación, o porque ella era así, una chica protegida por el delirio, por esa fiesta permanente que era su vida. Entonces ella hizo eso por lo cual todos la perdonaron cuando las luces fueron encendidas y el primer visitante no había sido un visitante sino una visitante. Una mujercita baja, no como Ana Schmit. Ana Schmit no. Tenía la cara de Alida Valli, pero joven, y la ruta cubierta de nieve ondulaba como la superficie de un lago. Aquella mujer era baja y gorda, con los cabellos negros, seguramente no iba a bailar a Chez Victor, lleno de melancólicas parejas, con los abrigos puestos, porque la calefacción estaba descompuesta y afuera nevaba. Pasaban manchas luminosas, se veía que el sentimiento de la soledad angustiaba a Rollo Martins. ¿Qué es eso?, otra vez Carolina masticaba maíz azucarado o algún sustituto, porque también solía llevar paquetes de garrapiñadas como reserva en la cartera o caramelos, o cualquier cosa, con la condición de que crujiera. “El alcohol puro, el amor físico, sin frases” le contesté, recitando una reflexión de alguien, que le hubiese gustado mucho a Campomanes, mi viejo compañero de bachillerato. José María Campomanes. Era como tener de un modo permanente, insoslayable a un desequilibrado en estado de pureza, de incontaminación ambiental. Ahora Campomanes era médico. Cuando uno arrasa con una mesa, una mesa cubierta con un mantel, llena de copas, significa que algo le está pasando; quiero decir que no se puede, aunque uno ande besando rodillas, pero queguido, queguido señog, ¿cuántas godillas tiene usted, pog favog? ¿Esto no segá alguna otga cosa? —significa que algo le pasa, no es precisamente un gesto conciliador. Esta situación me hacía sentir como un criminal de guerra que vive en zona británica con falsos documentos. Pero las luces se encendieron y se nos abalanzaron dos mozos y un individuo vestido de traje azul, cruzado, que hizo un ademán como de sacar el revólver, mientras que, en Viena, la gente tenía la pésima costumbre de andar cerca del Jorefstadt o de la Kaertnerstrasse, y luego de avanzar un corto trecho, el hombre del traje azul, cruzado, comprendí que eso que sacaba no era un revólver precisamente, sino un trapo rejilla, para secar el estropicio de Carolina. Colaboré con una pasión digna de mejor causa y la primera mujer entró y se zambulló derechamente en un rincón, sin mirar a nadie, como quien aterriza sobre almohadones o sobre una cama, porque no hizo ningún ruido. Tenía la cara pintada igual que una puerta y estaba sentada sobre una larga banqueta marrón. De cuando en cuando, después que pasó el primer momento, me miraba con confusión y yo le devolvía la mirada. —Todavía no sabe nada —dijo la voz de una enfermera, delante de nosotros, hablando con un médico que estaba retrasado medio metro. —No creo que necesite ninguna excusa, nunca he visto una habitación tan confortable. —El médico me miraba como si yo hubiese proferido un alegato descabellado y, hasta creo, que se detuvo un momento, como diciéndose: pero, ¿qué habla este tipo? Si sigue lo bajo de una trompada, con los pulgares debajo de las axilas, balanceándose un poco. Un individuo algo despeinado, con el aspecto de un estudioso venido a menos, salió corriendo de una habitación. —¿Qué es lo que no sé? —gritó, mientras corría detrás del médico y de la enfermera. La mujer bajita me miró confundida, con perplejidad. En ese momento fue que entró el segundo visitante, pero tampoco era él. El individuo de la peluca tenía una cara con arrugas maquilladas y leía El caballero solitario de Santa Fe, a lo mejor, no se parecía, en realidad, a mi tío Julio, o no se parecía tanto por el pelo alisado con agua y gomina del tío Julio, sino por lo de Leopoldito, cuando llamaron a mi padre fue a atender el teléfono y, a nosotros, los chicos, que jugábamos alrededor, en el comedor diario, quince años atrás, nos dijo, cállense, que es de La Plata y después la sangre fría lo había petrificado. No como a mí, en el Nickel Odeón, de otra manera y ya Carolina había sido perdonada, yo había pagado las copas rotas y ella me miraba con un entusiasmo que resultaba falso, mientras yo pensaba, qué le diría a la salida, como actuaba otra gente en circunstancias parecidas. Entonces sí que entró él; me di cuenta a la primera mirada por su parecido con Carolina y me acordé de Campomanes, de cuando fui a verlo a su consultorio, en el jeep de mi hermano. —Volumen — me había dicho el cínico de mi hermano—, ¿para qué te creés que existen? ¿No sabés para qué se inventaron esas cosas? Los venden en todas las farmacias, en todos los quioscos —y yo aceleré tanto como para juntar el jeep con el horizonte, trayecto durante el cual estuve a punto de arrollar a un viejo que iba leyendo Crónica. El tipo de la peluca le explicaba al policía, amigo de Rollo Martins, que todos andaban contrabandeando cigarrillos en la Viena de posguerra, que todos cambiaban shillings y bafs, pero que, además de eso, también eran casi humanos, también tenían su margen de sufrimiento. Que él, por ejemplo, tenía un hijo muerto y que la sangre fría lo había petrificado. El cabello negro y reluciente de la mujer bajita estaba peinado en rizos muy marcados, como si, antes de dirigirse al hospital, hubiese pasado por la peluquería. Yo casi podía olerlo del otro lado de la sala, un olor como a espera, por eso sabía también que era él y no otro. Ahora, desde hacía unos momentos, me preguntaba como era que se había enterado, que se lo habían dicho. Campomanes no pudo haber tenido tiempo más que para escaparse. Podía imaginarme a Campomanes escapándose, metiendo a ciegas ropas dentro de una valija acaso marrón, con conteras de metal, una luz de ceniza se reflejaba en las maderas del piso y Campomanes metía apresuradamente la maquinita de afeitar, el cepillo de dientes, los cigarrillos negros, que había fumado desde los catorce años. Mi padre no fumaba, solamente atendía el teléfono que llamaba desde La Plata, donde la voz de mi primo Sepic, hijo de un hermano del tío Julio, le comunicaba lo de Leopoldito. En realidad mi primo no se llama Sepic, quién puede llamarse así y menos a los diecinueve años, pero su padre, mi tío Ernesto, leía por aquel entonces una novela de Virgil Gheorghiu, donde había un personaje que siempre renacía limpio de los peores apocalipsis de la guerra. El tío Ernesto debió ilusionarse por aquellos años, en que esa materia nueva, babeante, que la partera le estaba mostrando, saldría tan limpio y tan tranquilo de todas sus contingencias, porque la vida todavía no lo había engañado ni le había mentido y la sangre fría no lo había petrificado. Creo que yo había llegado a ese estado de ánimo en que uno confía demasiado en su propio juicio, o a lo mejor era ese parecido del hombre con Carolina, un parecido que aumentaba minuto a minuto, esa sonrisa; quiero decir: el dibujo de la boca, que a ella le servía para una sonrisa, confiada en la seguridad de que la suerte iba a estar siempre de su lado. En él era la mueca de uno que se encuentra a su mejor amigo en un sótano, con un tajo en la garganta. Tenía piernas sólidas, hombros anchos, un poco vencidos, estómago que conoce desde hace demasiado tiempo una alimentación sobrecargada. Campomanes era, después de diez años, no solamente el médico más sucio que yo hubiese visto, sino también el más verborrágico mientras evaluaba a Carolina, muy buen cuerpo, cara, pelo. No tiene mal diente este hijo de Buda. Hasta yo le haría más de un favor y la perdonaría, porque a Carolina todos la querían perdonar después de haberla visto una vez. También quería que entrásemos al consultorio para ver, para revisar, poniéndose los guantes adherentes de plástico como una segunda piel, más oscura, mientras hurgaba entre los muslos tensos de Carolina, que, a su vez, se encontraba en la misma posición decúbito dorsal de Leopoldito, sólo que Leopoldito. Eso es lo que mi padre había escuchado de labios de Sepic aquella mañana, desde La Plata. La tía Zulema lo había mandado a comprar el pan; Leopoldito cruzó, teniendo a su izquierda un ómnibus que le tapaba el campo visual, por lo tanto le impedía ver los otros ómnibus que pasaban en estampida. Hubiera podido, mediante un par de saltos, regresar a la seguridad de las veredas. Nadie puede estar seriamente inquieto, mirando pasar el tránsito desde las veredas. Pero la vida es otra cosa: no es instalarse en la vereda. Y la muerte. Para qué vamos a hablar: de la muerte no se vuelve, de manera que Leopoldito no pudo volver a la seguridad de las veredas y mi padre se fue desplomando en el comedor diario, mientras nosotros jugábamos alrededor sin comprender por qué mi primo Luis, digo Sepic, gritaba desde La Plata, sin que nadie atinara a contestarle nada. Cada vez que pasaba alguien, el hombre lo seguía con la mirada, hasta que pasó una enfermera, entonces se levantó. ¿No habría estado tomando? Había dado dos pasos, con una especie de sangre fría que lo petrificaba. La enfermera le dijo algo, creo que le dijo: es aquí, tiene que esperar. Fue entonces que pensé: cuando se abran esas puertas, donde se lee, quirófano, entrada prohibida; cuando se abran, cuando asome, cuando una enfermera de espaldas y otra de frente, dando impulso a la camilla cromada, cuando uno o dos médicos, todavía con los delantales, con los barbijos verdes colgando, con los borceguíes de lienzo, flanqueando la camilla, aparezcan. Un súbdito argentino que fuera médico, podría, digo, llevando, pongo por caso, diez mil pesos, escaparse de Buenos Aires y pasar, cinco, seis meses, en cualquier pueblo del interior donde tuviera amigos, hasta que los ánimos se serenasen. Me lo imaginaba a Campomanes cruzando el inmenso salón del aeropuerto, sacando pasajes para cualquier lado. Ese sentimiento de importancia, de orgullo, que le asomaba a la cara cuando madame Brea lo sorprendía en el acto de prenderle un broche de colgar la ropa, en la espalda de la gabardina. Ella solía decir: porte moi la gabardine, eléve; eso, la gabardina, y ahí estaba Campomanes, como un boy scout: siempre listo. O cuando sacó una sevillana y, clavándola en el pupitre, le dijo al profesor Sívori: —Si no me exime, me mato. Y toda la clase vio cómo el profesor Sívori cruzaba el aula y se dirigía, profundamente conmovido, al gran Campomanes y, comprensivo, le colocaba una mano sobre el hombro. Nunca llegamos a convencernos de que contamos menos para los demás de lo que ellos cuentan para nosotros. Cuántas veces habremos ido al Nautilus, a escucharlo a Bardolat. ¿Cuántas, eh? El gordo abría el fuego, con una ovación que atronaba. Había cerca de dos mil personas de pie, subidas a los paredones de ladrillo de las inmediaciones o a los edificios y a los árboles. No, en serio. Algunos iban. A Carolina le gustaba pedirle “Pobre mariposa” o “Todos quieren a mi nena”, que conocía por unos discos de su viejo. Lo miré. Él miraba, todavía, de pie, parpadeando. Comprendí que tardaba un rato en darse cuenta de que, la figura a la que estaba mirando, era su propio reflejo en un vidrio que iba, desde la mitad de la pared hasta el techo. Una puerta interior se abrió con un quejido y todos nos sobresaltamos. Desde un cubículo, donde se podía ver que alguna cosa hervía sobre una hornalla, un individuo sentado en una silla de ruedas salió empujado por una enfermera y nos echó una mirada hostil. Después se rió y le dijo algo, entre dientes, a la enfermera. ¿Cuántas veces habremos ido al Nautilus? Le hacíamos traer una Pilsen, por el mozo, al gordo y Teté se sentaba con nosotros. La tez oscura, la nariz y los labios finos, hermosamente modelados en esa carota enorme, el pelo entrecano, tan denso, tan sedoso, que le cubría el cráneo como si fuese un turbante. Nos hablaba durante horas del Gordo Mayor, del Gran Gordo. En Viena, mister Karas, el ejecutante de cítara, tocaba, tan taran taran taran, y otro gordo: Orson Welles, aparecía por aquí y por allá como la visión de un borracho, en la Klagenfurt, en tanto Rollo Cotten transcurría los mejores años de su juventud, estudiando los planos de Viena bajo la nieve. Muda de terror, Ana Schmit se las ingeniaba para eludir un revólver ruso, entre los pilares del puente Kaiser Friederich, siempre con la cítara del señor Karas, como fondo. Fats Waller, el Gran Gordo de Teté Bardolat, había desarrollado una base sólida en la mano derecha, decía Teté. —Ha tomado de J. P. Johnson un estilo de base sólida como una piedra, que suena muy fuerte —decía. Mientras, nuestro gordo aborigen, se tomaba la Pilsen helada, con ingredientes. —Que le asegura a él sólo el papel de toda una sección rítmica. Entonces, Bardolat, para demostrar su premisa, se levantaba pesadamente, se dirigía al piano y realizaba un bordado ligero de notas simples o dobles, sobre ese piano desafinado del Nautilus. Campomanes estaría apresurando el paso, todo lo que el maletín con conteras de metal se lo permitiese. En el extremo de la calle los taxis brillarían como estalagmitas, pero antes habría dejado un par de mensajes a su enfermera y después, un par de mensajes a su amante de turno, Campomanes no se había casado, era un niño, apenas. Y después, todavía, un par de mensajes a un par de colegas compinches. ¿Frunciría el ceño? ¿Estaría contando el dinero, adentro del taxi? ¿Se acordaría de Carolina, de la mirada vacía, vidriosa, de Carolina, mientras la enfermera invocaba a través del teléfono cierto nombre, en la guardia de urgencia del hospital? ¿Se acordaría de los pliegues de la sábana, del montón de gasas y algodones que taponaban el hueco sangrante entre sus muslos. Del olor al coagulante que le habían aplicado y que impregnaba el ambiente, ese territorio desolado que terminaba contra la pared, donde yo boqueaba para no vomitar, para no expulsar esa abrumadora tristeza, esa sangre fría que me petrificaba? Hay dos días en la vida de mi primo Sepic, que no tienen explicación, dos días, casi diez años atrás, en que Sepic —tío Ernesto lo contó, por lo menos, mil veces— se detuvo un momento en el oscuro vestíbulo de su casa, para acomodarse la bufanda, con un extremo en el ángulo correcto, por encima del hombro izquierdo. Cuando se sintió satisfecho de su aspecto, debió ver por el espejo que su madre y su padre llegaban hasta la puerta de la cocina. El vestíbulo de esa casa era un cubo angosto, lleno de libros y papeles, en un primer piso, arriba de una sastrería. Mi tío Ernesto era un individuo flaco, de ojos brillantes en un rostro angosto, de boca apenas dibujada. Pero mi tía Adriana. El caso es que Sepic metió una mano en el bolsillo de su pantalón, corto hasta la rodilla, que ya le ajustaba un poco, miró de reojo a sus padres y salió. Tío Ernesto dijo algo acerca de los zapatos nuevos de Sepic. Quizá dijo: podrías haberle comprado zapatos que le quedaran bien, por lo menos, o algo relacionado con zapatos. Tal vez ella le contestó que le habían gustado ésos: tenían las suelas bien gruesas, parecían fuertes, la punta era cuadrada. Después, cuando comprobaron que era de noche y que nadie tenía noticias de Sepic, llamaron a la policía. A mi primo lo trajeron, tal vez volvió solo, dos días después. Nunca supimos qué cosa había sucedido durante esos dos días. De pie, bajo la lluvia, mientras ayudaba a Carolina a bajar del taxi, eché un vistazo a la ventana del consultorio de Campomanes, en la calle Apolinario Figueroa y pagué. La ventana estaba sucia y tenía una rajadura en una esquina. —Tengo bastante miedo —me dijo Carolina, mientras corríamos hasta la vereda. El nombre de Campomanes estaba abajo, en un panel de direcciones, negro, al pie de la escalera, en letras de plástico, blancas se leía: J. M. Campomanes, ginecólogo. —El sitio no es muy bueno —le dije a Carolina, mientras íbamos por el pasillo mal iluminado—. Pero Campomanes, ya vas a ver qué tipo macanudo, te va a inspirar confianza enseguida. La sala de espera era chica, con una alfombra que alguna vez había sido mullida, que alguna vez se había encontrado limpia, que alguna vez había estado entera, sin aquellos antiestéticos zurcidos y agujeros deshilachados. —Tardes —nos dijo una mujer, todavía joven. Después supe que era la secretaria y enfermera de Campomanes. Tenía el pelo corto, arratonado y un cuerpo indefinido detrás del escritorio, cuando entramos. Una de sus manos estaba apoyada en un cajón, donde, probablemente, tenía algo para tranquilizar a las pacientes demasiado nerviosas. —Este sorprendente efecto de balanceo lo inventó el Gran Gordo — decía Bardolat, marcando la síncopa con la mano derecha—. Golpeando los bajos, siempre golpeando los bajos, siempre. Me impresionó un poco, porque creí que iba a seguir toda la tarde repitiendo eso de los bajos. —Nunca hubo nadie que ejecutase tan variado, puede ejecutar la misma pieza con docenas de variaciones, puede improvisar hasta el infinito. A las seis de la tarde, el Nautilus se iba llenando. Había en el aire un sonido suave de tazas que se chocaban, de cucharitas que revolvían el azúcar, un sedante murmullo de conversaciones. Las luces bajas, amarillas, arrojaban una luz tan engañosa sobre la mole de Teté Bardolat que, por momentos, la disolvían contra el bloque oscuro del piano. —Pero hasta las improvisaciones son música de alta elaboración y las pulsaciones, cuando repite frases cortas, de dos compases, por lo menos diez veces, no pueden imaginarse qué es eso. Elegí ese momento, porque lo veía tan bien dispuesto. Siempre que se lo dejaba hablar largamente del Gran Gordo, se volvía bien dispuesto. Me dijo: —No hay vuelta que darle a este asunto. La única solución es tu amigo, el médico. Menos mal que esos amigos de la infancia suelen ser de fierro, que si no. ¿Quién te hace esa gauchada? El soplo helado debía venir del Danubio. ¿O del Ródano? Y agitaba la nieve. El tercer hombre no aparecía y todos andaban metidos en problemas verdaderamente serios. El policía le explicaba a Rollo Martins lo que Orson Welles hacía con la penicilina adulterada y lo que la penicilina adulterada hacía con la gente. Luego venía la escena en el Prater, junto a la rueda de la fortuna, que giraba lentamente sobre la ciudad. Cuando el vagón llegaba a lo alto de la rueda, se podían ver, allá, arriba, rostros aplastados, desfigurados, contra los vidrios. Detrás de un quiosco, un tipo se puso a silbar la melodía de míster Karas, tan taran taran taran. —¿Quién te hace esa gauchada, eh? A propósito, de lo otro; ene o, ¿entendés? Lo otro era el dinero que le había pedido a Bardolat. Para eso están los amigos. De manera que no tuve otro remedio que ir a La Plata, donde vivía Sepic. Ahora lo veía al padre encogido, arrastrando los pies, cada vez que se escuchaba alguna puerta. Entonces él, se levantaba. Cada tanto, miraba la lluvia y, por su aspecto, era como si la humedad le fuese entrando por los zapatos, le subiera por las piernas. La primera visitante había desaparecido. ¿En qué momento pudo esfumarse de esa manera? En el sitio donde ella había estado, un viejo, con el aspecto lívido de un monje de Zurbarán, decía: —Le dije ¿qué, no tiene manos, acaso? Era una voz enorme, ronca. La mujer lo escuchaba, levantando unos ojos de agua, celestes, inmóviles. De golpe, el padre de Carolina me miró fija, frontalmente, por primera vez. Me miraba desde más atrás de la mirada, como un hombre que tiene la urgente necesidad de hablar con alguien. De un vistazo abarqué la distancia que había hasta la escalera: no más de diez pasos. Campomanes me sondeaba, un poco irónico: —Andá, viejo, dónde está ese coraje. Mirá: te vas a la sala de espera. En menos de media hora esto estará listo. Dentro de un par de días la traés, para que la controle, ¿sabés? Cuando Amalia, mi enfermera, abra la puerta y te diga: aquí llega Carolina, señal de que todo se terminó. Después la dejás descansar un rato y se van. Parecía extraño que ese fuera Sepic, después de tantos años. Tenía un aire de azoramiento. Era evidente que no estaba seguro de la oportunidad de mi visita, porque festejaban algo, no sé qué, esa tarde. —¿Cómo te habías perdido? —me dijo— pero no te quedés ahí, pasá, viejo. Sobre una mesa había platos y botellas. Desde un rincón, donde un grupo tomaba whisky, partían carcajadas estrepitosas. Una mujercita rubia, un poco desteñida, lavada, se nos acercaba, cubierto su paso por el ruido de las risotadas. —Mi mujer —la presentó él—. Pero cuántos años, ¿decime qué te sirvo? Le pedí que hablásemos a solas. Yo debía de tener un aspecto desesperado, cansado, enfermo, polvoriento. Por lo menos él me miraba como si lo tuviera. Primero levantó la cabeza, sorprendido, después empezó a aprobar, como si aquello tuviera un costado divertido, que yo no le encontraba. Mientras le hablaba, yo especulaba acerca del problema de la identidad desdoblada. En Sepic me encontraba a mí mismo: el mismo pelo, los mismos labios, un corte parecido de mandíbula. Los hombros de Sepic se movieron: —No te preocupes más, por favor —me dijo, con una voz parecida a mi voz—, te doy todo lo que te haga falta. Me hubiera gustado preguntarle acerca de esos dos días, casi doce años atrás, después de lo cual se habían mudado a La Plata. Solía imaginarlo, vagando por calles, desoladas como cementerios, con ventanas de luces altas, fluorescentes, como de una ciudad extranjera, con alguna iglesia de estilo normando a mitad de cuadra, gris y baja. Una torre con un reloj sin manecillas en alguna esquina. Una ciudad donde Sepic no entendía los nombres, las señales de tránsito, con sólo un oscuro vacío por delante. Sepic abrió la puerta del escritorio, que olía a sustancias químicas. Un individuo con un vaso en la mano se nos cruzó: —Siéntese —me invitó. Pero no había dónde sentarse, excepto en el piso y, además, yo tenía apuro por irme. Otro día le preguntaría a Sepic. El viejo de Carolina seguía mirando la lluvia, a través de la ventana. Yo no veía nada desde mi rincón, pero podía imaginar un cielo desoladamente blanco, las lívidas fachadas de las casas. Alcancé a levantarme de un salto y me dije: despacio, no hay por qué asustarse, pero ya estaba pegado a la pared, como una sombra, cerca de la escalera. De golpe, desde el quirófano, salió un médico, con la cara contraída, como si tuviera una cuña en el entrecejo: esa mueca piadosa y solemne que yo había reconstruido miles de veces durante aquella hora. Se quedó ahí, parado, indeciso, perplejo por un momento. El padre, desencajado, atemorizado, se le acercó. ¿A qué distancia de Buenos Aires se encontraría Campomanes en ese momento?, ¿dicho en millas, en decámetros? Derrumbado, con el pelo caído sobre la frente, el padre escuchaba al médico, que le apoyaba una mano sobre el hombro encogido. Algún día me dedicaría a interrogar en profundidad a Sepic, pensé, mientras volaba escalera abajo. Al lado del quirófano quedaba el padre de Carolina, quizá pensando en el carácter irrisorio de la vida, sosteniéndose un poco en el médico, comenzando a llorar.