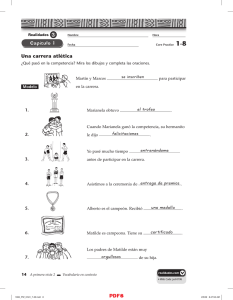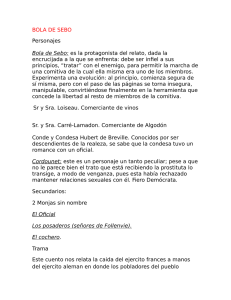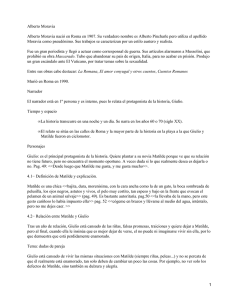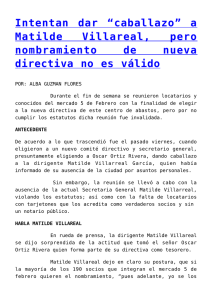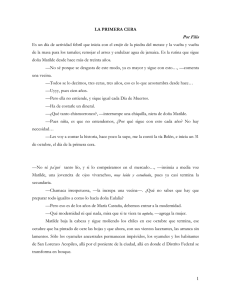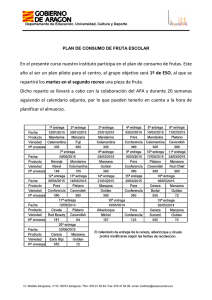matilde garcía pérez limitando con lo fantástico
Anuncio

MATILDE GARCÍA PÉREZ LIMITANDO CON LO FANTÁSTICO Bogotá, abril de 2014 Primera edición Título: Limitando con lo fantástico © Matilde García Pérez / Autor Bogotá - 2014 © E-ditorial 531 / Editor Bogotá D.C. - Colombia - 2014 Calle 163b N° 50 - 32 Celular: 301 539 0518 E-mail: info@editorial531.com Web: www.editorial531.com ISBN: 978-958-58382-4-6 Corrección de estilo Silvia González Pérez www.scriptus.es Braco Publicidad www.braco.com.co Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida ni en todo ni en parte, ni registrada en o retransmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia, impreso, o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de la editorial. Limitando con lo fantástico Índice Prólogo a la edición colombiana 7 Introducción a la segunda edición 10 Tiempos de guerra 12 Macondo17 El sueño 20 La fuente 24 «—vi tu dibujo de la barca —sí, estaba pensando en que es hora de volver a la playa y recoger las redes —a mí me parece que estás a punto de partir…» Prólogo a la edición colombiana N o es fácil ser cuentista en un país como Argentina donde este género ha sido una tradición. Grandes escritores han dedicado casi la totalidad de su obra a esta difícil tarea. Escritores como Horacio Quiroga, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Roberto Arlt, Manuel Mujica Lainez, por mencionar sólo cinco, quienes ponen muy alta la medida para cualquiera que se atreva con el género. Hacer que un libro de cuentos se sostenga, es decir, quede erguido, tenga unidad, deambule ante los ojos del lector proporcionando un aliento múltiple, pero cada cuento amarrado al anterior y al siguiente, a medida que avanzamos de relato en relato, no es fácil. Por ello celebro la aparición de Limitando con lo fantástico de Matílde García Pérez, nacida en la provincia de Tucumán, bastante al norte de Buenos Aires. Pero más me agrada que editores colombianos crucen sus colecciones con autoras extranjeras y especialmente argentinas. El libro de cuentos de Matilde García Pérez fue publicado por la editorial Las tres lagunas de la ciudad de Junín, y por algún giro de las leyes del azar que cruzan la literatura, se reedita con ésta, también nueva empresa colombiana, E-ditorial 531. 7 Limitando con lo fantástico Lo celebro pues se trata de un buen libro de cuentos. Limitando con lo fantástico es un recorrido personal, onírico, intelectual, mágico, fantástico, que se inicia con relatos desde los tiempos ancestrales de la autora, por allá en la remota España Carlista en la población de Bossost (Cataluña), hasta narraciones de tipo fantástico y encantadoramente apocalípticas, pues una de ellas aborda los riesgos del crecimiento de un hongo desconocido en las cepas del maíz Guatemalteco, que hace que todos los hombres que lo consuman alucinen como hermosos quetzales. El zaguán es un corredor al que desembocan las puertas de una casa de pueblo, se enfrentan las de un inquilinato de barrio popular, las puertas de la casa de la abuela en la cual nacimos y crecimos muchos, incluyendo la autora de este libro. Por ello, un segmento de éste se titula así: Más allá del zaguán. Es decir, se mira hacia atrás, muy lejos y se ven las sombras y las voces de José María Vázquez metido en las intrigas de la España de la época, viajando a América y construyendo una casa y una empresa que aún se reconoce cien años después, a través de su arquitectura, sus puertas, las escaleras de madera, las colecciones ocultas con miles de figuras de elefantes de todas las formas, las voces de las tías y los tíos centenarios que hablan desde los tiempos del general Rosas. A lo largo del zaguán crece la autora y sus historias, aparecen las amigas, los sueños, las muñecas, las canciones, la madurez y el cansancio de una vieja solitaria que se reconoce al estar cada día más cerca del final. Caminando a través del zaguán se abre una puerta que conduce a un relato prehispánico y luego a una serie de cuentos que abordan y limitan con lo fantástico al tocar el cruce de la mirada de un hombre maduro y una mujer que se encuentran junto a una fuen8 Matilde García te de agua, en un pueblo cualquiera, pero, por un instante, todo adquiere un tono de extraña brillantez. Una prosa serena, que maneja adecuadamente el tiempo, las metáforas, los silencios, el dialecto sureño, recorre de lado a lado el libro y permite que un hilo conductor nos lleve a través del zaguán. Obvio, a veces lo perdemos… ¿Quién no se ha soltado alguna vez del hilo invisible?... y asustados o sonrojados recuperamos la ruta punteada. Limitando con lo fantástico es eso. Carlos Luis Torres G. Escritor. 9 Introducción a la segunda edición V engo, a mis cincuenta y tantos años, de recorrer como farmacéutica sanitarista caminos de docencia y funcionaria pública, días apresurados entre agendas apretadas y horas agitadas llenas de estrés. Antes de ser farmacéutica, lo mismo fui sanitarista y antes de ser funcionaria, también mi paso se apuró tratando de poner mi granito de arena en el castillo de los deseos de una realidad mejor. Y más allá de la trabajadora que corría lo mismo por calles polvorientas de suburbios pueblerinos que por el asfalto de grandes ciudades; que se sentó en una silla maltrecha en una ronda de mujeres de barrio a hablar del tratamiento para potabilizar el agua en épocas del cólera, subió escaleras de mármol hacia oficinas de ministerios o viajó en algún avión integrando comitivas oficiales, siempre estuvo simplemente la mujer, la madre, la esposa, la viuda. Una carga de vida como la de cualquier mujer moderna. Empecé escribiendo como un gesto terapéutico que canalizaba frustraciones, expectativas y miedos, tal vez, hasta terrores. Pronto sumé a ese gesto inquietudes genealógicas; convoqué saberes propios y heredados, y no tardé en lograr 10 Matilde García una ecuación en que la alquimia de las letras transmutara realidad y fantasía. En ese punto dejé de ser Teresa Madariaga para darle paso a mi alter ego, Matilde García Pérez. Está claro que me he implicado en cada relato, pero también he tomado aquellas cosas que me han ido rozando, golpeando, atravesando, haciendo reír, llorar y hasta casi resbalado y las he amasado, moldeado, hasta convertirlas en la imagen legible que quería transmitir. Como todo pasa en la vida por alguna razón —creo firmemente en la causalidad y no en la casualidad—, un giro en la vida me permitió dar a luz socialmente a este hijo gestado durante cinco años. Un día a fines del 2010, dejé de ser la mujer apresurada que era para detenerme y convertirme forzosamente en la mujer enferma y atrapada en una cama que pudo compilar estas historias. Mucho tiene que ver en el impulso de este proceso mi hermana, quien me animó a incursionar en esta aventura cuando yo consideraba que la que escribía era ella… Este libro es, también, desde mi perspectiva, un hito necesario para empezar a cerrar otras ideas que van creciendo con fuerza cada vez mayor: un segundo libro. Por todo esto, pongo, no sin cierto estremecimiento, esta «criatura» de papel y tinta, de letras y espacios, en las manos de ustedes, lectores aventureros. Mis hijos, carne de mi carne y hueso de mis huesos, no tienen que sentirse celosos de este hermano, porque él también lleva su misma sangre. Matilde García Pérez 11 Tiempos de guerra L a batalla había sido confusa, el General Juan Galo Lavalle —bajo cuyas órdenes me puse al regresar desde Salta, adonde acompañé al General Aráoz de Lamadrid—, había maniobrado hasta colocar a nuestras fuerzas a espaldas del enemigo, nos condujo hasta cruzar el río Famaillá y quedar a unas veinte cuadras de ellos. Al amanecer ya estábamos formados, mil trescientos hombres de caballería, y unos ochocientos infantes más tres cañones. Yo sabía que sería una batalla desigual, las fuerzas federales eran no sólo más numerosas, sino que estaban mejor pertrechadas. Pero también comprendí que el General Lavalle contaba con nuestro mejor conocimiento del terreno —especialmente el mío, ya que como tropero que era en tiempos de paz, sabía perfectamente dónde estaba cada vado, cada lomada y cada senda desde Tucumán al sur— para posicionarnos en una ubicación ventajosa. Era septiembre, y, cuando la bruma se disipó, el sol ya estaba a mitad de camino. Las fuerzas enemigas se desplegaban frente a nosotros mostrando su mayoría numérica e, inmediatamente, nos atacaron. A mi derecha, nuestros ca12 Matilde García ñones lograban desmontar una pieza de a ocho y contenían a la infantería enemiga y la obligaban a tenderse en el suelo. En ese momento atacaron nuestro flanco y respondimos fieramente, mi escuadrón persiguió y lanceó a más de cien enemigos, pero no fuimos apoyados a tiempo y el contraataque fue mortal para muchos. No recuerdo nada más de ese día, más que los gritos y el olor a pólvora y sangre. Era el diecinueve de septiembre del año mil ochocientos cuarenta y uno. Mi siguiente recuerdo fue al despertar en la penumbra de un rancho, sin poder moverme a causa del entablillado que tenía en mis piernas. Pasaron horas hasta que la silueta del paisano se recortó en el hueco de la puerta. —Veo que despertó al fin, amigo. La voz era áspera, tosca. La figura, flaca y correosa. Su cara llena de arrugas se iluminó al encender la lámpara. —¿Dónde estoy? Mi voz salió dificultosamente, tenía la garganta reseca. —En Río Colorado, amigo. Lo trajo el patrón cuando vio que respiraba, en medio de más de doscientos muertos lo encontró. El General Lavalle se fue al norte. Los que pudieron huir, huyeron. Algunos estuvieron como usté, luchándole a la muerte. Por un instante, el olor a sangre y pólvora fueron más que un recuerdo, el dolor de mis piernas me estremeció. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Podría volver a caminar? Las palabras se amontonaban y apenas pude articular: —Deme agua, por favor. El hombre me sirvió agua en un recipiente de barro. Un sabor extraño y fresco me devolvió la voz. —¿Y cuánto tiempo pasó? ¿Qué día es hoy? —Y… estamos por terminar el año… por ahí del 20 13 Limitando con lo fantástico de diciembre del cuarenta y uno, uno pierde la cuenta por estos lados. Había pasado el verano, atravesado el otoño sin darme cuenta y sufrido el invierno cuando finalmente los huesos mal soldados de mis piernas pudieron sostenerme y logré montar el zaino que me ofreció el patrón. Lo hice rumbear hacia La Casona, añorando sus cuartos espaciosos y los rincones umbrosos y frescos, impregnados de aromas domésticos, donde seguramente Matilde, mi esposa, estaría esperándome. II Yo, Matilde García, esposa del Coronel José Ignacio Murga, dos veces viuda del mismo hombre, todavía recuerdo el día en que vi llegar a mi marido de su primera muerte. Una sabía que un soldado puede no volver de una batalla, pero siempre guarda la esperanza de que sólo se hubiese retrasado, por eso mantuve la puerta del dormitorio entreabierta por dos meses desde esa batalla perdida, esperando oír el chirrido de las rejas abriéndole paso a sus trancos recios. Pero también la vida debe seguir, yo sabía eso por experiencia propia, así que, después de esos dos meses, cerré la puerta y empecé a hacer frente a la realidad del caos que la guerra dejaba en nuestras vidas. Vivíamos de los ingresos que al Coronel le daba su oficio de tropero. Pero, después de más de seis meses de ausencia, había que malvender el ganado para poder comprar azúcar, sal y yerba. Para el resto, hacíamos producir a la tierra maíz, cebollas y zapallos. Habiendo fallecido mi hermana Celedonia, La Casona era ahora nuestra y una parte de sus seis hectáreas, dificultosamente trabajada por las mujeres 14 Matilde García de la casa, proveían alimentos para todos. Cosas del tiempo de guerra. En eso justamente estaba pensando cuando los perros se alborotaron y José Ignacio hijo corrió a esconderse detrás de mi falda. Me di vuelta para ir hacia la entrada y ahí, recortada contra el cielo luminoso, una figura oscura y flaca, desgreñada y un poco maltrecha. Su voz sonó parecida a la voz de mi marido el Coronel. Y, realmente, el hombre cuya voz se parecía a la de mi marido llevaba su nombre y sus ojos tenían, a veces, la misma luminosidad que me había conquistado diez años antes. Pero poco quedaba de él. Estos veinte años han sido demasiados para ver apagarse su luz en medio de sufrimientos. Finalmente, ahora puedo despedirlo sabiendo que al menos estará libre de ellos. III No es que yo quisiera aprovecharme de mi madre. Nada tan lejos de mi intención. Pero ella es una mujer absolutamente independiente. Tan independiente que, para salvar La Casona de los usureros, me obligó a que firmáramos un compromiso ante dos testigos que documentara el préstamo que le hice de 624 pesos. Todo comenzó con la primera muerte de mi padre y su aparición que, al contrario de lo que algunos podrían pensar, no mejoró la situación. Desde aquel día en que vi a mi padre —lo supe después, ese día sólo era un extraño maloliente— trasponer vacilante la entrada a La Casona, las cosas parecieron empeorar. La hacienda caballar y vacuna que era de nuestra propiedad había sido descuidada durante su ausencia y tuvo que recurrir a la justicia para recuperar algo de lo perdido. Lo único que aumentó en los 15 Limitando con lo fantástico últimos veinte años fueron los hijos. Su discapacidad hacía sus viajes difíciles y las visitas del médico cada vez más frecuentes. Los ingresos no aumentaban pero las deudas sí. Hace un año mi padre el Coronel falleció librándose por fin de los terribles dolores y de la carga de sostener a una familia, y mi madre recurrió a mí como última alternativa para no entregar La Casona. Mi condición de hombre casado hizo que ella insistiera en firmar ese documento garantizando su voluntad de pagar el préstamo. Cada uno debe defender a los suyos, decía. Ahora, tras haber pagado su deuda, yace en su lecho de muerte en La Casona mi madre Josefa Gabriela García, a quien le gustaba ser llamada Matilde. 16 Macondo S é que sucedió cuando me instalé en el sofá del comedor, refugiándome del trajín doméstico para devorarme las últimas páginas de Cien años de soledad. El comedor era la habitación más amplia de la casa, sus gruesas paredes de adobe pintadas color limón desteñido y su techo altísimo del que estaba suspendido un deteriorado cielorraso de lienzo ayudaban a crear un ambiente fresco en la canícula de febrero. El hastío era indescriptible, especialmente porque la alternativa era baldear las rojas baldosas de la galería en las que agonizaban los helechos o lavar la ropa en la pileta en el lejano fondo de la casona de mi tía, que era donde se habían refugiado de su vida de trashumantes nuestros padres, pertinaces artistas de circo, para permitir —gracias a Dios— que su último retoño naciera en algún lugar definido. No era que lo contrario me molestara, pero a veces resultaba complicado explicar por qué había nacido en Viedma si mi hermano era de Ceres, mi madre de Colonia y mi padre de Temuco. Supongo que ellos habían percibido tales problemas alguna de las miles de veces que tenían que ir a 17 Limitando con lo fantástico hablar con nuestros maestros, desconcertados no sólo por nuestra insolente independencia y flexibilidad para adoptar rápidamente lo peor de las mañas de nuestros compañeros, sino por lo surtido de nuestro prontuario escolar, que más que certificaciones de cursos aprobados, parecía una guía de rutas latinoamericana. La tía —y era tía de alguien, pero no era hermana de mi padre ni de mi madre— tenía como noventa años y le venía bien alguien de compañía, porque ya le costaba atender tanta casa con tan flacas fuerzas. Por eso siempre había tarea que hacer. El sofá era grande, yo cabía recostada a lo largo sin problemas, y tenía una funda con flores selváticas protegiendo el gastado gobelino con que estaba tapizado. Me gustaba acurrucarme ahí, lejos del alboroto familiar, para hacer algo que había aprendido guiada por la más fantástica maestra que tuve en mis nueve años de experiencia a través de las escuelas de cuatro países sudamericanos. Ella, Lavinia Iturre, era la maestra de sexto grado de la escuela de Trenque Lauquen. Fui su alumna desde mayo a noviembre de 1969. Primero me hice notar por mi desastrosa dicción, mezcla de todas las tonadas de la gente de cien pueblos, y luego por mi dificultad para leer en voz alta, que en realidad era dificultad para leer, lisa y llana. Lavinia era en ese entonces una joven principiante, tal vez por eso me adoptó como su desafío para ese año. O al menos eso me pareció, porque se esforzó tanto que el 11 de noviembre, Fiesta de la Tradición, yo fui la encargada de leer veinte versos del Martín Fierro de José Hernández, y fui aplaudida por todos, especialmente por mis padres, ni grandes estudiosos ni sabios, apreciando la transformación de su hija, que en sus ratos libres reemplazó los partidos de 18 Matilde García fútbol por empedernidas lecturas en cualquier rincón que lo permitiese. Ésa es la razón por la cual había empezado a leer las cuatrocientas veintitrés páginas del sabroso libro hacía exactamente treinta y seis horas y estaba dispuesta a beberme hasta el último trago, merecido después de los desvelos, las maniobras para continuar leyendo mientras arrastraba la escoba por las habitaciones, mientras cocinaba, mientras comía… mientras reiteradamente volvía atrás para retomar la retorcida genealogía. Así que ahí estaba, caminando por las calles polvorientas de Macondo detrás de Amaranta Úrsula, que llegaba con su marido a cuestas a la casa de los Buendía, como un torbellino renovador e irreverente, donde un Aureliano (uno más en la cadena genealógica) esquivo exploraba los rincones del conocimiento, ajeno a la realidad. Desgrané cada instante hasta llegar al inexorable momento en el cual la historia de cien años de Buendías terminaba de concretarse en el castigo de un hijo con cola de cerdo, consecuencia de las relaciones incestuosas entre Aureliano y Amaranta Úrsula. Sentí la presión de un universo derrumbándose ante un hombre que se profetizaba a sí mismo, víctima de su sabiduría y su pasión, ambos indiscutiblemente escritos en sus genes y finalmente cumpliendo su destino, sentí como un vórtice oscuro se apropiaba de mi voluntad. No sé con exactitud cuánto tiempo estuve atrapada en Macondo, pero era ya tarde cuando discutí con mi hermano que sostenía que me buscó varias veces por la casa, especialmente por el comedor, sin encontrarme. 19 El sueño Siempre pensé que los sueños son como una sopa en la que se mezclan, en el caldo de las ideas olvidadas y los mandatos del subconsciente, las experiencias recientes más fuertes, sazonadas con el recuerdo de otras lejanas traídas a colación vaya uno a saber por qué escondida relación entre ellas. Pero ahora que repienso los hechos de la última década, tengo que reconocer que a veces los sueños son como los del José bíblico, el hijo de Abraham que llegó a ser el hombre más poderoso de Egipto después del Faraón. Sueños premonitorios, sueños que sólo adquieren sentido en el contexto de la realidad futura. Recuerdo tan nítidamente las imágenes a todo color y sonido cuando soñé al Pastor de mi iglesia llamándome repetidamente Esther —tengan en cuenta que me llamo Beatriz—, mientras yo lo saludaba después de tanto tiempo sin verlo… Debajo de su camisa blanca mangas cortas, inusualmente entreabierta, se veía una camiseta negra y yo le decía que lo felicitaba por el cambio y él volvía a llamarme Esther… Me reía pensando en que siempre se 20 Matilde García confundía de nombres… Debiera haber notado el tono convincente e insistente que usaba, pero, bueno, en ese entonces mi futuro no se parecía a lo que es hoy. Desde ese encuentro onírico pasó mucha agua bajo el puente. Para empezar, dejé de congregarme y casi perdí contacto con todos los hermanos, incluso con el Pastor. Tienen que entender esto, esa comunidad fue importante para mí mientras estuve en crisis, pero, cuando me sentí fortalecida, me asfixiaban las convenciones, los límites y las ceremonias. El mundo parecía una gran pista que pedía ser recorrida, la perspectiva con que encaraba mi trabajo cada día era más amplia. En ese entonces mi trabajo era insignificante: solamente secretaria de la legisladora provincial Ermelinda Ríos. Lo mejor era que parecía que podía ayudar a los más necesitados doblemente: podía dejar escurrir alguna palabra de esperanza en el poder transformador de Dios y simultáneamente transformar levemente esas vidas con algún aporte material. Ser una mujer sola —sin marido, sin padre, sin hijo— le da a la vida cotidiana matices especiales: la soledad canaliza todas las energías en aquello que tenemos más a mano. En mi caso, la logística social de la actividad política de la legisladora me absorbió completamente. Cuando cinco años después fue lo del golpe militar, quedé de pronto sin saber qué hacer. Ahora la actividad legislativa tenía otro enfoque y no había lugar para mis intentos de mejorar la situación de las personas desde ese espacio. Pero los vínculos establecidos durante esos cinco años se habían hecho fuertes, así que continué en relación con la Leonor y con Armando, que siempre acompañaban a la gente a hacer los pedidos, esas migajas que del poder político obtenían quienes sabían qué y a quién pedir: una casilla, colchones, un subsidio, una pensión, medicamen21 Limitando con lo fantástico tos,… Como yo conocía los contactos apropiados para cada necesidad, iba y venía, tejiendo inconscientemente una fina telaraña y convirtiéndome en una especie de reina araña que enlazaba extremos diferentes de la sociedad provinciana. Las gestiones a veces se hacían más difíciles y empecé a relacionarme también con los oficiales del ejército, buscando entre ellos los de mayor sensibilidad y, apelando a sus remordimientos, lograba pequeños beneficios para quienes no tenían nada. Fue en esas idas y venidas que conocí al Teniente Coronel Santiago Igusquiza, todo un caballero que era capaz de mover cielo y tierra en cada oportunidad que le pedía ayuda. Yo para ese entonces tenía treinta y pico de años, tres menos que ahora, y seguía sola. Por lo que el refinamiento de Santiago Igusquiza me producía cosquilleos impensados, casi recién estrenados. Pero no pasaba de eso. Así que, cuando me invitó a salir, me pareció una idea interesante, después de todo era el más humano de los oficiales que había conocido. Lo que nunca me imaginé es que me propusiera matrimonio esa misma semana. Supongo que no lo pensé con la calma necesaria, pero, teniendo en cuenta las circunstancias, no había mucho qué pensar, al menos, así me lo pareció en ese momento. Ya no estaba dentro de la comunidad evangélica, pero me quedaba claro que el amor puede construirse con el conocimiento del día a día del otro, que siempre podía ser profundizado, que el respeto era la base de todo matrimonio que valiese la pena. Que el verdadero amor entre amigos era el más duradero de todos, eso era una idea que me quedaba clara. Tal vez por eso nunca me alejé del todo de la Leonor y de Armando, aunque se lo oculté a Santiago sin saber muy bien por qué. 22 Matilde García Lo que evidentemente no tenía claro es que las personas nunca se conocen tan bien como imaginamos. Y hoy sí que tiene sentido eso de que mi pastor me llamara Esther. En estos últimos tres años Santiago Igusquiza, mi marido, se convirtió en Comandante en Jefe del Ejército, y la vida de las personas está indudablemente en sus manos. Ya no peticiono ante él chapas, colchones, pensiones o un terreno donde poner una casilla. Ahora son las vidas de Leonor y de Armando las que están en juego. Así que, cuando él vuelva esta madrugada, me convertiré en Esther y seré su reina para lograr que autorice su liberación. Lucas, el Pastor de mi sueño, estará esperándolos del otro lado del puente para llevarlos a un lugar seguro. Lucas ya no es Pastor. Él ahora usa una camiseta negra y un pantalón de combate. En algún lugar de su mochila una destartalada Biblia es el testimonio de su fe. Es Nochebuena y no hay fuegos de artificio, sólo el rechinar de los autos y el golpeteo de los pasos apresurados en las calles antes de los disparos, los golpes en las puertas y los gritos ahogados. 23 La fuente L a fuente fluye bajo la protección umbrosa del árbol más frondoso de la plaza Independencia. Ésta es una ciudad pequeña, mucho más que un pueblo, mucho menos que una metrópoli. Seis bancos de cemento custodian la fuente o se ofrecen como refugio a caminantes cansados, amantes adolescentes y, no tanto, a madres resignadas al barro en las rodillas de los pantalones y a los restos de algodón de azúcar en los cuellos y en las pecheras de los vestiditos con flores pequeñas. Los viernes a las seis de la tarde el lugar se llena de adolescentes recién liberados de sus clases que dejan sus libros en los bancos y se apoyan en el borde de la fuente mientras planean la salida nocturna, pactando con quién y adónde. Los domingos a mediodía, de viejos que leen su periódico mientras esperan a su mujer que fue a misa de once a la Catedral, o tal vez a San Francisco. Pero los lunes a las cuatro de la tarde está ella, que siempre lleva un libro para leer y que, sin embargo, se queda observando a los transeúntes, o simplemente cerrando los ojos, me imagino que para escuchar mejor el parloteo de los pájaros o el susurro del agua. 24 Matilde García Los lunes a las cuatro de la tarde la plaza está limpia, todo lo limpia que puede estar una plaza sin adolescentes, sin niños, porque recién a las seis se pone concurrida. Y está silenciosa, especialmente en la canícula de este verano. En realidad, sólo silenciosa de ruidos urbanos, humanos, porque en este momento, cerrando los ojos, uno puede imaginar el trajín de los gorriones, de los quetupís, de algún que otro loro agreste y tal vez de alguna catita australiana o de un canario escapados de su jaula. Y es que fuente y árbol, agua y sombra, rumor y ramas son un refugio especial, un recorte de la naturaleza en la traza de hormigón y asfalto. No es que solamente venga los lunes a las cuatro de la tarde. A veces la he visto los miércoles a las cinco, los sábados a las ocho de la mañana o los jueves a la noche. Pero siempre, siempre, los lunes a las cuatro de la tarde. Es una mujer común, con un aire de intelectual —aunque tal vez sólo sea por eso de andar cargando un libro— con poco, casi ningún maquillaje (a veces una línea oscura reforzando sus ojos oscuros, o un trazo descuidado de rouge en sus labios bien formados), el cabello nunca totalmente en su lugar, ropa informal pero armoniosamente combinada, zapatos cómodos, casi espartanos. Por ejemplo, hoy es martes y son las seis de la tarde, y la veo venir desde la esquina opuesta y sentarse junto a una jovencita con aspecto de estudiante de medicina, delantal blanco abierto, ojos llorosos. Así pasaron como treinta minutos, charlando, ella tomándola de la mano, consolándola, pero, hablándole firmemente, se la veía apasionada, convincente. Alrededor de ellas, los niños juegan ante la indiferencia de sus madres y puñados de adolescentes desparraman las últimas hojas de sus carpetas escolares. Es que esta semana es semana de exámenes finales, de final de clases, de inauguración de vacaciones. La estudiante se va y 25 Limitando con lo fantástico ella se queda, relajada, con los ojos fijos en la danza del agua. Diez minutos más y sus pasos la llevan de regreso, sin prisa. Cuando llueve, agua sobre agua, agua resbalando por las hojas grandes, lisas y verdioscuras del Ficus bengalensis, agua formando charcos barrosos en los que flotan papelitos de caramelos, trozos de hojas de papel con letras borrosas, agua filtrándose entre las baldosas y esperando agazapada el paso apurado de los empleados públicos que corren hacia las oficinas para saltar a los pantalones, al borde de la falda blanca, inundando zapatos, arrancando maldiciones. Ayer viernes llovió y la vi pasar apresurada, bajo un paraguas colorido, saltando la geografía caprichosa de lagunas y pantanos, y sin quejarse de las salpicaduras que avanzaban porfiadas sobre sus sandalias claras. Frente a la fuente se detuvo un instante, casi imperceptible, sólo un movimiento vago que me dijo cuánto quisiera poder quedarse aunque eso significara terminar empapada. Y, en cuanto dejó de llover, a pesar de que estaba anocheciendo, no sé en qué momento, ya estaba sentada, luego de haber secado prolijamente el banco, casi estática, respirando profundo, como saliendo de la abstinencia. Con el tiempo comencé a preguntarme porqué la regularidad de los lunes, tan puntual al llegar, tan demorada la partida. ¿Venía de trabajar y éste era un escape a la carga pesada de un día particularmente pesado? Pero no era posible que esto sucediera todos los lunes. ¿Y en qué trabajaba? No tenía horarios definidos, excepto los lunes. No debía ser una empleada pública, ni una maestra, mucho menos un ama de casa. Sólo un evento atravesaba periódicamente su trayectoria de episodios alrededor de la fuente. Algunos lunes —pero 26 Matilde García solamente algunos— un hombre insignificante cruzaba la plaza rodeando la fuente, en un camino ilógico, pero repetido. Venía del sudoeste, desde el ex hotel Corona, enfilaba hacia el centro de la plaza, y luego, bajo la sombra del ficus, aminoraba su paso hasta casi detenerse, pasaba exactamente delante de ella, en cuatro grandes pasos más estaba al borde de la fuente, deslizaba su mano por la superficie del agua y seguía su camino al sudeste. No había prestado ninguna atención a este hecho hasta que noté que sus miradas se cruzaban durante una milésima de segundo. Y en esa milésima de segundo, la fuente enloqueció, el ficus se encrespó y el granito de las veredas de la plaza resplandeció de blanco con reflejos verdosos. Era posible percibir todo eso si uno estaba concentrado en el cruce de miradas porque, de lo contrario todo pasaba como un pequeño desajuste en la visión, un reacomodamiento de la retina a un reflejo pasajero. Después de este descubrimiento, se hace evidente que él tiene como rutina ese recorrido los lunes. Entre las cuatro y las seis, en algún momento, este rincón de la plaza se altera mágicamente, sin que sus protagonistas muestren señales de darse cuenta de ello. Pero este hombrecito menudo, que usa pantalones excesivamente holgados, sujetos por unos tiradores oscuros, camisa clara, zapatos gastados, anteojos de espejuelo, su cabello gris peinado descuidadamente y con un maletín desteñido al hombro, recorre el mismo camino en otros días y otros horarios. Lo he visto pasar acompañado con una o dos personas un poco más jóvenes, hablando calurosamente. Su cuerpo, generalmente encorvado, se torna erguido, sus gestos firmes, casi dominantes, parecen completar sus palabras. El rostro encendido, los ojos brillantes, deja de parecer insignificante. En este punto, me parece absolutamente imprescindible develar los nombres de ella y de él. Y deliberadamente 27 Limitando con lo fantástico digo develar, porque aunque desde la posición que ocupo es imposible saber cómo los bautizaron —qué es un nombre sino un sustantivo propio, una esencia hecha palabras, nunca aprehendida totalmente, pero que sirve para identificar, llamar, en definitiva nombrar, a alguien—, prefiero pensar en la palabra que para mí representa esa esencia. Y creo que ella es Matilde, por sus labios apretados, su paso firme, su indiferencia ante los protocolos y las reglas y su preocupación por las personas. Podrían haberla bautizado como Ana, María o Beatriz, pero estoy segura de que es Matilde. Y él… él me parece, no estoy segura, no se ha dejado ver con claridad hasta ahora, pero, repito, me parece que es Benito, un poco tímido, amante de la naturaleza, capaz de desafiar los convencionalismos, con ideas claras y por eso mismo, un líder potencial. Nunca hasta ahora, Matilde y Benito se habían encontrado fuera de los lunes entre las cuatro y las seis. Hasta ahora. Porque en este preciso momento, domingo a las 9 de la mañana, ambos vienen, desde distintos extremos de la plaza, hacia aquí. Matilde, de vestido veraniego, flores amarillas sobre fondo verde claro, cabello recogido en la nuca, libro en mano, viene desde la esquina noreste, a paso firme, pero sin prisa. Benito, pantalones claros, camisa de mangas cortas, de la mano de un niño que no conozco, viene caminando despacio, deteniéndose en cada árbol, mostrando al niño las hojas, el follaje, desde la esquina sudoeste. Al ver la fuente, el niño corre hacia ella, mete sus manos hasta el fondo, grita: —¡Abuelo! ¡Ven a tocar el agua! ¡Está fría! Y Benito apresura el paso, la mirada concentrada en el pequeño. Los gritos llaman la atención de Matilde, que, sin ver a 28 Matilde García Benito, se acerca al niño y le sonríe. Dos segundos después sus miradas se cruzan y el agua de la fuente se vuelve azul eléctrico, sin embargo nadie, excepto yo, parece ver semejante fenómeno. Por una infinitésima de tiempo, todo se congela, el agua azul detiene su caída, las hojas del Ficus bengalensis se quedan quietas en un aire también quieto, dorado por los rayos nuevos del sol de la mañana. Pero todo recupera su aspecto habitual inmediatamente y con el niño entre los dos, Matilde y Benito también vuelven a la normalidad: —Buenos días. —Buenos días. —¿Es su nieto? —Sí, el único que tengo. —Hermoso niño. —Gracias. Y, sin más, cada uno siguió con su vida: Benito tomó de la mano al niño y enfiló hacia el sudeste. Matilde se sentó en un banco a leer su libro. Sin embargo, me parece que el agua sigue teniendo un tinte azul eléctrico, aunque nadie parezca darse cuenta de ello. Y desde entonces, cada domingo a las nueve de la mañana, la escena se repite, el diálogo cambia, pero siempre son dieciséis palabras exactas las que intercambian. El siguiente lunes a las cuatro en punto de la tarde, Matilde estaba como siempre en su banco con el libro sobre la falda, la mirada fija en el extremo sudoeste de la plaza, esperando la aparición de Benito. Aunque tuvo que esperar casi hasta el límite de las seis, no quedó defraudada: ahí venía la figura desgarbada, con paso tranquilo, pero con la mirada fija en el banco de Matilde. La algarabía de la fuente y el alboroto del ficus duraron lo que siempre, un 29 Limitando con lo fantástico pestañeo, pero los fragmentos verdosos del granito de la vereda resplandecían al paso de sus zapatos gastados, pero cuidadosamente lustrados mientras avanzaba desde la esquina hasta el rincón de la fuente y el aire alrededor de Matilde tenía unas reverberaciones extrañas desde que lo adivinó, un segundo antes de que sus pies terminaran de cruzar la calle. Pero todo pasó rápidamente, sin ninguna señal evidente por parte de cualquiera de los dos de que se reconocían, del contacto fugaz del día anterior. El martes era seis de enero y a las diez de la mañana una brisa piadosa impedía que la ciudad se terminara de caldear agobiada desde los 24 grados del amanecer. Con pisadas pequeñas y casi descuidadas, Matilde bordeaba la plaza vestida de blanco y dejando descubiertos sus hombros huesudos y delgados, su cabello un poco despeinado. Dudó un instante y, casi bruscamente, cambió su rumbo para pasar por debajo del ficus. Ahí, en el banco que se escondía detrás del retorcido tronco, estaban Benito y su nieto. No decidió que quería pasar frente a ellos: sus pasos simplemente fueron en esa dirección, justo cuando el niño levantaba su mirada. —¡Hola, señora! ¡Abuelo, saluda a la señora del otro día! —Hola, pequeño. Benito mirando a Matilde, Matilde mirando a Benito. Azul eléctrico en el agua de la fuente. —Buenos días. —Buenos días. Verde inglés intenso en las hojas del ficus, una brisa revolviéndolo todo y nada más. En dos minutos, abuelo y nieto enfrascados de nuevo en la lectura del cuento y Matilde, volviendo a su recorrido anterior. Nada menos que un renovado color en el ficus, un tono más azul en el 30 Matilde García agua, y cada martes a las diez y cinco, un nuevo encuentro casual, y dieciséis palabras para intentar una charla con la participación del nieto de Benito. El miércoles ocho Matilde esperó al atardecer para ir a sentarse en su rincón preferido, para abrir sobre la falda roja que apenas mostraba sus rodillas bruscas el libro de Cortázar. Creo que Matilde se siente identificada con los famas, aunque a veces querría ser un cronopio, después de todo, es evidente que sus recuerdos vienen con ella y todavía no están etiquetados. Tal vez sean solamente los recuerdos cercanos, ésos que evocan a Benito, pero son recuerdos al fin. Da vueltas a las páginas sin detenerse en las frases, sin reconocer las palabras, sólo quedándose ahí con la mente atravesando el agua casi azul de la fuente para mirar la esquina sudoeste, sin mirar, pero con el alma escapándosele de tan ansiosa. Y es tan fuerte la evocación que, finalmente, cuando levanta la vista, ahí viene Benito, paso apresurado, un mechón de cabellos fuera de lugar, con una mirada que aparentaba distracción, pero que solamente podía buscar la figura sentada detrás de la fuente. Con ese aire desaliñado y desorientado Benito es, definitivamente, un cronopio. Desacelera sus pasos, aprieta los labios y enfila hacia el único banco ocupado. Se detiene frente a Matilde y en su voz aletea la angustia, mientras las baldosas de la vereda titilan en verde esmeralda: —Buenas… —Buenas… —¿Podría sentarme? —Claro… —Qué calor… —Aquí está tan fresco… 31 Limitando con lo fantástico —Ciertamente… Se quedaron lado a lado, sintiéndose, respirándose, mientras la fuente salpica gotas azul eléctrico y el aire alborotado balancea las hojas del ficus, un tono más brillantes que de costumbre. Podrían haber sido cinco minutos, o tres horas, no estuve controlando el paso del tiempo, el tiempo no tenía importancia en este recorte glorioso del universo, sólo ellos existían. Pero, cuando Benito se incorporó, mientras la fuente se desteñía solamente un poco y el ficus recuperaba su compostura, las farolas ya dejaban escapar su luz amarillenta, noté que las veredas estaban resplandecientes. —Un placer, adiós. —Adiós. Habiendo descubierto la elongación infinita del tiempo, Matilde y Benito siguieron encontrándose casualmente cualquier día, y puntualmente a cada hora, para repetir un diálogo o un «triálogo», según fuera con o sin el nieto, siempre con dieciséis palabras hasta llenar totalmente las horas y los días de la semana, las semanas de los meses, los meses de los años. Al cabo de diez años de tener esta foto sobre la chimenea no dejo de admirarme de su capacidad de renovación: empezó siendo una imagen sepia casi borrosa y ahora es una fantástica impresión láser . color en papel fotográfico. La compré en una tienda de antigüedades en algún recodo de San Telmo, justamente porque sus colores venían bien con la decoración que en ese tiempo tenía en mi departamento. El ridículo precio que pagué no fue tanto como la ridícula atracción que ejerció en mí el hecho de encontrar un re32 Matilde García corte de mi ciudad en la gran metrópoli, una imagen de la fuente en la plaza aparentemente vacía. Sabía que había algo más, pero nunca podría haber adivinado las razones. Hoy me sigo sorprendiendo con la variedad de los encuentros no planeados de Matilde y Benito en una superficie de seiscientos centímetros cuadrados, y con su capacidad de profundizar su comunicación con solamente dieciséis palabras en cada oportunidad. Pero lo que más me fascina es la dedicatoria de la foto, cuidadosamente escrita con trazos oblicuos y firmes, que descubrí el día que decidí cambiarle el marco porque era demasiado oscuro: De todas maneras, aunque nunca pueda tenerte verdaderamente cerca, siempre estaremos juntos en nuestro rincón. Benito. 33 E speramos que haya disfrutado esta muestra de Limitando con lo fantástico de la escritora argentina Matilde García Pérez. Lo invitamos a que la comparta y la difunda logrando así que la lectura sea una forma de entretenimiento masivo. Igualmente, si quiere conocer la obra completa haga click aquí.