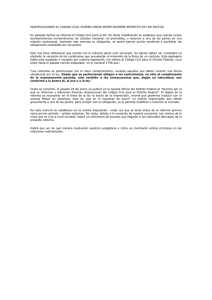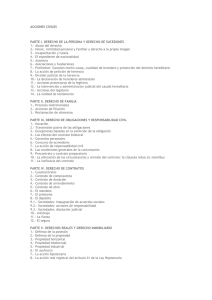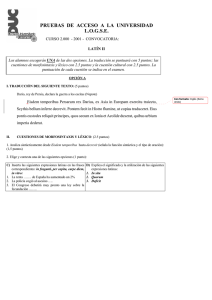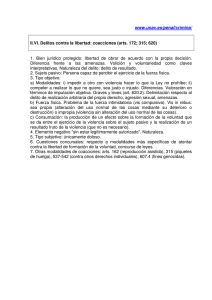Black and Blue
Anuncio
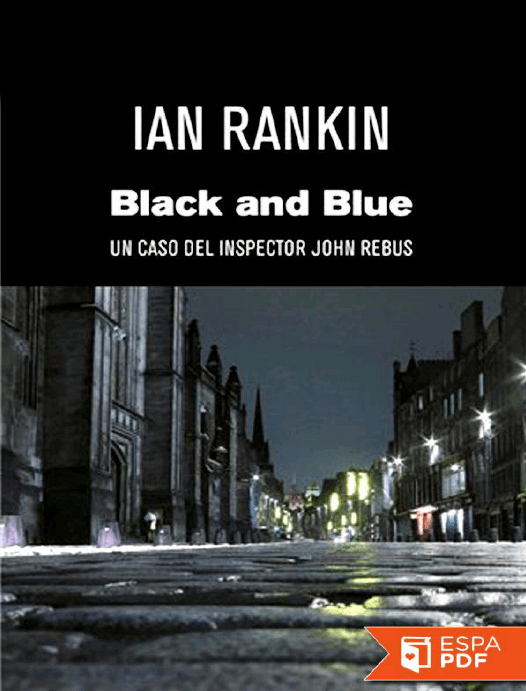
Tres mujeres jóvenes han aparecido ultrajadas y asesinadas. El criminal se ha guardado como fúnebre recuerdo un objeto de cada una de ellas. Demasiadas coincidencias en tono a una forma de actuar que recuerda a los salvajes procedimientos y la impronta de un asesino en serie que conmocionó a la sociedad escocesa en los años sesenta: el escurridizo John Biblia, cuya verdadera identidad nunca se pudo averiguar. El inspector de policía John Rebus es el vivo reflejo de la frustración de aquellos que no pudieron atrapar a aquel depravado criminal. Ahora está decidido a enfrentarse con alguien que parece querer glorificar la memoria de su macabro predecesor. En el embarullado curso de la investigación el inspector Rebus topa con otra serie de muertes sin conexión aparente. Un trabajador de la industria del petróleo, un confidente del narcotráfico y un conocido mafioso mueres en extrañas circunstancias; unos sucesos a los que hay que añadir las extrañas implicaciones de personajes de los bajos fondos urbanos y de magnates de las altas esferas del poder económico. Inmerso en varios frentes abiertos, el carácter pendenciero, rebelde y transgresor del inspector le enfrenta además a una investigación interna dirigida por un superior vengativo. Cualquier paso en falso puede acabar con la carrera de Rebus, si bien antes habrá que poner punto final a una obsesión: dar caza a John Biblia. Ian Rankin Black and Blue Inspector Rebus - 08 ePub r1.0 algarco 27.06.14 Título original: Black and Blue Ian Rankin, 1997 Traducción: Francisco Martín Editor digital: algarco ePub base r1.1 ¡Ah, quisiera, antes de que acabe el día Y que la traición nos burle, Que en paz repose mi cabeza cana, con Bruce y el fiel Wallace! Más nervio y fuerza, hasta mi fin, No cejo en declarar, Que el oro inglés nos compra y vende Cual fardo de truhanes en una nación. ROBERT BURNS, de Fareweel to a' Our Scottish Fame Si tienes los Arrestos… para decir «Yo puedo reescribir la historia según mis criterios», puedes salirte con la tuya. JAMES ELLROY (Letras mayúsculas del autor) CAPITAL VACÍA Cansada por los siglos Esta capital vacía resopla cual fiera Dormida y enjaulada, soñando libertad Sin creer en ella… SYDNEY GOODSIR SMITH, Kynd Kittock's Land 1 —Dígame otra vez por qué las mató. —Ya se lo he dicho, por impulso. —Antes, dijo que fue por compulsión —replicó Rebus repasando sus anotaciones. La figura derrengada de la silla asintió con la cabeza. Desprendía mal olor. —Impulso o compulsión, qué más da. —¿Ah, sí? —comentó Rebus, apagando la colilla. Había en el cenicero tantas, que algunas, rebosándolo, habían caído en el escritorio metálico—. Háblenos de la primera víctima. El individuo que tenía enfrente gruñó. Su nombre era William Crawford Shand, alias Craw, un cuarentón soltero que vivía solo en un bloque de viviendas subvencionadas de Craigmillar y que llevaba seis años en el paro. Se hurgaba con dedos temblorosos el pelo moreno grasiento, en ademán de cubrirse una incipiente coronilla. —La primera víctima —insistió Rebus—. Cuéntenos. «Cuéntenos» porque había otro hombre del Departamento de Investigación Criminal (DIC) en la «galletera». Era Maclay, y Rebus apenas sabía nada de él. Lo cierto es que aún no conocía muy bien a nadie en Craigmillar. Maclay, recostado en la pared, con los brazos cruzados, entornaba al máximo los ojos. Parecía una pieza de maquinaria en reposo. —La estrangulé. —¿Con qué? —Con un trozo de cuerda. —¿De dónde sacó la cuerda? —La compré en una tienda, no recuerdo dónde. Pausa de tres compases. —¿Y qué hizo después? —¿Cuando ya estaba muerta? — preguntó Shand rebulléndose ligeramente en la silla—. Le quité la ropa y mantuve relaciones con ella. —¿Con un cadáver? —Aún estaba caliente. Rebus se puso en pie y fue como si el chirrido de la silla contra las baldosas acobardase a Shand. Nada más fácil. —¿Dónde la mató? —En un parque. —En un parque, ¿de dónde? —Cerca de su casa. —¿En qué sitio? —En la calle Polmuir de Aberdeen. —¿Y qué hacía usted en Aberdeen, señor Shand? Se encogió de hombros. Pasó los dedos por el canto de la mesa, dejando manchas de sudor y grasa. —Tenga cuidado —dijo Rebus—. Son cantos afilados y podría cortarse. Bufido de Maclay. Rebus se arrimó a la pared y le miró interrogante. Maclay asintió ligeramente con la cabeza y Rebus volvió a la mesa. —Descríbanos el parque —dijo, apoyándose en el borde del escritorio y encendiendo otro cigarrillo. —Pues, un parque. Con árboles, con césped; un parque donde juegan los críos. —¿De esos que cierran las puertas? —¿Cómo? —Ya era de noche. ¿Estaban cerradas las puertas? —No me acuerdo. —No se acuerda. —Hizo una pausa de dos compases—. ¿Dónde la conoció? Craw respondió precipitadamente: —En una discoteca. —No parece usted el clásico discotequero, señor Shand. —Otro bufido de la máquina en reposo—. Descríbame el local. —Como todas las discotecas — replicó Shand, alzando de nuevo los hombros—: poca luz, focos deslumbrantes y una barra. —¿Y la víctima número dos? —Lo mismo. —Shand tenía los ojos apagados y la cara chupada, pero se notaba que comenzaba a divertirse reanudando su relato—. La conocí en una disco, me ofrecí a acompañarla a casa, la maté y me la follé. —¿Se llevó algún recuerdo? —¿Qué…? Rebus dejó caer ceniza al suelo y unas pavesas fueron a aterrizar en sus zapatos. —Que si cogió algo del escenario del crimen. Shand reflexionó y negó con la cabeza. —¿Y dónde fue exactamente? —En el cementerio de Warriston. —¿Cerca de su casa? —Vivía en Inverleith Row. —¿Con qué la estranguló? —Con el trozo de cuerda. —¿El mismo trozo? —Shand asintió con la cabeza—. ¿Dónde lo llevaba, en el bolsillo? —Sí. —¿Lo tiene aún? —Lo tiré. —No nos facilita las cosas que digamos. —Shand se sacudió satisfecho. Cuatro compases—. ¿Y la tercera víctima? —En Glasgow. Kelvingrove Park. Su nombre era Judith Cairns, pero me pidió que la llamase Ju-Ju. Le hice lo mismo que a las otras —respondió Shand de carretilla, repantigado en la silla y con los brazos cruzados. Rebus alargó la mano hasta tocar con gesto de curandero el antebrazo del hombre, para acto seguido darle un leve pero certero empujón que lo tiró al suelo con silla y todo. Se arrodilló a su lado y lo incorporó agarrándolo por la camisa. —¡Embustero! —le espetó entre dientes—. ¡Todo lo que cuenta lo ha leído en los periódicos y lo que se inventa es basura! Lo soltó y se puso en pie con las manos mojadas del sudor de la camisa de Shand. —No miento —protestó Shand tirado en el suelo—. ¡Le digo que es la pura verdad! Rebus apagó el cigarrillo a medio consumir y del cenicero se desparramaron varias colillas sobre la mesa. Rebus cogió una y se la arrojó a Shand. —¿Va a presentar acusación contra mí? —Claro, con el cargo de hacer perder el tiempo a la policía. Una temporada en Saughton, compartiendo celda con un buen maricón. —La costumbre es dejarle que se vaya —terció Maclay. —Que lo encierren —ordenó Rebus, saliendo del cuarto. —¡Soy él! —insistió Shand, mientras Maclay le levantaba del suelo —. ¡Soy Johnny Biblia! ¡Soy Johnny Biblia! —Ni por asomo, Craw —le dijo Maclay, calmándolo de un puñetazo. Rebus necesitaba lavarse las manos y refrescarse la cara. Cuando entró en los lavabos, dos agentes que fumaban y contaban chistes dejaron de reír. —Señor —dijo uno de ellos—, ¿quién era el de la «galletera»? —Otro farsante —contestó Rebus. —Hay muchos aquí —añadió el otro policía. Rebus no sabía si se refería a la comisaría, a Craigmillar, o a toda la ciudad. Era el peor destino de Edimburgo; allí nadie aguantaba más de dos años de servicio. No hallaría diversión en aquella comisaría. Estaba en una zona de la capital de Escocia tan dura como la que más, y bien se merecía el apodo de Fort Apache, Bronx. Situada al fondo de un callejón que daba a una calle llena de tiendas, era un edificio bajo de fachada lóbrega con casas de pisos de alquiler, más lóbregas aún, en la parte de atrás. Su situación en la callejuela la hacía fácilmente vulnerable al aislamiento del mundo civilizado y había sido asediada infinidad de veces. Indudablemente, Craigmillar no era un destino apetecible. Rebus sabía por qué le habían trasladado allí. Por haber incordiado a gente importante. No habían podido asestarle el golpe definitivo y le habían relegado al purgatorio. Infierno no, porque no era para siempre. Una especie de penitencia. El oficio que le comunicaba el traslado señalaba que iba a sustituir a un compañero hospitalizado al mismo tiempo que ayudaría en la supervisión del cierre de la anticuada comisaría de Craigmillar. Estaban desmontándolo todo para el traslado a otra nueva cerca de allí. El viejo local era un desbarajuste de cajas y armarios ya vacíos y el personal no prestaba mucha atención a los casos pendientes. Como tampoco se habían molestado en dar la bienvenida al inspector John Rebus. Aquello parecía más una sala de hospital que una comisaría y a los pacientes se los tranquilizaba sin remilgos. Volvió despacio a la sala del DIC, el «cobertizo», cruzándose con Maclay y Shand, que seguía proclamándose culpable, mientras era arrastrado hacia los calabozos. —¡Soy Johnny Biblia! ¡Que sí, joder! Ni por asomo. Eran las nueve de la noche de un martes de junio y en el «cobertizo» sólo estaba el sargento detective «Dod» Bain, que alzó la vista de la revista Offbeat, el noticiero territorial de Lothian y Borders y el área de Edimburgo. Rebus negó con la cabeza. —Me lo imaginaba —dijo Bain, pasando una página—. Craw es famoso por los colocones de hierba que agarra, por eso te lo dejé. —Tienes más valor que una tachuela. —Y además pincho por el estilo. No lo olvides. Rebus se sentó a su mesa dispuesto a redactar el informe sobre el interrogatorio. Otro farsante y otra pérdida de tiempo. Y Johnny Biblia campando a sus anchas. Primero había sido John Biblia, el terror de Glasgow a finales de los años sesenta. Un joven bien vestido, pelirrojo, conocedor de la Biblia y que frecuentaba el salón de baile Barrowland. Allí se ligó a tres mujeres, a las que maltrató, violó y estranguló. A continuación, desapareció, escapando al dispositivo policial más espectacular organizado en Glasgow para cazar a un hombre. No se supo nada más y el caso seguía pendiente. La policía disponía de una implacable descripción de él facilitada por la hermana de la última víctima, que había pasado casi dos horas con la pareja e incluso había compartido el mismo taxi; a ella la dejaron donde indicó y la hermana le dijo adiós con la mano por la ventanilla… Una descripción que no sirvió de nada. Y ahora estaba Johnny Biblia. Los medios de comunicación no habían vacilado en darle ese nombre: tres mujeres maltratadas, violadas y estranguladas era suficiente para establecer comparaciones. A dos de ellas las había recogido en nightclubs, discotecas. Tenían la vaga descripción de un hombre a quien habían visto bailar con las víctimas, bien vestido y tímido, que coincidía con el John Biblia original. Sólo que John Biblia, suponiendo que aún viviera, sería un cincuentón, y la descripción del asesino actual era la de un joven de unos veintitantos años. En resumidas cuentas: Johnny Biblia era el hijo espiritual del tal John Biblia. Existían diferencias, desde luego, pero los medios de comunicación no las mencionaban. Por una parte, las víctimas de John Biblia iban todas al mismo salón de baile, mientras que el radio de acción de Johnny Biblia era más amplio y abarcaba toda Escocia. De ahí que se barajaran diferentes teorías, entre ellas que se tratara de un camionero que hacía largos recorridos o un viajante de comercio. La policía no sabía qué pensar. Podría ser hasta el mismísimo John Biblia que regresaba al cabo de un cuarto de siglo, aunque no coincidiera su descripción con la de un hombre de veintitantos o treinta años; eran discrepancias que se habían dado otras veces con testigos presenciales en apariencia fiables. También se reservaban ciertos detalles respecto a Johnny Biblia, igual que en el caso de John Biblia, por mor de descartar docenas de falsas confesiones. Apenas había comenzado Rebus su informe cuando entró Maclay balanceándose. Esa manera suya de caminar dando bandazos no era porque estuviese bebido o drogado, sino por culpa r de su grave sobrepeso, un trastorno metabólico. Padecía también sinusitis, muchas veces respiraba con exagerados silbidos y hablaba con una voz que recordaba un cepillo mellado raspando a contrapelo la madera. En la comisaría le llamaban Heavy. —¿Te has encargado de Craw? — preguntó Bain. Maclay asintió con la cabeza apuntando a la mesa de Rebus. —Quiere acusarle de hacernos perder el tiempo. —Eso sí que es perder el tiempo. Maclay se balanceó en dirección a Rebus. Tenía un pelo azabache lleno de rizos y ensortijado en la frente. Probablemente habría ganado algún concurso del niño más bonito, pero de eso ya hacía algún tiempo. —Vamos, hombre —le dijo. Pero Rebus negó con la cabeza y siguió escribiendo a máquina. —Que te jodan. —Que le jodan a él —añadió Bain de pie mientras se disponía a descolgar la chaqueta del respaldo de la silla, y dirigiéndose a Maclay preguntó—: ¿Un trago? Maclay emitió un profundo suspiro sibilante. —Es lo que toca. Rebus ni se movió hasta que hubieron salido. No es que esperase que le invitaran a acompañarles. Se trataba precisamente de no invitarlo. Dejó de escribir y sacó del último cajón la botella de Lucozade, desenroscó el tapón, olió los cuarenta y tres grados del malta y bebió. Una vez devuelta la botella al cajón se metió en la boca un caramelo de menta refrescante. Mejor. «Ahora lo veo más claro»: Marvin Gaye. De un tirón, sacó de la máquina el informe y lo hizo un rebujo; luego, llamó al mostrador y ordenó que retuvieran a Craw Shand una hora y lo soltasen después. El teléfono comenzó a sonar en cuanto colgó. —Inspector Rebus. —Soy Brian. Brian Holmes, sargento de policía, que conservaba su destino en St. Leonard. Se mantenían en contacto. Aquella noche su voz era neutra. —¿Problemas? Holmes rio sin ganas. —Todos y más. —Pues cuéntame el último —dijo Rebus, abriendo la cajetilla, llevándose un cigarrillo a la boca y encendiéndolo, todo con una sola mano. —No sé si debo, con lo jodido que estás. —Craigmillar no está tan mal. Rebus echó un vistazo a la anticuada oficina. —Me refiero a lo otro. —Ah. —Escucha, es que… creo que voy a tener problemas… —¿Qué ha pasado? —Un sospechoso que habíamos detenido me estaba tocando las pelotas. —Y le zurraste. —Sí. —¿Ha presentado denuncia? —Lo va a hacer. Su abogado quiere llevarlo adelante. —¿Tu palabra contra la suya? —Claro. —Los de asuntos internos lo rechazarán. —Imagino que sí. —Que Siobhan te eche una mano. —Está de vacaciones. En el interrogatorio me acompañaba Glamis. —Malo, entonces. Es un gallina como no hay dos. Pausa. —¿No vas a preguntarme si lo hice? —Bajo ningún concepto quiero saberlo, ¿está claro? ¿Quién era el sospechoso? —Mental Minto. —Dios, ese borracho sabe más de leyes que un procurador. Bien, vamos a hablar con él. Daba gusto salir de la comisaría. Bajó el cristal de las ventanillas del coche. El aire era casi cálido. El Escort de la policía llevaba mucho tiempo sin limpiar y tenía envoltorios de chocolatinas, bolsas de patatas fritas y cartones de zumo de naranja y Ribena aplastados. El alma de la dieta escocesa: azúcar y sal. Añádase alcohol y ya es todo puro sentimiento. Minto vivía en el primer piso de un edificio de apartamentos de alquiler en South Clerk Street. Rebus ya había estado allí otras veces, ninguna de ellas fue agradable. No encontró aparcamiento y dejó el coche en doble fila. En el cielo, un rosado deslavazado luchaba inútilmente con la oscuridad arrolladora. Todo ello subrayado por un naranja halógeno. La calle estaba animada. Del cine y de los pubs aún abiertos se retiraban los últimos clientes. Olía a comida: fritangas, pizza y especias indias. Brian Holmes esperaba delante de una tienda con las manos en los bolsillos. Seguramente había venido a pie desde St. Leonard. Se saludaron con una inclinación de cabeza. Holmes parecía cansado. Pocos años antes era joven, fresco, entusiasta. Rebus sabía que la vida hogareña se había cobrado su tributo: a él le había sucedido igual en su matrimonio, roto hacía años. La compañera de Holmes quería que este dejase la policía. Deseaba un hombre que al volver a casa estuviera pendiente de ella y no enfrascado en los casos, en especulaciones mentales y en estrategias para ascender. Muchas veces, un oficial de policía está más unido a su compañero de trabajo que a su propia esposa. Cuando ingresas en el DIC te dan un apretón de manos y un papel. El papel sin fecha fija, condicional a tenor de las circunstancias. —¿Sabes si está en casa? — preguntó Rebus. —Le he telefoneado y contestó él mismo. Parecía medio sobrio. —¿Le has dicho algo? —¿Me tomas por idiota? Rebus miró hacia las ventanas del edificio. La planta baja estaba ocupada por tiendas. Minto vivía justo encima de una cerrajería. La cosa tenía su gracia. —Bien; subes conmigo y te quedas en el rellano. Sólo entra si oyes jaleo. —¿Seguro? —Sólo quiero hablar con él. — Rebus le puso la mano en el hombro—. Tranquilo. La puerta principal estaba abierta. Subieron la tortuosa escalera en silencio. Rebus tocó el timbre y respiró hondo. En cuanto comenzó a abrirse la puerta le dio un empujón con el hombro que propulsó a Minto y a él mismo hacia el recibidor escasamente iluminado. El inspector dio un portazo a su espalda. Minto se puso a la defensiva hasta que vio quién era, tras lo cual se contentó con lanzar un gruñido y regresar dando zancadas al cuarto de estar, una pieza minúscula que incluía la cocina, con un armario que ocupaba toda una pared y que Rebus sabía que ocultaba una ducha con retrete y lavabo de casa de muñecas. Construían iglús más espaciosos. —¿Qué cono quiere? —le espetó Minto cogiendo una lata de cerveza, que vació de un trago, sin sentarse. —Poca cosa —contestó Rebus, mirando alrededor despreocupado pero alerta, con las manos a los costados. —Esto es allanamiento de morada. —Sigue quejándote y yo te daré allanamiento. El rostro de Minto se ensombreció. A sus treinta y tantos años parecía mucho mayor. Había estado enganchado a casi todas las drogas duras de su época, coca Billy Whizz, caballo, speed Morningside, y ahora seguía un programa de metadona. Si antes era un problema menor, ahora era un loco. Un tarado. —Por cierto, he oído que se la ha buscado —dijo. Rebus dio un paso más hacia él. —Pues, sí, Mental. Ya no tengo nada que perder. Podría rematar la faena. Minto alzó las manos. —Despacio. Vamos por partes. ¿Cuál es su problema? Rebus serenó el rostro. —Mi problema eres tú, Mental Minto. Has denunciado a un colega mío. —Me pegó. Rebus meneó la cabeza. —Yo estaba presente y no vi nada. Fui a charlar con el inspector Holmes y estuve un buen rato; así que si te hubiera agredido lo habría visto, ¿no? Se miraron mutuamente en silencio. Luego, Minto dio media vuelta y se dejó caer pesadamente en el único sillón del cuarto. Parecía enfadado. Rebus se agachó a coger algo del suelo. Era un folleto municipal de alojamientos para turistas. —¿Vas a algún sitio? —dijo, mientras miraba la lista de hoteles, hostales y habitaciones con derecho a cocina, y amenazaba con el papel a Minto—. Si atracan alguno de estos establecimientos tú serás el primero a quien visitaremos. —Acoso —replicó Minto en voz baja. Rebus dejó caer el folleto al suelo. Minto ya no parecía estar loco, sino hundido, como si la vida le atacara con una herradura dentro de un guante de boxeo. Rebus dio media vuelta para marcharse, cruzó el recibidor y ya estaba en la puerta cuando oyó que Minto pronunciaba su nombre. De pie, a cuatro metros, al otro extremo del recibidor, aquel hombrecillo, con su astrosa camiseta negra alzada hasta los hombros, le mostraba el pecho, para a continuación darse la vuelta y enseñarle la espalda. Pese a la poca luz de la bombilla de cuarenta vatios con tulipa cagada de moscas, Rebus los vio. Primero le parecieron tatuajes. Pero tenía magulladuras por todas partes: costillas, flancos y riñones. ¿Autoinfligidas? Tal vez. Siempre existe la posibilidad. Minto se bajó la camiseta y lo miró furioso, sin pestañear. El inspector abandonó el apartamento. —¿Todo bien? —preguntó nervioso Brian Holmes. —Le he dicho que estuve en el interrogatorio. —¿Ah, sí? —inquirió Holmes tras un fuerte suspiro. —Exacto. Fue quizás el tono de voz lo que dio una pista a Holmes. Sostuvo la mirada de John Rebus, pero fue el primero en desviarla. En la calle le tendió la mano y dijo: —Gracias. Pero Rebus le había dado la espalda y se alejaba. Cruzó con el Escort la capital desierta, sus calles flanqueadas por casas a precios de seis cifras. En la actualidad, vivir en Edimburgo era un lujo. Podía costarte cuanto tenías. Trató de no pensar en lo que había hecho, en lo que Brian Holmes había hecho. Del It’s a Sin[1] de los Pet Shop Boys, que le vino a la cabeza, pasó sin transición al So What?[2] de Miles Davis. Se dirigió dudoso hacia Craigmillar, pero cambió de idea. No, se iría a casa con la esperanza de que no hubiese periodistas al acecho. Al regresar siempre llevaba la noche pegada y tenía que frotársela y lavársela, como si fuera un viejo adoquinado que pisan todos a diario. A veces era mejor quedarse por las calles o dormir en la comisaría. Había noches en que no paraba de dar vueltas en coche, no por Edimburgo, sino por Leith, la zona de putas y maricones, por el muelle, en ocasiones por South Queensferry y el puente Forth, luego cruzaba Fife por la M90, hasta más allá de Perth, y llegaba a Dundee, daba la vuelta y regresaba, por lo general ya cansado; paraba en un arcén y se dormía en el coche. Recordó que iba en un automóvil de la comisaría y no en el suyo. Que vinieran a recogerlo si les hacía falta. Al llegar a Marchmont no encontró aparcamiento en Arden Street y acabó dejándolo en una línea amarilla. No había periodistas; ellos también necesitaban dormir. Subió por Warrender Park Road hasta su tienda favorita de patatas fritas: las raciones eran generosas y también vendían pasta dentífrica y papel higiénico. Volvió despacio sobre sus pasos. La noche era propicia. Cuando se hallaba a mitad de la escalinata del edificio sonó el busca. 2 Se llamaba Alian Mitchison y estaba en un bar de su ciudad natal tomando copas, sin ostentación pero con la actitud de quien no padece apuros económicos. Entabló conversación con los dos tipos. Uno de ellos contó un chiste. Un chiste estupendo. Pagaron una ronda y él invitó a la siguiente. Cuando contó el único chiste que sabía, los otros se rieron hasta saltárseles las lágrimas. Pidieron otras tres copas. Se sentía a gusto con ellos. En Edimburgo le quedaban pocos amigos: Algunos parecían resentidos por el dinero que ganaba. No tenía familia ni la había tenido, que él recordase. Aquellos dos le hacían compañía. No acababa de explicarse por qué había venido a su ciudad, ni por qué llamaba «su» ciudad a Edimburgo. Estaba pagando la hipoteca de un piso, pero no lo había amueblado. Un simple refugio, nada que reclamara su presencia allí. Regresaba por el simple hecho de que todos vuelven a donde han nacido. En dieciséis días de trabajo seguido te da por pensar en tu ciudad, hablas de ella, comentas lo que vas a hacer cuando vuelvas: beber, ir con tías, frecuentar clubes. Había compañeros que vivían en Aberdeen o alrededores, pero la mayoría venía de más lejos y todos estaban deseando que acabaran los dieciséis días de trabajo para iniciar el permiso de catorce. Era la primera noche de sus catorce días. Al principio discurrían despacio, pero hacia el final aceleraban y te dejaban sorprendido por no haber aprovechado mejor el tiempo. Esa primera noche era la más larga. Era la que había que pasar bebiendo. Se fueron a otro bar. Uno de sus nuevos amigos llevaba una vieja bolsa Adidas de plástico rojo con bolsillo lateral y la correa rota. Igual que una que tuvo a los catorce o quince años, cuando iba al colegio. —¿Qué llevas ahí, los trastos de hacer deporte? —dijo en broma. Se echaron a reír dándose palmadas en la espalda. En el nuevo local optaron por tomar chupitos. El pub estaba lleno de tías. —No pararás de pensar en ellas en la plataforma —comentó uno de sus nuevos amigos—. Yo me vuelvo loco. —O te pones ciego —dijo el otro. —Yo también —añadió él, riendo y apurando otro Black Heart. No solía beber ron negro; lo había iniciado un pescador de Stonehaven: OVD o Black Heart; a él le gustaba más el Black Heart. Por el nombre. Había que comprar bebida para seguir la juerga. Estaba cansado. Tres horas de tren desde Aberdeen y antes, el helicóptero de la empresa. Ya estaban sus amigos comprando en la barra: una botella de Bell’s, otra de Black Heart, doce latas de cerveza, patatas y cigarrillos. Allí salía muy caro, pero lo pagaron a escote, no querían gorrearle. En la calle les costó encontrar un taxi. Circulaban muchos pero iban ocupados. —¿Qué es lo que haces exactamente en la plataforma? —preguntó uno de ellos. —Procurar que no se hunda. Tuvieron que apartarlo del bordillo de un tirón cuando intentó parar uno; perdió el equilibrio, cayó sobre una rodilla y le ayudaron a levantarse. Por fin paró un taxi para dejar a una pareja. —¿Es tu madre o es que estás desesperado? —le espetó al hombre. Sus amigos le dijeron que cerrara el pico y lo metieron en el taxi para acomodarle en el asiento de atrás—. ¿Pero habéis visto a esa tía? —les soltó —. Su cara… Una bolsa de patatas. No irían a su piso: allí no había nada. —Vamos al nuestro —dijeron sus amigos. Así que sólo debía preocuparse de estar repantigado viendo las luces. Edimburgo era igual que Aberdeen; ciudades pequeñas, no como Glasgow o Londres. En Aberdeen había más dinero que clase y daba miedo; más miedo que Edimburgo. La carrera parecía no acabar nunca. —¿Dónde estamos? —En Niddrie —oyó que decían. No recordaba sus nombres y le daba apuro preguntar. El taxi paró por fin. Era una calle oscura; como si el vecindario no hubiese pagado la factura de la luz. Y así lo comentó. Más risas, lágrimas y palmadas en la espalda. Casas de alquiler de tres plantas, imitación piedra, con casi todas las ventanas protegidas por planchas metálicas o bovedillas. —¿Aquí vivís? —dijo. —No todos podemos permitirnos comprar un piso. Claro, claro. En muchos aspectos, él no podía quejarse. Abrieron de un empujón la puerta principal y entraron, sus dos amigos flanqueándole y echándole una mano al hombro. Era un portal húmedo y asqueroso y la escalera estaba medio obstruida por colchones rotos y tazas de sanitario, trozos de tubería y fragmentos de rodapié. —Viva la salubridad. —Arriba está bien. Subieron dos pisos. En el rellano vio dos puertas abiertas. —Pasa, Alian. Entró. No había luz, pero uno de ellos llevaba una linterna. Aquello era una pocilga. —Tíos, no pensaba que fuerais pordioseros. —La cocina está bien. Se dirigieron a la cocina, donde sólo había una silla de madera con el tapizado hecho trizas. Se sentó en lo que quedaba del suelo de linóleo. Se estaba despejando rápido, pero no lo necesario. Le levantaron de un tirón y lo sentaron en la silla. Oyó el chasquido del rollo de la cinta adhesiva con que le ataban a la silla con varias vueltas. También la cabeza y la boca y luego las piernas hasta los tobillos. Intentó gritar, pero la cinta adhesiva le amordazaba. Sintió un golpe en un lado de la cabeza que por un momento le dejó aturdido. Dolía como si se hubiera golpeado con una viga. Todo le daba vueltas. —¿No parece una momia? —Uy, y dentro de nada verás cómo llama a su mamá. Tenía en el suelo, ante él, la bolsa Adidas abierta. —Bueno —anunció uno de ellos—, voy a coger mis trastos de deporte. Alicates, martillo, grapadora automática, destornillador eléctrico y una sierra. El sudor le caía sobre los ojos y le nublaba la visión. Sabía lo que le iba a suceder pero sin acabar de creérselo. Los dos tipos, sin decir palabra, estiraron un trozo de plástico grueso en el suelo. Le pusieron encima. Él se retorcía, con los ojos cerrados, incapaz de gritar; trataba de romper las ligaduras. Al abrirlos vio en primer plano una bolsa de plástico transparente que le embutieron en la cabeza, sujetándosela alrededor del cuello con cinta adhesiva. Respiró por la nariz y la bolsa se contrajo. Uno de ellos cogió la sierra, pero volvió a dejarla en el suelo y optó por el martillo. Sin saber cómo, impulsado por el terror, Alian Mitchison se irguió atado a la silla. A dos pasos de él estaba la ventana de la cocina, de la que no quedaba más que el marco y fragmentos de los cristales. Vio que los dos tipos estaban distraídos con las herramientas, y como una exhalación se lanzó hacia la ventana. No se asomaron a ver cómo caía. Recogieron el instrumental e hicieron un paquete apresuradamente con el plástico para guardarlo todo en la bolsa y cerrar la cremallera. —¿Por qué tengo que ser yo? — preguntó Rebus al entrar en el despacho. —Porque es nuevo y lleva poco tiempo aquí para haberse hecho enemigos en el barrio —dijo su jefe. «Y porque no ha localizado a Maclay o a Bain», podría haber añadido él. Un vecino que había sacado a pasear a un galgo presentó la denuncia. —Se tiran muchas cosas a la calle, pero esto ya es… Cuando Rebus llegó al lugar había un par de coches patrulla acordonando la zona, lo que no había impedido una aglomeración de vecinos. Uno de ellos remedaba los gruñidos de un cerdo. Casi todos los pisos estaban abandonados en espera de la piqueta y habían realojado a los inquilinos, pero aún quedaba algún piso por desalojar. A Rebus no le apetecía demorarse mucho allí. Habían levantado atestado de un fallecido en circunstancias sospechosas cuando menos, y los equipos forense y de fotografía intercambiaban impresiones. Un ayudante del fiscal charlaba con un médico forense, el doctor Curt, que vio a Rebus y le saludó con una inclinación de cabeza, pero el inspector no tenía ojos más que para el cadáver. En una especie de verja antigua rematada por pinchos, que rodeaba la casa, estaba empalado el cuerpo aún sangrante. A primera vista creyó que se trataba de una extraña deformidad del cadáver, pero al aproximarse vio que el muerto estaba atado con cinta adhesiva a una silla medio destrozada por la caída. Tenía la cabeza enfundada en una bolsa de plástico transparente, ahora medio llena de sangre. —Me pregunto si tendrá una naranja en la boca —dijo el doctor Curt, acercándose al inspector. —¿Lo encuentra gracioso? —Quería telefonearle. Siento lo de su… En fin… —Craigmillar no está tan mal. —No me refería a eso. —Ya lo sé —dijo Rebus alzando la vista—. ¿Desde qué piso cayó? —Desde el segundo, parece. Por aquella ventana. Oyeron ruido a sus espaldas. Un agente vomitaba y un compañero a su lado le cogía por los hombros. —Que bajen de ahí a ese pobre diablo y lo metan en un saco de cadáveres —dijo Rebus. —No hay luz —comentó alguien a Rebus mientras le alargaba una linterna. —¿El suelo es seguro? —Nadie se ha caído de momento. Rebus recorrió el piso. Había estado en madrigueras como aquella docenas de veces. Se advertía la presencia de pandillas, con su obsequio de orines y pintadas en las paredes. Otros se habían dedicado a arrancar todo lo que podía tener algún valor: moquetas, puertas, cables de luz, plafones. En el cuarto de estar, una mesa coja patas arriba y una manta arrugada con hojas de periódico. Un auténtico hogar en la ciudad. En el dormitorio no había nada; de las lámparas no quedaban más que los agujeros. En la pared, otro orificio enorme permitía asomarse al piso contiguo con igual panorama. Los del departamento científico estaban inspeccionando la cocina. —¿Hay algo? —preguntó Rebus, y alguien iluminó un rincón con la linterna. —Una bolsa repleta de bebida, señor. Whisky, ron, latas de cerveza y cosas de picar. —Vaya juerga. Rebus se acercó a la ventana. Junto a ella un agente apostado miraba cómo otros cuatro se esforzaban en desprender el cadáver de la verja. —Más colocado no se puede estar —dijo el joven agente, volviéndose hacia Rebus—. ¿Usted qué cree, señor? ¿El borrachín se suicidó? —A ver si haces honor al uniforme, hijo —comentó Rebus mientras se apartaba de la ventana—. Quiero huellas de la bolsa y su contenido. Si procede de una tienda de licores autorizada, seguramente habrá pegatinas con los precios; si no, podrían ser de un pub. Hay que buscar a una persona, o puede que a dos. Tal vez quien les vendió la bebida nos dé sus descripciones. ¿Cómo llegaron aquí? ¿Por sus propios medios? ¿En autobús? ¿En taxi? Hay que averiguarlo. ¿Cómo conocían este lugar? ¿Eran del barrio? Indaguen entre el vecindario. —Deambulaba ahora por la pieza y advirtió que había un par de inspectores jóvenes de St. Leonard y agentes de uniforme de Craigmillar—. Después asignaremos las tareas. Podría ser simplemente un horrible accidente o una broma que acabó mal, pero en cualquier caso la víctima no estaba sola. Quiero saber quién estaba con él. Gracias y buenas noches. Afuera ultimaban unas fotografías de la silla y las ligaduras, antes de separarlas del cadáver. La silla iría a parar también a una bolsa con las astillas que recogiesen. Tenía gracia el orden con que se realizaba todo: ordenar el caos. El doctor Curt aseguró que por la mañana tendrían el resultado de la autopsia. Rebus no hizo ninguna objeción. Montó en el coche patrulla y lamentó que no fuese el suyo, pues en el Saab guardaba media botella de whisky bajo el asiento del conductor. Aún habría bastantes pubs abiertos; los autorizados hasta medianoche. Pero se dirigió a la comisaría, a medio kilómetro de allí. Le dio la impresión de que Maclay y Bain acababan de llegar; sin embargo, ya se habían enterado. —¿Homicidio? —Algo así —contestó Rebus—. Lo ataron a una silla con la cabeza metida en una bolsa de plástico y lo amordazaron con cinta adhesiva. Debieron de empujarle, tal vez saltó él mismo o quizá se cayó. Quien estuviera con él se marchó a toda prisa sin coger lo que habían comprado. —¿Heroinómanos? ¿Vagabundos? Rebus negó con la cabeza. —Los pantalones vaqueros parecían nuevos y llevaba unas Nike recién estrenadas. Y una cartera bien repleta con tarjeta de cuenta corriente y de crédito. —Entonces, sabemos el nombre. Rebus asintió con la cabeza. —Alian Mitchison, con domicilio en Morrison Street. —Sacudió un manojo de llaves—. ¿Alguien quiere acompañarme? Bain fue con Rebus y Maclay se quedó «de guardia en el fuerte», expresión más que manida en Fort Apache. Como Bain comentó que no le gustaba ir de pasajero, Rebus le cedió el volante. El sargento detective Dod Bain se había granjeado una reputación de sus tiempos en Dundee y Falkirk y todavía la conservaba en Edimburgo. Lucía una cicatriz bajo el ojo izquierdo, recuerdo de un navajazo, y de vez en cuando se la tocaba inconscientemente con el dedo. Con su metro sesenta y ocho era unos cuatro centímetros más bajo que Rebus y pesaba unos cinco kilos menos. Había competido en combates de boxeo de aficionado en los pesos medios —de zurdo—, conservando de aquello una oreja más baja que otra y aquella narizota que le tapaba media cara. Su pelo era corto y canoso. Estaba casado y tenía tres hijos. Poco había visto Rebus en Craigmillar que justificase su fama de duro; era un oficial normal, un investigador académico que cumplimentaba los formularios. Rebus acababa de deshacerse de un enemigo —el inspector Alister Flower, destinado a un puesto en la frontera entre Inglaterra y Escocia para capturar fornicadores de ovejas y carreristas de tractores— y no quería sustitutos. Alian Mitchison vivía en un bloque de lujo del llamado «barrio financiero»; unos solares de Lothian Road transformados en centro de congresos y «apartamentos». Había un nuevo hotel en perspectiva y una compañía de seguros estaba instalada en el hotel Caledonian. Aún quedaba espacio para una expansión y para trazar más calles. —Atroz —comentó Bain mientras aparcaba. Rebus intentó recordar sin éxito cómo era el lugar un par de años atrás. ¿Era ya un enorme solar o habían demolido las casas? Aquello debía de estar a medio kilómetro de la comisaría de Torphichen, menos quizás, y él que creía conocer su terreno de operaciones… Pues no. Había media docena de llaves en el llavero; abrieron la puerta principal y una vez en el portal bien iluminado, entre los buzones, localizaron el apellido Mitchison: apartamento 312. Rebus abrió el buzón y recogió el correo. Folletos y sobres de propaganda: «¡Ábralo! ¡El premio de su vida!» y cosas por el estilo, más un extracto de cuenta de la tarjeta de crédito. Abrió el extracto. La Voz de su Amo de Aberdeen, una tienda de deportes de Edimburgo —las 56,50 libras de las Nike— y un restaurante indio, también de Aberdeen. Dos semanas sin nada en el debe y otra vez el restaurante de Aberdeen. Subieron al tercer piso en el exiguo ascensor, en el que Bain tapaba el espejo vertical, y buscaron el apartamento 312. Rebus abrió la puerta, vio que el panel de alarma del minúsculo recibidor parpadeaba y lo desconectó con una llave, mientras Bain daba con el interruptor y cerraba la puerta. El piso olía a pintura y yeso, alfombras y barniz. Nuevo y deshabitado. No había muebles; sólo un teléfono en el suelo al lado de un saco de dormir desplegado. —Una vida sencilla —comentó Bain. La cocina estaba perfectamente equipada —lavadora, fogones, lavavajillas, frigorífico—, pero la puerta de la secadora conservaba el sello adhesivo de fábrica y en la nevera no había más que el manual de instrucciones, una bombilla extra y un juego de elevadores. En el armarito bajo el fregadero había un cubo para basura conectado a la puerta para su apertura simultánea. Nada excepto dos simples latas de cerveza aplastadas y un envoltorio manchado de rojo que olía a pincho moruno o algo parecido. El único dormitorio estaba vacío, y también el armario empotrado, sin perchas. Bain sacó algo a rastras del reducido cuarto de baño: una mochila Karrimor azul. —Como si hubiera venido sólo a ducharse, cambiarse y salir corriendo. Vaciaron la mochila. Aparte de ropa había un radiocasete estéreo y cintas — Soundgarden, Crash Test Dummies, Dancing Pigs— y Wbit, la novela de Iain Banks. —Tengo que comprármela —dijo Rebus. —Quédatela, ¿quién te ve? Rebus le lanzó una mirada en apariencia inocente al tiempo que negaba con la cabeza. No podía permitirse ningún desliz más. De un bolsillo lateral extrajo una bolsa de compras con más casetes —Neil Young, Pearl Jam y de nuevo los Dancing Pigs — y el ticket de caja de La Voz de su Amo de Aberdeen. —Me da la impresión de que trabajaba en la ciudad de granito —dijo Rebus. Del otro bolsillo lateral Bain sacó un folleto doblado en cuatro. Lo desdobló, lo abrió y se lo pasó a Rebus. Era una fotografía en color de una plataforma petrolífera con la leyenda: «LA PETROLERA T-BIRD ROMPE EL EQUILIBRIO» y un segundo titular: «FUERA LAS INSTALACIONES MARÍTIMAS. UNA SENCILLA PROPUESTA». En el interior, junto a otro texto, había mapas de colores, gráficos y estadísticas. Rebus leyó el primer párrafo: —«Había en un principio, hace millones de años, organismos microscópicos que vivían y morían en los ríos y mares. Esos seres dieron su vida para que millones de años después —miró a Bain— nosotros vayamos en coche». —Me da la impresión de que el de la verja trabajaba en una empresa petrolífera. —Se llamaba Alian Mitchison —le reprochó Rebus en voz baja. Amanecía cuando Rebus llegó finalmente a casa. Encendió el equipo de alta fidelidad con el volumen muy bajo, lavó un vaso en la cocina y se sirvió dos dedos de Laphroaig con un chorrito de agua del grifo. Ciertos whiskies requerían agua. Se sentó a la mesa de la cocina y hojeó los periódicos, los recortes del caso Johnny Biblia y las fotocopias del antiguo caso John Biblia. Había estado todo un día en la Biblioteca Nacional revisando por encima los años 1968-1970 y pasando metraje de microfilme por la visionadora. Un auténtico festival de noticias: Rosyth a punto de perder el mando de la Royal Navy, proyecto en Invergordon de un complejo petroquímico por valor de cincuenta millones de libras y en la cadena ABC proyectaban Camelot. Se anunciaba un opúsculo, Cómo debe gobernarse Escocia, junto a cartas al director sobre el tema de la autonomía. Se buscaba gerente de ventas y mercadotecnia: sueldo de 2.500 libras anuales. Una casa nueva en Strathalmond costaba 7.995 libras. Hombres rana buscaban pistas en Glasgow y Jim Clark estaba a punto de ganar el Grand Premio de Australia. Simultáneamente, en Londres detenían a miembros de la Steve Miller Band acusados de posesión de drogas; el aparcamiento en Edimburgo había alcanzado límites de saturación… 1968. Rebus tenía ejemplares de los diarios originales, adquiridos a un precio muy similar a los seis peniques que costaban. Continuaban en agosto de 1969. El fin de semana en que John Biblia se cobró su segunda víctima hubo matanzas en el Ulster y 300.000 fans se congregaban (y se colocaban) en Woodstock. Vaya ironía. La propia hermana de la segunda víctima la había encontrado en un piso deshabitado… Rebus trató de apartar del pensamiento a Alian Mitchison para concentrarse en aquellas antiguas noticias; sonrió al leer un titular del 20 de agosto: «Declaración de Downing Street». Huelga de barcos de pesca de arrastre en Aberdeen…; productora de cine norteamericana busca dieciséis gaitas…; suspendidas las conversaciones sobre el Pergamon de Robert Maxwell. Otro titular: «Notable descenso de actos delictivos y agresiones en Glasgow». Que se lo dijeran a las víctimas. En noviembre se afirmaba que el índice de homicidios en Escocia era el doble que en Inglaterra y Gales; alcanzaba el récord de cincuenta y dos procesos anuales. Tenía lugar un debate sobre la pena de muerte. Manifestaciones antimilitaristas en Edimburgo y actuación de Bob Hope para las tropas de Vietnam. Dos noches de concierto de los Rolling Stones en Los Ángeles a 71.000 libras por actuación; los honorarios más altos de la música pop. Hasta el 22 de noviembre no se publicó en la prensa un retrato robot de John Biblia. Ya se le llamaba así por el apelativo que le daban los medios de comunicación. Habían transcurrido tres semanas entre el tercer asesinato y la aparición del retrato robot en prensa: la investigación no progresaba demasiado. También un retrato dibujado de la segunda víctima se había publicado con un mes de retraso. Cuántos retrasos… Rebus no se lo explicaba. No acababa de entender por qué le atraía John Biblia. Quizá se estuviese implicando en un caso antiguo para eludir otro: el caso Spaven. Aunque, no: era algo más complejo. John Biblia marcaba el final de los sesenta para Escocia y ponía una nota amarga en la transición de una década a otra. Para muchos era como si hubiese dado al traste con la poca paz y el bienestar que había alcanzado hasta entonces al norte. Rebus no deseaba que el siglo XX acabase igual. Quería ver a Johnny Biblia detenido. Pero en cierto modo su interés por el caso actual experimentaba una evolución y había comenzado a centrarse en el de John Biblia hasta desempolvar viejas hipótesis y gastar una fortuna en periódicos antiguos. Entre 1968 y 1969 él estaba en el Ejército, entrenándose para matar, y fue destinado a diversos lugares, Irlanda del Norte incluida. Era como si le hubieran arrebatado una porción de tiempo importante. Por lo menos estaba vivo. Llevó el vaso y la botella al cuarto de estar y se dejó caer en el sillón. No recordaba cuántos cadáveres había visto, pero, desde luego, seguía sin acostumbrarse. Recordó los comentarios que había oído sobre la primera autopsia de Bain, realizada por el forense Naismith, de Dundee, un cabronazo cruel por no decir más. Probablemente sabía que Bain era novato, y se dedicó a hacer barbaridades con el cadáver, como los chatarreros que desmontan coches, sacando las vísceras, serrándole el cráneo por la mitad y removiendo el reluciente cerebro con las manos, práctica desechada en la actualidad en prevención de la hepatitis C. Cuando Naismith comenzó a desollar los genitales Bain se desplomó como un saco. Aunque era justo reconocer que había aguantado sin amilanarse. Quizá pudieran trabajar juntos tras limar ciertas asperezas. Quizá. Echó un vistazo a la calle por la ventana. El coche seguía aparcado en la línea amarilla. En uno de los pisos de enfrente había luz. Siempre brillaba una luz en alguna parte. Tomó un leve sorbo de whisky y se puso a escuchar el Black and Bine de los Stones. Influencias negras y de blues; no era lo mejor del grupo, pero tal vez el álbum más sosegado. Alian Mitchison estaba en una cámara frigorífica de Cowgate. Había muerto atado a una silla y Rebus ignoraba el móvil. Al It’s a Sin de los Pet Shop Boys le siguió Fool to Cry[3] de Glimmer Twins. En ciertos aspectos no había tanta diferencia entre el piso de Mitchison y el suyo: poco habitado y más refugio que hogar. Apuró el resto del vaso, se sirvió otro que también apuró, y se tapó hasta la barbilla con el edredón que había en el suelo. Otro día más. Despertó horas más tarde, se levantó y fue al baño. Se duchó, se afeitó y se cambió de ropa. Había soñado con Johnny Biblia, mezclándolo todo con John Biblia. Policías de uniforme ajustado, corbata negra estrecha, camisa blanca de nailon brillante y sombrero de jubilado. 1968: primera víctima de John Biblia. Para Rebus significaba el Astral Weeks de Van Morrison. 1969: víctimas dos y tres; el Let It Bleed de Rolling Stones. Orden de búsqueda y captura hasta 1970, año en que él planeaba acudir al festival de la isla de Wight y no pudo, aunque ya por entonces John Biblia se había esfumado… Esperaba que Johnny Biblia se fuera a hacer puñetas y reventara. No había nada de comer en la cocina, sólo periódicos; y la tienda de la esquina había cerrado definitivamente, pero tenía una de comestibles no muy lejos. No, compraría en otra cualquiera por el camino. Miró por la ventana y vio una ranchera azul claro en doble fila bloqueando tres coches del vecindario. Equipo de filmación en el vehículo y al lado dos hombres y una mujer tomando café en vasitos desechables. —Mierda —exclamó mientras se anudaba la corbata. Se puso la chaqueta y salió a la calle a afrontar las preguntas. Uno de los hombres cargó al hombro una cámara de vídeo y el otro comenzó a hablar. —Inspector, sólo unas preguntas. Somos de Redgauntlet Televisión, de Justicia en directo. Rebus les conocía: él era Eamonn Breen, guionista-presentador y un engreído de campeonato, y ella, Kayleigh Burgess, productora del programa. —Inspector, es por el caso Spaven. Concédanos unos minutos. A ver si llegamos al fondo… —Yo ya he llegado. Vio que la cámara no estaba a punto y giró con rapidez sobre sus talones, dándose casi de bruces con el periodista. Recordó a Minto diciendo «acoso», sin saber lo que era ni lo que a él le había costado saberlo. —Te va a parecer un parto —dijo. —¿Cómo dice? —preguntó Breen perplejo. —Cuando el cirujano te saque la cámara del culo. Rompió la multa de aparcamiento del parabrisas, abrió la puerta del coche y se sentó al volante. Ahora sí que estaba lista la maldita cámara, pero lo único que pudo filmar fue un Saab 900 abollado dando marcha atrás a toda pastilla. Rebus tenía una reunión matinal con el inspector jefe, Jim MacAskill. El desorden del despacho era similar al de las otras dependencias de la comisaría: cajas de cartón para el traslado pendientes de llenar y rotular, estanterías medio vacías, viejos archivadores metálicos verdes con los cajones abiertos y montones de papeles, todo lo cual debía ser transportado con cierto orden. —Esto es un tremendo rompecabezas —dijo MacAskill—. Si llega todo a destino en buen estado, será un milagro comparable a aquella copa de la UEFA que ganaron los Raith Rovers. El jefe era un brigadista como Rebus, nacido y criado en Methil, en la época en que en los astilleros se construían barcos y no torres de perforación para la industria del petróleo. Era alto, fuerte y más joven que él. Daba la mano de manera normal y no al estilo masónico, pero al no estar casado, corrían rumores de si no sería de la acera de enfrente, cosa que a Rebus le tenía sin cuidado aunque esperaba que en caso afirmativo no fuese de los que se sienten culpables. Basta que se quiera guardar un secreto para estar más a merced de los chantajistas y mercachifles de la vergüenza, de las fuerzas destructivas interiores y exteriores. Vaya si lo sabía él. En cualquier caso, MacAskill era un guaperas de abundante pelo negro, sin canas ni indicios de tinte, de rostro bien cincelado y sin defectos; el equilibrio entre los ojos, la nariz y la barbilla le hacía parecer sonriente aunque estuviera serio. —Bien —dijo—, ¿qué conclusiones ha sacado? —Pues no lo sé. Una fiesta que acaba mal, una caída… Las botellas de bebidas estaban sin abrir. —Me pregunto si llegaron juntos. La víctima podría haber ido allí sola y sorprender a alguien que hacía algo que no… Rebus negó con la cabeza. —El taxista ha confirmado que llevó a tres individuos y ha facilitado su descripción. La de uno de ellos coincide perfectamente con la del difunto, que le llamó más la atención porque estaba muy borracho. Los otros dos viajaron tranquilos, sobrios, incluso. Pero la descripción física no va a llevarnos muy lejos. Los recogió cerca del bar Mal’s. Hemos hablado con el personal y fue allí donde compraron la bebida. El jefe se atusó la corbata. —¿Se sabe algo más del difunto? —Únicamente que tenía amistades en Aberdeen y que quizá trabajase en una empresa petrolífera. No utilizaba mucho su piso de Edimburgo, lo cual me hace pensar que haría turnos de dos semanas seguidos de otras dos de permiso. Ganaba lo bastante para pagar la hipoteca de un piso en el barrio financiero, y en su tarjeta de crédito hay una laguna de dos semanas en los últimos cargos. —¿Cree que es el tiempo que estaría en la plataforma? Rebus se encogió de hombros. —No sé si aún funciona así, pero hace años conocía gente que se ganaba la vida en las plataformas petrolíferas trabajando a destajo durante dos semanas seguidas. —Bien, vale la pena averiguarlo. Hay que comprobar también si tenía familia y quién es su pariente más próximo. Dé prioridad al papeleo y a la identificación. ¿Tenemos alguna hipótesis sobre el móvil? Rebus negó con la cabeza. —Parece muy preparado. No creo que la cinta adhesiva y la bolsa de plástico las encontraran por casualidad en aquella pocilga. ¿Se acuerda de cómo se cargaron los Kray a Jack McVitie? No, claro; es demasiado joven. Le tentaron con una juerga. Él les había cobrado un trabajo que no pudo llevar a cabo y era una deuda pendiente. Le citaron en un sótano a donde él llegó pidiendo a gritos droga y bebida. Ronnie lo sujetó y Reggie lo apuñaló. —Entonces ¿esos dos hombres atrajeron a Mitchison al piso abandonado? —Es posible. —¿Con qué propósito? —Bueno, en primer lugar le ataron y le embutieron una bolsa de plástico en la cabeza; es decir, que no pensaban hacerle preguntas. Querían que se cagara de miedo para después matarlo. Yo diría que es un simple asesinato, con cierto agravante de crueldad. —¿Lo empujaron o saltó él? —¿Tiene alguna importancia? —Mucha, John. —MacAskill se puso en pie y cruzó los brazos sobre el archivador—. Si él saltó, es un suicidio, aunque planeasen matarlo. Con esa bolsa en la cabeza y atado de ese modo, a lo sumo sería homicidio involuntario. La defensa alegará que lo único que pretendían era asustarle, y entonces reaccionó haciendo algo que ellos no esperaban: tirarse por la ventana. —Para lo cual debió de sentir más que miedo, pánico. —Pero no es homicidio —replicó MacAskill, encogiéndose de hombros—. La clave está en si trataban de asustarlo o de matarlo. —No dejaré de preguntárselo. —A mí me parece cosa de gángsteres; drogas quizás o un préstamo que no devolvió, o alguna estafa. MacAskill volvió a sentarse, sacó una lata de Irn-Bru de un cajón, la abrió y bebió un trago. Nunca iba al pub después del trabajo, ni brindaba con whisky cuando el equipo de fútbol ganaba; nada de alcohol. Tanto más a favor de lo de la acera de enfrente. Le preguntó a Rebus si quería una. —Estando de servicio, no, señor. MacAskill reprimió un eructo. —Averigüe más datos sobre la víctima, John, a ver si surge alguna pista. Apremie a los forenses para que identifiquen las huellas de las botellas y envíen el resultado de la autopsia. Lo primero es saber si consumía drogas. Eso nos facilitaría las cosas. No quiero irme a la nueva comisaría sin resolver un caso así. ¿Me ha entendido, John? —Sin lugar a dudas, señor. Se dio la vuelta para marcharse, pero el jefe seguía hablando: —Ese problema de… ¿cómo se llama? —¿Spaven? —dijo Rebus, figurándoselo. —Exacto, Spaven. Se ha silenciado, ¿no? —Más silencioso que una tumba — mintió Rebus, al tiempo que salía del despacho. 3 Aquella noche —un compromiso contraído hacía tiempo— Rebus estaba de servicio en el estadio de Ingliston en un concierto de rock en que actuaban una estrella norteamericana y un par de teloneros ingleses de cierta fama. Formaba parte de un equipo de apoyo (mejor llamarlo de protección) constituido por ocho policías de la secreta procedentes de cuatro comisarías. Ayudaban a los sabuesos de Regulación de Comercio que iban a confiscar el género de contrabando — camisetas, programas de ordenador y discos compactos— con la aprobación de los representantes de los grupos musicales. Los habían provisto de pases para los camerinos, el escenario y para el recinto de invitados, con derecho a una bolsa-obsequio de artículos de los grupos. —Para sus hijos, o nietos… —le comentó el acólito que repartía las bolsas, casi tirándosela. Rebus se tragó una réplica y se encaminó a la barra sin saber qué escoger entre tantas botellas. Optó por una cerveza, pero luego pidió un Black Bush, aunque guardó la botella en la bolsa-obsequio. Tenían dos furgonetas aparcadas fuera del recinto, lejos del escenario, llenas de infractores y mercancía. Maclay se dirigió hacia allí con un puño de hierro entre las manos. —¿A quién has matado, Heavy? Maclay meneó la cabeza y se enjugó el sudor de la frente; parecía un ángel caído pintado por Miguel Ángel. —Uno que no quería que inspeccionara su maleta. Se la perforé de un puñetazo y se acabó. Rebus paseó la mirada por el furgón de los detenidos. Un par de chavales reincidentes y dos veteranos acostumbrados a aquella rutina. Una multa y confiscación de la mercancía. Apenas había comenzado el verano y quedaban muchos festivales por delante. —Qué horrible estafa —dijo Maclay, refiriéndose a la música. Rebus se encogió de hombros; a él le agradaba aquella clase de servicios, aunque no sacase más que un par de compactos. Le invitó a Black Bush; Maclay bebió como si fuese gaseosa, por lo que Rebus le ofreció un caramelo de menta que él se echó a la boca dándole las gracias con una inclinación de cabeza. —Han llegado esta tarde los resultados de la autopsia —dijo. —¿Y qué? —inquirió Rebus, que no había tenido tiempo de llamar. Maclay trituró el caramelo entre los dientes. —Falleció por efecto de la caída. Poco más. La caída. Había pocas posibilidades para un veredicto de homicidio. —¿Y la toxicología? —No han concluido los análisis. El doctor Gates comentó que cuando seccionó el estómago apestaba a ron negro. —En la bolsa había una botella. —Lo que bebía el difunto —agregó Maclay con gesto afirmativo—. Dice Gates que no parece haber indicios de droga, pero habrá que esperar a los análisis. Busqué en el listín telefónico a los Mitchison. —Yo también. —Rebus sonrió. —Lo sé; en uno de los números me dijeron que habías hablado con ellos. ¿Nada? Rebus negó con la cabeza. —Sólo un número de T-Bird Oil de Aberdeen. El jefe de personal ha quedado en llamarme —añadió. Un oficial de Regulación de Comercio venía hacia ellos cargado con un montón de camisetas y programas de ordenador; el rostro enrojecido por el esfuerzo y la cabeza gacha. Tras sus pasos, otro oficial brigadista —de la División Livingston— escoltaba a un detenido. —¿Ya acaban, señor Baxter? El oficial de Regulación de Comercio dejó las camisetas y cogió una para secarse el sudor de la cara. —Más o menos —contestó—. Voy a reagrupar a mi tropa. Rebus se volvió hacia Maclay. —Me muero de hambre. Vamos a ver qué han preparado para las superestrellas. Algunos fans trataban de romper la barrera de seguridad. Los que habían logrado infiltrarse, quinceañeros en su mayoría, chicos y chicas a partes iguales, deambulaban por detrás de los de seguridad a la caza de algún famoso como los que aparecían en los carteles que adornaban sus dormitorios, pero cuando veían uno no decían palabra de puro respeto o timidez. —¿Tienes hijos? —preguntó Rebus a Maclay. Estaban en el entoldado, con sendas botellas de Beck que habían sacado de un frigorífico que Rebus no había visto en su primera incursión. Maclay negó con la cabeza. —Divorciado antes de que esa fuera la solución, ya ves qué gracia. ¿Y tú? —Una hija. —¿Mayor? —A veces pienso que es mayor que yo. —Hoy día los críos crecen rápido. Rebus sonrió al pensar que era diez años mayor que Maclay. Dos guardias de seguridad obligaban a volver al perímetro del público a una chica que se resistía entre chillidos. —Es Jimmy Cousins —dijo Maclay, señalando a uno de los gorilas—. ¿Lo conoces? —Estuvo un tiempo destinado en Leith. —Se jubiló el año pasado a los cuarenta y siete. Treinta años de servicio. Ahora tiene la pensión y un empleo. Es para pensárselo. —A mí me parece que echa de menos la policía. —Acaba por convertirse en un hábito —comentó Maclay sonriendo. —¿Por eso te divorciaste? —Algo tuvo que ver. Rebus pensó preocupado en Brian Holmes, en la tensión que agobia a los más jóvenes, y que afecta al trabajo y a la vida privada. Que se lo dijeran a él. —¿Y a Ted Michie, lo conoces? Rebus asintió con la cabeza. Era a quien reemplazaba en Fort Apache. —Dicen los médicos que es un caso terminal. Y él se niega a que le operen porque su religión prohíbe las armas blancas. —Tengo entendido que en sus tiempos manejaba muy bien la porra. Uno de los grupos de teloneros irrumpió en el entoldado entre aplausos dispersos. Cinco varones de veintitantos años, torso desnudo y toallas por los hombros, colocados con algo, tal vez con la simple actuación. Apretones y besos de las chicas, alaridos y carcajadas. —¡Los hemos dejado jodidamente muertos! Rebus y Maclay continuaron bebiendo en silencio, no querían que los confundieran con promotores. Cuando salieron del entoldado ya había oscurecido lo bastante para apreciar los efectos de la luminotecnia. Había, además, fuegos artificiales, lo que a Rebus le recordó que estaban en plena temporada turística y pronto tendrían la tradicional parada militar, con ocasión de la cual los fuegos artificiales se oirían desde Marchmont aunque cerraras las ventanas. Un equipo de filmación, acechado por los fotógrafos, agrandaba a su vez la inminente salida a escena del grupo telonero más famoso. Maclay observaba aquel cortejo. —Te sorprenderá que no te acosen a ti —comentó irónico a Rebus. —Vete a la mierda —replicó este, dirigiéndose hacia el lateral del escenario. Los pases tenían un código de colores y el suyo, amarillo, le permitía llegar a los bastidores, donde se quedó a ver la actuación. El sonido era muy deficiente, pero tenía unos monitores cerca y fijó en ellos su atención. El público se divertía y se agitaba por oleadas cual un mar de cabezas incorpóreas. Su pensamiento voló a la isla de Wight, uno de los festivales que se había perdido, algo que ya nunca se repetiría. Volver a aquella época, veinte años antes, le hizo recordar a Lawson Geddes, su antiguo mentor, jefe y valedor. Un John Rebus de apenas veinte años, agente de policía ansioso por dejar atrás el servicio militar, sus fantasmas y pesadillas. Soñaba con tener una esposa y una hijita. Tal vez buscaba un padre adoptivo y lo encontró en Lawson Geddes, inspector de policía de la ciudad de Edimburgo. Geddes, cuarenta y cinco años y excombatiente de Borneo, contaba historias de la guerra en la selva como antídoto al fenómeno de los Beatles, pero en el Reino Unido a nadie le interesaban los últimos estertores de la fuerza colonial. Geddes y él tenían en común ciertos valores, sudores nocturnos y pesadillas de fracaso. Rebus, nuevo en el DIC, y Geddes, zorro viejo en todo lo relativo al mismo. Recordaba perfectamente el primer año de creciente amistad y le resultaba fácil olvidar ahora los pocos escollos: Geddes intentando conquistar a su joven esposa y a punto de lograrlo; él, borracho en una fiesta de Geddes, entrando a oscuras en una habitación para mearse en un armario que confundió con el váter; un par de puñetazos en un bar a punto de cerrar, golpes que no alcanzaron su objetivo y quedaron en simple forcejeo. Era fácil perdonar cosas así. Pero luego les cayó una investigación por homicidio en la que el sospechoso era Leonard Spaven, jefe de Geddes. Ambos llevaban un par de años jugando al gato y al ratón: agresión con agravantes, proxenetismo y robo de un par de cargamentos de tabaco. Y corrían rumores sobre uno o dos asesinatos, asuntos de ajustes de cuentas y rivalidad entre gángsteres. Spaven había servido en la Guardia Escocesa con Geddes, y puede que la inquina naciera entonces, pero ninguno comentaba nada al respecto. El día de Navidad de 1976 tuvo lugar un horripilante hallazgo en una granja de las inmediaciones de Swanston: una mujer decapitada. La cabeza apareció una semana después, el día de Año Nuevo, en un campo cercano a Currie. Como las temperaturas marcaban bajo cero, debido al avanzado proceso de descomposición, el forense dictaminó que había permanecido cierto tiempo en algún otro sitio desde el seccionamiento, al contrario que el cuerpo, que fue abandonado inmediatamente después del crimen. La policía de Glasgow, con el caso de John Biblia pendiente desde hacía seis años, mostró cierto interés. A partir de la descripción inicial por la ropa, un civil se presentó a declarar que podía tratarse de una vecina que llevaba dos semanas sin aparecer. El lechero había interrumpido el reparto al imaginarse que, sin previo aviso, se había ausentado en Navidad. La policía forzó la puerta. Felicitaciones navideñas sin abrir sobre la alfombra del recibidor, en el fogón una cazuela con sopa mohosa y la radio a bajo volumen. Localizados los familiares, estos identificaron el cadáver: era Elizabeth Rhind, Elsie para los amigos. Tenía treinta y cinco años, estaba divorciada de un marino mercante y trabajaba como secretaria en una fábrica de cerveza. Una mujer muy apreciada y extrovertida. El exmarido, primer sospechoso, tenía una coartada perfecta ya que su barco estaba por aquellas fechas en Gibraltar. Repasando la lista de amistades de la víctima, y en concreto de los hombres con quien salía, apareció un nombre sin apellido: Lenny. Elsie había salido con él durante un par de semanas. Sus amigos más allegados facilitaron la descripción y Lawson Geddes intuyó que se trataba de Lenny Spaven. Rápidamente estableció una hipótesis: Lenny había puesto sus miras en Elsie al saber que trabajaba en una fábrica de cerveza, con la intención quizá de obtener información interna y así apropiarse de un camión o robar en la fábrica. Al negarle Elsie su colaboración, él, furioso, la mató. Para Geddes la hipótesis era muy sólida, pero no lograba convencer a nadie. Y no existían pruebas. El momento de la muerte tampoco se podía determinar sin un margen de error de veinticuatro horas, por lo que Spaven no necesitaba coartada. En un registro en su casa y en la de sus amigos no se encontró una sola mancha de sangre. Había otras pistas, pero Geddes no podía apartar a Spaven de la cabeza. Rebus estuvo a punto de volverse loco. Acabaron gritándose más de una vez y dejaron de salir juntos a tomar copas. Sus jefes le llamaron la atención, diciéndole que estaba obsesionado y perjudicaba la investigación; le aconsejaron tomarse unas vacaciones, e incluso los de Homicidios organizaron una colecta para él. Una noche se presentó en casa de Rebus y le pidió un favor. Tenía aspecto de haber estado una semana sin dormir ni mudarse de ropa. Le contó que había seguido a Spaven y que acababa de verle entrar en un garaje de Stockbridge, donde seguramente podían sorprenderle si se daban prisa. Rebus sabía que aquel no era modo de actuar, saltándose el reglamento, pero Geddes, tembloroso, le imploraba con ojos de loco, y se le fue totalmente de la cabeza la orden de registro y todo lo demás. Rebus insistió en tomar él el volante y seguir las indicaciones de Geddes. Encontraron a Spaven en el garaje, rodeado de montones de cajas con género de un atraco a un almacén de South Queensferry en noviembre: radiorelojes digitales, a los que Spaven estaba colocando el cable para venderlos por pubs y clubes. Detrás de unas cajas Geddes descubrió una bolsa de plástico con un sombrero de mujer y un bolso beige, posteriormente identificados como pertenecientes a Elsie Rhind. Spaven proclamó su inocencia desde el momento en que Geddes alzó del suelo la bolsa de plástico, inquiriendo qué había dentro. Y no dejó de proclamarla a lo largo de la investigación, durante el juicio y cuando le conducían al calabozo después de que le condenaran a cadena perpetua. Comparecieron los dos ante el tribunal; Geddes, ya tranquilo y radiante de satisfacción, y Rebus, un tanto incómodo. Su declaración fue una historia inventada: un aviso anónimo sobre un cargamento de artículos robados; pura suerte… Quedaba bien y mal al mismo tiempo. Lawson Geddes nunca más habló del asunto, cosa extraña, pues, ante una copa, era costumbre charlar de los casos, estuvieran resueltos o no. Luego, para sorpresa de todos, Geddes dejó la policía cuando apenas le faltaban dos años para el ascenso y optó por irse a trabajar a la tienda de licores de su padre, donde hacían descuento a los agentes de policía; ganó algo de dinero y se jubiló tan feliz a los cincuenta y cinco. Desde hacía diez años vivía en compañía de su mujer Etta en Lanzarote. Desde su marcha Rebus sólo había recibido una postal: en Lanzarote había «escasez de agua potable, pero de sobra para suavizar un whisky, y los vinos Torres no requerían adulteración»; y un paisaje casi lunar, «ceniza negra volcánica, ¡buena excusa para no tener que cuidar de un jardín!». No había vuelto a tener noticias y Geddes no daba dirección alguna en la isla. No tenía mucha importancia: las amistades vienen y van. Había sido útil conocer a Geddes en su momento; había aprendido mucho de él. Don’t Look Back[4], había cantado Dylan. Volvió al presente: las luces deslumbrantes del espectáculo. Contuvo las lágrimas y se apartó del escenario camino del entoldado. Astros del pop con sus séquitos, encantados del acoso de la prensa y la tele. Fogonazos y micrófonos, preguntas. Espuma de champán. Rebus se limpió unas salpicaduras del hombro y decidió que era hora de volver al coche. El caso Spaven debía haber sido asunto concluido aunque el condenado jurara inocencia, pero el preso Spaven comenzó a escribir y sus amigos sacaron los relatos de la cárcel bajo mano o sobornando a los guardianes, y los publicaron. Al principio eran historias de ficción, con una de ellas ganó el primer premio de un concurso convocado por un periódico. Al conocerse la verdadera identidad y las circunstancias del galardonado, el periódico publicó otro relato más extenso. A partir de ahí, Spaven siguió escribiendo y publicando y hasta compuso una obra teatral para la televisión que obtuvo sendos premios en Alemania y en Francia y fue representada en Estados Unidos, con una audiencia mundial de unos veinte millones de personas. Escribió después otra y a continuación una novela, antes de iniciar acto seguido la publicación de relatos autobiográficos, comenzando por su niñez. Pero Rebus sabía lo que Spaven acabaría contando. Ya por entonces se había granjeado el apoyo de los medios de comunicación que pedían su excarcelación, propósito que se vino abajo a causa de una agresión de Spaven a otro recluso, a quien causó lesiones cerebrales. A partir de este incidente los relatos de Spaven se hicieron más patéticos que nunca: el agredido le tenía envidia por la expectación que él suscitaba e intentó matarle en la galería. Él sólo había actuado en defensa propia. Y como colofón, decía que no se habría visto en situación tan envidiable de no haber sido por culpa de un grave error de la justicia. La segunda entrega de la autobiografía de Spaven concluía con el caso Elsie Rhind y mencionaba a los dos policías que le habían tendido la trampa: Lawson Geddes y John Rebus. Spaven descargaba todo su rencor sobre Geddes y a Rebus le calificaba de simple peón, un lacayo de su amigo. Para Rebus no era más que una versión fantasiosa elucubrada como venganza durante los largos años de reclusión. Pero a lo largo de la lectura de aquellas entregas había advertido el modo en que Spaven manipulaba sin recato al lector, lo que le hizo recapacitar sobre el Lawson Geddes de la noche de marras ante su puerta y en las mentiras que habían elaborado a continuación… Spaven se suicidó poco después: se rajó la garganta con un escalpelo haciéndose un tajo por el que cabía una mano. Según nuevos rumores había muerto a manos de los carceleros, que querían impedirle terminar la autobiografía porque explicaba pormenores de los años de reclusión y los malos tratos sufridos en las cárceles escocesas, o de presos envidiosos de su fama que habían dejado entrar en su celda. Pero fue un simple suicidio. No dejó más que una nota, con tres borradores arrugados en el suelo, proclamando hasta el último momento su inocencia en el asesinato de Elsie Rhind. Los medios de comunicación comenzaron a barruntar una buena historia con la vida y la muerte de Spaven. Y ahora, el epílogo. Primero: se había editado el tercer volumen inconcluso de la autobiografía —«enternecedor», según un crítico, «un logro absoluto», según otro—, que se mantenía en la lista de best-sellers. En Prince Street te encontrabas con la cara de Spaven mirándote desde los escaparates de todas las librerías. Un trayecto que Rebus evitaba en lo posible. Segundo: un preso que acababa de obtener la libertad había declarado a la prensa que era la última persona que habló con Spaven antes de morir, y porfiaba que sus últimas palabras habían sido: «Bien sabe Dios que soy inocente, pero estoy harto de repetirlo». El expresidiario había cobrado del periódico 750 libras por la entrevista. Evidentemente, se trataba de una maniobra de la prensa sensacionalista. Tercero: acababan de lanzar una nueva serie de televisión, Justicia en directo, una visión impactante del delito, el poder y los errores de la justicia. Tras el elevado índice de audiencia registrado en su emisión piloto —con el atractivo presentador Eamonn Breen, ídolo de las televidentes —, estaba en preparación la segunda, en la que el caso Spaven —decapitación, acusaciones y suicidio de alguien mimado por los medios de comunicación— constituía la primera entrega. Con Lawson Geddes en el extranjero y sin dirección conocida, quien cargaba con el muerto era John Rebus. Framed[5] de Alex Harvey, seguido de Living in the Past[6] de Jethro Tull. Volvió a casa pasando por el Oxford Bar, un largo desvío que valía la pena. La decoración y los montajes visuales debían de ejercer cierto efecto hipnótico; única explicación posible de que los parroquianos se pasaran horas enteras mirándolos. El barman aguardó a que Rebus pidiera, pues por aquellos días no tomaba «lo de siempre»: en la variedad está el gusto, etcétera. —Ron negro y media Best. Hacía años que no bebía ron negro; le parecía propio de marineros. Pero Alian Mitchison lo bebía: motivo de más para pensar que trabajaba en el mar. Pagó, apuró el chupito de un trago, se enjuagó la boca con la cerveza y cuando quiso darse cuenta ya no le quedaba. El barman volvió con el cambio. —Ahora una jarra de cerveza, Jon. —¿Con otro ron? —No, por Dios. —Rebus se restregó los ojos y gorreó un cigarrillo a un tipo somnoliento que tenía al lado. El caso Spaven… Le había hecho retroceder en el tiempo, forzándole a cotejar recuerdos y plantearse si la memoria no le jugaría malas pasadas. Un asunto inconcluso de veinte años atrás. Igual que el de John Biblia. Sacudió la cabeza, tratando de borrar la historia, y su pensamiento voló hacia Alian Mitchison y una caída en picado sobre una verja, que ves llegar con los brazos atados a una silla y una única alternativa: hacer frente a tu destino con los ojos abiertos o cerrados… Rodeó la barra hasta el otro extremo para telefonear y metió la moneda sin saber a quién iba a llamar. —¿Ha olvidado el número? — comentó un parroquiano al ver que recogía la moneda. —Sí, ¿cuál es el teléfono de la Esperanza? Ante su sorpresa, el hombre se lo sabía de memoria. Cuatro parpadeos del contestador automático significaban cuatro mensajes. Leyó el manual de instrucciones que tenía abierto por la página seis, con la sección «Playback» encuadrada en bolígrafo rojo y párrafos subrayados. Siguió los pasos indicados y el aparato se avino a funcionar. —Soy Brian Holmes. —Rebus abrió el Black Bush y se sirvió mientras escuchaba—. Era para… bueno, darte las gracias. Minto se ha retractado, así que me has sacado del apuro. Espero poder devolverte el favor. La voz sonaba cansada, sin energía. Final del mensaje. Rebus saboreó el whisky. Blip: mensaje dos. —Se me ha hecho tarde trabajando y se me ocurrió llamarle, inspector. Hablamos el otro día. Soy Stuart Minchell, jefe de personal de T-Bird Oil. Es para confirmarle que Alian Mitchison era, efectivamente, empleado nuestro. Si me da un número de fax le puedo enviar los datos. Llámeme mañana a la oficina. Adiós. Adiós y bingo. Qué alivio saber algo del muerto aparte de sus gustos musicales. Le silbaban los oídos: el concierto y el alcohol habían acelerado su pulso. Mensaje tres: —Aquí Howdenhall, tanta prisa que le corría y está ilocalizable. Típico de Homicidios. —Rebus conocía aquella voz: Pete Hewitt, del laboratorio de la policía en Howdenhall. Con aspecto de quinceañero, cuando seguramente pasaba de los veinte, Pete era un pico de oro con cerebro a juego y especialista en huellas dactilares—. Son casi todas parciales, pero hay un par de ellas magníficas. ¿Y sabe qué? Su dueño está en el ordenador por antiguas condenas por agresión. Llámeme si quiere saber su nombre —dijo con su habitual buen humor. Rebus miró el reloj. Eran más de las once y Pete estaría en casa o ligando por ahí, y él no tenía su número particular. Dio una patada al sofá maldiciendo no haber estado en casa: detener a contrabandistas de licores era una pérdida de tiempo. En fin, tenía el Black Bush y una bolsa de discos compactos, camisetas que nunca se pondría y un póster con cuatro caras de chiquillos con acné en primer plano. Le sonaban de algo, no sabía de qué… Faltaba otro mensaje. —¿John? Una voz de mujer que conocía. —Si estás ahí, descuelga, por favor. Odio esto. —Pausa; un suspiro—. Bueno, escucha, ahora que no estamos… Quiero decir, ahora que no soy tu superior, ¿qué te parece si nos vemos de vez en cuando? Para almorzar o algo. Llámame a casa o a la oficina, ¿de acuerdo? Antes de que sea tarde. Bueno, no vas a estar toda la vida en Fort Apache. Cuídate. Se sentó, mirando cómo se desconectaba el aparato. Gill Templer, inspector jefe, antaño su media naranja. Había sido su jefa poco tiempo; aparentaba cierta frialdad, pero era un auténtico iceberg sumergido. Rebus se sirvió otra copa y brindó hacia el aparato. Una mujer acababa de pedirle una cita: ¿desde cuándo no sucedía? Se levantó y fue al baño, examinó su reflejo en el espejo, se restregó la barbilla y se echó a reír. Ojos apagados, pelo lacio y manos temblorosas cuando las alzaba despacio. —Buen aspecto, John. Sí, por Escocia se podía mentir. Gill Templer, tan guapa aún como cuando se conocieron, ¿pidiéndole una cita? Meneó la cabeza sin dejar de reír. No, algo habría… alguna intención oculta. En el cuarto de estar vació la bolsaobsequio y vio que el póster de los cuatro críos coincidía con la portada de uno de los CD. Claro, los Dancing Pigs, una de las cintas de Mitchison, su último disco. Recordó un par de rostros bajo el entoldado: «¡Los hemos dejado jodidamente muertos!». Mitchison tenía dos discos de ellos. Qué raro que no llevase una entrada del concierto… Sonó el timbre de la puerta: dos toques breves. Cruzó el recibidor, mirando la hora. Las once y veinticinco. Echó un vistazo por la mirilla, sin dar crédito a sus ojos, y abrió de par en par. —¿Y el resto del equipo? Kayleigh Burgess en persona con una abultada bolsa colgando del hombro y el pelo recogido bajo una enorme boina verde, con mechones cayéndole sobre las orejas. Guapa y cínica a la vez, al estilo de «no me fastidies si no te doy pie». Rebus la conocía desde hacía un año. —En la cama, lo más probable. —¿Quiere decir que ese Eamonn Breen no duerme en un ataúd? Cauta sonrisa mientras nivelaba en el hombro el peso de la bolsa. —¿Sabe una cosa? —replicó sin mirarle, ocupada con la bolsa—. No se hace usted ningún favor negándose a hablar de esto con nosotros. No le favorece en absoluto. —Para empezar, no soy ningún modelo. —Nosotros somos neutrales. Es la esencia de Justicia en directo. —¿Ah, sí? Claro, y a mí me encanta que me den la tabarra antes de irme a dormir… —No se ha enterado, ¿verdad? — Ahora sí lo miraba—. No, no creo. No ha habido tiempo. Enviamos a Lanzarote un equipo para entrevistar a Lawson Geddes y esta tarde me llamaron… Rebus conocía la actitud y el tono de voz, el mismo que él había adoptado en muchas circunstancias tristes para comunicar la noticia a familiares o amigos… —¿Cómo ha sido? —Se suicidó. Parece que sufría de depresión desde que murió su esposa. Se pegó un tiro. —¡Hostia! —Se dio media vuelta, buscando el cuarto de estar y la botella de whisky con un peso en las piernas. Ella le siguió y dejó la bolsa en la mesita de centro. Rebus señaló la botella y la periodista asintió. Chocaron los vasos. —¿Cuándo murió Etta? —Hará cosa de un año. De un ataque al corazón, creo. Una de sus hijas vive en Londres. Rebus la recordaba: una adolescente mofletuda con corrector de ortodoncia llamada Aileen. —¿Han estado acosando también a Geddes? —No «acosamos», inspector. Simplemente recabamos la opinión de todo el mundo. Es importante para el programa. —El programa —musitó Rebus, sacudiendo la cabeza—. Bien, ahora se han quedado sin programa, ¿no? —No lo crea, inspector. —La bebida le había arrebolado las mejillas —. El suicidio del señor Geddes puede interpretarse como una admisión de culpabilidad. Es un titular de impacto. Contraatacaba bien, y Rebus se preguntó si su anterior timidez no sería en gran parte fingida. Se percató en ese momento de que la tenía allí de pie, en un cuarto de estar lleno de discos, botellas vacías y montones de libros por el suelo. No podía dejarla pasar a la cocina, con los recortes de Johnny Biblia y John Biblia esparcidos sobre la mesa, prueba de su obsesión. —Por eso he venido… en parte. Podía haberle dado la noticia por teléfono, pero pensé que era el tipo de cosas que conviene hacer en persona. Y ahora que sólo queda usted, como único testigo… Abrió la bolsa y sacó una grabadora con micrófono. Rebus dejó el vaso y se acercó a ella con las manos extendidas. —¿Me permite? Ella le entregó el aparato sin titubear. El inspector cruzó el recibidor, pasó por la puerta abierta, se acercó al hueco de la escalera y dejó caer la grabadora, que se estrelló dos pisos más abajo contra el suelo de piedra. Ella corrió hacia él. —¡Esto lo pagará! —Mándeme la factura y ya veremos. Dio media vuelta, entró en el piso, cerró la puerta, echó la cadena haciendo ruido y espió por la mirilla hasta que la periodista se hubo marchado. Sentado en el sillón junto a la ventana pensó en Lawson Geddes. Como buen escocés no podía llorar. Los llantos son para derrotas futbolísticas, historias de animales valientes, con Flor de Escocia como cierre. Cualquier tontería le hacía llorar, pero aquella noche sus ojos permanecieron secos. Sabía que estaba metido hasta el cuello. Ahora sólo les quedaba él y redoblarían los esfuerzos por salvar el programa. Además, Burgess tenía razón: suicidio del preso y del policía, era un buen titular. Pero no tenía intención de ser él quien aportara más carnaza. Quería saber la verdad, igual que ellos, pero por distintos motivos, aunque ni siquiera atinaba a decir cuáles. Podía iniciar él mismo su propia investigación. El único problema era que cuanto más escarbara, más ensuciaría su reputación —o lo que quedaba de ella— y también la de su antiguo mentor, compañero y amigo. Había otro problema: no era lo bastante objetivo y no podría hacer esa investigación. Necesitaba un sustituto, un suplente. Cogió el receptor y marcó siete cifras. Le respondió una voz somnolienta: —Sí, ¿diga? —Brian, soy John. Perdona que te llame tan tarde, pero necesito que me devuelvas el favor. Se encontraron en el aparcamiento de Newcraighall. Las luces del cine universitario estaban encendidas. Alguna sesión golfa. El Mega Bowl cerrado; igual que el McDonald’s. Holmes y Nell Stapleton se habían mudado a una casa de Duddingston Park, con vistas al campo de golf de Portobello y a la terminal de los trenes de mercancías. Holmes decía que el ruido no le molestaba para dormir. Podían haberse citado en el campo de golf, pero estaba demasiado cerca de Nell para gusto de Rebus. No la había visto desde hacía un par de años, ni siquiera en actos oficiales; ambos tenían el don de evitarse. Antiguas heridas que Nell obsesivamente seguía manteniendo abiertas. Por eso habían quedado un par de kilómetros más lejos, en aquella especie de trinchera comercial rodeada de tiendas cerradas, un almacén de bricolaje y Toys R’Us. Eran polis aun estando fuera de servicio. Sobre todo fuera de servicio. Comprobaron por los retrovisores si estaban solos. No había nadie, pero de todos modos hablaron en voz baja y Rebus le puso al tanto de lo que quería. —Necesito saber algunos datos antes de que los del programa de televisión me hagan la entrevista. Pero como para mí lo de Spaven es un caso muy personal, quiero que lo revises tú; anotaciones y actas del proceso. Léetelo todo a ver qué piensas. Holmes estaba sentado al lado de Rebus. Su aspecto mostraba a las claras que le habían sacado de la cama en plena noche. Tenía el pelo revuelto, dos botones de la camisa desabrochados y no llevaba calcetines. Bostezó y movió la cabeza. —No acabo de entender qué es lo que tengo que buscar. —Algo que te llame la atención. No sé… cualquier cosa. —¿Tan en serio te lo tomas? —Lawson Geddes se ha suicidado. —Hostia —musitó Homes sin pestañear. No le dio el pésame. Demasiados problemas tenía él. —Otra cosa —añadió Rebus—. Podrías localizar a un expresidiario que dijo ser la última persona que habló con Spaven. No recuerdo el hombre pero salió en todos los periódicos. —Una pregunta: ¿crees que Geddes le tendió una trampa a Spaven? Rebus fingió pensárselo y se encogió de hombros. —Voy a contarte la verdad, no lo que redacté sobre el caso. Rebus comenzó a hablar: Geddes llamando a su puerta, el fácil hallazgo de la bolsa, el estado obsesivo de Geddes y su curiosa tranquilidad después. La falsa justificación de una denuncia anónima. Holmes escuchaba en silencio. El cine comenzó a vaciarse, parejas de jóvenes abrazados y tonteando se apresuraban a coger el coche para estar juntos en casa. Motores en marcha, humo de tubos de escape y haces de faros y sombras alargadas sobre el muro de las rampas que el aparcamiento quedó desierto. Rebús concluyó su relato. —Otra pregunta. Se puso a la expectativa. Holmes pareció dudar y optó por desistir y dar su conformidad asintiendo con la cabeza. Rebus le leyó el pensamiento: él había apretado las tuercas a Minto a sabiendas de que tenía razón. Y, además, Holmes se daba cuenta ahora de que también había mentido para encubrir a Lawson Geddes y asegurar el veredicto de culpabilidad. En su cabeza se planteaba un doble interrogante: ¿era cierta la versión de Rebus? ¿Hasta qué extremo estaba pringado el poli que estaba sentado al volante? ¿Hasta qué extremo llegaría a pringarse Holmes antes de dejar la policía? Rebus sabía que Nell le daba la lata a diario intentando persuadirle. Era lo bastante joven para iniciar otra carrera, otra profesión, algo limpio y sin riesgos. Aún estaba a tiempo de dejarlo, pero tenía que decidirse ya. —Vale —dijo Holmes, abriendo la portezuela—. Empezaré lo antes posible. —Hizo una pausa—. Pero si encuentro algo sucio, algo oculto entre líneas… Rebus encendió las luces del coche y arrancó. 4 Se despertó temprano. Tenía un libro abierto sobre el regazo. Miró el último párrafo leído antes de dormirse y no recordó nada. Habían echado el correo por debajo de la puerta: ¿quién tendría valor para trabajar de cartero en Edimburgo con tantos bloques de apartamentos y tanta escalera? El extracto de la tarjeta de crédito: dos supermercados, tres tiendas de bebidas y aquel disco raro de Bob Dylan. El impulso se apodera de uno el sábado por la tarde, tras una buena comida en el Ox… El single de Freak Out, un dineral; The Velvet Underground con un plátano pelado en la portada; Sergeant Pepper en mono con sus carátulas. Aún no los había escuchado. Los ejemplares que tenía de Velvet y los Beatles estaban rayados. Compró en Marchmont Road, desayunó en la cocina con el material de John Biblia y Johnny Biblia a guisa de mantel. Titulares sobre Johnny Biblia: «Capturen al monstruo», «El asesino con cara de niño se cobra una tercera víctima», «Aviso al público: Estén alerta». Muy parecidos a los titulares dedicados a John Biblia un cuarto de siglo antes. La primera víctima de Johnny Biblia apareció en el Duthie Park de Aberdeen. Michelle Strachan era de Pittenweem, en Fife, así que sus amigos de la ciudad de granito la llamaban Michelle Fifer. No tenía nada que ver con su homónima, pues era baja y flaca, con una melena pardusca hasta los hombros y, además, dentona. Estudiante de la Universidad Robert Gordon, había sido violada y estrangulada; y del escenario del crimen faltaba un zapato. La segunda víctima fue hallada seis semanas después: Angela Riddell, Angie para los amigos. Había trabajado anteriormente en una agencia de señoritas de compañía; fue detenida en una redada cerca de los muelles de Leith. Cantaba en un grupo de blues, con voz ronca, y se lo tomaba en serio. Una discográfica había editado en CD la única maqueta del grupo para ganar dinero con los morbosos. El DIC de Edimburgo había invertido miles de horas de trabajo rastreando el pasado de Angie Riddell, entrevistando a antiguos clientes, amigos y admiradores del grupo, por si aparecía algún putero convertido en asesino, algún forofo por el blues, lo que fuese. El cementerio de Warriston, lugar en que se encontró el cadáver, era frecuentado por los Ángeles del Infierno, aficionados a la magia negra y pervertidos y solitarios. En los días siguientes al hallazgo del cadáver, en lo más oscuro de la noche, había más posibilidades de tropezarse con somnolientas patrullas de policía que con gatos crucificados. En el intervalo de un mes se había, establecido la relación, entre los dos crímenes —pues Angie Riddell no sólo había sido violada y estrangulada, sino que le faltaba un collar muy peculiar con dos vueltas de cruces de cinco centímetros comprado en Cockburn Street—, cuando hubo un tercer asesinato, esta vez en Glasgow. Judith Cairns, Ju-Ju, cobraba el subsidio de paro, pero eso no le había impedido trabajar en una tienda de pescado y patatas fritas por las noches, en un pub algunos días a la hora de la comida y de camarera en un hotel los fines de semana por la mañana. En el lugar en que apareció el cadáver no se encontró rastro de aquella mochila que sus amigos juraban llevaba a todas partes, clubes y fiestas de ácido incluidos. Tres mujeres, de diecinueve, veinticuatro y veintiún años, asesinadas en tres meses. Habían transcurrido dos semanas desde el último asesinato de Johnny Biblia; entre la primera y la segunda víctima el intervalo había sido de seis semanas y entre la segunda y la tercera se reducía a un mes, por lo que todos estaban a la expectativa, esperando lo peor. Rebus acabó el café, dio cuenta del cruasán y miró las fotos de las tres víctimas, ampliadas en grano grueso a partir de las publicadas en los periódicos: tres jóvenes sonrientes posando para una foto. La cámara siempre miente. Rebus sabía mucho sobre las víctimas y muy poco de Johnny Biblia. Aunque ningún policía lo admitiría en público, se veían impotentes y actuaban sin criterio. Bailaban al son que él les tocaba, esperando que cometiera un desliz por exceso de confianza, por aburrimiento o por el simple deseo de ser capturado, sabedor de la diferencia entre el bien y el mal. Aguardaban alguna denuncia de un amigo, un vecino, un ser querido, una llamada anónima tal vez, pero no falsa. Todos esperaban. Pasó el dedo por la foto más grande de Angie Riddell. La había conocido porque él estaba de servicio la noche de su detención en Leith; ella y muchas otras furcias. Había habido buen ambiente, muchas bromas y chirigota con los agentes casados. La mayoría de las prostitutas conocían la rutina y las más veteranas tranquilizaban a las nuevas. Angie Riddell se puso a acariciar el pelo a una jovencita histérica, una drogata. A Rebus le había gustado el gesto y fue él quien le tomó declaración. La había hecho reír. Se tropezó con ella dos semanas más tarde, yendo en coche por Commercial Street, y le preguntó qué tal estaba. Ella contestó que su tiempo valía dinero y que charlar salía caro, pero le ofreció un descuento si quería algo más sustancioso que hablar de bobadas. Él se echó a reír otra vez y la invitó a un té y un bollo en un café. Quince días después, al pasar otra vez por Leith, las chicas le dijeron que no habían vuelto a verla. Punto. Violada, torturada, estrangulada. Todo eso le recordaba los asesinatos de World’s End ocurridos en octubre de 1977, homicidios de mujeres jóvenes, muchos de los cuales habían quedado sin resolver. El año anterior al caso Spaven, los cadáveres de dos quinceañeras que habían estado en el pub World’s End de High Street, aparecieron a la mañana siguiente; maltratadas, con las manos atadas y estranguladas, sin bolsos ni joyas. Rebus no había intervenido en el caso, pero tenía compañeros que participaron en la investigación y aún les duraba la frustración de una tarea inconclusa con la que se irían a la tumba. Para muchos policías una investigación criminal era como si el muerto fuese un cliente, mudo y frío, que no dejaba de reclamar justicia. Y debía de ser cierto, porque a veces, si se escuchaba con atención, se los podía oír gritar. En aquel sillón, junto a la ventana, Rebus había oído muchos gritos de angustia. Una noche oyó a Angie Riddell y le partió el corazón, porque la había conocido y le gustaba. Por un instante se convirtió en algo suyo íntimo. Claro que le interesaba Johnny Biblia. Pero no sabía qué podía hacer. Seguramente su curiosidad por el antiguo caso de John Biblia era contraproducente. Le retrotraía al pasado y le robaba cada vez más tiempo del presente. A veces le costaba un esfuerzo ímprobo volver al aquí y ahora. Tenía llamadas telefónicas que hacer. La primera a Pete Hewitt de Howdenhall. —Buenos días, inspector. Qué maravilla. Una voz llena de ironía. Rebus miró al sol lechoso. —¿Mala noche, Pete? —¿Mala? Peor. Supongo que recibiría mi mensaje. —Rebus tenía a punto papel y bolígrafo—. Saqué un par de huellas aceptables de la botella de whisky, del pulgar y el índice. Lo intenté con la bolsa de plástico y la cinta adhesiva de la silla, pero sólo conseguí algunas parciales, nada concluyente. —Vamos, Pete, la identidad. —Bien, usted que tanto se queja de lo que gastamos en ordenadores… Dentro de un cuarto de hora tendrá los duplicados. El nombre es Anthony Ellis Kane, fichado por intento de asesinato y por agresiones; y además es reincidente. ¿Le suena de algo? —De nada. —Solía operar en Glasgow. Tiene en blanco los últimos siete años. —Lo comprobaré en comisaría. Gracias, Pete. La siguiente llamada era una conferencia a la oficina de personal de T-Bird Oil. Llamaría más tarde desde Fort Apache. Echó un vistazo por la ventana: ni rastro del equipo de Redgauntlet. Cogió la chaqueta y salió. Hizo un alto en el despacho del jefe. MacAskill apuraba un Irn-Bru y tiró la lata a la papelera. Su mesa estaba a rebosar de expedientes viejos del primer cajón del archivador. En el suelo había una caja vacía. —¿Qué hay de la familia y de los amigos del difunto? Rebus meneó la cabeza. —Voy a llamar al jefe de personal para que me dé los datos. —Eso es lo primero, John. —Lo primero, señor. Pero cuando llegó al «cobertizo» y se sentó a su mesa pensó en llamar primero a Gill Templer, aunque luego desistió. Bain estaba allí y no quería testigos. —Dod —dijo—, mira a ver si tenemos algo de Anthony Ellis Kane. Howdenhall ha encontrado sus huellas en la bolsa de las bebidas. Bain asintió con la cabeza y se puso a teclear. Rebus llamó a Aberdeen, dio su nombre y pidió que le pusieran con Stuart Minchell. —Buenos días, inspector. —Gracias por su mensaje, señor Minchell. ¿Tiene los datos de Alian Mitchison? —Aquí los tengo. ¿Qué desea saber? —Si hay algún familiar. Minchell removió papeles. —Parece que no. Un momento que compruebe el curriculum. —Pausa larga. Menos mal que no había hecho la llamada desde casa—. Inspector, por lo visto, Alian Mitchison era huérfano. Hay datos de su niñez y el nombre de un centro de menores. —¿Familia? —No figura nada. Rebus había escrito el apellido Mitchison en una hoja. Lo subrayó; el resto de la página estaba en blanco. —¿Qué cargo tenía el señor Mitchison? —Era… Vamos a ver… Trabajaba en mantenimiento de plataformas, de pintor, concretamente. Tenemos una delegación en Shetland, quizá trabajase allí. —Más sonido de papeles—. No, el señor Mitchison trabajaba en las plataformas. —¿Pintando? —Y mantenimiento general. El acero se oxida, inspector. No tiene usted idea con qué rapidez se carga la pintura el mar del Norte. —¿En qué torre trabajaba? —En una torre no. En una plataforma de extracción. Tendría que mirarlo. —Si es tan amable. Y envíeme por fax el expediente personal. —¿Dice usted que ha muerto? —Según las últimas noticias. —Entonces, no habrá problema alguno. ¿Cuál es el número de fax? Rebus se lo indicó y colgó. Bain le hacía señas para que se acercase. Cruzó la sala y se situó a su lado para ver mejor el monitor. —Este tío está loco —dijo Bain. Su teléfono sonó, cogió el auricular y empezó a hablar. Rebus leyó en la pantalla: Anthony Ellis Kane, alias «Tony El», fichado desde joven. En la actualidad tenía cuarenta y cuatro años y la policía de Strathclyde le conocía bien. La mayor parte de su vida adulta había trabajado para Jóseph Toal, más conocido por Tío Joe, quien prácticamente mandaba en Glasgow ayudado por los músculos de su hijo y elementos como Tony El. Bain colgó. —Tío Joe —musitó—. Si Tony El sigue con él, podría tratarse de un caso muy distinto. Rebus pensaba en lo que había dicho el jefe: «Me huele a cosa de gángsteres». Drogas o ajuste de cuentas. Quizá MacAskill tuviera razón. —¿Sabes qué significa esto? Rebus asintió con la cabeza. —Un viaje a Glasgow. Las dos principales ciudades de Escocia, a cincuenta minutos por autopista, eran vecinas recelosas, como si desde tiempos inmemoriales una de ellas hubiera acusado a la otra de algo y el reproche, fundado o no, siguiera agraviando. Como Rebus tenía un par de conocidos en el DIC de Glasgow, fue a su mesa a hacer dos llamadas. —Si quiere información sobre Tío Joe —le dijeron en el segundo número —, será mejor que hable con Chick Ancram. Espere, le doy su número. Resultó que Charles Ancram era el inspector jefe de Govan. Rebus malgastó media hora intentando localizarlo y salió a dar una vuelta. Las tiendas que había frente a Fort Apache eran los típicos locales de puertas metálicas y verjas, la mayoría de propietarios asiáticos, aunque los dependientes fueran blancos. Vio a varios hombres deambulando por la calle principal, en camiseta, luciendo tatuajes y fumando. Su mirada era tan poco de fiar como la de una comadreja en un gallinero. «¿Huevos? Yo no, gracias, amigo. No puedo ni verlos». Rebus compró cigarrillos y un periódico. Al salir de la tienda un cochecito de niño le golpeó en los tobillos y una mujer le gritó que mirase por dónde cono iba, largándose acto seguido a toda velocidad y tirando de otro pequeño. Tendría veinte o veintidós años, pelo teñido de rubio, dos incisivos mellados y brazos tatuados. En la acera de enfrente una valla publicitaria incitaba a gastar veinte mil libras en un coche nuevo. Detrás, un supermercado sin clientes, con el aparcamiento transformado por los críos en pista de monopatines. Al regresar al «cobertizo», Maclay, que estaba al teléfono, le pasó el auricular. —El inspector jefe Ancram, que contesta a tu llamada. —Diga —respondió Rebus recostado en el escritorio. —¿Inspector Rebus? Aquí Ancram. ¿Quería hablar conmigo? —Sí, gracias por llamarme, señor. Sólo dos palabras: Joseph Toal. Ancram bufó. Hablaba con acento de la Costa Oeste, nasal, arrastrando las palabras, con un tonillo de condescendencia. —¿El Tío Joe Corleone? ¿Nuestro querido padrino? ¿Ha hecho algo que yo ignore? —¿Conoce usted a uno de sus hombres llamado Anthony Kane? —Tony El —asintió Ancram—. Trabajó muchos años para Tío Joe. —¿Trabajó? —No se ha vuelto a saber nada de él desde hace tiempo. Se dice que el jefe se enfadó con él y le envió a Stanley. Tony El quedó muy afectado. —¿Qué Stanley? —El hijo de Tío Joe. No es su verdadero nombre, pero todos le llaman Stanley por su afición. —¿Cuál? —Cuchillos Stanley. Es coleccionista. —¿Cree que Stanley se cargó a Tony El? —Bueno, el cadáver no ha aparecido todavía, lo que suele ser una prueba, en el mal sentido. —Tony El está bien vivo. Estuvo aquí hace unos días. —Ah. —Ancram guardó silencio. Como ruido de fondo, se oían voces dando órdenes, transmisiones de radio y sonidos típicos de una comisaría—. ¿Una bolsa en la cabeza? —¿Cómo lo sabe? —Es la marca de fábrica de Tony El. Así que ha vuelto a la circulación, ¿no? Inspector, creo que es mejor que nos veamos. El lunes por la mañana. ¿Sabe dónde está la comisaría de Govan? No, espere; pase por Partick, en Dumbarton Rod 613. Tengo allí una reunión a las nueve. ¿Qué le parece a las diez? —Muy bien. A las diez. —Hasta entonces. Rebus colgó y se dirigió a Bain: —El lunes a las diez estaré en Partick. —Qué cabrón —espetó Bain como si lo dijera en serio. —¿Quieres que difundamos la descripción de Tony El? —preguntó Maclay. —Ahora mismo. A ver si podemos echarle el guante antes del lunes. John Biblia volvió en avión a Escocia una espléndida mañana de viernes. Lo primero que hizo en el aeropuerto fue comprar periódicos. Observó en el quiosco que había salido otro libro sobre la Segunda Guerra Mundial y lo compró también. Sentado entre los demás pasajeros, hojeó los diarios y no encontró ninguna nueva noticia sobre el Advenedizo. Dejó la prensa en el asiento y se acercó a la cinta transportadora de equipajes a recoger su maleta. Un taxi le llevó a Glasgow. Había decidido no quedarse en la ciudad. No porque tuviese nada que temer, sino porque no tenía sentido quedarse. Glasgow le traía recuerdos agridulces. A finales de los sesenta, la ciudad había comenzado a reinventarse, derribando sus barrios bajos y levantando en la periferia los sucedáneos en hormigón, además de nuevas calles, puentes y autopistas: eso había afectado a toda la urbe. Y tenía la impresión de que el proceso se prolongaba, como si la ciudad no hubiese logrado aún el aspecto que le convenía. Algo de lo que John Biblia sabía bastante. En la estación de Queen Street tomó un tren para Edimburgo y por el móvil reservó habitación en su hotel habitual a cuenta de la empresa. Llamó a su esposa para decirle dónde iba a estar y, como llevaba el ordenador portátil, aprovechó para trabajar un poco durante el trayecto. El trabajo le apaciguaba; tener el cerebro ocupado era lo mejor. Así que a trabajar, pues «no se os dará la paja, y habéis de hacer la misma cantidad de ladrillos», Éxodo. En aquel entonces los medios de comunicación le habían hecho un favor, igual que la policía, al publicar su descripción señalando que se llamaba John y que «le gustaba citar pasajes de la Biblia». No era totalmente cierto lo uno ni lo otro, pues John era su segundo nombre de pila y sólo en ocasiones citaba algún pasaje del libro santo. Aquellos últimos años había vuelto a la iglesia, pero ahora lo lamentaba, lamentaba haber pensado que no había peligro. Nadie estaba exento de peligro en este mundo; ni en el otro. Se bajó en Haymarket. Allí era más fácil coger un taxi en verano, pero al salir a la luz del sol optó por caminar hasta el hotel: era un paseo de cinco o diez minutos. Llevaba una maleta con ruedas y la bolsa colgada del hombro no pesaba gran cosa. Respiró hondo: olía a humo de coches y ligeramente a lúpulo de cerveza. Cansado de entornar los ojos, se detuvo a ponerse las gafas de sol e inmediatamente se sintió más a gusto. Miró su imagen reflejada en un escaparate y vio a uno de tantos hombres de negocios cansado después de un viaje. Ningún detalle relevante en su rostro ni en su aspecto, él siempre vestía de forma conservadora: un traje de Austin Reed y camisa Double 2. Un hombre de negocios bien vestido y acomodado. Comprobó el nudo de la corbata y se pasó la lengua por los dos únicos dientes falsos, una intervención necesaria hacía veinticinco años. Cruzó la calle por el semáforo, como uno más. Pasar por recepción le llevó poco tiempo. En la habitación, se sentó a la mesa, abrió el portátil y lo enchufó, cambiando el adaptador de 110 voltios a 240. Tecleó la contraseña, hizo doble clic en el archivo ADVENEDIZO, donde guardaba sus notas sobre el tal Johnny Biblia con su propio perfil psicológico del asesino. Le estaba quedando muy bien. John Biblia se dijo que disponía de algo que les faltaba a las autoridades: un conocimiento profundo de cómo actuaba, pensaba y vivía un asesino en serie, las mentiras que tenía que decir, sus argucias, sus disfraces y su doble vida. Esto le confería ventaja. Con un poco de suerte cazaría a Johnny Biblia antes que la policía. Tenía pistas. A partir de sus hábitos de trabajo estaba claro que el Advenedizo disponía de datos sobre el caso John Biblia. ¿De dónde los había sacado? Tenía veintitantos años y era demasiado joven para recordarlo. Por consiguiente, habría oído hablar de él en alguna parte, o lo habría leído, dedicándose a investigar los detalles. Había libros —algunos recientes y otros no tanto— sobre los asesinatos de John Biblia o que les dedicaban capítulos enteros. Si Johnny Biblia era meticuloso habría consultado todo lo escrito al respecto, pero como parte del material impreso estaba agotado tendría que haber buscado en librerías de viejo o haber recurrido a las bibliotecas. La búsqueda se estrechaba cada vez más. Otra posible fuente: los periódicos. Pero era bastante improbable que el Advenedizo pudiera consultar sin más los periódicos de hacía veinticinco años. Circunstancia que ponía en primer plano las bibliotecas, y pocas bibliotecas conservaban tanto tiempo los periódicos. La búsqueda se estrechaba cada vez más. Estaba después el propio Advenedizo. Muchos depredadores cometen errores desde el principio, equivocaciones debidas a la falta de una planificación adecuada o a simple nerviosismo. John Biblia era realmente una excepción: había cometido un único error, con la víctima número tres, al compartir un taxi con su hermana. ¿Existían víctimas que hubieran escapado del Advenedizo? Eso equivalía a tener que buscar en los periódicos recientes, verificar si se habían producido agresiones a mujeres en Aberdeen, Glasgow y Edimburgo para detectar los primeros intentos fallidos del asesino. Sería un trabajo laborioso, pero también terapéutico. Se desvistió, se dio una ducha y se puso un atuendo más informal: un blazer azul marino y pantalones caqui. Decidió no arriesgarse utilizando el teléfono de la habitación, en recepción controlarían las llamadas, y salió del hotel. Ahora ya no había cabinas con listín; se encaminó a un pub, pidió una tónica y el listín de teléfonos a la camarera. La camarera — unos veinte años, piercing en la nariz y pelo rosa— se lo entregó sonriente. Se acomodó en una mesa, sacó la libreta y el bolígrafo, apuntó unos números y se dirigió al teléfono del fondo, junto a los servicios; un sitio discreto para sus propósitos, y más a aquella hora en que el local estaba casi vacío. Llamó a un par de libreros y a tres bibliotecas. Los resultados le parecieron satisfactorios aunque no reveladores, pero ya sabía que iba a ser un proceso muy largo. Pese a contar con la ventaja de su propia experiencia, lo cierto era que la policía disponía de centenares de personas, de ordenadores y de los medios de difusión. Y ellos podían investigar abiertamente. Era evidente que la investigación que él hacía sobre el Advenedizo requería mayor discreción. Pero, por otra parte, no podía hacerla solo y ahí estaba el riesgo. Al intervenir terceros siempre hay un riesgo. Había reflexionado sobre ese dilema durante mucho tiempo: un platillo de la balanza lo ocupaba su deseo de localizar al Advenedizo y el otro el peligro de que al hacerlo pudiera levantar sospechas. Por todo ello se había preguntado hasta qué extremo deseaba cazar al Advenedizo. La respuesta fue que por encima de todo. Naturalmente. Pasó la tarde por los aledaños del puente Jorge IV y merodeó junto a la Biblioteca Nacional de Escocia y la Biblioteca Central de Préstamos. Tenía carnet de lector de la Nacional porque había realizado allí unas indagaciones para asuntos de la empresa y sobre la Segunda Guerra Mundial, su afición de entonces. Curioseó también en algunas librerías de ocasión de los alrededores y preguntó si tenían algún libro sobre crímenes auténticos, alegando que le movía su interés por los asesinatos de Johnny Biblia. —Sólo tenemos media estantería policíaca —le dijo la dependienta de la primera tienda, señalándosela. John Biblia fingió interesarse hojeando los volúmenes y volvió al mostrador. —No; no hay nada que me interese. ¿Se pueden encargar libros? —No exactamente, pero anotamos peticiones… —respondió la mujer, sacando y abriendo un grueso libraco—. Si anota lo que busca, nombre y domicilio, y el libro pasa por nuestras manos, le avisaremos. —Estupendo. John Biblia sacó el bolígrafo y escribió morosamente mientras leía los últimos encargos. Pasó una página hacia atrás y repasó la lista de títulos y nombres. —Hay que ver qué gustos tan variados tiene la gente —comentó a la dependienta, sonriente. Utilizó el mismo truco en otros tres comercios, pero no encontró pistas del Advenedizo. Luego, se dirigió al anexo de la Biblioteca Nacional en Causewayside, donde guardaban los periódicos recientes, y curioseó los ejemplares de un mes de Scotsman, Herald y Press and Journal, tomando nota de algunas noticias sobre agresiones y violaciones. Claro que, aunque hubiese una primera víctima fallida, no significaba necesariamente que el conato se hubiera publicado en la prensa. Los norteamericanos tenían una palabra para designar lo que él hacía: trabajo sucio. Volvió a la Biblioteca Nacional y observó a los bibliotecarios. Buscaba a alguien peculiar y cuando creyó haberlo encontrado, fue a ver la tabla de horarios y decidió esperar. A media tarde, con gafas de sol, aguardaba la hora de cierre frente al edificio central, separado de él por un tráfico congestionado. Vio salir al personal, de uno en uno y en grupos, hasta que por fin apareció el joven que esperaba. Lo vio alejarse por Victoria Street y cruzó para seguirle. Había mucha gente en la calle, turistas y trabajadores que volvían a casa. Se mezcló con la multitud a paso ligero sin perder de vista a su presa. En Grassmarket el joven entró en el primer pub que encontró. John Biblia se detuvo y reflexionó. ¿Sería sólo una copa antes de volver a casa o iría a reunirse con sus amigos para pasar con ellos la velada? Decidió entrar. Era un bar con poca luz y bullicio de oficinistas, hombres con la chaqueta echada por los hombros y mujeres tomando tónica en vasos largos. El bibliotecario estaba solo en la barra. John Biblia se sentó a su lado y pidió un zumo de naranja, haciendo un gesto con la cabeza hacia la cerveza del joven. —¿Toma otra? Cuando el joven se volvió, se inclinó sobre él y le susurró: —Voy a decirle tres cosas. Primero: soy periodista. Segundo: quiero obsequiarle con quinientas libras. Tercero: no implica en absoluto nada ilegal. —Hizo una pausa—. Bien, ¿acepta la copa? El joven no dejaba de mirarle, pero aceptó. —¿Es un sí a la cerveza o al dinero? —añadió John Biblia sin perder su sonrisa. —A la cerveza. De lo otro, explíqueme algo más. —Se trata de una tarea tediosa que yo no puedo hacer. En la biblioteca, ¿llevan un libro de registro de los volúmenes en consulta y préstamo? El bibliotecario reflexionó y asintió con la cabeza. —Parte de ellos se registran por ordenador y otros, todavía por fichas. —Bien, con los de ordenador será cosa rápida, pero los de fichas le llevarán más tiempo. De todos modos, es una buena remuneración, créame. ¿Y la consulta de prensa? —Figurará en el registro. ¿Qué fechas le interesan? —Los últimos tres o seis meses. Y los periódicos entre 1968 y 1970. Pagó las dos consumiciones con un billete de veinte libras y abrió ostensiblemente la cartera para que el joven viese que había más. —Tardaré un poco —dijo el joven —, porque tendré que recurrir al cruce de datos entre Causewayside y el puente Jorge IV. —Puede contar con otras cien libras si se da prisa. —Necesito datos. John Biblia asintió con la cabeza y le entregó una tarjeta profesional con nombre y dirección falsos y sin número de teléfono. —No se moleste en pasar; le telefonearé yo. ¿Cómo se llama? —Mark Jenkins. —Muy bien, Mark —dijo John Biblia. Cogió dos billetes de cincuenta libras y se los metió al joven en el bolsillo superior de la chaqueta. —¿De qué se trata? —inquirió este. John Biblia se encogió de hombros. —De Johnny Biblia. Estamos verificando una posible relación con ciertos casos antiguos. El joven asintió con la cabeza. —Bien, ¿y qué libros le interesan? John Biblia le entregó una lista. —Y los periódicos Scotsman y Glasgow Herald entre febrero del 68 y diciembre del 69. —¿Qué quiere saber? —La gente que los ha consultado. Necesito nombres y direcciones. ¿Puede hacerlo? —Los periódicos originales se guardan en Causewayside; nosotros sólo conservamos microfilmes. —¡Qué dice! —Pediré ayuda a un colega de allí. John Biblia sonrió. —Mi periódico puede permitirse un suplemento con tal de obtener resultados. ¿Cuánto cree que querrá su amigo…? SUSURRO DE LLUVIA No me olvides cuando me azote la maldad del cruel y del vanidoso The Bathers, Ave the Leopards 5 La lengua escocesa es particularmente rica en vocabulario meteorológico: dreich y smirr (nublado y calabobos) son dos ejemplos. Rebus tardó una hora en llegar a la ciudad de la lluvia y otros cuarenta minutos en dar con Dumbarton Road. No había estado en aquella comisaría de Partick, trasladada en 1993, aunque sí conocía la antigua, la «Marina». Circular en coche por Glasgow puede ser una pesadilla si no se conoce el laberinto de calles de una sola dirección y la deficiente señalización de cruces. Tuvo que dejar el automóvil en dos ocasiones para llamar por teléfono y que le orientaran, obligado las dos veces a guardar cola bajo la lluvia ante las cabinas. No era verdadera lluvia sino el chispear del smirr, una neblina de minúsculas gotas que te deja calado sin que te des cuenta. Venía del oeste, del océano Atlántico. Era lo que le faltaba a Rebus un lunes dreich por la mañana. Al llegar a la comisaría, observó que había un coche aparcado con dos personas; por la ventanilla salían volutas de humo y el sonido de una radio. Periodistas, sin duda del turno de noche. Cuando no hay novedades sobre un caso, los periodistas se reparten la guardia en turnos para poder atender otras informaciones y los que quedan al acecho están obligados a comunicar inmediatamente a sus colegas cualquier nueva noticia sobre la investigación. Cuando por fin franqueó la puerta de la comisaría oyó aplausos dispersos. Se acercó al mostrador. —Por fin dio con ello, ¿no? Pensé que íbamos a tener que enviar patrullas en su búsqueda —comentó el sargento de guardia. —¿Y el inspector jefe Ancram? —Está en una reunión. Dijo que subiera y esperase. Rebus subió a la primera planta y vio que los despachos del departamento parecían una única sala de homicidios: en todos ellos había fotos de Judith Cairns en las paredes: Ju-Ju, viva y muerta. Y fotos del lugar del crimen, Kelvingrove Park, un rincón cubierto rodeado de setos. Habían establecido una lista de tareas; con una rutina de investigaciones a domicilio no esperaban obtener gran cosa, pero había que hacer un esfuerzo. Por todas partes veía agentes tecleando, conectados quizá con el ordenador SCRO, o con el HOLMES, el mayor banco de datos de Interior y a través del cual se procesaban todos los casos de homicidio por resolver. Varios equipos dedicados exclusivamente a esa tarea — policía secreta y agentes uniformados— atendían el sistema cargando los datos, verificándolos y documentándolos con referencias cruzadas. El propio Rebus, poco partidario de la nueva tecnología, reconocía las ventajas en comparación con el viejo sistema de ficheros. Se detuvo junto a una pantalla para observar cómo se introducían unos datos, y al levantar la vista y ver una cara conocida, se apartó para saludar. —¿Qué tal, Jack? Te hacía aún en Falkirk. El inspector Jack Morton se volvió como quien ve visiones, se levantó de su mesa de trabajo y le estrechó la mano. —Y allí sigo, pero aquí necesitaban ayuda —dijo, echando una mirada a la sala—. Se comprende. Rebus miró a Jack Morton de arriba abajo, sin poder dar crédito a sus ojos. La última vez que se vieron Jack tenía unos doce kilos de más y era un fumador empedernido con una tos capaz de romper el parabrisas de un coche patrulla. De todo lo cual ya no quedaba nada, ni siquiera el sempiterno cigarrillo. Llevaba, además, el pelo cortado de forma reglamentaria y vestía un traje caro con zapatos negros relucientes y una camisa con corbata. —¿Qué te ha pasado? —inquirió. Morton sonrió y se dio unas palmaditas en el estómago casi plano. —Un día me vi en el espejo y me sorprendió que no se rompiera. Dejé la bebida y el tabaco y me apunté a un gimnasio. —¿De buenas a primeras? —Son decisiones de vida o muerte que hay que tomar sin vacilar. —Tienes un aspecto estupendo. —Me gustaría poder decir lo mismo, John. Rebus sopesaba una réplica cuando entró el inspector jefe Ancram. —¿Inspector Rebus? —Ancram le estrechó la mano mientras le escrutaba con la mirada—. Lamento haberle hecho esperar. Ancram pasaba de los cincuenta, vestía tan bien como Jack Morton y estaba bastante calvo, al estilo Sean Connery, con un grueso mostacho a juego. —¿Ya le ha enseñado esto Jack? —No exactamente, señor. —Bien. Está usted en Glasgow, en el último lugar donde actuó Johnny Biblia. —¿Esta es la comisaría más próxima a Kelvingrove? —La proximidad con el lugar del crimen fue uno de los puntos a favor — añadió Ancram sonriente—. Aunque Judith Cairns fue la tercera víctima, los periodistas ya habían mencionado la relación con John Biblia. Aquí tenemos todo lo relativo al asesino. —¿Podría verlo? Ancram lo miró y después accedió con un gesto. —Venga por aquí. Rebus siguió al inspector jefe por el pasillo hasta otra sala rodeada de despachos. Aquello parecía más una biblioteca que una comisaría. Enseguida comprendió por qué olía a polvo: estaba lleno de viejas cajas de cartón, archivadores de muelle y legajos de bordes deteriorados y atados con cordel. Cuatro oficiales de Homicidios —dos hombres y dos mujeres— clasificaban todo lo relacionado con el antiguo caso John Biblia. —Estaba en un almacén —dijo Ancram—. Si hubiera visto cómo olía al retirarlo… —añadió, soplando una carpeta, que desprendió un polvillo fino. —Entonces, ¿aceptan la tesis de que existe una relación? Era la pregunta que mutuamente se habían planteado todos los policías de Escocia; si descartaban la posibilidad de que los dos casos y los dos asesinos no tuviesen nada que ver, entonces malgastarían cientos de horas de trabajo. —Oh, sí —respondió Ancram. Sí, Rebus también lo creía—. Mire, para empezar el modus operandi es muy parecido, y además están los recuerdos que se lleva. Puede fallar la descripción de Johnny Biblia, pero estoy seguro de que emula a su ídolo. ¿No cree? — añadió mirando a Rebus. Rebus asintió con la cabeza. Miraba el material, pensando cuánto le gustaría poder quedarse unas semanas y encontrar algo en lo que nadie hubiese reparado… Un sueño, claro, una fantasía, pero en las noches de poco trabajo a veces era motivación suficiente. Él tenía los periódicos, pero sólo explicaban lo que había revelado la policía. Se acercó a unas estanterías a leer los lomos de los archivadores: Indagaciones puerta a puerta, Empresas de taxis, Peluqueros, Sastrerías, Postizos. —¿Postizos? Ancram sonrió. —Por su pelo tan corto. Se sospechó que podía ser una peluca… Y se indagó entre los peluqueros para ver si alguno reconocía el estilo. —Y a los sastres por el corte italiano del traje. Ancram lo miró. Él se encogió de hombros. —Me interesa el caso. ¿Esto qué es? —añadió Rebus señalando un Cuadro en la pared. —Similitudes y diferencias entre ambos casos —dijo Ancram—. Salas de baile y discotecas. Y las descripciones: alto, delgado, tímido, pelo castaño rojizo, bien vestido… Fíjese que es como si Johnny fuese el hijo de John Biblia. —Es algo que yo mismo me he planteado. Suponiendo que Johnny Biblia esté copiando a su mentor y suponiendo que John Biblia esté todavía por ahí… —John Biblia está muerto. —Pero, suponiendo que no lo esté —añadió Rebus sin quitar la vista del cuadro—. Me pregunto si le halaga o le cabrea. —A mí no me lo pregunte. —La víctima de Glasgow no estaba en un club —dijo Rebus. —Bueno, no se la vio a última hora en un club, pero aquella misma noche sí había estado en uno, y él pudo muy bien haberla seguido desde allí hasta el concierto. Johnny Biblia había recogido a la primera y segunda víctimas en discotecas, el equivalente en los noventa de los salones de baile de los sesenta, más ruidosas, menos iluminadas y más peligrosas. Las dos iban con gente que facilitó sólo una vaga descripción del hombre con quien se había marchado su amiga. Pero a la tercera víctima, Judith Cairns, la había recogido en un concierto de rock en la sala superior de un pub. —Hay más casos —decía Ancram —. Tres sin resolver en Glasgow a finales de los setenta y siempre con la desaparición de algún objeto de la víctima. —Como si fuera el mismo —musitó Rebus. —Y muchas otras pistas poco estudiadas —añadió Ancram cruzándose de brazos—. ¿Hasta qué extremo conoce Johnny Biblia las tres ciudades? ¿Eligió al azar los clubes nocturnos o los conocía de antemano? ¿Fue elegido cada uno de ellos premeditadamente? ¿Podría tratarse de un repartidor de cerveza? ¿De un disc-jockey? ¿Un periodista de revistas musicales? Quién sabe si no es un simple redactor de puñeteras guías de viaje… —espetó Ancram a guisa de conclusión, echándose a reír forzadamente y restregándose la frente. —Podría ser el propio John Biblia —dijo Rebus. —Inspector, John Biblia está muerto y enterrado. —¿De verdad lo cree? Ancram asintió con la cabeza. No era el único; había muchos policías que creían saber todo sobre John Biblia y estaban convencidos de que había muerto. Pero otros eran más escépticos, Rebus entre ellos. Probablemente ni una prueba de ADN le habría hecho desistir. La posibilidad de que John Biblia siguiera vivo para él era una realidad. Disponían de la descripción de un hombre de unos treinta años, pero existían enormes discrepancias en las declaraciones de los testigos. Por eso se habían desempolvado los retratos robot originales y los dibujos artísticos de John Biblia, para difundirlos a través de los medios de comunicación. Recurrían al habitual truco psicológico de publicar notas en la prensa para que se entregara: «Es evidente que necesita ayuda y nos gustaría que se pusiera en contacto con nosotros». Un farol y silencio por respuesta. Ancram señaló unas fotos en la pared: un retrato robot de 1970, y otro avejentado mediante ordenador, con barba y gafas y menos pelo en la coronilla y las sienes. Habían difundido los dos. —Es que podría ser cualquiera — exclamó Ancram. —¿Le cabrea, señor? —Rebus esperaba que Ancram le invitara a tutearle. —Claro que me cabrea. —El rostro del inspector jefe se serenó—. ¿A qué viene tanto interés? —Por nada en particular. —Porque ha venido aquí para hablar de Tío Joe y no de Johnny Biblia, ¿verdad? —Cuando usted guste, señor. —Bien, pues vamos a ver si encontramos dos sillas libres en este puñetero edificio. Acabaron de pie en el pasillo, tomando café de máquina. —¿Sabemos con qué las estrangula? —preguntó Rebus. Ancram abrió los ojos perplejo. —¿Más Johnny Biblia? —Suspiró —. Sea lo que fuere, no deja mucha impronta. Hemos llegado a la conclusión de que utiliza un trozo de cuerda de tender; ya sabe, esa forrada de plástico. Los laboratorios forenses han analizado unas doscientas posibilidades, desde soga hasta cuerdas de guitarra. —¿Y qué piensa de los recuerdos? —Yo creo que habría que divulgarlo. Cierto que manteniéndolo en secreto nos ahorramos toda esa caterva de chiflados que acuden a confesar el crimen, pero creo que es mejor pedir ayuda a los ciudadanos. El collar, por ejemplo, es de lo más peculiar. Si alguien lo ha encontrado o lo ha visto… —Tienen a un vidente trabajando en el caso, ¿no? A Ancram no pareció gustarle la pregunta. —Yo, no. Algún gilipollas de las altas esferas. Es un truco publicitario de un periódico, pero los jefazos han dado su conformidad. —¿Y no hay ningún resultado? —Le pedimos una demostración previa, que predijera el ganador de la carrera de caballos de las dos y cuarto en Ayr. Rebus se echó a reír. —¿Y? —Dijo que veía las letras S y P y un jockey con traje rosa de lunares amarillos. —Impresionante. —Pero es que no hubo carrera a esa hora, ni en Ayr ni en ningún sitio. A mi entender, toda esta investigación tipo vudú es una pérdida de tiempo. —¿Así que no cuentan con nuevas pistas? —Poca cosa. En el lugar del crimen no apareció ni saliva ni un simple cabello. El hijo de puta utiliza un condón y se lo lleva con el envoltorio. Yo apostaría que también usa guantes. Hemos encontrado alguna hebra de chaqueta o cosa similar, que aún se está analizando. —Ancram se llevó el vasito a los labios, soplando—. Bueno, inspector, ¿quiere información sobre Tío Joe o no? —A eso he venido. —Es que parece como si… —Rebus esbozó un gesto de contrariedad y Ancram dio un profundo suspiro—. Bien, escuche entonces. Tío Joe controla casi todo el negocio del músculo, y literalmente, porque es copropietario de un par de centros culturistas. De hecho, participa en casi todo lo que sean negocios turbios, cuando menos. Prestamismo, protección, zonas de prostitución, apuestas. —¿Drogas? —Quizás. Hay muchos quizás en el caso de Tío Joe. Lo comprobará cuando lea el expediente. Es tan escurridizo como una anguila. Es dueño también de saunas de masaje-relax y tiene muchos taxis, de esos que no bajan la bandera cuando sube el cliente, o si lo hacen, tienen trucado el taxímetro. Todos los taxistas están en el ajo y se llevan su parte. Hemos entrado en contacto con algunos, pero ninguno dice nada en contra de Tío Joe. Se da el caso de que si la Seguridad Social comienza a indagar cualquier posible fraude, los inspectores reciben una carta en la que se indica su domicilio, nombre de su esposa con sus movimientos cotidianos, el nombre de los hijos y el colegio al que van… —Ya entiendo. —Y, claro, solicitan un traslado de departamento mientras el médico les da la baja por trastornos del sueño. —Entendido. Tío Joe no es precisamente el hombre del año en Glasgow. ¿Dónde vive? Ancram apuró su café. —Eso es lo bueno: habita un piso subvencionado. Aunque recordará usted que también Robert Maxwell vivía en uno de esos. Tendría que verlo. —Es lo que pretendo. Ancram movió la cabeza de un lado a otro. —No podrá pasar del portal. —¿Se apuesta algo? —Muy seguro le veo —replicó Ancram entornando los ojos. Jack Morton pasó a su lado, poniendo los ojos en blanco a guisa de comentario general sobre la vida y hurgándose los bolsillos buscando monedas. Mientras la máquina le preparaba el café, se volvió hacia ellos. —Chick, ¿en The Lobby? —A la una —contestó Ancram con una inclinación de cabeza. —Estupendo. —¿Y de socios qué? —inquirió Rebus, percatándose de que Ancram seguía sin pedirle que lo llamara por su nombre de pila. —Ah, socios tiene muchos. Sus guardaespaldas son culturistas escogidos entre los mejores. Y dispone de algunos chalados, auténticos descerebrados. Los culturistas le cuidan el negocio, pero estos otros son el negocio. Uno de ellos era Tony El, un vendedor de bolsas de plástico loco por las herramientas eléctricas. Aún le quedan a Tío Joe uno o dos como él. Aparte de su hijo, Malky. —¿Mister cuchillos Stanley? —Las salas de urgencia de todo Glasgow pueden confirmar esa afición. —¿Ya Tony El no se le ha visto por aquí? Ancram negó con la cabeza. —Pero tengo a mis confidentes husmeando y mañana podré decirle algo. Se abrió la puerta del fondo del pasillo y dio paso a tres hombres. —Bueno, bueno —canturreó Ancram por lo bajo—, aquí viene el de la bola de cristal. Rebus reconoció a uno de ellos por la fotografía de una revista: Aldous Zane, el vidente norteamericano. Había colaborado con la policía estadounidense en la captura de Mac el Alegre, llamado así porque alguien que pasaba por el lugar en que cometía un asesinato —ajeno a lo que realmente sucedía detrás de una tapia— había oído una especie de risotada parecida a un gorgojeo. Zane expuso sus visiones sobre el domicilio del asesino y cuando por fin la policía lo detuvo, los medios de comunicación señalaron que la vivienda era asombrosamente parecida a la descrita por Zane. Durante unas semanas Aldous Zane fue noticia en todo el mundo, circunstancia suficiente para tentar a un periódico sensacionalista escocés que se avino a correr con los gastos para que prestara sus servicios a la investigación sobre Johnny Biblia. Los altos mandos de la policía estaban tan desesperados que se avinieron a ello. —Buenas, Chick —dijo uno de los hombres que acompañaban al vidente. —Buenas, Terry. Terry miraba a Rebus en espera de que se lo presentasen. —El inspector John Rebus. El sargento Thompson. Tendió la mano y Rebus se la estrechó. Masón, como casi todos los del cuerpo. Rebus, sin ser de la cofradía, había aprendido a imitar su manera de dar la mano. Thompson se volvió hacia Ancram. —Vamos con el señor Zane a que eche otro vistazo a algunas de las pruebas materiales. —No sólo un vistazo —terció Zane —. Tengo que tocarlas. Thompson acompañó sus palabras con un guiño del ojo izquierdo. Era evidente que compartía el escepticismo con Ancram. —Sí, naturalmente. Por aquí, señor Zane. Y se fueron los tres. —¿Quién era ese que no ha dicho ni mu? —preguntó Rebus. —El mentor de Zane en el periódico. Quieren estar al tanto de todo lo que hace. Rebus asintió con la cabeza. —Lo conozco desde hace un par de años —dijo. —Creo que se llama Stevens. —Jim Stevens —completó Rebus, con otra inclinación de cabeza—. Por cierto, existe otra diferencia entre ambos asesinos. —¿Cuál? —Todas las víctimas de John Biblia tenían la menstruación. Dejaron a Rebus a solas en una mesa con los archivos sobre Joseph Toal, sin que averiguara nada nuevo excepto que Tío Joe había comparecido ante el juez. A Rebus le dio que pensar. Era como si Toal estuviese sobre aviso siempre que la policía lo tenía en su punto de mira en ocasiones en que la cosa estaba al rojo vivo, y por ello nunca encontraban las pruebas suficientes para enviarlo a la cárcel. Quedaba impune con un par de multas y, pese a haber organizado varias operaciones, todo se saldó con la suspensión por falta de pruebas concluyentes o porque le habían dado el soplo. Era como si Tío Joe dispusiera de un vidente particular. Pero para Rebus había una explicación más verosímil: alguien del departamento le avisaba, y pensó en los trajes que lucían todos, los relojes y los zapatos caros y el aire general de prosperidad y presunción. La mierda de la Costa Oeste: que la limpien o la escondan. Vio una anotación a mano casi al final del expediente; supuso que era letra de Ancram: «Tío Joe no necesita matar a nadie más. Su fama es su mejor arma y el cabrón es cada vez más poderoso». Encontró un teléfono libre y llamó a la cárcel de Barlinnie, y, como no había ni rastro de Chick Ancram, se dio una vuelta por el local. Sabía que al final volvería allí: a la sala de olor a moho, donde estaba entronizado el antiguo monstruo John Biblia. Aún se le recordaba en Glasgow y se le mencionaba, incluso antes de que surgiera Johnny Biblia. Su predecesor era el coco de carne y hueso invocado para que los niños se fueran a la cama y utilizado como espantajo durante toda una generación. Podía ser el vecino sigiloso de la puerta de enfrente, el hombre tranquilo de dos pisos más arriba, el repartidor de paquetes de la furgoneta. Podía ser cualquiera; a gusto del consumidor. A principios de los setenta, los padres amenazaban a sus hijos con un «¡Sé bueno o vendrá John Biblia!». Un coco de carne y hueso. Y ahora volvía. Parecía que el turno de la policía secreta hubiera cogido un permiso colectivo. Estaba solo en la sala, así que dejó la puerta abierta y, sin saber muy bien por qué, se puso a examinar la documentación. Cincuenta mil declaraciones en total. Leyó un par de titulares de periódico: «EL DONJUÁN DE LOS SALONES DE BAILE PLANEA EL CRIMEN», «CIEN DÍAS A LA CAZA DEL ASESINO». El primer año de su búsqueda, se había interrogado y descartado a más de cinco mil sospechosos. Cuando la hermana de la tercera víctima facilitó la detallada descripción, pudieron saber que el asesino tenía los ojos azules, una dentadura regular salvo el incisivo derecho, un tanto superpuesto sobre el contiguo, que su marca preferida de cigarrillos era Embassy y que hablaba bien, citando a veces pasajes de la Biblia. Pero ya era demasiado tarde. John Biblia se había esfumado. Otra diferencia entre John Biblia y Johnny Biblia era el intervalo entre un crimen y otro. Johnny mataba con pocas semanas de pausa y John Biblia no seguía pauta temporal alguna, podían ser semanas o meses. Se cobró la primera víctima en febrero de 1968, y la segunda fue año y medio después. Dos meses y medio más tarde cometió el tercero y último. Primera y tercera víctimas, muertas en jueves por la noche, y la segunda, un sábado. Dieciocho meses era un intervalo muy largo. Rebus conocía las hipótesis: ausencia en el extranjero, por tratarse quizá de un marino mercante o de alguien que perteneciera a la armada o la RAF destinado fuera del país; tal vez había estado en prisión por algún delito menor. Pero eran simples hipótesis. Las tres víctimas tenían hijos, no como las de Johnny Biblia. ¿Era importante que las víctimas de John Biblia tuvieran la regla o fueran madres? A la tercera víctima le había dejado una compresa en la axila, como acto ritual. Las interpretaciones de los psicólogos que estudiaron el caso eran muy diversas, y la tesis sostenía que el asesino se atenía a las consideraciones bíblicas de las mujeres como prostitutas, extremo que a John Biblia le había parecido corroborar cuando su primera víctima, una mujer casada, accedió a marcharse con él del salón de baile. La circunstancia de que tuvieran la regla le irritó, potenció su sed de sangre y fue el móvil del crimen. Rebus no ignoraba que había algunos convencidos —siempre los había habido — de que se trataba de una simple relación fortuita entre los tres asesinatos realizados por tres asesinos, aun admitiendo una notable vinculación por las coincidencias. Rebus, poco amigo de las coincidencias, seguía convencido de que sólo había un asesino. En el caso habían intervenido policías famosos: Tom Goodall, que había capturado a Jimmy Boyle y asistido a la confesión de Peter Manuel. Tras la muerte de Goodall, habían tomado su relevo Elphinstone Dalgliesh y Joe Beattie. Este último dedicó horas y horas a escudriñar fotos de sospechosos hasta con lupa, y estaba convencido de poder reconocer a John Biblia en cualquier sitio. Aquel caso había sido una auténtica obsesión para los investigadores, causando la ruina de algunos en el escalafón. Tanto trabajo y ningún resultado. Una burla para todos, métodos y organización incluidos. Volvió a pensar en Lawson Geddes. Levantó la cabeza y vio que le observaban desde la puerta. Se puso en pie cuando vio que entraban Aldous Zane y Jim Stevens. —¿Ha habido suerte? —inquirió. Stevens se encogió de hombros. —Aún es pronto. Aldous ha señalado un par de cosas. —Le tendió la mano y Rebus se la estrechó—. ¿Se acuerda de mí, verdad? —Rebus asintió con la cabeza—. Antes, en el pasillo, no estaba seguro. —Le suponía en Londres. —Hace tres años que regresé y ahora trabajo por mi cuenta. —Y de guardián, por lo que veo. Rebus miró hacia donde estaba Aldous Zane, pero el norteamericano no les prestaba atención, dedicado a pasar la palma de las manos por los papeles que había en la mesa. Era bajo, delgado, de mediana edad, con gafas de montura metálica y cristales azulados, labios levemente abiertos que dejaban ver unos dientes pequeños y afilados. A Rebus le recordaba un poco a Peter Sellers en el papel de doctor Strangelove. Encima de la chaqueta llevaba un chubasquero que hacía frufrú al menor movimiento. —¿Esto qué es? —preguntó. —John Biblia. El antecesor de Johnny Biblia. En este caso también trajeron a un vidente: Gerard Croiset. —El paranormal —musitó Zane—. ¿Descubrió algo? —Describió un lugar, dos tenderos y un viejo que podía ser importante para la investigación. —¿Y? —Y un periodista localizó lo que parecía ser el lugar —terció Jim Stevens. —Pero ningún tendero ni ningún viejo —añadió Rebus. —El cinismo no sirve de nada — dijo Zane, alzando la vista. —Llámeme paragnóstico. Zane sonrió y le tendió la mano; Rebus se la estrechó y sintió un gran calor y un hormigueo que le recorría el antebrazo. —Escalofriante, ¿no? —comentó Jim Stevens leyéndole el pensamiento. Rebus señaló con un gesto la documentación esparcida por las cuatro mesas. —Bien, señor Zane, ¿siente algo? —Sólo tristeza y sufrimiento, en grandes proporciones —respondió, cogiendo una de las últimas fotos robot de John Biblia—. Y como si hubiera banderas. —¿Banderas? —Barras y estrellas y una esvástica. Un baúl lleno de objetos… —añadió con los ojos cerrados, las pestañas temblorosas—. En el ático de una casa moderna. —Abrió los ojos—. Nada más. Hace mucho, mucho tiempo. Stevens había sacado su cuaderno de anotaciones y garabateaba unas líneas de taquigrafía. Alguien, desde la puerta, miraba sorprendido al grupo. —Inspector, es hora de comer —oyó que decía Chick Ancram. Ancram conducía un coche de la comisaría. Parecía algo distinto: más interesado por él y más cauteloso a la vez. La conversación entró en vía muerta. Ancram señaló un cono de tráfico cerca del bordillo, que reservaba el único hueco de aparcamiento en toda la calle. —Bájese a retirarlo, haga el favor. Rebus le complació y puso el cono en la acera. Ancram aparcó dando marcha atrás con una precisión de milímetros. —Se ve que tiene práctica. —Es el sitio del dueño —replicó Ancram, ajustándose la corbata. Entraron en The Lobby. Un bar de moda con un número excesivo de incómodos taburetes, paredes de azulejos blancos y negros y con guitarras eléctricas y acústicas colgadas del techo. Una pizarra con el menú detrás de la barra, tres empleados atareados por la aglomeración de mediodía y más olor a perfume que a alcohol. Chicas de oficina, hablando a voces por encima de la música atronadora y bebiendo combinados de vistosos colores; algunas acompañadas por sus jefes, hombres sonrientes, callados, mayores, delatados por su traje de «directivos». En las mesas había más móviles y buscas que vasos. Hasta el personal del bar debía de llevar uno. —¿Qué va a tomar? —Una jarra de cerveza —contestó Rebus. —¿Y para comer? —¿Hay algo con carne? —preguntó, mirando por encima el menú. —Empanada. Aceptó con un gesto afirmativo. Delante de ellos, una fila bloqueaba la barra, pero Ancram había logrado llamar la atención de un camarero y se alzó de puntillas voceándole lo que querían por encima de las permanentes pajizas de las quinceañeras que les precedían, quienes se volvieron a mirarles con mala cara por colarse. —¿Pasa algo, señoritas? —dijo Ancram, con una sonrisa lasciva y disuasoria. Acto seguido, condujo a Rebus a un rincón apartado de la barra hasta una mesa llena de verduras, ensaladas, quiche y aguacates. Rebus cogió una silla y vio que Ancram tenía asiento reservado. La ocupaban tres oficiales del departamento, ninguno con jarra de cerveza. Ancram hizo las presentaciones. —A Jack ya lo conoce. —Jack Morton asintió con la cabeza mientras mascaba pan árabe—. Sargento Andy Lennox e inspector Billy Eggleston. Ambos le dirigieron un escueto saludo, interesados más por la comida que por su presencia. Rebus miró a su alrededor. —¿Y la bebida? —Paciencia, hombre, paciencia. Aquí llega. Llegaba, efectivamente, el camarero con una bandeja: la jarra de Rebus y su empanada, más el salmón ahumado de Ancram y un gin-tonic. —Doce libras con diez —dijo. Ancram pagó con tres billetes de cinco libras y le dijo que se quedara el cambio. —Por nosotros —dijo, alzando el vaso hacia Rebus. —Los únicos —añadió Rebus. —Eran pocos y murieron — apostilló Jack Morton, alzando una copa de algo sospechosamente parecido a agua, y volviendo a su plato y a la conversación del día. Cerca de ellos había otra mesa con unas oficinistas, con quienes Lennox y Eggleston trataban infructuosamente de vez en cuando de entablar conversación. Rebus pensó que un buen traje no es garantía de nada. Se sentía agobiado e incómodo en aquella mesa tan reducida, con su silla pegada a la de Ancram y la música bombardeándole. —Bien, ¿qué me cuenta de Tío Joe? —dijo Ancram por fin. —Cuento que voy a hacerle hoy mismo una visita. Ancram se echó a reír. —Si habla en serio hágamelo saber y le pondremos algún refuerzo. Los otros rieron también sin dejar de comer. Rebus se preguntaba cuánto dinero de Tío Joe había en el departamento de Glasgow. —A John y a mí —añadió Jack Morton— nos encargaron del caso Knots and Crosses[7] —¿Ah, sí? —dijo Ancram con interés. —Es agua pasada —terció Rebus con gesto despectivo. Morton captó su ánimo por el tono de voz, inclinó la cabeza sobre el plato y cogió el vaso de agua. Una vieja y lamentable historia. —Por cierto —dijo Ancram—, creo que tiene algunos problemas con el caso Spaven. Lo he leído en los periódicos —añadió con una sonrisa maliciosa. —Una campaña orquestada para un programa de la tele. —Fue el único comentario de Rebus. —Chick, tenemos más problemas con los NSA —comentó Eggleston. Era alto, delgado y estirado. A Rebus le recordaba a un contable; seguro que era eficiente en el papeleo y un inútil en la calle. Pero en todas las comisarías tenía que haber uno así. —Es una plaga —gruñó Lennox. —Un problema social, señores — comentó Ancram—. Y, por consiguiente, un problema para nosotros. —¿Los NSA? Ancram se volvió hacia Rebus. —Los que No Se Alojan; sin domicilio. El Ayuntamiento ha ido echando a la calle a muchos «inquilinos problemáticos», se niega a darles casa y no les permite la entrada en centros de acogida nocturna. Son casi todos drogadictos y chiflados, «psicológicamente trastornados» que vuelven al seno de la comunidad. Pero la comunidad les dice que se vayan a la mierda y andan por la calle dando la lata y creándonos problemas. Desnudándose en público, picándose una sobredosis de diazepam en la vena y qué sé yo. —Es repugnante —terció Lennox. Era un pelirrojo de cabellos rizados y mejillas carmesí, pecoso, de cejas y pestañas claras. El único de la mesa que fumaba. Rebus encendió un cigarrillo para secundarle y Jack Morton le dirigió una mirada de reproche. —¿Y qué pueden hacer? —inquirió Rebus. —Pues —contestó Ancram—, vamos a meterlos a todos el próximo fin de semana en varios autobuses y los soltaremos en Princes Street. Rieron, mirando a Rebus, y a Ancram, que llevaba la batuta. Rebus miró su reloj de pulsera. —¿Tiene que ir a algún sitio? —Sí, se me hace tarde. —Bien, escuche —dijo Ancram—, si le invitan a casa de Tío Joe, quiero que me lo diga. Me encontrará aquí esta tarde entre las siete y las diez. ¿De acuerdo? Rebus le dirigió una inclinación de cabeza, dijo adiós a los demás con la mano y abandonó The Lobby. Afuera se sintió mejor y empezó a caminar sin rumbo fijo. El centro de la ciudad era como en Norteamérica, una red urbana con calles de una sola dirección. Pero si Edimburgo tenía monumentos, Glasgow estaba construido a una escala tan monumental que, a su lado, la capital parecía de juguete. Siguió caminando hasta encontrar un bar que le gustara. Necesitaba un refuerzo para el viaje que iba a emprender. Había un televisor a bajo volumen pero no música; la gente conversaba en voz baja. A su lado dos hombres hablaban con un acento tan cerrado que no podía entenderles. La única mujer del local era la camarera. —¿Qué va a ser? —Un Grouse doble. Y una botella pequeña para llevar. Echó un poco de agua en el vaso y pensó que de haber comido allí un par de empanadas con dos whiskies le habría costado la mitad que en The Lobby. Bueno, había pagado Ancram: tres billetes nuevecitos de cinco libras salidos del bolsillo de su elegante traje. —Coca-Cola, por favor. Rebus se volvió hacia el nuevo cliente. —¿Estás siguiéndome? —No tienes muy buen aspecto, John —replicó Morton sonriente. —Y el tuyo y el de tus colegas es demasiado bueno. —A mí no me compran. —¿No? ¿Y a quiénes sí? —Vamos, John. Lo decía en broma —replicó Morton, sentándose a su lado —. Oí algo sobre Lawson Geddes. ¿Es que se va calmando el asunto? —Puede. —Rebus vació el vaso de un trago—. Mira eso —añadió, señalando una máquina de caramelos en un rincón—. Dulces a veinte centavos. Los escoceses tenemos fama de dos cosas, Jack: de golosos y de grandes bebedores. —Y de otras dos —replicó Morton. —¿Cuáles? —Eludir las cuestiones y sentirnos siempre culpables. —¿Te refieres al calvinismo? —dijo Rebus a punto de echarse a reír—. Por Dios, Jack, pensaba que el único «calvinista» conocido actualmente era Calvin Klein. Jack Morton no le quitaba ojo a la espera de que sus miradas se cruzaran. —Dime otro motivo por el cual un hombre acabe con todo —dijo. Rebus lanzó un resoplido. —¿Tú hasta dónde has llegado? —Hasta donde hay que llegar — replicó Morton. —Ni por asomo, Jack. Anda, tómate un trago como es debido. —Esto es un trago como es debido. Lo que tú bebes sí que no es un trago. —¿Qué, entonces? —Un modo de escapar. Jack se ofreció a llevarle a Barlinnie sin preguntarle a qué iba. Fueron por la M8 hasta Riddrie, pues Jack conocía el camino, y no hablaron gran cosa durante el trayecto hasta que le planteó la pregunta que flotaba en el aire. —¿Cómo está Sammy? La hija de Rebus, ya crecida, a quien Jack hacía casi diez años que no veía. —Muy bien —respondió; pero ya abordaba otro tema para cambiar de conversación—. Me da la impresión de que a Chick Ancram no le caigo bien. No hace más que… estudiarme. —Es un listillo. Procura ser amable. —¿Por algún motivo en concreto? Jack Morton se calló un comentario y negó con la cabeza. Giraron en Cumbernauld Road y llegaron a la cárcel. —Oye, no puedo esperarte —dijo Morton—. Dime cuánto vas a tardar y te envío un coche patrulla. —Será cuestión de una hora. Jack Morton miró su reloj de pulsera. —Una hora. —Le tendió la mano—. Me alegro de haberte visto, John. Rebus se la estrechó. 6 «Big Ger» Cafferty ya esperaba cuando pasó al locutorio. —Vaya, «Hombre de paja», qué inesperado placer. Hombre de paja era el apelativo que Cafferty daba a Rebus. El guardián que había acompañado al inspector no parecía dispuesto a dejarlos solos, y dos más vigilaban a Cafferty. No querían que se volviera a fugar de Barlinnie. —Hola, Cafferty. —Rebus tomó asiento frente a él. Cafferty había envejecido en la cárcel; estaba más pálido y fofo, había engordado bastante. Tenía menos pelo, algunas canas y llevaba barba—. Te he traído algo — dijo, mirando a los guardianes mientras sacaba del bolsillo la botella. —Está prohibido —espetó un vigilante. —No se preocupe, Hombre de paja —dijo Cafferty—, de eso tengo lo que quiero; aquí corre como el agua. Pero se agradece la intención. Rebus se guardó la botella. —Supongo que quiere algo. —Así es. Cafferty cruzó las piernas, estirándolas para ponerse a sus anchas. —¿De qué se trata? —¿Conoces a Joseph Toal? —Todos conocen a Tío Joe, hasta los gatos. —Sí, pero no como tú. —¿Y? —sonrió nervioso. —Quiero que le llames y le pidas que hable conmigo. Cafferty reflexionó un instante. —¿Para…? —Quiero preguntarle algo sobre Anthony Kane. —¿Tony El? Creía que había muerto. —Dejó sus huellas en el escenario de un crimen en Niddrie. Pese a lo que dijera el jefe, él enfocaba el caso como un asesinato, y, además, así impresionaba más a Cafferty, quien, efectivamente, lanzó un silbido. —Qué idiota. Tony El no solía ser tan imbécil. Y si sigue trabajando para Tío Joe… Puede tener consecuencias. Rebus sabía que ahora Cafferty ataba cabos para ver el modo de conseguir que Toal aterrizara en Barlinnie a hacerle compañía. Motivos no debían faltarle para desear verle en chirona: cuentas pendientes, deudas, usurpación de territorio. Siempre había viejas cuentas por saldar. Cafferty se decidió. —Pida un teléfono. Rebus se levantó y se dirigió al guardián, que ladró «¡No está permitido!», pero él le introdujo tranquilamente la botella de whisky en el bolsillo. —Es preciso que haga una llamada —añadió. Condujeron a Cafferty a través de corredores bloqueados por tres rejas hasta un teléfono de monedas. —Es lo más cerca de la calle que estoy desde hace tiempo —bromeó Cafferty. Los guardianes no sonrieron. Rebus le dio unas monedas. —Vamos a ver si lo recuerdo… — dijo Cafferty con un guiño a Rebus. Marcó siete cifras y esperó. —Oiga. ¿Quién está ahí? —Dijeron un nombre—. No te conozco. Escucha, dile a Tío Joe que Big Ger quiere hablarle. Nada más. —Aguardó, miró a Rebus y se pasó la lengua por los labios —. Que dice, ¿qué? Dile que llamo desde la Bar-L y no me sobra el dinero. Rebus echó otra moneda. —Escúchame —insistía Cafferty irritado—, dile que tiene un tatuaje en la espalda. Una cosa que Tío Joe no va contando por ahí —añadió, tapando el micrófono. Rebus se acercó lo más posible al auricular y oyó una voz grave. —¿Eres tú, Morris Gerald Cafferty? Pensé que alguien quería tomarme el pelo. —Hola, Tío Joe. ¿Cómo van los negocios? —Funcionan. ¿Quién está a la escucha? —Que yo vea, tres monos y un pasma. —A ti siempre te gustó tener público. Ese es tu problema. —Suena a consejo, Tío Joe, pero ya es demasiado tarde. —Bueno, ¿qué quieren esos? Esos: Rebus, el pasma, y los tres monos guardianes. —Es el poli de Edimburgo que quiere hablar contigo. —¿De qué? —De Tony El. —¿Y sobre qué? Tony hace un año que no trabaja aquí. —Pues díselo al amable policía. Tony ha vuelto a las andadas, por lo visto. En Edimburgo hay un fiambre con sus huellas donde lo encontraron. Gruñido humano. —¿Tienes un perro, Tío Joe? —Dile al poli que yo no tengo nada que ver con Tony. —Creo que quiere oírlo él mismo. —Pues que se ponga. Cafferty, inquisitivo, miró a Rebus, quien negó con la cabeza. —Quiere verte la cara mientras se lo cuentas. —¿Es maricón o qué? —No, de la vieja escuela. Te gustará, Tío Joe. —¿Y por qué ha acudido a ti? —Era su último recurso. —¿Por qué cono aceptaste? —Por media botella de whisky — respondió Cafferty sin inmutarse. —Dios mío, esa Bar-L debe de estar más seca de lo que yo pensaba. —Su tono se suavizó. —Mándame una entera y le mando a tomar por culo. Risas agudas. —¡Joder, Cafferty, te echo de menos! ¿Cuánto te queda? —Pregunta a mis abogados. —¿Sigues con lo tuyo? —¿Tú qué crees? —Eso me han dicho. —Pues me alegro. —Envíame a ese cabrón y dile que tiene cinco minutos. A lo mejor voy a verte un día de estos. —Mejor no, Tío Joe, a ver si al final de la visita han perdido la llave. Más risas. Después, Cafferty colgó. —Me debe un favor, Hombre de paja —masculló—, y es el siguiente: encierre a ese cabrón. Pero Rebus iba ya camino de la calle. Morton había cumplido su palabra y allí estaba el coche esperándole. Dio las señas que recordaba haber leído en el expediente de Toal y se acomodó en el asiento de atrás. Delante iban dos agentes. El que ocupaba el asiento del pasajero se volvió hacia él. —¿No es donde vive Tío Joe? Rebus asintió y los agentes intercambiaron una mirada. —Déjenme allí —ordenó. El tráfico era denso, la gente volvía del trabajo, y Glasgow se alargaba hacia los cuatro puntos cardinales como si fuera de goma. Cuando llegaron a la barriada de viviendas subvencionadas, vio que eran muy parecidas a las de Edimburgo: piedra artificial gris, zonas de juego sin un árbol, asfalto y varias tiendas fortificadas. Críos en bicicleta que se detenían a mirar el coche con curiosidad, como centinelas, y cochecitos de niño conducidos por mujeres vulgares teñidas de rubio. La gente observaba tras las ventanas y había hombres apostados en las esquinas. Una ciudad dentro de otra, uniforme y enervante, debilitada, librada a su mera obstinación: la pintada RESISTIR en un hastial, un mensaje del Ulster pertinente allí también. —¿Le esperan? —preguntó el conductor. —Sí. —Menos mal, gracias a Dios. —¿Hay por aquí más coches patrulla? El copiloto soltó una risa nerviosa. —Hemos cruzado la línea divisoria, señor. Esta zona se rige por su propia ley y orden. —Si usted tuviera el dinero que él tiene, ¿viviría aquí? —inquirió el que conducía. —Ese nació aquí —respondió Rebus— y, además, tengo entendido que su casa es un poco especial. —¿Especial? —resopló el conductor—. Espere a verla. Se detuvieron a la entrada de una calle sin salida y Rebus vio al fondo dos casas que destacaban del resto por su revestimiento de piedra. —¿Es una de esas dos? —inquirió. —Lo mismo da una que otra. Rebus bajó del coche y se inclinó hacia los agentes. —No se les ocurra marcharse — dijo, cerrando con fuerza la portezuela y encaminándose al fondo del callejón. Optó por llamar a la puerta de la casa adosada de la izquierda y le abrió un gigante musculoso en camiseta que le franqueó el paso. —¿Es usted el poli? —preguntó en el estrecho recibidor—. Pase ahí. Rebus empujó la puerta del cuarto de estar y se quedó pasmado: habían eliminado el tabique divisorio y aquello era una sala de estar de proporciones enormes. Le recordó a Tardis de Doctor Who y, como estaba solo, se llegó hasta el fondo de la pieza. Habían ganado tanto espacio que incluía un gran invernadero, lo que reducía el tamaño del jardín, pero desde la casa se veían inmensos prados con campos de deportes y comprobó que Tío Joe se había apoderado de una gran parte de la zona para su propio jardín. Ni que decir tiene que sin permiso municipal. —Espero que tenga limpios los oídos —dijo una voz. Rebus se dio la vuelta y vio un hombrecillo algo encorvado que entraba en el salón, con un cigarrillo en una mano y un bastón en la otra. Arrastró sus pies en zapatillas de cuadros hasta un raído sillón y se hundió en él, agarrándose a los grasientos tapetillos de los brazos, con el bastón en el regazo. Rebus le había visto en fotos, pero aun así le sorprendió. Joseph Toal parecía realmente el tío de alguien. Tendría más de setenta años; era fornido y sus manos y rostro recordaban a los de un antiguo minero; su frente estaba muy arrugada, y llevaba el escaso pelo cano peinado hacia atrás y engominado. Tenía una cara cuadrada, de ojos acuosos, y las gafas le colgaban de un cordón al cuello. Al llevarse el cigarrillo a los labios, Rebus advirtió que la nicotina amarilleaba sus dedos y que sus uñas eran deformes y encarnadas. Vestía una chaqueta corriente y una camisa deportiva también anodina. La chaqueta estaba remendada y deshilachada y los pantalones, marrones, estaban dados de sí, con las rodilleras sucias. —Los oídos los tengo bien — respondió Rebus, acercándose. —Estupendo, porque no pienso repetir las cosas —dijo con un profundo resoplido para controlar la respiración —. Anthony Kane trabajó conmigo doce o trece años; no de forma seguida, sino en contratos temporales. Pero hace un año, algo más quizá, me dijo que se iba porque quería establecerse por su cuenta. Nos despedimos de forma amistosa y no he vuelto a saber de él. Rebus señaló una silla y Toal asintió con la cabeza. El inspector se acomodó sin mucha prisa. —Señor Toal… —Todos me llaman Tío Joe. —¿Como a Stalin? —¿Cree que el chiste es nuevo, hijo? Pregunte. —¿Qué planes tenía Tony cuando dejó su empleo? —No me dio detalles. La conversación que tuvimos fue… breve. Rebus asintió con la cabeza. Estaba pensando: «Tenía yo un tío que se parecía mucho a ti, y ni recuerdo su nombre». —Bien, si eso es todo… Toal hizo el gesto de ir a levantarse. —¿Se acuerda de John Biblia, Tío Joe? Toal frunció el ceño; entendía la pregunta pero no captaba la intención. Estiró el brazo hasta el suelo para coger un cenicero y apagó el cigarrillo. —Me acuerdo muy bien. Centenares de policías por las calles; fue fatal para el negocio. Colaboramos al cien por cien y tuve hombres a la caza de ese hijo de puta meses enteros. ¡Meses! Y ahora sale ese otro cabrón. —¿Johnny Biblia? —Yo soy un hombre de negocios — dijo, señalándose— y que maten a inocentes me repugna. A mis taxistas… —Hizo una pausa—. Tengo acciones en una empresa de taxis. Les he dado instrucciones para que sean todo ojos y oídos. —Se oyó una respiración agitada —. Si sé algo lo comunicaré inmediatamente a la poli. —Un ciudadano ejemplar. Toal se encogió de hombros. —Yo hago negocios con los ciudadanos. —Hizo otra pausa y frunció el ceño—. ¿Qué tiene esto que ver con Tony El? —Nada. —Toal no parecía muy convencido—. Pongamos que está relacionado. ¿Puedo fumar? —No se va a quedar lo bastante para disfrutarlo. Rebus, sin inmutarse, encendió un pitillo. —¿Adónde se marchó Tony El? —No me envió ninguna postal. —Tendrá alguna idea. Toal fingió reflexionar. —Al sur, creo; no sé dónde. Londres, tal vez. Allí tenía amistades. —¿En Londres? Toal asintió con la cabeza sin mirar a Rebus. —Tengo entendido que se fue al sur —repitió. Rebus se puso en pie. —¿Ya ha concluido el tiempo? —A Toal le costaba incorporarse en el sillón y tuvo que recurrir al apoyo del bastón —. Cuando apenas habíamos empezado a conocernos. ¿Cómo está ahora Edimburgo? ¿Sabe lo que decíamos en otro tiempo? Mucho abrigo de piel y pocas agallas. Eso era Edimburgo. —Se echó a reír y le sobrevino un ataque de tos. Se aferró al bastón con ambas manos, doblando un poco las rodillas. Rebus aguardó a que se sosegara. Su cara abotargada estaba pálida y relucía de sudor. —Quizá sea verdad —replicó—, pero aquí ni siquiera hay abrigos de piel. Una sonrisa cruzó el rostro de Toal dejando ver su amarillenta dentadura postiza. —Cafferty dijo que usted me agradaría. Pues, ¿sabe qué? —¿Qué? La sonrisa se transformó en gesto de desdén. —No acertó. Y ahora que lo he visto, aún entiendo menos por qué le ha enviado. Por la botella no ha sido, pues ni siquiera Cafferty es tan barato. Más vale que se vuelva a Edimburgo, amiguito. Y vaya con cuidado. Me han dicho que la calle ya no es lo que era. Rebus se dirigió al otro lado de la sala, dispuesto a salir por la segunda puerta. Junto a ella había una escalera por la que alguien descendió a toda prisa y casi chocó con él. Era un tipo corpulento, mal vestido, con rostro de pocas luces y brazos tatuados. Tendría unos veinticinco años y Rebus le reconoció por las fotos del expediente: Mad Malky Toal, Stanley. La esposa de Joseph Toal había muerto de parto por su avanzada edad al dar a luz. Los dos hijos anteriores también murieron, uno cuando era pequeño y el otro atropellado por un coche, y ahora sólo quedaba Stanley, heredero único y de los últimos de la fila en la distribución de coeficiente de inteligencia. Miró a Rebus fijamente, con expresión amenazadora y rabiosa, y se acercó a su padre a zancadas. Vestía pantalones de raya diplomática, una camiseta de manga corta, calcetines blancos y zapatillas de deporte y adornaba su rostro media docena de gruesas verrugas. Rebus no conocía a ningún gángster que supiera vestir bien. —Hola, papá, he perdido las llaves del BMW, ¿dónde están los duplicados? Rebus salió de la casa, feliz de que el coche patrulla siguiera allí. Una pandilla de chiquillos daba vueltas a su alrededor en bicicleta como indios cherokees. Antes de salir del callejón se fijó en los coches: un Rover nuevo, un BMW serie 3, un viejo Mercedes, de los más grandes, y un par de utilitarios. De haber sido para una subasta de vehículos usados, habría buscado en otra parte. Se escurrió entre dos bicicletas, abrió la portezuela y subió al coche. El conductor arrancó y Rebus miró hacia atrás; vio a Stanley dirigirse hacia el BMW, como si caminara accionado por un muelle en los talones. —Bueno —dijo el otro agente—, antes de irnos, ¿ha mirado si le falta algún dedo? —A la zona del centro —dijo Rebus, recostándose en el asiento y cerrando los ojos. Necesitaba otro trago. Primero fue al bar Horseshoe. Pidió un chupito de whisky de malta y salió a buscar un taxi. Le dijo al chofer que le llevase a Langside Place, en Battlefield. Desde que había estado en la sala donde tenían toda la información referente a John Biblia, sabía que acabaría yendo allí. Podía habérselo pedido a los del coche patrulla, pero no quería dar explicaciones. En Langside Place tenía su domicilio la primera víctima de John Biblia. Era enfermera y vivía con sus padres. Su padre cuidaba del hijo pequeño cuando ella salía a bailar. Rebus sabía que aquel día pensaba ir al salón Majestic de Hope Street, pero cambió de parecer y fue al Barrowland. Se habría salvado de haber seguido su primer impulso. ¿Por qué habría decidido ir al Barrowland? ¿Fue sólo cosa del destino? Mandó esperar al taxista, se apeó y anduvo por la calle de arriba abajo. El cadáver lo habían encontrado cerca de allí, a la puerta de un taller en Carmichael Lañe, sin ropa y sin bolso. La policía había llevado a cabo una intensa búsqueda inútil. Y no menos laboriosos habían sido los interrogatorios de quienes aquella noche estaban en el Barrowland, con el agravante de que la noche del jueves era muy concurrida por estar dedicada a los clientes mayores de veinticinco años, y acudían muchos casados y casadas para echar una cana al aire. Muchos no habrían debido estar allí y no se les podía considerar testigos fiables. El motor del taxi seguía en marcha, y el contador corría. No sabía lo que esperaba encontrar allí, pero, de todos modos, le satisfacía haber ido. Resultaba difícil mirar la calle y recrear el año 1968; no quedaba nada que recordase a aquella época. Todo había cambiado, incluidas las personas. El segundo lugar Rebus ya lo conocía: Mackeith Street. Allí había vivido y muerto la segunda víctima. Un detalle en el caso de John Biblia era que había acompañado a sus víctimas hasta cerca de su domicilio, lo que indicaba mucha confianza o indecisión. En agosto de 1969, la policía tenía casi abandonada la investigación y el Barrowland volvía a llenarse. Aquel sábado por la noche, la víctima había dejado a sus tres hijos al cuidado de una hermana que vivía en el piso de enfrente. En aquella época toda Mackeith Street eran edificios de pisos, pero al llegar allí en taxi, Rebus vio casas adosadas y antenas parabólicas. Hacía ya mucho que los pisos habían desaparecido; en 1969 estaban condenados a la piqueta y muchos de ellos deshabitados. La habían encontrado en uno de los edificios abandonados, estrangulada con sus propias medias. Faltaban algunas pertenencias, bolso incluido. Rebus no veía motivo para bajar del taxi. El taxista volvió la cabeza. —John Biblia, ¿no? Rebus, sorprendido, asintió con la cabeza. El hombre encendió un cigarrillo. Tendría unos cincuenta años: pelo canoso y rizado, rostro rubicundo y una mirada infantil en sus ojos azules. —También entonces era taxista, ¿sabe? —añadió—. La verdad es que siempre he hecho lo mismo. Rebus recordó el archivador con la etiqueta Empresas de taxi. —¿Le interrogó la policía? —Ah, sí, pero lo que querían, sobre todo, es que estuviéramos alerta, ¿sabe?, por si subía al taxi. Pero por su descripción podría haber sido uno de tantos clientes y sus rasgos eran los de muchos. Estuvieron a punto de producirse linchamientos y la policía tuvo que dar a algunos un certificado que especificaba: «Este hombre no es John Biblia». —¿Y qué cree que fue de él? —Ah, ¿quién sabe? Al menos paró, que es lo que importa, ¿no? —Si es que paró —dijo Rebus con voz queda. El tercer lugar estaba en Earl Street de Scotstoun, donde apareció el cadáver la víspera de Todos los Santos. La hermana de la víctima, que había pasado con ella toda la velada, hizo un relato muy detallado de aquella noche: el autobús hasta Glasgow Cross, el paseo por Gallowgate…, los escaparates que habían mirado…, lo que habían bebido en Traders’ Tavern… y el baile de Barrowland. Ambas habían conocido a dos tipos que se llamaban John, pero que no congeniaban, y uno de ellos se despidió para coger el autobús; el otro se quedó con ellas y las acompañó en taxi charlando. A Rebus le extrañaba, igual que a otros muchos, que John Biblia hubiese dejado un testigo tan sólido. ¿Por qué se había cobrado aquella tercera víctima a sabiendas de que la hermana iba a facilitar un minucioso retrato de él: cómo vestía, lo que había hablado y el detalle del diente? ¿A qué se debía tal descuido? ¿Era un desafío a la policía, o había otro motivo? Quizás estaba a punto de marcharse de Glasgow y eso hizo que no actuara como siempre. Pero ¿marcharse, adónde? ¿A algún lugar en que por su descripción pasara inadvertido, como Australia, Canadá o Estados Unidos? A medio camino de Earl Street, Rebus le dijo al taxista que había cambiado de idea y que le llevase a la «Marina». La antigua comisaría de Partick —centro de la investigación sobre John Biblia— estaba vacía y casi en ruinas. Se podía aún acceder a ella abriendo los candados, pero los críos no tenían necesidad de hacerlo para entrar. Se contentó con sentarse fuera un rato. Por la «Marina» habían pasado muchos sospechosos a declarar y ser sometidos a ruedas de identificación y careos más informales. Joe Beattie y la hermana de la tercera víctima los observaban, escrutaban sus rostros, los rasgos y la forma de hablar, y, luego, vuelta a empezar. —Ahora querrá ir al Barrowland, ¿verdad? —dijo el taxista, pero Rebus negó con la cabeza. Ya había visto suficiente. El Barrowland no iba a decirle nada que no supiera. —¿Conoce un bar llamado The Lobby? —preguntó. El hombre hizo un gesto afirmativo—. Pues lléveme allí. Pagó la carrera, le dio cinco libras de propina y pidió el recibo. —No damos recibos, amigo. Lo siento. —No trabajará por casualidad para Joe Toal, ¿eh? —Ni lo he oído nombrar. El hombre le miró con mala cara, metió la primera y arrancó. En la barra de The Lobby estaba Ancram, con aire relajado entre dos hombres y dos mujeres que le escuchaban atentamente. El local estaba lleno de gente que había salido del trabajo, arribistas y mujeres solas. —¿Qué toma, inspector? —Invito yo —dijo Rebus, señalando el vaso de Ancram y los de los otros, pero Ancram soltó una carcajada. —A ellos no se les invita; son periodistas. —De todos modos, la ronda es mía —dijo una de las mujeres—. ¿Qué toman? —Mi madre me aconsejó no aceptar bebidas de desconocidos. La mujer sonrió, iba maquillada y su rostro cansado fingía entusiasmo. Jennifer Drysdale. Rebus sabía la causa del cansancio: resultaba duro actuar como «un hombre más». Mairie Henderson le había hablado de ello… las cosas cambiaban muy lentamente, la realidad era un barniz de igualdad sobre el mismo papel pintado de siempre. Un disco de Jeff Beck, Hi-Ho Silver Lining. La letra era idiota pero se escuchaba desde hacía más de veinte años. No entendía por qué en un local con las pretensiones de The Lobby ponían viejos éxitos. —En realidad —decía Ancram—, estamos cerca de encontrar algo. ¿Verdad, John? —Sí. Que le llamara por su nombre le dio a entender que el inspector jefe quería zanjar el asunto. Los periodistas ya no parecían tan contentos y comenzaron a asediarle a preguntas sobre Johnny Biblia para tener algo que escribir. —Qué más quisiera yo que contarles algo, pero todavía no tengo datos. Ancram alzó las manos para tratar de calmarlos. Rebus vio que había una grabadora en la barra. —Declare usted cualquier cosa — dijo uno de los hombres, arriesgando una mirada en dirección a Rebus, que se mantenía al margen. —Si quieren información —añadió Ancram, rompiendo el corro—, contraten un vidente. Gracias por las copas. Fuera del local su sonrisa se esfumó. No era más que puro teatro ante los periodistas. —Esos cabrones son como sanguijuelas. —Y tienen sus costumbres, como las sanguijuelas. —Cierto, pero ¿con quién, si no, vas a tomar una copa? No he traído el coche, ¿te importa ir a pie? —¿Adónde? —Al primer bar que encontremos. En realidad tuvieron que dejar atrás tres pubs —lugares poco seguros para que un policía tome una copa tranquilo — hasta dar con uno del agrado de Ancram. No dejaba de llover, aunque con menos fuerza. Rebus notaba la camisa pegada en la espalda. Pese a la lluvia, había una legión de vendedores de Big Issue, que ya nadie compraba. Se sacudieron el agua y se sentaron en sendos taburetes de la barra. Rebus pidió un whisky y un gin-tonic y encendió un cigarrillo; le ofreció uno a Ancram, que lo rehusó. —Bueno, ¿dónde has estado? —He ido a ver a Tío Joe. «Entre otros sitios». —¿Y qué tal? —Hablé con él. «Y adiós muy buenas». —¿Cara a cara? —Rebus asintió y Ancram pareció admirado—. ¿Dónde? —En su casa. —¿La Ponderosa? ¿Y se lo permitió sin orden de registro? —Una casa limpia como la patena. —Se pasaría media hora antes de que llegaras escondiéndolo todo en el piso de arriba. —En el piso de arriba estaba su hijo. —Haciendo guardia a la puerta del dormitorio, seguro. ¿Viste a Eve? —¿Quién es Eve? —Su contable. No te fíes de su asma de jubilada. Debe de andar por los cincuenta y se conserva perfectamente. —No la he visto. —Te acordarías seguro. Bueno, ¿le sacaste algo a ese viejo cabrón? —Poca cosa. Me juró que hace un año que no tiene a Tony El en plantilla y que no ha vuelto a verle. Un individuo entró en el bar. Al ver a Ancram estuvo a punto de dar media vuelta, pero como el inspector le había visto por el espejo de la barra, optó por acercarse, sacudiéndose la lluvia del pelo. —Hola, Chick. —¿Qué tal, Dusty? —Vamos tirando. —Bien, ¿no? —Ya me conoce, Chick. El hombre hablaba en voz queda con la cabeza gacha, y se fue al otro extremo de la barra arrastrando los pies. —Un conocido —dijo Ancram a guisa de explicación. Un confidente, claro. El hombre pidió un medio y «media»: whisky con media jarra de cerveza para que entrara mejor. Abrió un paquete de Embassy, haciendo esfuerzos para no mirar al otro extremo de la barra. —Bueno, ¿y eso fue todo lo que le sacaste a Tío Joe? Tengo curiosidad por saber cómo llegaste allí. —Fui en un coche patrulla y entré andando. —Ya sabes a qué me refiero. —Tío Joe y yo tenemos un amigo en común. Rebus apuró el whisky. —¿Otro? —insinuó Ancram, y Rebus asintió con la cabeza—. Sí, ya sé que estuviste en Barlinnie. —¿Cosa de Jack Morton?—. Y no se me ocurre que haya allí muchos que tengan mano con Tío Joe… ¿Big Ger Cafferty? —Rebus le aplaudió mentalmente y esta vez Ancram soltó una carcajada sincera—. ¿Así que el viejo cabrón no soltó prenda? —Sólo que tenía entendido que Tony El se había marchado al sur, a Londres quizá. Ancram retiró del vaso la raja de limón. —¿De veras? Qué interesante. —¿Por qué? —Porque he movilizado a mis amigos en busca de información. — Ancram hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza y el soplón del extremo de la barra dejó su taburete y se le acercó —. Dile al inspector Rebus lo que me has contado, Dusty. Dusty se pasó la lengua por unos labios inexistentes. Parecía ser el tipo que hace de confidente por darse importancia más que por dinero o rencor. —Se dice —hablaba otra vez sin alzar la cabeza y Rebus podía verle la coronilla— que Tony El ha estado trabajando por el norte. —¿Por el norte? —Dundee…, en el nordeste. —¿Y en Aberdeen? —Por allí; sí. —¿En qué? Se encogió de hombros. —Opera por su cuenta; a saber… Se le ha visto por allí. —Gracias, Dusty —dijo Ancram y el hombre se escabulló hacia el fondo de la barra. Ancram miró a la camarera—. Otras dos —dijo— y póngale a Dusty lo que quiera. —Se volvió hacia Rebus—. ¿A quién crees, a Tío Joe o a Dusty? —¿Crees que me mintió para tomarme el pelo? —O por liarte. Sí, hacerle ir a Londres con una falsa pista que entorpeciera la investigación. Tiempo y esfuerzos perdidos. —La víctima trabajaba en Aberdeen —añadió Rebus. —Todas las pistas se juntan allí. — Les sirvieron las bebidas y Ancram pagó con un billete de veinte libras—. Quédese la vuelta; cobre lo que deba Dusty y le da lo que sobre, menos una libra para usted. La mujer hizo el gesto de asentimiento de quien está acostumbrada. Rebus no dejaba de pensar en los caminos que llevaban al norte. ¿Quería ir a Aberdeen? Estaría a salvo de Justicia en directo, quizás así dejaría de pensar en Lawson Geddes. A ese respecto, el día había sido una especie de vacaciones; Edimburgo estaba lleno de fantasmas, pero también Glasgow: Jim Stevens, Jack Morton, John Biblia y sus víctimas. —¿Fue Jack quien te dijo que había ido a Barlinnie? —Me impuse por jerarquía, no se lo reproches. —Cuánto ha cambiado. —¿Te molestó? No sé por qué te siguió después de comer. El celo del converso. —No sé a qué te refieres —dijo Rebus. Se llevó el vaso a los labios y dio un largo trago. —¿No te lo contó? Se ha afiliado a Alcohólicos Anónimos y, en serio, no para cobrar la baja por depresión. — Ancram hizo una pausa—. Pensándolo bien, a lo mejor yo también lo hago — añadió con un guiño, sonriendo. Había algo molesto en su sonrisa; como si escondiera muchos secretos. Una sonrisa condescendiente. Una sonrisa muy de Glasgow. —Era un alcohólico —prosiguió Ancram—. Bueno, lo sigue siendo. Una vez que se empieza, nunca se deja. Pero algo le sucedió en Falkirk y acabó en el hospital casi en coma con sudores, vómitos y alucinaciones. Lo primero que hizo al salir fue buscar en el listín el teléfono de la Esperanza y ellos le remitieron a la iglesia de los zumos. — Miró el vaso de Rebus—. Dios, qué rápido. Anda, tómate otra. La camarera venía ya con otra copa en la mano. —Pues sí, gracias —dijo Rebus, algo despechado consigo mismo por sentirse tan tranquilo—. Pareces sobrado de pasta. Y el traje es precioso. Los ojos de Ancram perdieron la chispa. —Hay un sastre de Argyle Street que nos hace el diez por ciento de descuento a los del cuerpo —replicó, entrecerrando los ojos—. Vamos, suéltalo. —No, en realidad, no es nada, pero revisando el expediente de Toal no pude por menos que advertir que siempre parece disponer de información interna. —Cuidado, amiguito. Lo de «amiguito» chirriaba con toda intención. —Bueno —prosiguió Rebus—, todo el mundo sabe que en la Costa Oeste hay sobornos. No siempre con dinero, ya sabe. Pueden ser relojes, pulseras con el nombre grabado, anillos, algún traje que otro… Ancram echó una mirada a su alrededor, como si buscase testigos a los comentarios de Rebus. —¿Le importaría dar nombres, inspector, o en el DIC de Edimburgo se contentan con rumores? Tengo entendido que en Fettes no hay sitio en los armarios, que están repletos de esqueletos. —Cogió su copa—. Y por lo visto la mitad de ellos están llenos de sus huellas. Otra vez la sonrisa, los ojos chispeantes. ¿Cómo lo sabía? Rebus dio media vuelta y salió del pub. Oyó a Ancram que decía: —¡No todos podemos ir a Barlinnie a ver a un amigo! Hasta luego, inspector… 7 Aberdeen. Aberdeen significaba lejos de Edimburgo, sin Justicia en directo, ni Fort Apache, ni tanta mierda encima. Aberdeen no estaba mal. Pero en Edimburgo tenía cosas que hacer. Quería ver el lugar del crimen de día; iría con el Escort de Fort Apache, sin arriesgarse con su Saab. Jim MacAskill le quería en el caso porque llevaba poco tiempo en aquel destino para haberse ganado enemigos; Rebus se preguntaba cómo podría hacer amigos en Niddrie. De día, el lugar era aún más inhóspito: ventanas tapiadas, vidrios rotos sobre el asfalto, críos aburridos jugando al sol y miradas de desaprobación cuando pasaba en coche. Habían derruido ya muchos edificios; detrás de la barriada había casas adosadas. Antenas parabólicas como símbolo del estatus: el paro. También un pub abandonado, y una tienda solitaria en una esquina con el escaparate lleno de carteles de vídeos; parada obligatoria para todos los chicos. Bandidos en ciclomotor masticando chicle. Rebus pasó despacio mirándolos. El apartamento del crimen quedaba más allá y no se veía desde la calle principal de Niddrie. Rebus pensó que Tony El no pertenecía a aquel barrio. ¿Por qué habrían ido allí si había otros más cerca del centro? Dos hombres y la víctima. Tony El y un cómplice. El cómplice conocía el barrio. Subió la escalera hasta la vivienda. La puerta estaba precintada pero él tenía llaves de los candados. El salón seguía igual: con la mesa patas arriba y la manta. Si hubiera vecinos, quizás habrían podido ver algo, pero había que reconocer que las posibilidades se reducían a un uno por ciento y aún menos las de obtener declaraciones. Cocina, cuarto de baño, dormitorio, recibidor. Andaba pegado a las paredes por si el suelo cedía. En aquel bloque no vivía nadie, pero en el contiguo había un par de ventanas con cristales: una en la primera planta y otra en la segunda. Llamó a la puerta de la primera y le abrió una mujer desaliñada con un niño de pecho aferrado al cuello. Sobraban las presentaciones. —Yo no sé nada y no he visto ni oído nada —le espetó la mujer intentando cerrar la puerta. —¿Está casada? Abrió de nuevo. —¿Ya usted qué más le da? Rebus se encogió de hombros. Buena pregunta. —Él estará en el bar, lo más seguro —añadió ella. —¿Cuántos hijos tienen? —Tres. —Vivirán muy apretados. —Eso es lo que no paramos de repetirles. Y nos dicen que estamos en la lista. —¿Qué edad tiene el mayor? Ella entornó los ojos. —Once años. —¿Cree que pudo haber visto algo? —Me lo habría dicho —respondió ella, negando con la cabeza. —¿Y su marido? —Lo habría visto todo doble — contestó sonriendo. Rebus sonrió también. —Bien, si se entera de algo… por los críos o por su marido… —Sí, muy bien. Y le cerró la puerta sin más. Rebus subió a la otra planta. Cagadas de perro en el rellano y un condón usado. Lo miró evitando la asociación de ideas. Pintadas en la puerta: mamona, el cono de Su Majestad y dibujos de coitos de cómic, que la inquilina había desistido de borrar. Rebus tocó el timbre. No contestaban. Probó otra vez. Una voz se oyó desde el fondo: —¡Largo, cabrón! —¿Podría hacerle unas preguntas? —¿Quién es? —Departamento de Investigación Criminal. Ruido de cadena. La puerta se entreabrió cuatro centímetros. Rebus vio media cara: una vieja, o quizás un viejo. Mostró su placa. —No van a echarme. Me encerraré en el piso aunque tiren la casa. —No vengo a echarla. —¿Cómo? —Que nadie va a echarla —repitió, alzando la voz. —Sí que quieren, pero yo no me voy. Dígaselo. Le llegaba un olor como de carne podrida. —Escuche, ¿se ha enterado de lo que pasó aquí al lado? —¿Cómo? Rebus miró por la rendija de la puerta. Un recibidor lleno de hojas de periódico y latas vacías de comida para gatos. Lo intentó de nuevo. —Aquí al lado mataron a una persona. —A mí no me venga con cuentos, joven —replicó la anciana irritada. —No le vengo con… Bah, al diablo. Giró sobre sus talones y descendió las escaleras. De pronto el mundo exterior le pareció agradable al calorcillo del sol. Bueno, relativamente. Se llegó a la tienda de la esquina, hizo unas cuantas preguntas a los chicos y ofreció caramelos de menta a todos. Información no obtuvo, pero le sirvió de excusa para entrar en la tienda a comprar un paquete de extrafuertes, que se guardó en el bolsillo para después, y hacer un par de preguntas a la dependienta asiática, una chica de quince o dieciséis años guapísima. En el televisor, a buena altura en la pared, unos gángsteres de Hong Kong se destrozaban a tiros. La chica no sabía nada. —¿Le gusta Niddrie? —No está mal —le contestó con acento de Edimburgo sin apartar la vista del televisor. Rebus volvió a Fort Apache. En el «cobertizo» no había nadie. Tomó un café y se fumó un cigarrillo. Niddrie, Craigmillar, Wester Hailes, Muirhouse, Pilton, Granton… Todas esas barriadas le parecían una especie de horrible experimento de ingeniería social, obra de científicos con bata blanca que situaban a la gente en diversos laberintos, a ver qué pasaba, cómo encontraban la salida… Él vivía en una zona de Edimburgo donde los pisos de tres dormitorios se vendían por una suma de seis cifras. Le hacía gracia poder vender el suyo y hacerse inmensamente rico… salvo que, claro, no tendría dónde vivir y no podría mudarse a una zona mejor. Se daba cuenta de que estaba tan atrapado como los de Niddrie o Craigmillar; simplemente en una trampa más bonita. Sonó su teléfono. Descolgó, arrepintiéndose de inmediato. —¿Inspector Rebus? —Una voz de secretaria—. ¿Puede venir mañana a Fettes para una reunión? Rebus sintió un escalofrío en la columna vertebral. —¿Una reunión de qué? —No lo sé. —La voz era neutra y risueña—. Es a petición de la oficina del ACC. El subdirector Colin Carswell, adjunto del jefe de policía, era de Yorkshire, lo más parecido a un escocés que puede ser un inglés. Llevaba en la dirección territorial dos años y medio y hasta el momento nadie había hablado mal de él, lo que le hacía merecedor de aparecer en el libro Guinness. Había habido un poco de desorganización durante los meses siguientes a la dimisión del anterior director hasta el nombramiento de otro nuevo, pero Carswell supo hacerse con el timón, aunque algunos opinaban que era excesivamente apto, por lo que nunca llegaría a ser jefe supremo. En la territorial de Lothian y Borders solían presumir de un jefe supremo y dos ayudantes, pero uno de estos había pasado a ocupar el cargo de director de Servicios Corporativos, empleo que nadie del cuerpo sabía en qué consistía. —¿A qué hora? —A las dos. No le entretendrán mucho. —¿Y habrá té con galletas? Si no, no voy. Hubo un silencio y después un suspiro al advertir que era broma. —Veremos qué puede hacerse, inspector. Rebus colgó. Volvió a sonar y cogió el auricular. —¿John? Soy Gill. ¿Recibiste mi mensaje? —Sí, gracias. —Ah. Pensé que me llamarías. —Hum… —John, ¿sucede algo? —No lo sé —dijo, alzando los hombros—. El subdirector quiere verme. —¿Para qué? Suspiró. —¿Qué has hecho ahora? —Nada en absoluto, Gill. Es la pura verdad. —¿Ya te has ganado enemigos? En ese momento entraron Bain y Maclay. Rebus les saludó con la cabeza. —De enemigos nada. ¿Por qué, crees que he cometido alguna pifia? Maclay y Bain se despojaban de la chaqueta como ajenos a la conversación. —Escucha, el mensaje que te dejé… —Diga, inspector jefe. Maclay y Bain dejaron de fingir. —¿Podemos vernos? —¿Por qué no? ¿Hoy, para cenar? —Hoy… bueno, ¿por qué no? Ella vivía en Morningside y Rebus en Marchmont: se citaron en Tollcross. —A las ocho y media en el restaurante indio de Brougham Street — dijo él—. Ese de persianas de listones. —Muy bien. —Nos vemos allí, inspector jefe. Bain y Maclay estuvieron durante un par de minutos dedicados a sus asuntos hasta que Bain tosió, tragó saliva y dijo: —¿Qué tal la ciudad de la lluvia? —Salí con vida. —¿Has averiguado algo sobre Tío Joe y Tony El? —preguntó Bain, llevándose la mano a la cicatriz bajo el ojo. —Pues sí y no —respondió Rebus, encogiéndose de hombros. —Vale, no cuentes nada —terció Maclay. Era gracioso verle sentado en una silla a la que habían serrado tres centímetros las patas para que cupieran sus piernas bajo el escritorio. La primera vez que Rebus reparó en ello le preguntó por qué no había alzado la mesa. Maclay no había caído en ello; lo de serrar las patas de la silla había sido idea de Bain. —No hay nada que contar —replicó —. Sólo que se rumorea que Tony El trabaja por libre en el nordeste, así que tenemos que ponernos en contacto con el DIC de Grampian a ver qué saben. —Les enviaré los datos por fax — dijo Maclay. —Supongo que aquí no hay nada nuevo. Bain y Maclay negaron con la cabeza. —Pero te diré un secreto —dijo Bain. —¿Cuál? —En Brougham Street hay por lo menos dos restaurantes con persianas de listones. Rebus se quedó mirando cómo se reían del chiste y a continuación preguntó qué novedades había sobre los datos del difunto. —No gran cosa —contestó Bain. Inclinó hacia atrás la silla y enarboló un papel. Rebus se levantó y se lo cogió. Allan Mitchison. Hijo único. Lugar de nacimiento: Grangemouth. La madre, fallecida de parto; el padre, víctima de la depresión, la siguió dos años después. El pequeño Allan, sin familia, fue a parar a un orfelinato y posteriormente lo acogió una familia para adoptarlo, pero era un niño travieso y rebelde proclive a gritos, berrinches y enfurruñamientos, que siempre acababa escapándose de casa para volver al orfelinato. Después, una adolescencia tranquila aunque con tendencia a la depresión con algún arrebato de cólera, si bien con muestras de evidente talento para ciertas materias —inglés, geografía, arte y música— y dócil en términos generales. Terminó sus estudios a los diecisiete años y, como había visto un documental sobre la vida en una plataforma petrolífera del mar del Norte, decidió que eso le gustaba: estaba a kilómetros de la civilización y le recordaba al orfelinato. Le gustaba la vida en comunidad, los dormitorios y las salas comunes. Pintor. Su trabajo era variado y pasaba tiempo en el mar y en tierra; cursillo de formación en ITRG-CSM… —¿Qué es ITRG-CSM? Maclay esperaba que lo preguntara. —Instituto de Tecnología Robert Gordon, Centro de Supervivencia en el Mar. —¿Es lo mismo que la Universidad Robert Gordon? Maclay y Bain intercambiaron una mirada de sorpresa. —Da igual —dijo Rebus, pensando que la primera víctima de Johnny Biblia había estudiado en la URG. Mitchison había trabajado también en el terminal de Sullom Voe en Shetland y algún otro lugar. Tenía muchos compañeros de trabajo y muy pocos amigos. Edimburgo había sido para él una ciudad sin porvenir; sus vecinos nunca lo veían y de Aberdeen y otros lugares del norte la información no era más halagüeña. Un par de nombres; uno en una plataforma y otro en Sullom Voe… —¿Estos dos aceptan que se les interrogue? —¡Dios!, ¿no estarás pensando en ir allá? —exclamó Bain—. Primero Glasgow y ahora Aberdeen. ¿Es que no has tenido vacaciones este año? Maclay se echó a reír. —¿Me estáis tomando por tonto o qué? He pensado que quien eligió ese piso conocía la zona y seguramente era de la barriada. ¿Tenéis confidentes en Niddrie? —Naturalmente. —Pues hablad con ellos. Alguien que cuadre con la descripción de Tony El, y que quizás haya estado en pubs y clubes buscando a uno del barrio. ¿Hay algo de la empresa del difunto? Bain alzó otra hoja y la enarboló sonriente. Rebus tuvo que volver a levantarse a por ella. La T-Bird Oil debía su nombre a Thom Bird, cofundador de la empresa con el «mayor» Randall Weir. —¿Mayor? —Así le llaman: mayor Weir —dijo Bain, encogiéndose de hombros. Weir y Bird eran norteamericanos con fuertes raíces escocesas. Tras la muerte de Bird en 1986, Weir se hizo cargo de la empresa, una de las más pequeñas para extracción de petróleo y gas en el lecho marino… Rebus reflexionó sobre sus escasos conocimientos de la industria petrolera. Su imaginería mental al respecto eran catástrofes y manchas negras. T-Bird tenía su sede en el Reino Unido en Aberdeen, junto al aeropuerto de Dyce, y la central era estadounidense; la firma extraía, además, gas y petróleo en Alaska, África y el golfo de México. —Aburrido, ¿no? —comentó Maclay. —¿Se supone que es un chiste? —Un simple comentario. Rebus se levantó y se puso la chaqueta. —¿Adónde vas? —A otra comisaría. A nadie parecía interesar verle de nuevo por St. Leonard. Un par de agentes se pararon a saludarle, pero resultó que no sabían nada de su traslado. —Lo cual no sé si dice menos en mi favor que en el vuestro. Ya en las oficinas del departamento, vio a Siobhan Clarke sentada a su mesa, que hablaba por teléfono, y le saludó esgrimiendo un bolígrafo. Vestía una blusa blanca de manga corta que dejaba ver sus brazos bronceados, como el rostro y el cuello. Rebus le agradeció el cálido saludo con una mirada. Resultaba raro estar en «casa». Pensó en Alian Mitchison y en su piso vacío: había vuelto a Edimburgo porque era lo más parecido a lo que podía llamarse su hogar. Finalmente localizó a Brian Holmes, quien charlaba animadamente con una agente. —Hola, Brian. ¿Cómo está tu mujer? La agente se ruborizó, musitó una excusa y los dejó. —Ja, ja… Cabrón —dijo Holmes. Ahora, sin la agente, parecía un hombre derrotado; hombros caídos, tez grisácea y mal afeitado. —El favor que… —le espetó Rebus. —Estoy en ello. —¿Y qué? —¡Estoy en ello! —Tranquilo, hijo, que somos amigos. Fue como la puntilla. Se restregó los ojos y se pasó los dedos por el pelo. —Perdona —dijo—. Es que estoy deshecho. —¿Qué tal un café? —Si me invitas a la cantina, sí. En la cantina servían buenos dobles. Se acomodaron a una mesa y, como preámbulo, Holmes abrió los sobrecillos de azúcar y vertió el contenido en el café. —Escucha —dijo—, respecto a la otra noche y Mental Minto… —De eso no se habla —replicó Rebus con firmeza—. Es historia. —Nos rodea la historia. —¿Qué otra cosa hay en Escocia? —Estáis tan alegres como dos monjas en un cabaret —dijo Siobhan Clarke mientras arrimaba una silla para sentarse. —¿Qué tal las vacaciones? —le preguntó Rebus. —Relajantes. —Ya veo que hizo mal tiempo. —Mis horas de playa me costó — replicó al pasarse la mano por el brazo. —Siempre fuiste una perfeccionista. Siobhan dio un sorbo a una Pepsi diet. —Bueno, ¿por qué está todo el mundo tan deprimido? —No te lo diremos. Ella enarcó una ceja sin replicar. Dos hombres con tez cenicienta, cansados, y una mujer joven bronceada y llena de vida. Rebus tenía que salir pitando para su cita. —Oye, ¿y eso que te dije que miraras…? —preguntó a Holmes sin darle importancia. —Va despacio. Si quieres que te diga mi opinión —añadió, levantando los ojos hacia él—, el que ha escrito las notas es un maestro del circunloquio. Vueltas y más vueltas en torno al asunto. Me da la impresión de que cualquiera que le eche una primera ojeada abandonará en vez de enfrascarse en la lectura. —¿Y qué pretendería el que lo redactó? —dijo Rebus sonriente. —Disuadir al lector. Lo más probable es que intentara inducirle a ir directamente a las conclusiones prescindiendo de toda la paja descriptiva. Con ello se pierden muchos detalles que hay salteados en el texto. —Perdonad —terció Siobhan—, ¿interrumpo por casualidad una reunión masónica? ¿Habláis en clave para que yo no me entere? —Nada de eso, hermana Clarke — dijo Rebus al tiempo que se levantaba —. A lo mejor el hermano Holmes te lo explica. Holmes la miró. —Sólo si prometes no enseñarme las fotos de tus vacaciones. —No pensaba hacerlo —replicó Siobhan, erguida en la silla—. Sé que las playas nudistas no te van. Rebus llegó expresamente pronto a la cita. Bain no mentía. En efecto, había dos restaurantes con persianas de listones de madera separados por unos ochenta metros, distancia que se dedicó a recorrer paseando de arriba abajo. Vio a Gill torcer la esquina de Tollcross y la llamó con la mano. No se había arreglado para la ocasión: vaqueros nuevos, una sencilla blusa beige y un jersey de cachemira amarillo anudado al cuello. Gafas de sol, una cadenita de oro al cuello y zapatos de tacón alto. Le gustaba hacer ruido al caminar. —Hola, John. —¿Cómo estás, Gill? —¿Es éste? Rebus miró al restaurante. —Hay otro más allá, si lo prefieres. O uno francés, o un tai… —No, aquí está bien —dijo ella mientras empujaba la puerta y le precedía—. ¿Has reservado mesa? —Pensé que no habría mucha gente —respondió Rebus al ver que no estaba vacío, pero quedaba una mesa para dos junto a la ventana, justo debajo de un altavoz que distorsionaba. Gill se quitó el bolso en bandolera para dejarlo bajo la silla. —¿Van a beber algo? —inquirió el camarero. —Para mí, whisky con soda —dijo Gill. —Yo, whisky solo —pidió él. Después del primer camarero llegó otro con la carta, pan indio y pepinillos. Cuando se hubo retirado, Rebus miró en derredor, vio que nadie les miraba y estiró el brazo para desconectar de un tirón el cable del altavoz. Fuera música. —Mejor —dijo Gill, sonriendo. —Bueno —dijo Rebus, desplegando la servilleta sobre las piernas—, ¿es una cena de trabajo o simple diversión? —Ambas —respondió ella, pero se interrumpió al llegar el camarero, quien miró desconcertado al advertir algo raro hasta detener la mirada en el altavoz silenciado. —Tiene fácil arreglo —les comentó, pero ellos negaron con la cabeza y se enfrascaron en la carta. El camarero tomó nota y Rebus alzó la copa. —Slàinte. —Salud —dijo ella. Dio un sorbo y exhaló un suspiro. —Bueno —dijo Rebus—, una vez hechos los cumplidos…, al grano. —¿Sabes cuántas inspectores jefe hay en la policía escocesa? —Podrían contarse con los dedos de una mano. —Exacto. —Gill hizo una pausa y recolocó sus cubiertos—. No quiero fastidiar. —¿Y quién lo quiere? Ella le miró y sonrió. Rebus: un auténtico cenizo donde los hubiera, una vida llena de meteduras de pata y más difícil de enmendar que una grabación de ocho pistas. —De acuerdo —admitió él—, me llevo la palma. —Y eso cuenta a tu favor. —No —replicó sacudiendo la cabeza—, porque sigo cagándola. —John, yo llevo cinco meses sin conseguir una buena captura —dijo ella con una sonrisa. —Y ahora las cosas van a cambiar, ¿eh? —No lo sé —añadió ella—. Me han pasado una información sobre un asunto de drogas… Un jefazo. —Que según el reglamento deberías trasladar a la Brigada de Investigación Criminal de Escocia. Gill clavó la vista en él. —¿Y que esos cabronazos gandules se apunten el mérito? Vamos, John. —En cualquier caso, nunca he sido muy partidario del reglamento… —No quería que Gill la cagara. Sentía que era algo importante para ella; quizá muy importante. Necesitaba orientación, como le había sucedido a él con Spaven —. Bien, ¿quién te pasó la información? —Fergus McLure. —¿Feardie Fergie? —dijo Rebus, con los labios fruncidos—. ¿No era confidente de Flower? Gill asintió con la cabeza. —Yo me quedé la lista de Flower cuando lo trasladaron. —Joder, ¿cuántas cosas te sacó a ti? —Es igual. —La mayoría de las confidencias de Flower son de lo peorcito del sector soplones. —Sea lo que fuere, me dio su lista. —Feardie Fergie, ¿eh? Fergus McLure se había pasado media vida de clínica en clínica porque tenía los nervios hechos trizas; lo más fuerte que bebía era Ovomaltina y, como espectador, lo que más le excitaba eran los concursos de animales de compañía. Su botiquín contribuía en gran parte a los beneficios de la industria farmacéutica inglesa. Aparte de ello, dirigía un modesto imperio casi legal: joyero de profesión, vendía también alfombras persas con alguna tara que liquidaba en subastas. Vivía en Ratho, un pueblo de las afueras. Se sabía que era homosexual, pero llevaba una vida discreta, no como algunos jueces que Rebus conocía. Gill mordisqueó el pan indio y lo untó de salsa picante. —¿Cuál es el problema? —inquirió Rebus. —¿Conoces bien a Fergus McLure? —Sólo lo que dicen —mintió Rebus —. ¿Por qué? —Porque quiero tenerlo todo bien atado antes de actuar. —El problema con los soplones, Gill, es que no siempre puedes contar con una confirmación. —Ya, pero otro puede darme su opinión. —¿Quieres que hable con él? —John, pese a todos tus fallos… —A los que debo mi fama. —… eres buen psicólogo y conoces muy bien a los confidentes. —Fue mi tema de reserva en el concurso Mastermind. —Sólo quisiera que vieras si la cosa está clara. No quisiera echar toda la carne en el asador y abrir una investigación, disponiendo la vigilancia, intervención de teléfonos, o incluso una operación de cebo, para quedar en ridículo. —Entendido. Pero ya sabes que, si no les informas, los de la brigada se cabrearán; ellos tienen el personal y la experiencia para una operación de ese tipo. Gill volvió a clavar la mirada en John. —¿Desde cuándo estás a favor del reglamento? —No se trata de mi posición. Soy la oveja negra de la jefatura territorial… y para ellos con una basta. Les trajeron la cena y la mesa se llenó de bandejas y platos, más pan indio en unas obleas enormes. Se miraron como si ya no tuvieran tanto apetito. —Otros dos —dijo Rebus, al tiempo que entregaba al camarero su vaso vacío. Y, dirigiéndose a Gill—: Bueno, explícame lo de Fergie. —Es algo deslavazado. Se espera que llegue del norte droga consignada como antigüedades, para entregar luego a los traficantes. —Que son… Ella se encogió de hombros. —McLure cree que son norteamericanos. —¿Quiénes, los vendedores? —No, los compradores. Los vendedores son alemanes. Rebus repasó mentalmente los principales compradores de Edimburgo sin que recordara ningún norteamericano. —Sí, ya sé —dijo Gill, como si le hubiera leído el pensamiento. —¿Unos que quieren entrar en el negocio? —McLure cree que el destino de la droga está mucho más al norte. —¿Dundee? Afirmó con la cabeza. —Y Aberdeen. Otra vez Aberdeen. Dios, aquella ciudad se la tenía jurada. —¿Y Fergie qué pinta aquí? —Con una de sus subastas sería la tapadera ideal. —¿Y ha aceptado? Asintió de nuevo. Mordisqueó un trozo de pollo y mojó una oblea en la salsa. Rebus contempló su modo de comer y recordó detalles de su persona: la manera de mover involuntariamente las orejas al masticar, el destello de los ojos al examinar la variedad de platos, el modo de frotarse al final los dedos… Aparte de unas arrugas en el cuello, y que tal vez se tiñera las raíces, estaba estupenda. —¿Por qué lo dices? —¿No te ha contado algo más? —Que tiene miedo a esos traficantes; demasiado miedo para decirles que le olviden. Pero lo que no querría es que interceptáramos la operación y le encarcelemos a él por cómplice. Por eso da el soplo. —¿A pesar de tener miedo? —Así es. —¿Para cuándo se prevé el asunto? —Tienen que avisarle por teléfono. —No sé, Gill. De ser un clavo, no podrías fiarte ni para colgar un pañuelo, y no digamos el abrigo. —Muy creativo. Le miró la corbata. Era chillona; se la había puesto expresamente para distraer la atención de la camisa arrugada y a la que le faltaba un botón. —Bien, hablaré mañana con él a ver si puedo sonsacarle algo más. —Pero sé amable. —Como si fuera preferido. mi peluche Sólo dieron cuenta de la mitad de la comida pero quedaron artos. Llegó el café y unas pastillas de menta que Gill guardó en el bolso para después. Rebus tomó un tercer whisky. Estaba imaginándose la escena final: los dos solos en la calle. Únicamente podía ofrecerse a acompañarla a casa a pie. O invitarla a su piso. Pero no podía quedarse, porque por la mañana estarían apostados los periodistas. «Rebus, cabronazo, eres un bastardo presuntuoso». —¿De qué te ríes? —inquirió ella. —Úsalo o déjalo, como suele decirse. Pagaron a medias, pues las bebidas subían tanto como la comida. Y ya estaban en la calle. Había refrescado. —¿Será fácil encontrar taxi por aquí? —dijo ella, mientras miraba la calle en ambas direcciones. —Aún no han cerrado los pubs, no habrá problema. He dejado mi coche en casa… —Gracias, John. Me las arreglaré. Mira, ahí viene uno —dijo alzando la mano. El taxista puso el intermitente y paró junto a ellos de un frenazo. —Dime si consigues algo —añadió ella. —Te llamaré en cuanto lo tenga. —Gracias. Le dio un beso rápido en la mejilla, apoyándose en su hombro, antes de subir al taxi, cerrar la portezuela y dar la dirección al conductor. Rebus contempló al coche dar media vuelta despacio para perderse en dirección a Tollcross y aún permaneció un rato mirándose los zapatos. Simplemente para pedirle un favor. Era una alegría saber que uno aún servía para ciertas cosas. «Feardie Fergie», Fergus McLure. Un nombre del pasado; amigo antaño de un tal Lenny Spaven. Sin duda, por la mañana valdría la pena darse una vuelta por Ratho. Por el inconfundible ruido del motor, advirtió que llegaba otro taxi. Estaba libre. Lo paró y subió. —Al bar Oxford —dijo. Cuanto más pensaba John Biblia en el Advenedizo… más cosas sabía de él… y más seguro estaba de que Aberdeen era la clave. Estaba en su estudio con la llave echada, aislado del mundo, repasando el archivo ADVENEDIZO en su portátil. El intervalo entre la primera y la segunda víctima era de seis semanas; entre la segunda y la tercera, sólo cuatro. Johnny Biblia era un demonio ansioso, pero no había vuelto a matar. O si lo había hecho aún estaría divirtiéndose con el cadáver. Aunque no era el estilo del Advenedizo. Las liquidaba con rapidez y dejaba los cuerpos a la vista. John Biblia había repasado los periódicos, con el resultado de dos casos que recogía el Press and Journal de Aberdeen. Una mujer agredida cuando volvía a casa de la discoteca, el agresor había intentado arrastrarla a un callejón; ella gritó y él, atemorizado, se dio a la fuga. John Biblia fue en automóvil una noche al lugar de los hechos y, de pie en el callejón, estuvo un rato pensando en el Advenedizo al acecho en el mismo sitio, aguardando la hora propicia del cierre de la discoteca. Había cerca una urbanización y la calle de acceso pasaba por la boca del callejón. En apariencia era el lugar ideal, pero el Advenedizo se había puesto nervioso o no lo había preparado bien. Lo más probable es que hubiese estado allí al acecho una o dos horas, en la oscuridad, receloso de que alguien lo descubriera, y había estado a punto de abandonar. De manera que cuando finalmente cayó sobre su víctima, no había sido capaz de neutralizarla con la rapidez suficiente y un solo grito le había puesto en fuga. Sí, podía muy bien tratarse del Advenedizo. Él había estudiado su fracaso, ideando un plan mejor: ir a la discoteca, entablar conversación con la víctima…, ganarse su confianza y, después, la agresión. Segundo caso: una mujer denunció a un mirón furtivo en el jardín trasero de la casa. La policía había encontrado señales en la puerta de la cocina, torpes intentos de allanamiento. Quizás estuviera relacionado con el primer caso, quizá no. Primer suceso: ocho semanas antes del primer asesinato. Segundo: cuatro semanas antes. De lo que se deducía una pauta de meses, a la que se superponía otro patrón: el mirón devenía en agresor. Claro que podían existir, en otras ciudades, casos que él ignorase y que dieran pie a otras hipótesis, pero a John Biblia le complacía ceñirse a la de Aberdeen. Primera víctima: muchas veces la primera víctima era de la localidad y cuando el asesino adquiría confianza el radio de acción se ampliaba. Pero el primer éxito era fundamental. Llamaron tímidamente a la puerta del estudio: —He hecho café. —Voy enseguida. Volvió al ordenador. Sabía que la policía estaría atareada estableciendo los retratos robot y los perfiles psicológicos; recordaba uno sobre él, aportado por un psiquiatra, una autoridad por la cantidad de siglas, títulos y diplomas que seguían a su apellido: Bsc, BL, MA, MB, ChB, LLB, DPA y miembro del Real Colegio de Patología. En términos generales, una bobada. Él había leído aquel informe hacía años en un libro y subsanado las pocas cosas ciertas que sobre él se afirmaba: que el asesino en serie era, supuestamente, introvertido y con muy pocos amigos íntimos, por lo que se veía forzado a ser más social. El prototipo psicológico correspondía al de un individuo poco dinámico y temeroso del contacto con adultos, circunstancia que le inducía a hacer un trabajo cuyas características esenciales fuesen dinamismo y contactos. En cuanto al resto del perfil…, basura en su mayor parte. Los asesinos en serie tienen muchas veces un historial de actividad homosexual: frío. Suelen ser solteros: que se lo dijeran al destapador de Yorkshire. Suelen escuchar dos voces interiores, una buena y otra mala. Coleccionan armas y les ponen nombres cariñosos parecidos a los de animales de compañía. Hay muchos que se visten de mujer. Otros muestran interés por la magia negra o los monstruos y coleccionan pornografía dura. Y abundan los que disponen de un «lugar privado» donde guardan objetos como capuchas, muñecas y trajes de submarinismo. Miró a su alrededor y movió la cabeza despectivamente. Pocas cosas había acertado el psiquiatra. Sí, admitía que era egocéntrico, como la mitad de la humanidad; limpio y acicalado, también. Le interesaba la Segunda Guerra Mundial (pero no exclusivamente el nazismo o los campos de concentración). Posible embustero: bueno, aunque más bien era la gente, que se lo creía todo. Y desde luego planeaba con mucha anticipación a quién iba a matar, como parecía estar haciendo ahora el Advenedizo. El bibliotecario no había concluido la comprobación de la lista de periódicos que le había dado, y la revisión de los encargos de libros sobre John Biblia no había dado resultado. Era la parte negativa. Pero estaba la parte positiva: gracias a la reciente fiebre de interés por el caso de John Biblia, disponía ahora de los detalles que daba la prensa sobre otros asesinatos no resueltos, siete en total. Cinco se habían producido en 1977, uno en 1978 y otro en una fecha mucho más reciente. A partir de lo cual se perfilaba una segunda tesis. El primer crimen era el debut del Advenedizo y el segundo, su reaparición tras un largo intervalo. Quizá por una estancia en el extranjero, o en alguna institución, quién sabe si por una relación estable que neutralizaba sus impulsos asesinos. Si la policía era meticulosa —cosa que dudaba— estaría comprobando los divorcios recientes de hombres casados en 1978 o 1979. Él, John Biblia, carecía de sus medios, lo cual era frustrante. Se levantó y miró sin ver las estanterías de libros. El hecho era que ahora corría el rumor de que el Advenedizo era John Biblia y que las descripciones de los testigos presenciales no eran fiables y, como consecuencia, la policía y los medios de comunicación desempolvaban sus fotos robot y sus retratos artísticos. Un peligro. La única manera de acabar con tales especulaciones era localizar al Advenedizo. La imitación no era la expresión más sincera de admiración. Potencialmente era letal. Tenía que dar con el Advenedizo. Encontrarlo o dar su pista a la policía. Eso haría. 8 A las seis estaba celebrando haber dormido bien con un solo trago. Había dormido bien, pero se había despertado demasiado pronto y se había vestido, decidido a dar una vuelta. Cruzó Meadows y se dirigió al puente Jorge IV y a High Street, a la izquierda de Cockburn Street. Cockburn Street: la meca de las compras para los jovenzuelos y los hippies. Rebus recordaba aquel mercado de cuando la calle tenía mucha peor fama que ahora. Angie Riddell había comprado aquel collar en una tienda de Cockburn Street. Quizá lo llevase puesto el día en que él la había invitado al café, pero seguramente no. Desechó el recuerdo, dobló por un pasaje entre edificios — una empinada escalinata— y después por otro a la izquierda de Market Street. Frente a la estación Waverley había un pub abierto adónde iban los ferroviarios del turno de noche a tomarse un par de copas antes de volver a casa a dormir. Pero también se veían hombres de negocios tomándose un lingotazo antes de la jornada que tenían por delante. Por los periódicos que había allí cerca, la clientela eran tipógrafos y jefes de sección y no faltaban las primeras ediciones con tinta aún fresca. Eso sí, aunque hubiese un periodista tomándose una copa, nadie le molestaba preguntándole por una noticia: era una regla implícita que todos respetaban. Aquella mañana había tres quinceañeros sentados a una mesa, más bien desmoronados en sus asientos sin apenas tocar sus bebidas. Por lo desaliñados y su cara de sueño, Rebus comprendió que era la etapa final de una jornada de veinticuatro horas ininterrumpidas de alcohol. De día resultaba fácil: comenzabas a las seis de la mañana —en algún sitio como aquel — y hasta medianoche o la una había pubs abiertos. Después, el recurso obligado eran los clubes y casinos, y el maratón concluía en una pizzería de Lothian Road, abierta hasta las seis, donde se tomaba la última copa. La barra estaba tranquila: ni televisor ni radio, y la máquina tragaperras permanecía desenchufada. Era otra regla implícita: a cierta hora del día, allí sólo se iba a beber. Y a leer los periódicos. Rebus se echó un poco de agua en el whisky y, junto con un diario, se lo llevó a una mesa. Los cristales dejaban ver un sol rosado en un cielo lechoso. Había sido un buen paseo; le gustaba aquella hora tranquila de la ciudad: taxis y madrugadores, primeros paseantes de perros y aire claro, limpio. Pero con la noche aún pegada: un cubo de basura tirado, un banco de los Meadows con el respaldo roto, conos de tráfico sobre las marquesinas de las paradas de autobús. En el bar sucedía lo mismo: el aire viciado de la noche no se había disipado del todo. Encendió un cigarrillo y se puso a leer el periódico. Le llamó la atención un artículo en las páginas centrales. En Aberdeen se celebraba un congreso internacional sobre polución marina y el papel de la industria petrolera, al que asistían delegados de dieciséis países. Y un recuadro dentro del artículo: la zona de extracción de gas y petróleo en Bannock, ciento cincuenta kilómetros al nordeste en Shetland, estaba en las últimas de su «vida económica útil» y faltaba poco para que expirara la concesión. A los ecologistas les preocupaba el destino de la plataforma principal de extracción de Bannock, una estructura de hormigón y acero de doscientas mil toneladas, y pedían que la empresa propietaria, T-Bird Oil, dijera qué pensaba hacer con ella. Amparándose en la ley, la empresa había presentado a la subsecretaría de Petróleo y Gas del Ministerio de Industria y Comercio un Programa de Abandono cuyo contenido no se había hecho público. Los ecologistas señalaban que existían más de doscientas instalaciones para extracción de petróleo y gas en la plataforma continental del Reino Unido, todas ellas con una vida de producción limitada. El Gobierno apoyaba al parecer la opción de dejar in situ la mayoría de las instalaciones de aguas profundas con un programa mínimo de mantenimiento. Se hablaba incluso de venderlas para el reciclaje, sugiriéndose el empleo en cárceles y complejos casino-hotel. Gobierno y empresas petroleras procedían al cálculo de los costes reales para determinar el término medio entre gastos, seguridad y medio ambiente. La reivindicación de los ecologistas era preservar el medio ambiente a toda costa. Animados por su triunfo sobre la Shell cuando el Brent Spar, los grupos de presión querían lograr algo similar en Bannock y estaba previsto convocar en Aberdeen manifestaciones, reuniones y conciertos al aire libre cerca del lugar en que se celebraba el congreso. Aberdeen se había convertido en el centro del universo de Rebus. Terminó el whisky sin pensar en tomarse otro, pero cambió de idea. Siguió hojeando el periódico: nada nuevo sobre Johnny Biblia. En la sección inmobiliaria echó un vistazo a los precios en la zona MarchmontSciennes y no pudo por menos que reírse de algunos detalles del anuncio de New Town: «lujosa casa urbana, cinco plantas de gran categoría…», «garaje aparte, veinte mil libras». En Escocia aún había lugares donde por veinte mil libras comprabas una casa, puede que hasta con garaje. Miró la sección Propiedad rural y eran igualmente precios de locura, con sus correspondientes fotos. Una de ellas al sudeste de la ciudad, con vistas al mar, por el precio de su piso de Marchmont. Sueña, marinero… Regresó a casa, cogió el coche y se fue a Craigmillar, una zona de la ciudad que aún no figuraba en la sección inmobiliaria y que seguramente tardaría lo suyo. El turno de noche estaba a punto de concluir y vio a agentes que no conocía. Les preguntó qué tal y le dijeron que había sido una noche tranquila; los calabozos estaban vacíos y las «galleteras» también. En el «cobertizo» se sentó a su mesa y se encontró con más papeleo esperándole. Fue a por un café y cogió la primera hoja. Ninguna pista en el caso de Alian Mitchison; la policía local había interrogado al director del orfelinato. La comprobación de la cuenta bancaria no había revelado nada. Nada por parte del DIC de Aberdeen respecto a Tony El. Entró un agente trayéndole un paquete con sello de Correos de Aberdeen y remite de T-Bird Oil. Lo abrió. Publicidad con una nota de cortesía de Stuart Minchell, Departamento de Personal, media docena de folletos bien maquetados y en papel satinado, mucha fotografía y pocos datos. Rebus, autor de miles de informes, reconocía la paja. Minchell le adjuntaba un ejemplar de T-BIRD OIL ROMPE EL EQUILIBRIO, idéntico al que llevaba Mitchison en la mochila. Lo abrió, miró el mapa de la zona de Bannock, representada sobre la cuadrícula topográfica con el área que ocupaba. Una nota explicando que el mar del Norte había sido dividido en casillas de cien millas cuadradas sobre las cuales las petroleras habían presentado sus ofertas para obtener concesiones de prospección. Bannock estaba en el linde de aguas internacionales, y aunque unas millas más al este había otras bolsas de petróleo, era ya en aguas noruegas. «Bannock será el primer yacimiento de T-Bird Oil sujeto a un estricto desmantelamiento», leyó. Al parecer había siete opciones, desde dejarlo tal como estaba hasta un desmantelamiento integral. La «modesta propuesta» de la empresa era dejar la estructura y aparcar el tema para más adelante. «Ah, sorpresa —dijo Rebus para sus adentros, al leer—: si se dejaba aparcado habría fondos para futuras prospecciones y desarrollo». Guardó los folletos en el sobre y los metió en el cajón para seguir con el papeleo. Debajo del montón había un fax; era de Stuart Minchell, remitido la víspera a las siete de la tarde: más detalles sobre los dos compañeros de trabajo de Alian Mitchison. El que trabajaba en el terminal de Sullom Voe se llamaba Jake Harley y estaba de vacaciones en las Shetland haciendo senderismo y algo de ornitología, por lo que seguramente no se habría enterado aún del fallecimiento de su amigo. El que trabajaba en el mar se llamaba Willie Ford y cumplía el período de trabajo de dieciséis días y, «naturalmente», se habría enterado. Cogió el teléfono, sacó del cajón la nota de cortesía de Minchell, miró el número y marcó las cifras. Era temprano. Daba igual… —Personal. —Stuart Minchell, por favor. —Al habla. Premio: Minchell era un hombre de empresa madrugador. —Señor Minchell, soy el inspector Rebus. —Inspector, tiene suerte de que haya contestado al teléfono. Generalmente dejo que suene, pues es la única manera de sacar adelante algo de trabajo antes de que empiecen las prisas. —Le llamo por su fax, señor Minchell. ¿Por qué dice que Willie Ford se habría enterado «naturalmente» de la muerte de Alian Mitchison? —Porque trabajaban en el mismo turno, ¿no se lo dije? —¿En el mar? —Sí. —¿En qué plataforma, señor Minchell? —¿No se lo dije también? En Bannock. —¿La que queda aparcada? —Sí. Nuestro departamento de relaciones públicas tiene mucho trabajo allí. —Guardó silencio—. ¿Es importante, inspector? —Probablemente no —respondió Rebus—. Gracias, de todos modos — agregó; colgó y tamborileó con los dedos sobre el auricular. Salió y se compró para desayunar un bocadillo de carne encebollada en conserva. El panecillo tenía mucha miga y se le pegaba al paladar. Se tomó un café. Al volver al «cobertizo», Bain y Maclay estaban ya en sus mesas con las piernas en alto, leyendo la prensa sensacionalista. Bain comía un donut y Maclay una salchicha. —¿Informes de confidentes? — preguntó Rebus. —Nada de momento —dijo Bain, sin levantar la vista del periódico. —¿Y de Tony El? Maclay respondió: —Hemos distribuido la descripción a toda la policía escocesa, pero no han contestado. —Llamé al DIC de Grampian — añadió Bain— para decirles que indagasen en el restaurante indio de Mitchison, y parece que era cliente habitual. Tal vez sepan algo. —Muy bien pensado, Dod —dijo Rebus. —¿Verdad que no es sólo un niño bonito? —comentó Maclay. La previsión meteorológica anunciaba sol y chaparrones. A Rebus, en coche camino de Ratho, se le antojaban rachas de diez minutos entre nubarrones y rayos de sol. Cielo azul y otra vez nubes. Y en determinado momento comenzó a llover cuando el cielo parecía despejado. Ratho estaba situada entre tierras de cultivo que bordeaba al norte el canal Union, muy concurrido en verano para dar un paseo en barco, dar de comer a los patos o almorzar en el restaurante de la orilla. Quedaba a menos de un kilómetro de la M8 y a tres del aeropuerto Turnhouse. Se dirigía allí por Calder Road, confiando en su sentido de la orientación. La casa de Fergus McLure estaba en Hallcroft Park y sabía que era fácil de encontrar, pues el pueblo estaba formado por una docena de calles, y, además, McLure trabajaba en su domicilio. No le había telefoneado previamente para que no estuviera prevenido. A los cinco minutos de llegar había localizado Hallcroft Park; aparcó ante la casa de Fergie y llamó a la puerta. No contestaba nadie. Volvió a tocar el timbre. Los visillos de la ventana no le dejaban ver el interior. —Debería haber telefoneado — musitó. En aquel momento pasó una mujer con un terrier tirando de la correa y resoplando al olisquear el suelo. —¿No está? —dijo la mujer. —No. —Qué raro; tiene ahí el coche — agregó mientras señalaba con la cabeza un Volvo aparcado, antes de que el perro se la llevase a rastras. Era una ranchera azul 940. Rebus miró por las ventanillas pero no vio más que un interior impecablemente limpio. Echó un vistazo al cuentakilómetros y marcaba muy pocos. Coche nuevo. Los neumáticos ni siquiera habían perdido el brillo. Volvió al suyo, con un kilometraje cincuenta veces superior al del Volvo, y decidió regresar a Edimburgo por Glasgow Road, pero cuando iba a cruzar el puente del canal vio, al otro lado, un coche de policía en el aparcamiento del restaurante, justo en la rampa de bajada al canal, y a su lado una ambulancia. Frenó y entró en el aparcamiento dando marcha atrás para acercarse al sitio. Le salió al paso un agente haciéndole señales de que se alejara, pero él ya tenía la placa en la mano. Aparcó y bajó del coche. —¿Qué ha pasado? —inquirió. —Alguien se tomó un baño vestido. El agente siguió a Rebus por la rampa hasta el embarcadero. En los amarres había barcos de paseo y un par de turistas que parecían haber desembarcado de uno de ellos. Llovía otra vez y las gotas punteaban la superficie del agua. Los patos habían desaparecido al ver que sacaban un cadáver chorreando y lo depositaban sobre los tablones de madera del embarcadero. Un hombre con aspecto de médico procedía a auscultarlo con expresión de pocas esperanzas. El restaurante tenía abierta la puerta trasera, desde donde el personal contemplaba la escena con interés y horror. El médico negó con la cabeza. Uno de los turistas, la mujer, comenzó a llorar y su compañero le cogió la videocámara y le pasó una mano por los hombros. —Resbalaría y al caer se golpearía en la cabeza —comentó alguien. El médico examinó la cabeza del muerto y descubrió una brecha. Rebus dirigió la mirada hacia el grupo del restaurante. —¿Alguien ha visto algo? —Todos negaron con la cabeza—. ¿Quién dio parte? —Yo —contestó la turista, con acento inglés. Rebus se volvió hacia el médico. —¿Cuánto tiempo llevaría en el agua? —Soy médico de cabecera, no un experto, pero, de todos modos, yo diría que… no mucho. Desde luego no toda la noche. Del bolsillo de la chaqueta del ahogado rodó un objeto que fue a encajarse entre dos tablones. Un frasco marrón con tapón rojo de plástico. Pastillas por receta. Rebus miró la cara abotargada, relacionándola con un hombre mucho más joven, un hombre que él había interrogado en 1978 por su vinculación con Lenny Spaven. —Es de aquí —dijo a los agentes y al médico—. Se llama Fergus McLure. Trató de hablar con Gill Templer por teléfono pero no pudo localizarla y le dejó media docena de recados en distintos lugares. De vuelta a casa, limpió sus zapatos, se puso su mejor traje, cogió la camisa menos arrugada y la corbata más discreta (excluida la de luto). Se miró en el espejo. Duchado y afeitado, con el pelo seco y peinado. El nudo de la corbata bien hecho, y por una vez había localizado un par de calcetines iguales. Se veía bien, pero no le convencía del todo. Era la una y media y había que ir a Fettes. El tráfico era aceptable y los semáforos parecían secundarle como si no quisieran que llegara tarde. Llegó antes de tiempo a la jefatura territorial de Lothian y Borders y pensó en dar unas vueltas con el coche, pero únicamente iba a ponerse más nervioso, así que optó por entrar y preguntar por Homicidios. Se hallaba en la segunda planta: una pieza central espaciosa con pequeños compartimientos para los oficiales superiores. El vértice que correspondía a Edimburgo en el triángulo creado por Johnny Biblia y centro de la investigación sobre Angie Riddell. Rebus conocía de vista a muchas de las caras que había por allí y fue repartiendo sonrisas y saludos. Las paredes estaban llenas de mapas, fotos y gráficos; en un intento de dar sentido. Con un trabajo policial tan intenso las cosas empezaban a adquirir cierto orden: la cronología se concretaba, los detalles se plegaban a una exposición correcta y se desentrañaba la maraña de la vida de las personas y de su muerte. La mayoría de los que estaban de servicio aquella tarde parecían cansados y faltos de entusiasmo. Sólo esperaban un telefonazo, la inesperada información, el eslabón perdido, un nombre o una observación, de quien fuese… esperaban desde hacía mucho. En una foto robot de Johnny Biblia alguien le había pintado cuernos, volutas de humo saliendo de la nariz, colmillos y una lengua bífida. El coco. Rebus se acercó a mirarla. Era una foto robot hecha por ordenador a partir de la antigua de John Biblia. Con aquellos cuernos y los colmillos tenía un ligero parecido con Alister Flower… Examinó las fotos de Angie Riddell en vida y apartó la vista de las de la autopsia. La recordaba de aquella noche de redada, sentada en el coche hablando con él, tan llena de vida. En cada una de las fotos se le veía el pelo de color distinto, como si nunca estuviera satisfecha de sí misma. Quizá necesitaba cambiar continuamente para huir de la persona que había sido; riendo por no llorar. Payaso de circo, sonrisa pintada… Rebus miró su reloj de pulsera. Mierda; ya era la hora. 9 El subdirector en persona, Colin Carswell, le estaba esperando en su cómodo y alfombrado despacho. —Siéntese, por favor. Carswell se había erguido a medias para darle la mano. Rebus se sentó frente a él, mirando la mesa por si algo le daba una pista. El de Yorkshire era alto, con una prominente barriga de bebedor de cerveza. Pelo castaño y escaso, nariz pequeña y casi chata como la de un boxeador. Dio un resoplido. —Lamento no poder hacer honor a su petición de galletas, pero, si quiere, hay café o té. Rebus recordó la llamada telefónica: «¿Habrá té y galletas? Si no, no voy». Se lo habían comentado. —No, gracias, señor. Carswell abrió una carpeta y sacó un recorte de periódico. —Una verdadera lástima lo de Lawson Geddes. Me han dicho que en su día fue un inspector excepcional. Una nota sobre el suicidio de Geddes. —Sí, señor —dijo Rebus. —Hay quien dice que es una solución de cobardes, pero a mí, desde luego, me faltarían agallas para hacerlo —comentó, alzando la vista—. ¿Ya usted? —Espero no tener que planteármelo, señor. Carswell sonrió, metió el recorte en la carpeta y la cerró. —John, sufrimos un verdadero asedio por parte de los medios de comunicación. Al principio eran sólo los de la tele, pero es que ahora parece ser que todos se apuntan al carnaval — añadió, mirándole—. Mal asunto. —Sí, señor. —Así que hemos decidido, el director y yo, que hay que hacer un esfuerzo. —¿Va a revisarse el caso Spaven? —dijo Rebus, al tiempo que tragaba saliva. Carswell sacudió un polvo imaginario de la carpeta. —No de inmediato. No hay nuevas pruebas que lo hagan necesario. —Alzó rápidamente la vista—. A menos que sepa usted de algún motivo que nos obligue a ello. —Era asunto concluido, señor. —Dígales eso a los medios de comunicación. —Tenga la seguridad de que ya lo he hecho. —Vamos a abrir una investigación interna, para estar seguros de que no se pasó nada por alto o… de que no se cometió un error… en su momento. —Estoy bajo sospecha. Rebus sentía crecer su furia. —Sólo en caso de que nos oculte algo. —Vamos, señor, si se revisa una investigación, todos empiezan a parecer pringados. Y al haber muerto Spaven y Lawson Geddes quien paga el pato soy yo. —No hay ningún pato que pagar. Rebus se puso en pie. —¡Siéntese, inspector! ¡No he terminado todavía! Rebus volvió a sentarse y se aferró con las manos a los brazos del sillón, convencido de que explotaría si se soltaba. Carswell se detuvo para recobrar la calma. —Bueno, por mor de objetividad, realizará la investigación alguien ajeno a Lothian y Borders y me informará directamente a mí. Se revisarán los archivos originales… Avisar a Holmes. —… haciendo los interrogatorios de seguimiento que se estime necesario y se redactará un informe. —¿Esto se va a hacer público? —No, hasta que me llegue el informe definitivo. Que no puede reducirse a un simple enjalbegado, por supuesto. Si en algún punto ha habido una infracción del reglamento hay que subsanarla. ¿Está claro? —Sí, señor. —Bien, ¿tiene algo que decirme? —¿Para que quede entre nosotros o se lo va a contar al inquisidor? Carswell dejó pasar la broma. —No creo que pueda calificársele así. Era un hombre. —¿A quién va a encargárselo, señor? —A un inspector del DIC de Strathclyde, Charles Ancram. «¡Dios bendito, hay que joderse!». Él que se había despedido de Ancram con una imputación de soborno. Y Ancram estaba en el ajo; al tanto de todo lo que a él se le venía encima. Por aquella manera de sonreír como si guardara algún secreto, por el modo de mirarle midiendo a un adversario. —Señor, podría darse cierta animosidad entre el inspector jefe Ancram y yo. —¿Quiere explicarse? Carswell lo miró fijamente. —No, señor; con todo respeto. —Bueno, supongo que, en ese caso, puedo encomendárselo al inspector jefe Flower, que en estos momentos se cree la mar de listo por echar el guante al hijo de ese diputado por cultivo de cannabis… —Preferiría a Ancram, señor — objetó Rebus, tragando saliva. —¡No es usted quien decide, inspector! ¿Entiende? —replicó Carswell, con el ceño fruncido. —No, señor. Carswell lanzó un suspiro. —A Ancram ya se le ha informado. Que lo haga él… ¿Le parece? —Gracias, señor. —«Adónde he llegado, pensó, dando las gracias por ponerme a Ancram sobre mis talones…»—. ¿Puedo marcharme ya, señor? —No. —Carswell volvía a mirar en la carpeta y Rebus entretanto procuraba calmarse; el subdirector jefe comenzó a hablar sin levantar la vista de una nota que estaba leyendo—. ¿Qué hacía usted esta mañana en Ratho? —¿Cómo dice, señor? —Sacaron un cadáver del canal y me han dicho que se le vio por allí. Ratho no es Craigmillar, ¿cierto? —Andaba por la zona. —Parece ser que identificó el cadáver. —Sí, señor. —Es útil tenerle a usted a mano — comentó con ostensible ironía—. ¿De qué le conocía? «¿Lo suelto o me callo? Ninguna de las dos». —Lo reconocí porque era confidente nuestro, señor. —¿De quién concretamente? Carswell alzó la vista. —Del inspector Flower. —¿Iba a invadir su terreno? — Rebus guardó silencio para que Carswell sacara sus propias conclusiones—. Se cayó al canal por la mañana… ¿qué raro, no? Rebus se encogió de hombros. —Cosas que pasan, señor —dijo, clavando la mirada en Carswell, quien se la sostuvo. —Puede marcharse, inspector. Rebus no parpadeó hasta llegar al pasillo. Llamó a St. Leonard desde Fettes con mano temblorosa. Pero Gill no estaba y nadie sabía dónde se encontraba. Dejó el recado en centralita y a continuación pidió que le pusieran con el DIC. Contestó Siobhan. —¿Está ahí Brian? —Hace dos horas que no lo veo. ¿Es que tramáis algo? —Lo único que se trama es joderme. Si lo ves, dile que me llame. Y a Gill Templer también. Colgó antes de que ella comentara nada. Seguramente se habría ofrecido a ayudar y en ese momento no quería implicar a nadie más. Mentir para protegerse…, mentir para proteger a Gill Templen… A Gill… tenía que hacerle unas preguntas. Preguntas urgentes. Llamó a su casa y le dejó un mensaje en el contestador; acto seguido, marcó el número de casa de Holmes. Salió otro contestador y dejó el mismo mensaje: «Llámame». «Alto. Piensa un momento». Le había pedido a Holmes que echase un vistazo al caso Spaven, lo que implicaba revisar los archivos. Cuando la comisaría de Great London Road se incendió muchos se perdieron, pero los antiguos no, porque ya los habían trasladado para hacer sitio. Los tenían almacenados con los demás casos antiguos, todos los viejos esqueletos, en una nave cerca de Granton Harbour. Era de suponer que Holmes ya los habría localizado, o quizá no… De Fettes al almacén había diez minutos. Él llegó en siete. Sonrió satisfecho al ver en el aparcamiento el coche de Holmes. Se dirigió a la puerta principal, la empujó y se encontró en un amplio espacio con escasa luz en el que resonaban sus pasos. Filas de estanterías metálicas verdes llenas de cajas de cartón con la historia de la policía de Lothian y Borders —y de la policía de la ciudad de Edimburgo hasta su desaparición— entre los años cincuenta y setenta. Seguía llegando documentación y había cajones de madera con rótulos casi desprendidos, a la espera de que los vaciaran. Al parecer estaba en marcha una renovación y ahora sustituían las cajas de cartón por otras de plástico con tapa. Un viejecillo muy atildado, con bigote negro y gafas de culo de botella, vino a su encuentro. —¿En qué puedo servirle? Era el prototipo del «oficinista». Cuando no miraba al suelo atisbaba más allá de la oreja derecha de Rebus. Llevaba un guardapolvo de nailon gris y camisa blanca de cuello gastado con corbata de tweed verde. Por el bolsillo superior del guardapolvo asomaban lápices y bolígrafos. Rebus le mostró su tarjeta de identificación. —Busco a un colega, el inspector Holmes. Creo que está revisando casos antiguos. El hombre examinó la tarjeta, cogió una carpeta sujetapapeles y apuntó el nombre y rango de Rebus con la fecha y hora de llegada. —¿Es imprescindible? —inquirió él. El hombre le miró como si en su vida le hubiesen preguntado algo semejante. —Papeleo —espetó, mirando en derredor a lo que se almacenaba allí—. Todo es necesario, si no, yo estaría de más. —Sonrió—. Venga por aquí. Condujo a Rebus por un pasillo de cajas, dobló a la derecha y finalmente, tras un momento de duda, giraron a la izquierda y desembocaron en un claro donde estaba sentado Brian Holmes ante una especie de pupitre escolar, con tintero y todo. A falta de silla había recurrido a un cajón puesto del revés y estaba acodado sobre el pupitre con la cabeza entre las manos. Una lámpara en el improvisado escritorio iluminaba la escena. El empleado tosió. —Alguien quiere verle. Holmes se giró y se levantó al ver de quién se trataba. Rebus se volvió hacia el hombre. —Gracias por guiarme. —No tiene importancia. No hay muchas visitas. El hombrecillo se alejó arrastrando los pies, dejando oír sus pasos. —No temas —comentó Holmes—, he dejado un reguero de migas para saber volver. ¿No es el lugar más siniestro que has visto? —añadió mirando en derredor. —Uno de ellos —replicó Rebus—. Brian, hay un problema —dijo—. Se armará una buena. —Cuenta. —El subdirector va a abrir una investigación sobre el caso Spaven previa a su revisión. Y se la ha encargado precisamente a alguien con quien hace poco me enemisté. —Una tontería por tu parte. —Sí. Pero no tardarán en venir a por los archivadores. Y no quiero que vengan a por ti. Holmes miró los apretados cartapacios y la tinta negra desvaída de sus tapas. —Podrían perderse los archivadores, ¿no? —Podrían. Pero hay dos problemas. Uno: que resultaría muy sospechoso. Dos: supongo que el de la entrada sabe cuáles estás revisando. —Cierto —admitió Holmes—. Y los tiene apuntados en su lista. —Con tu nombre. —Podríamos intentar untarle. —No me parece ese tipo de persona. No está aquí por dinero, ¿no crees? Holmes adoptó una actitud dubitativa. Su aspecto era horrible: mal afeitado, despeinado y sucio. Y enormes ojeras. —Mira —dijo al fin—, voy por la mitad… o más. Si me quedo hoy el tiempo que haga falta y acelero la lectura, quizá mañana haya acabado. Rebus asintió con la cabeza pausadamente. —¿Qué impresión tienes hasta el momento? Sentía casi temor de tocar los archivadores y hojearlos. Más que historia era arqueología. —Que no ha mejorado tu mecanografía. No, hay algo chungo, por lo que he leído entre líneas. Redactando el caso a tu manera, me he dado cuenta de a quién encubres exactamente. No eras muy sutil en aquel entonces. La versión de Geddes queda mejor, tiene más soltura. Se permite enrollarse sobre el asunto. Lo que yo quisiera saber es qué sucedió en principio entre él y Spaven. Me dijiste que estuvieron los dos en Birmania o algo así. ¿Por qué se enemistaron? Si lo averiguásemos sabríamos hasta qué extremo Geddes se sentía agraviado y hasta dónde estaba decidido a llegar. Rebus volvió a dar una palmada amortiguada de admiración. —Es un buen enfoque. —Dame un día más y a ver qué saco. Quiero hacerte este favor. —¿Y si te pillan? —Ya sabré salir, no te preocupes. Sonó el busca de Rebus y miró a Holmes. —Cuanto antes te marches, antes habré acabado —dijo Holmes. Rebus le dio una palmada en la espalda y se perdió entre las hileras de estanterías. Brian Holmes era realmente un amigo. Resultaba difícil ver en él al personaje que había maltratado a Mental Minto. Pero la esquizofrenia era una condición intrínseca en la policía; se daba fácilmente la doble personalidad… Preguntó al empleado si podía usar el teléfono y llamó desde uno que había en la pared. —Soy el inspector Rebus. —Sí, inspector. Creo que trataba usted de localizar a la inspectora jefe Templer. —Sí. —Bien, pues, a ver… está en un restaurante de Ratho. Rebus colgó airado, maldiciéndose por no haberlo pensado. El viento había barrido el embarcadero de madera donde depositaron el cadáver de McLure y no quedaban indicios del macabro suceso. Los patos volvían a surcar las aguas, una embarcación acababa de zarpar con media docena de turistas y los comensales miraban desde el restaurante aquellas dos figuras a orillas del canal. —Llevo medio día de reuniones — dijo Gill— y sólo hace media hora que me he enterado. ¿Qué pasó? Hablaba con las manos en los bolsillos de la gabardina, una Burberry beige. Parecía triste. —El forense lo dirá. McLure presentaba una brecha en la cabeza, pero eso no significa gran cosa. Pudo golpearse al resbalar. —O le golpearon y le empujaron. —O se tiró —agregó Rebus con un estremecimiento. Aquella muerte le recordaba las posibles disyuntivas del caso Mitchison—. Creo que lo único que vamos a sacar en limpio con la autopsia es si estaba vivo al caer al agua. Y probablemente lo estaba; lo que sigue sin aclarar si ha sido accidente, suicidio o porrazo y empujón. Gill giró sobre sus talones y se dirigió hacia el camino de sirga. Le dio alcance. Volvía a llover en gotas finas, dispersas, y contempló cómo caían en la gabardina de ella, oscureciéndola poco a poco. —Mi operación se fue al agua — dijo ella con cierta crispación en la voz. Rebus asintió reiteradamente con la cabeza y Gill, captando el sentido, sonrió. —Ya habrá otras —comentó él—. De momento, ha muerto un hombre… no lo olvides. —Ella afirmó con la cabeza —. Oye, esta tarde el subdirector me ha echado un rapapolvo. —¿Por el caso Spaven? Rebus asintió. —Y, además, quería saber qué hacía aquí esta mañana. Gill le miró: —¿Y tú qué le has dicho? —No le he dicho nada. Pero lo que sucede es que… McLure está relacionado con Spaven. —¿Qué? —exclamó ella, todo oídos. —En aquellos tiempos mantenían una cierta amistad. —Santo Dios, ¿por qué no me lo dijiste? —No lo creí importante — respondió Rebus, mientras se encogía de hombros. Gill pensaba a toda velocidad. —Pues si Carswell vincula a McLure con Spaven… —El que yo haya estado aquí la misma mañana en que Feardie Fergie dijo adiós va a resultar algo sospechoso. —Tienes que decírselo. —No lo creo. Ella se volvió hacia él y le agarró por las solapas. —Actúas como si fueses mi refugio nuclear. La lluvia arreciaba y las gotas mojaban su melena. —Bueno, digamos que soy antirradiactivo —respondió él, llevándola de la mano hacia el bar. No tenían mucho apetito y tomaron una tapa. Rebus pidió un whisky y Gill un agua mineral Highland. Se sentaron frente a frente a la mesa de un compartimiento. El local estaba medio vacío y no había cerca nadie que pudiera oírles. —¿Quién más lo sabía? —dijo Rebus. —Tú eres el único a quien se lo comenté. —Bueno, de todos modos, pueden enterarse. Quizá fue Fergie quien perdió los nervios, o que confesó. O quizá sospechaban. —Demasiados quizá. —¿Qué otras conjeturas hay? — preguntó Rebus—. ¿Y los otros confidentes que heredaste? —¿Por qué? —Los soplones oyen cosas, y a lo mejor Fergie no era el único que estaba enterado de esa operación de narcos. Gill negó con la cabeza. —Se lo pregunté en su momento y él me aseguró que era el único que lo sabía. Tú das por supuesto que lo han matado, pero ten en cuenta que tenía antecedentes de crisis nerviosas y problemas mentales. Quizás el miedo pudo más que él. —Mira, Gill, haznos un favor y cíñete a la investigación. Indaga con los vecinos. Si recibió alguna visita esa mañana y si era alguien conocido o un sospechoso. Trata de comprobar las llamadas telefónicas. Apostaría a que va a quedar como un accidente sin que nadie se lo tome muy en serio. Apriétales las clavijas; pídeselo como un favor si es preciso. ¿Solía dar un paseo por las mañanas? Ella asintió con la cabeza. —¿Algo más? —Sí…, ¿quién tiene las llaves de la casa? Gill hizo las llamadas pertinentes y tomaron café hasta que llegó un agente con las llaves recién recogidas del depósito de cadáveres. Hasta ese momento ella le había estado preguntando sobre el caso Spaven, pero Rebus se limitaba a responder con evasivas. Hablaron también de Johnny Biblia, de Alian Mitchison… Sólo conversaron sobre trabajo, lejos de cualquier asunto personal. Pero hubo un momento en que se miraron a los ojos, sonriéndose uno a otro, conscientes de que los interrogantes estaban en el aire aunque los callaran. —Bien —dijo Rebus—, ¿qué sabes? —¿De la información que me dio McLure? —Suspiró—. Con eso no vamos a ninguna parte. Era demasiado vaga… Sin nombres, ni detalles, ni fecha concreta… Nada. —Bueno, a lo mejor… —dijo Rebus, agitando las llaves en la mano—. Depende de si quieres ir a fisgar o no. Las aceras de Ratho eran estrechas y Rebus iba por la calzada al lado de Gill. Caminaban en silencio; no había necesidad de hablar. Era la segunda vez que se veían, y Rebus se sentía a gusto con ella pero manteniendo las distancias. —Este es su coche. Gill dio una vuelta alrededor del Volvo mirando por los cristales. En el salpicadero parpadeaba una lucecita roja: la alarma automática. —Tapizado de cuero. Parece recién comprado. —El típico coche de Feardie Fergie: bonito y seguro. —No sé qué decirte —replicó ella pensativa—, es la versión turbo. Rebus no se había percatado. Pensó en su viejo Saab. —Es extraño… Se dirigieron a la casa. Abrieron con un llavín y una Yale de seguridad. Rebus dio la luz del recibidor. —¿Sabes si alguien de los nuestros ha estado aquí antes? —inquirió. —Somos los primeros, que yo sepa. ¿Por qué? —Por hacer conjeturas. Supongamos que tuvo una visita y le metieron miedo, que le invitaron a dar un paseo… —¿Y? —Pues que él aún tuvo la entereza de cerrar la puerta con las dos llaves. Luego no estaba tan asustado… —O quien estuvo aquí la cerró de ese modo, suponiendo que era lo que McLure hacía normalmente. Rebus asintió con la cabeza. —Otra cosa: el sistema de alarma —agregó, señalando un cajetín en la pared con una lucecita verde encendida —. No está conectado. Si tenía prisa, pudo olvidársele. Pero si pensó que no iba a volver con vida, ni se preocuparía. —Tampoco se habría preocupado de haber salido a dar un paseo. Sí, Gill tenía razón. —Conclusión: el que cerró la puerta con dos llaves se olvidó de la alarma o no reparó en ella. Es decir, cerrar con dos llaves y dejarse la alarma desconectada no cuadra. Y una persona como Fergie, que conduce un Volvo, debe de ser consecuente. —Bueno, vamos a ver si hay algo que valga la pena. Entraron en la sala de estar, atiborrada de muebles y cachivaches, algunos modernos y otros que parecían herencia de familia. Pero, pese al exceso de objetos, era una pieza limpia, sin polvo y con alfombras caras, no precisamente de ocasión. —Suponiendo que alguien viniera a verle —dijo Gill—, quizá deberíamos buscar huellas. —Por supuesto. Que mañana sea lo primero que hagan. —Como usted diga, señor. —Perdone usted, señora —replicó él, sonriendo. Recorrieron atentos la estancia con las manos en los bolsillos, reprimiendo la poderosa tentación de tocar los objetos. —No hay señales de forcejeo y no parece que hayan tocado nada. —Estoy de acuerdo. Después de la sala de estar había un corto pasillo que conducía a un dormitorio de invitados y a lo que probablemente había sido el salón de visitas y que Fergus McLure había transformado en despacho. Había papeles por todas partes y una mesa de comedor plegable con un ordenador nuevo. —Me imagino que alguien tendrá que mirar eso —dijo Gill, con ganas de hacerlo ella. —Detesto los ordenadores — comentó Rebus. Vio un grueso taco de notas junto al teclado y sacó una mano del bolsillo para cogerlo por los bordes y mirarlo a la luz. El papel conservaba marcas de la última hoja anotada. Gill se acercó a verlo. —¡No me digas! —Casi no se lee, y no creo que sirva de nada el truco de rayarlo con lápiz. Se miraron el uno al otro pensando lo mismo. —Howdenhall. —¿Miramos ahora la papelera? — dijo ella. —Hazlo tú; yo voy arriba. Rebus volvió al recibidor y vio otras puertas que fue abriendo: una cocina no muy grande, anticuada, fotos de familia en la pared; un aseo y un trastero. Subió a la otra planta por una escalera de mullida alfombra que silenciaba sus pasos. Era una casa tranquila, y le daba la impresión de que siempre había sido así pese a habitarla McLure. Otro dormitorio de invitados, un cuarto de baño amplio —sin modernizar, igual que la cocina— y el dormitorio principal. Miró en los lugares de rigor: bajo la cama, colchón y almohadillas; mesillas, cómoda y armario. Estaba todo rigurosamente ordenado: los jerséis perfectamente doblados y por colores, zapatillas y zapatos en hilera, los marrones a un lado, los negros, a otro. Había una pequeña librería con una colección anodina sobre alfombras y arte oriental y un volumen con fotografías de los viñedos de Francia. Una vida sin complicaciones. A no ser que los trapos sucios de Feardie Fergie estuvieran en otra parte. —¿Has visto algo? —preguntó Gill desde el pie de la escalera. Rebus salió al descansillo. —No, pero que alguien eche un vistazo al local de su negocio. —Mañana a primera hora. —¿Y tú? —dijo Rebus, ya abajo. —Nada. Lo que se encuentra en las papeleras. Nada que diga «Droga: el viernes a las dos y media en la subasta de alfombras». —Lástima —comentó él con una sonrisa, mirando su reloj—. ¿Qué tal una copa? Gill dijo que no con la cabeza, desperezándose. —Me marcho a casa. Ha sido un día pesado. —Otro día pesado. —Otro día pesado —repitió ella, ladeando la cabeza—. ¿Y tú? ¿Vas a tomarte otra copa? —¿Por qué lo dices? —Lo digo porque no deberías —le espetó sin dejar de mirarle. —¿Cuánto debería beber, doctor? —No te lo tomes así. —¿Cómo sabes lo que bebo? ¿Es que alguien se ha quejado? —Recuerda que anoche salimos juntos. —Y no tomé más que dos o tres whiskies. —¿Y después de irme yo? —Me fui a casa a dormir — respondió él, tragando saliva. Gill sonrió entristecida. —Qué embustero. Seguiste bebiendo: un coche patrulla te vio salir del pub que hay detrás de Waverley. —¿Es que me vigilan? —Simplemente hay gente que se preocupa por ti. —Es increíble —dijo Rebus, al tiempo que abría la puerta. —¿Adónde vas? —A tomarme una puñetera copa. Si quieres, puedes acompañarme. 10 De camino hacia Arden Street vio un grupo de gente ante la puerta de su casa. Andaban de un lado para otro, contándose chistes para animar la espera. Un par de ellos comía patatas fritas de un cucurucho de papel de periódico; curiosa ironía ya que parecían periodistas. —Mierda. Pasó rápido de largo, sin dejar de mirar por el retrovisor. No había donde aparcar y dobló por la primera bocacalle a la izquierda, yendo a parar a un aparcamiento de Thirlestane Baths. Cerró la llave del contacto y golpeó el volante. Podía optar por largarse, tomar por la M90 hasta Dundee y luego volver, pero no le apetecía. Respiró hondo varias veces y notó que su circulación se activaba por la fuerte pulsación en los oídos. —Vamos allá —dijo al bajar del coche. Se dirigió por Marchmont Crescent a su puesto de patatas fritas y, a continuación, emprendió el camino de su casa, sintiendo el calor que desprendían las patatas a través de las hojas de periódico. Ya en Arden Street aminoró el paso. No esperaban que llegara a pie y estaba ya casi encima de ellos cuando uno le reconoció. Era el equipo de filmación, con el cámara de Redgauntlet, Kayleigh Burgess y Eamonn Breen. Pillado de improviso, Breen tiró el cigarrillo al suelo y cogió el micrófono. Rebus vio un foco supletorio en la cámara de vídeo. Consciente de que las luces deslumbran, hacen parpadear y pareces culpable, mantuvo los ojos bien abiertos. Un periodista le lanzó la primera pregunta. —Inspector, ¿algún comentario sobre la encuesta Spaven? —¿Es cierto que se va a reabrir el caso? —¿Qué sintió al saber que Lawson Geddes se había suicidado? Ante tal pregunta, Rebus miró hacia Kayleigh Burgess, quien tuvo la delicadeza de bajar la vista. Estaba ya a medio camino de la entrada, a pocos pasos del portal, pero rodeado de periodistas. Se detuvo y les hizo frente. —Señoras y caballeros de la prensa, tengo una declaración que hacer. Se miraron unos a otros, con gesto de sorpresa, y apuntaron hacia él las grabadoras. Un par de periodistas veteranos, que ya estaban acostumbrados a perder el tiempo, cogieron bolígrafo y cuaderno sin gran entusiasmo. El rumor de voces decayó. Rebus alzó el paquete de patatas fritas. —En nombre de los escoceses adictos a las patatas fritas, quisiera darles las gracias por proveernos de envoltorios. Antes de que pudieran reaccionar ya estaba dentro. En el piso, sin encender las luces, fue a la ventana del cuarto de estar para observarles. Algunos meneaban la cabeza sin salir de su asombro, otros llamaban por el móvil consultando con la redacción y un par iban hacia sus coches. Eamonn Breen hablaba con el operador de la cámara con aire pretencioso, como de costumbre. Uno de los más jóvenes alzó dos dedos por detrás de la cabeza del presentador. Miró enfrente y vio a un hombre al lado de un coche, con los brazos cruzados. Miraba sonriente hacia su ventana. Alzó los brazos y le dirigió un silencioso aplauso para montar acto seguido en el coche y arrancar. Jim Stevens. Giró sobre sus talones y encendió el flexo, se sentó en el sillón y se puso a comer patatas fritas. Pero no tenía mucho apetito. Se preguntaba cómo habría llegado la noticia a los buitres. Había hablado con el subdirector por la tarde, y no se lo había comentado más que a Brian Holmes y a Gill Templer. El contestador parpadeaba furioso: cuatro mensajes. Probó a accionarlo sin el manual y logró que funcionase, para su gran satisfacción, hasta que oyó el deje de Glasgow. —Inspector Rebus, soy el inspector jefe Ancram. —El tono era cortante y formal—. Es para decirle que seguramente llegaré a Edimburgo mañana para iniciar la investigación; cuanto antes empecemos, antes acabaremos. Es lo mejor para todos, ¿no le parece? Le dejé un mensaje en Craigmillar para que me llamase, pero por lo visto no ha ido usted por allí. —Gracias y buenas noches —gruñó Rebus. Bip. Segundo mensaje. —Inspector, soy yo otra vez. Sería muy conveniente saber dónde va a estar, en términos generales, durante la semana que viene y así aprovecho el tiempo al máximo. Si puede hacerme por escrito un resumen lo más pormenorizado posible se lo agradecería. Se acercó a la ventana inquieto. Ya se marchaban. Estaban metiendo la cámara en la ranchera. Tercer mensaje. Al oír la voz, giró atónito sobre sus talones y miró fijamente el aparato. —Inspector, la investigación se llevará desde Fettes. Me acompañará uno de mis hombres, aunque, en caso contrario, utilizaremos agentes y personal de allí. Así que desde mañana por la mañana puede ponerse en contacto conmigo en Fettes. Rebus fue hasta el aparato sin dejar de mirarlo, tentado de… Cuarto mensaje. —Mañana a las dos de la tarde, la primera reunión, inspector. Dígame si… Rebus cogió el aparato y lo lanzó contra la pared. La tapa se abrió y la cinta salió disparada. Sonó el timbre de la puerta. Fue a escrutar por la mirilla. No podía creerlo. Abrió de par en par. Kayleigh Burgess retrocedió un paso. —Dios, parece furioso. —Lo estoy. ¿Qué demonios quiere? Ella sacó la mano de detrás de la espalda y le mostró una botella de Macallan. —Vengo en son de paz —dijo. Rebus miró la botella y después a la periodista. —¿Es su modo de tenderme una trampa? —Ni mucho menos. —¿Trae micrófonos o cámaras? Ella negó con la cabeza y los rizos castaños cubrieron sus mejillas. Rebus se hizo a un lado. —Tiene suerte de pillarme seco — dijo. Ella se encaminó al cuarto de estar, dándole ocasión de observarla. Estaba todo tan impecable como en casa de Feardie Fergie. —Escuche —añadió él—, lamento de veras lo de la grabadora. Envíeme la factura. Ella se encogió de hombros y vio el contestador. —¿Tiene algún problema con las máquinas? —Diez segundos, y ya empieza con las preguntas. Espere que traiga unos vasos. Fue a la cocina y cerró la puerta tras de sí, recogió los recortes de prensa y los periódicos de la mesa y los metió en uno de los armaritos. Enjuagó dos vasos y los secó despacio, mirando a la pared. ¿Qué querría? Información, desde luego. Le vino a la cabeza la cara de Gill. Ella le había pedido un favor y había muerto un hombre. En cuanto a Kayleigh Burgess… tal vez había tenido la culpa del suicidio de Geddes. Salió con los vasos y se la encontró en cuclillas ante el equipo de música, leyendo los títulos de los discos. —Nunca he tenido tocadiscos —le dijo. —Me han dicho que se van a poner de moda —comentó él mientras abría el Macallan y servía las bebidas—. Lo que no tengo es hielo, aunque podría arrancar un trozo del congelador. —Solo está bien —dijo ella, levantándose y cogiéndole el vaso. Vestía vaqueros negros ajustados, descoloridos en la entrepierna y las rodillas, y una cazadora vaquera forrada de borreguito. Advirtió que tenía los ojos algo saltones y las cejas arqueadas, sin depilar, pensó. Los pómulos marcados. —Siéntese —dijo. Ella se sentó en el sofá, con las piernas levemente separadas, los codos apoyados en las rodillas y sosteniendo el vaso a la altura del rostro. —¿No es el primero que toma hoy, verdad? —inquirió. Rebus dio un sorbo y dejó el vaso en el brazo del sillón. —Puedo dejarlo cuando quiera. ¿No ve? —contestó y le mostró las manos vacías. Ella sonrió y bebió, observándole por encima del vaso. Rebus trató de interpretar su actitud. ¿Coqueta, descarada, tranquila, expectante, calculadora, risueña? —¿Quién le dijo lo de la investigación? —preguntó. —¿Quiere decir quién informó a los medios de comunicación o a mí personalmente? —Lo mismo da. —No sé de dónde salió, pero un periodista se lo contó a otro y corrió la noticia. A mí me llamó una amiga de Scotland on Sun day que sabía que estábamos cubriendo el caso Spaven. Rebus se puso a pensar: Jim Stevens, al margen de la escena como si fuera el director de escena. Stevens, destinado en Glasgow. Chick Ancram, de Glasgow. Seguro que Ancram sabía que Rebus y Stevens hacía tiempo… Cabrón. No le extrañaba que no le hubiera invitado a llamarle Chick. —Es como un mecanismo. —Me parece que ya sé de dónde procede. Sonrió levemente. Cogió la botella y la dejó al alcance de la mano. Kayleigh Burgess se reclinó en el respaldo del sofá y se sentó sobre las piernas recogidas, mirando en derredor. —Bonito cuarto. Es muy espacioso. —Necesita una mano de pintura. Ella asintió con la cabeza. —Las molduras, desde luego, y quizá la ventana. Pero yo eso lo eliminaría. —Se refería a un cuadro que había encima de la chimenea; una barca de pesca en el muelle—. ¿Dónde es? —Un lugar ficticio —respondió Rebus, encogiéndose de hombros. A él tampoco le gustaba el cuadro pero no hasta el extremo de deshacerse de él. —Podría también rascar la pintura de la puerta —prosiguió ella—, quedaría bien en su tono natural. Acabo de comprarme un piso en Glasgow — añadió al interpretar su mirada inquisitiva. —Me alegro. —Los techos son muy altos para mi gusto, pero… Se interrumpió al darse cuenta del tono con que Rebus había hecho el cumplido. —Lo siento. Soy un poco anticuado para chismorrear. —Pero no para la ironía. —Tengo mucha práctica. ¿Qué tal va el programa? —Pensé que no quería hablar de eso. Rebus alzó los hombros. —Será más interesante que Bricolaje en casa —replicó, mientras se levantaba para volver a llenar los vasos. —Va bien —dijo ella, mirándole, pero él no levantaba la vista del vaso—. Iría mejor si usted se dejase entrevistar. —No —respondió él cuando volvió al sillón. —No —repitió ella—. Bien, pues con usted o sin usted el programa seguirá adelante. Ya está estructurado. ¿Ha leído el libro de Spaven? —No soy un gran lector de ficción. Ella se volvió hacia los numerosos libros que había al lado del equipo de música, que desmentían la afirmación. —He conocido a pocos presos que no proclamen su inocencia —prosiguió Rebus—. Es un mecanismo de supervivencia. —Y tampoco se habrá tropezado con un error de la justicia, ¿no? —He visto muchos. Pero el «error» suele producirse cuando el criminal queda impune. Todo el sistema judicial es un error. —¿Puedo citar la fuente? —Esta conversación es estrictamente extraoficial. —Pues déjelo bien claro antes de decir las cosas. —Extraoficial —insistió él, alzando un dedo. Ella asintió con la cabeza y alzó su vaso para brindar. —Por los comentarios extraoficiales. Rebus se llevó el vaso a los labios pero no bebió. El whisky comenzaba a relajarle, fundía el cansancio y su dolorida cabeza. Un cóctel peligroso. Sabía que desde ese momento tenía que ir con mucho más cuidado. —¿Algo de música? —dijo. —¿Un sutil cambio de conversación? —Preguntas, preguntas —replicó él, poniendo la cinta Meddle. —¿Qué es? —preguntó ella. —Pink Floyd. —Ah, me gusta. ¿Su nuevo disco? —No precisamente. Le dio pie para que le hablara de su trabajo y cómo se había dedicado a aquella profesión y ella le contó su vida hasta la niñez, interrumpiéndose de vez en cuando para preguntarle algo de su pasado, pero él negaba con la cabeza y la obligaba a seguir con su historia. «Necesita parar —pensó—; un descanso». Pero ella estaba obsesionada por su trabajo, y quizás aquella conversación era la máxima concesión que se hacía, sólo porque con él era como si trabajara. Volvió a surgir lo de la culpa; culpa y ética. Le vino a la cabeza una historia: Primera Guerra Mundial, Navidad, los enemigos salen de sus trincheras a darse la mano y jugar un partido de fútbol, para volver de nuevo a las trincheras a coger las armas… Al cabo de una hora y cuatro whiskies, ella se había tumbado en el sofá con una mano detrás de la cabeza y la otra en el estómago. Se había quitado la cazadora y ahora se subía las mangas de la camiseta: la lámpara convirtió en filamentos dorados el vello de sus brazos. —Será mejor que llame a un taxi… —dijo con voz queda, con el Tubular Bells de fondo—. ¿Y este quién es? Rebus no contestó. Era innecesario: se había rendido al sueño. Podía despertarla, ayudarla a subir a un taxi. Podía llevarla a casa; a aquella hora, Glasgow estaba a menos de una hora de coche. Pero la tapó con el edredón y dejó la música tan baja que casi no se oían las entradas de Viv Stanshall. Fue a sentarse en un sillón junto a la ventana y se tapó con un abrigo. La calefacción de gas caldeaba el cuarto. Esperaría a que se despertase y se ofrecería a llamar a un taxi o bien a hacer de chófer. Ella diría. Tenía mucho que pensar, mucho que planear. Y una idea para el día siguiente, Ancram y la investigación. Estaba perfilándola, dándole forma, consolidándola. Mucho que pensar… Le despertó la luz de las farolas de la calle y tuvo la sensación de no haber dormido mucho; miró hacia el sofá y vio que Kayleigh no estaba. Iba a cerrar de nuevo los ojos cuando advirtió que en el suelo estaba la cazadora vaquera. Se levantó medio adormecido; ahora deseaba despejarse. La luz del recibidor estaba encendida y la puerta de la cocina, abierta. También había luz… La encontró junto a la mesa, con dos paracetamol en la mano y un vaso de agua en la otra. Y los recortes de prensa esparcidos, delante. Dio un respingo al verle y a continuación fijó la mirada en la mesa. —Buscaba café para despejarme y encontré eso. —Trabajo —comentó Rebus lacónico. —No sabía que era usted del equipo de investigación del caso Johnny Biblia. —No lo soy —replicó él, recogiendo los papeles y volviéndolos a guardar en el armario—. No queda café. Se me acabó. —Me arreglo con el agua —dijo ella, tragando las tabletas. —¿Resaca? Ella dio un buen trago de agua y asintió. —Creo que se me pasará. —Le miró fijamente—. No estaba fisgando. Quiero que quede claro. Rebus se encogió de hombros. —Si sale en el programa, los dos sabremos de dónde viene. —¿A qué viene ese interés por Johnny Biblia? —Por nada. —Comprendió que no colaba—. Es difícil de explicar. —Pruebe. —No sé… llámelo el final de la inocencia. Rebus bebió un par de vasos de agua y dejó que ella se fuese al cuarto de estar. Volvió con la cazadora puesta, sacándose el pelo por fuera. —Me voy. —¿Quiere que la deje en algún sitio? —Negó con la cabeza—. ¿Y la botella? —Quizá podamos acabarla en otra ocasión. —No le garantizo que aún la tenga. —No pasa nada. Se dirigió a la puerta, la abrió y se volvió hacia él. —¿Se ha enterado de ese ahogado en Ratho? —Sí —contestó impasible. —Fergus McLure; le entrevisté hace poco. —¿Ah, sí? —Era amigo de Spaven. —No lo sabía. —¿No? Qué raro, a mí me contó que usted le llamó para interrogarle cuando el caso Spaven. ¿Algo que alegar, inspector? —añadió con sonrisa sarcástica—. No, no creo. Cerró la puerta y oyó cómo bajaba las escaleras; después, volvió al cuarto de estar y, de pie ante la ventana, miró hacia la calle. La vio doblar a la derecha hacia el Meadows en busca de un taxi. No había señales del coche de Stevens. Clavó la mirada en su propio reflejo. Ella conocía el vínculo entre Spaven y McLure y sabía que él había interrogado a McLure. Era justamente la clase de munición que le vendría bien a Chick Ancram. Su propio reflejo le miraba, burlonamente tranquilo. Le costó un gran esfuerzo no estampar el puño contra el cristal. 11 Se puso en marcha —blanco móvil, etc. — venciendo la galbana de la resaca matinal. Lo primero que hizo fue meter alguna cosa en la maleta y dejarse el busca en la repisa de la chimenea. En el taller en que generalmente pasaba la ITV le hicieron un hueco para dar un repaso al Saab: neumáticos y niveles. Quince minutos, quince libras. La única pega que encontraron era que la dirección estaba floja. —Como mi modo de conducir —les comentó. Tenía que hacer llamadas, pero no desde el piso ni desde Fort Apache u otra comisaría. Pensó en los pubs que abrían a primera hora, pero eran como oficinas y sabían que solía llamar desde allí: Ancram le podía localizar fácilmente. Se decidió por la lavandería, rechazando al entrar la oferta de la semana: un lavado con el diez por ciento de descuento. «Oferta promocional». ¿Desde cuándo necesitaban las lavanderías hacer ofertas de promoción? Fue a la máquina a cambiar un billete de cinco libras en monedas, sacó café y un bizcocho de chocolate en otra y arrimó una silla al teléfono de la pared. Primera llamada: a casa de Brian Holmes, último recurso de su «investigación». No contestaban. No dejó mensaje. Segunda llamada: a Holmes al trabajo. Disimuló la voz y escuchó a un joven agente decirle que Brian aún no había llegado. —¿Quiere dejar algún mensaje? Rebus colgó sin contestar. A lo mejor Brian estaba en su casa trabajando en la «revisión» y no cogía el teléfono. Podía ser. Tercera llamada: a Gill Templer en su despacho. —Departamento de Investigación Criminal, Templer al habla. —Soy John —dijo Rebus, mirando en torno a él. Dos clientes embebidos en sus revistas, ruido sordo de motores y centrifugadoras. Olía a suavizante, la encargada echaba detergente en una máquina y se oía una radio al fondo: Double Barrel de Dave y Ansel Collins. Una letra estúpida. —¿Quieres las últimas noticias? —¿Para qué iba a telefonear, si no? —Eres de lo más zalamero, inspector Rebus. —Ya. ¿Qué habéis descubierto sobre Fergie? —El cuaderno de notas está en Howdenhall, pero todavía no hay resultados. Un equipo del forense irá hoy a la casa para comprobar si hay huellas y todo lo demás. Han preguntado por qué les enviábamos. —¿Y se lo explicaste? —Impuse mi rango. Al fin y al cabo para eso está. Rebus sonrió. —¿Y el ordenador? —Volveré esta tarde a examinar los disquetes. Preguntaré también a los vecinos por visitantes, coches raros, etc. —¿Y el local del negocio de Fergie? —Dentro de media hora voy a la tienda. ¿Qué tal lo voy haciendo? —De momento, no me puedo quejar. —Vale. —Ya te llamaré para ver cómo van las cosas. —Te noto raro. —¿Raro, cómo? —Como si estuvieras tramando algo. —No soy de esos. Adiós, Gill. Siguiente llamada: a Fort Apache, línea directa al «cobertizo». Contestó Maclay. —Hola, Heavy. ¿Tengo algún mensaje? —¿Alguno? Voy a tener que coger el teléfono con manoplas de amianto. —¿Del inspector jefe Ancram? —¿Cómo lo has adivinado? —Percepción extrasensorial. He estado intentando localizarle. —¿Pero dónde estás? —En cama. Con gripe o algo. —No lo parece por la voz. —Afronto la situación. —¿Estás en casa? —En la de una amiga que me cuida. —¿Ah, sí? Cuenta, cuenta. —Ahora no, Heavy. Escucha, si vuelve a telefonear Ancram… —No te quepa duda. —Dile que intento localizarle. —¿Tiene teléfono tu abnegada enfermera? Pero Rebus ya había colgado. Llamó a su piso para comprobar si el contestador aún funcionaba después de los malos tratos. Tenía dos mensajes: ambos de Ancram. —Por favor —rezongó alucinado. Terminó el café, se comió el bizcocho y permaneció sentado mirando los tambores de las lavadoras. Era como si su cabeza estuviera dentro de una de ellas mirando hacia fuera. Hizo otras dos llamadas —a T-Bird Oil y al DIC de Grampian— y decidió acercarse en un momento a casa de Brian Holmes, con la esperanza de no encontrarse con Nell. Era una casa adosada estrecha, de dos plantas, bastante grande para una pareja. Delante tenía su jardincito, penosamente abandonado, y flanqueando la puerta dos sedientas macetas colgantes. Y él convencido de que a Nell le gustaban las plantas. No contestaban. Se acercó a la ventana a mirar. No tenía visillos; en la actualidad había parejas jóvenes que no se preocupaban de eso. Parecía que hubiera estallado una bomba en el cuarto de estar: el suelo lleno de periódicos y revistas, envoltorios de comestibles, platos y tazas y jarras de cerveza vacías, la papelera a rebosar de latas de cerveza. El televisor transmitía un culebrón matinal con una pareja bronceada mirándose a los ojos. Sin oírlos parecían más convincentes. Decidió preguntar en la casa contigua. Le abrió un niño. —Hola, vaquero, ¿está tu mamá? Una joven salía de la cocina secándose las manos con un trapo. —Perdone que la moleste —dijo Rebus—. Busco al señor Holmes, de aquí al lado. La mujer se asomó a la puerta. —El coche no está y siempre lo deja en el mismo sitio —dijo, señalando hacia donde él había aparcado el Saab. —¿No ha visto usted, por casualidad, a su esposa esta mañana? —Hace siglos que no la veo — respondió la mujer—. Antes pasaba a darle caramelos a Damon —añadió, revolviendo el pelo al niño, que escapó corriendo hacia dentro. —Bien; de todos modos, gracias. —Él volverá por la tarde. No está mucho tiempo fuera de casa. Rebus asintió. Y aún seguía haciéndolo cuando subió al coche. Permaneció un rato sentado, pasando la mano por el volante. Ella le había dejado. ¿Cuánto tiempo haría? ¿Por qué el gilipollas no había dicho nada? Sí, claro, los policías tenían fama precisamente de exteriorizar sus emociones y comentar sus crisis personales. Él mismo era un buen ejemplo. Fue al almacén: ni rastro de Holmes, pero el empleado le dijo que había estado trabajando la víspera hasta la hora de cerrar. —¿Usted cree que había terminado? El hombre negó con la cabeza. —Al marcharse me dijo «hasta mañana». Rebus consideró dejarle un recado, pero se dijo que no podía correr el riesgo. Subió al coche y arrancó. Fue por Pilton y Muirhouse por no meterse demasiado pronto en la transitada Queensferry Road. No había mucho tráfico saliendo de la ciudad; al menos se avanzaba. Preparó las monedas para la entrada a la autopista en el puente Forth. Iba en dirección norte. Y esta vez no era a Dundee, sino a Aberdeen. No sabía si huía o iba a enfrentarse a algo. Tal vez las dos cosas. Los cobardes son héroes a veces. Puso un casete: Rock Bottom[8] de Robert Wyatt. —Sé lo que es eso, Bob —musitó, y añadió—: Anímate, a lo mejor no. Tras lo cual cambió de cinta: Deep Purple atacando Into the Fire[9]. Pisó el acelerador. CIUDAD GRANITO 12 Hacía un par de años que Rebus no volvía a Aberdeen, y en aquella ocasión estuvo sólo una tarde visitando a una tía suya que ya había fallecido; y él sin enterarse. La mujer vivía cerca del estadio Pittodrie en una casa rodeada de nuevas edificaciones. Ya no debía de existir. Casi seguro que la habrían demolido. Pese a la asociación de ideas Aberdeen-granito, la ciudad evocaba para él lo efímero. En la actualidad casi toda su riqueza procedía del petróleo, pero este no iba a durar siempre. Rebus, criado en Fife, había vivido un proceso similar con el carbón: no habían hecho previsiones para el futuro cuando se agotase. Acabado el carbón, se acabó la esperanza. Lo mismo había ocurrido en Linwood, Bathgate y el Clyde: no escarmentaban. Recordaba los primeros años del petróleo, las voces de los que acudían de las Lowlands al norte en busca de empleos duros y buenos sueldos: obreros sin trabajo de los astilleros y las metalúrgicas, gente recién salida de la universidad y estudiantes. Aberdeen era el Eldorado de Escocia. Los sábados por la tarde, te sentabas en un pub de Edimburgo o de Glasgow, abrías un periódico por la sección de carreras de caballos y era como si vieras tus sueños correr ilustrando fabulosas escapadas. Entonces había empleo de sobra, era un Dallas en ciernes que desbordaba el núcleo de un puerto pesquero. Un portento, algo increíble. Mágico. La gente que seguía la serie de J. R. fantaseaba sin dificultad sobre algo similar en la costa nordeste. Hubo una invasión de norteamericanos, y los peones americanos —matones, pendencieros— no querían una ciudad marítima tranquila e independiente, sino armar jaleo, y por ahí empezó todo. A partir de entonces, las historias de Eldorado fueron convirtiéndose en relatos muy distintos: burdeles, matanzas, peleas de borrachos. La corrupción lo invadía todo, había millones de dólares en juego y los lugareños lamentaban la invasión del mismo modo que se beneficiaban del dinero y el trabajo. Para la clase trabajadora que vivía al sur de Aberdeen era como el verbo hecho carne, y no sólo un mundo de hombres sino un mundo de hombres duros en el que el respeto se obtenía con y por dinero. En cosa de semanas cambiaban, y se marchaban desengañados, rezongando sobre la esclavitud, los turnos de doce horas y la pesadilla del mar del Norte. Y a medio camino entre el Infierno y Eldorado se situaba algo parecido a la verdad, siempre menos interesante que los mitos. El nordeste había prosperado gracias al petróleo y casi sin traumatismos, pues, a semejanza de Edimburgo, no se había permitido que el desarrollo comercial destrozara en exceso el centro de la ciudad. Pero en los alrededores proliferaban las viviendas tipo colmena y las naves industriales, muchas de estas con nombres relacionados con el petróleo marítimo: On-Off, Grampian Oil, PlatTech… Sin embargo, antes de llegar a todo eso había un maravilloso viaje en coche. Se mantuvo en la carretera de la costa el mayor tiempo posible, reflexionando sobre la mentalidad de una nación que construye un campo de golf al borde de un acantilado. En un alto que hizo en una gasolinera compró un mapa de Aberdeen para mirar dónde estaba la jefatura de policía de Grampian. Queen Street, en pleno centro. Esperaba que el sistema de tráfico de una sola dirección no fuese un problema. Puede que hubiera estado en Aberdeen seis veces, tres de ellas cuando era niño. Pese a ser una ciudad moderna, él seguía burlándose de ella como muchos de las Lowlands: llena de palurdos y destripaterrones, con un modo de hablar que daba risa. Pero para los de Aberdeen era la «ciudad de granito». Rebus sabía que tendría que andarse con cuidado en cuanto a burlas e ironías. Cerca del centro había un embotellamiento que le vino de perlas para mirar el mapa y el nombre de las calles. Encontró Queen Street y aparcó, entró en la jefatura y dio su nombre. —Antes hablé por teléfono con el agente Shanks. —Voy a preguntar en el DIC — replicó la agente uniformada de recepción, diciéndole que tomara asiento. Sólo por la mirada podía distinguir a los delincuentes de los policías de la secreta. Dos de ellos, jóvenes, hacían gala del bigote distintivo del departamento, poblado pero bien recortado, para parecer mayores. Frente a él, un grupo de jovenzuelos de aspecto sumiso, cara saludable y pecosa y labios pálidos, pero con un brillo peculiar en los ojos. Dos rubios y otro pelirrojo. —¿Inspector Rebus? Estaba de pie a su derecha, seguramente desde hacía un par de minutos. Se levantó y se estrecharon la mano. —Soy el sargento Lumsden. El agente Shanks me pasó su mensaje. Un asunto relacionado con una empresa petrolera, ¿no es eso? —Cuya sede está aquí. Uno de sus empleados salió volando por una ventana de una casa en Edimburgo. —¿Se tiró? Rebus se encogió de hombros. —Había alguien más. Entre ellos un delincuente conocido como Anthony Ellis Kane. Me han informado que opera por la zona. Lumsden asintió con la cabeza. —Sí, me consta que el DIC de Edimburgo requirió información sobre él, pero a mí no me suena; lo siento. Normalmente se habría encargado de recibirle el oficial de enlace con las petroleras, pero está de permiso y yo le sustituyo. Así que seré su cicerone mientras se quede con nosotros. Bienvenido a la Ciudad de Plata — añadió sonriente. Plata por el río Dee que la surca. Plata por el color de los edificios bañados por el sol que confiere al granito esa tonalidad. Lumsden se lo fue explicando durante el trayecto en coche hacia Union Street. —Otro mito de Aberdeen es que la gente es tacaña —dijo—. Ya vera usted lo que es Union Street un sábado por la tarde. Seguro que es la zona comercial más concurrida del Reino Unido. Lumsden vestía un blazer azul con relucientes botones de latón, pantalón gris y mocasines negros, con una elegante camisa azul de rayas blancas y corbata color rosa-salmón. Era un hombre de metro ochenta y cinco, enjuto y fuerte, con el pelo rubio corto, lo que resaltaba las entradas de su frente. Sus ojos eran un poco amarillentos, con un iris azul intenso. No llevaba alianza. Aparentaba entre treinta y cuarenta años. Rebus no acababa de localizar su acento. —¿Es usted inglés? —preguntó. —De Gillingham —respondió Lumsden—. Mi familia cambió de domicilio varias veces. Mi padre era de la policía. Ha acertado mi deje a la primera; casi todo el mundo piensa que soy escocés. Rebus le dijo que se quedaría al menos una noche. —Ningún problema —dijo Lumsden —. Conozco un hotel como Dios manda. Se dirigieron a un hotel situado en Union Terrace, enfrente del parque, y Lumsden le indicó que aparcase a la puerta. Sacó una tarjeta del bolsillo y la puso sobre el salpicadero: POLICÍA DE GRAMPIAN. ASUNTO OFICIAL. Rebus cogió el equipaje del maletero pero Lumsden se empeñó en llevarlo él y se ocupó igualmente de los trámites en recepción. Un mozo se hizo cargo de la maleta y Rebus le siguió hacia la escalera. —Mire la habitación, a ver si le gusta. Yo le espero en el bar —dijo Lumsden. La habitación estaba en el primer piso y tenía unas ventanas altísimas con vistas al parque. Hacía un calor insoportable y el mozo corrió las cortinas. —Cuando hace sol siempre pasa igual —dijo. Rebus echó un vistazo al cuarto. Probablemente era la mejor habitación de hotel en que había estado. El mozo le observaba. —¿Y champán no? El mozo no captó el chiste y Rebus se limitó a darle una libra de propina. El hombre le puso al corriente del funcionamiento, servicio de habitación, restaurante y otros detalles, y le entregó la llave. Rebus volvió a bajar con él. No había mucha gente en el bar, pues había pasado la hora de la comida y los clientes habituales habían vuelto a su trabajo; los platos y vasos continuaban en las mesas. Lumsden estaba sentado en un taburete de la barra, comiendo cacahuetes y mirando la televisión, con una jarra de cerveza. —No le he pedido nada de beber — dijo cuando se sentó a su lado. —Otra igual —dijo Rebus al barman. —¿Qué tal la habitación? —Un poco lujosa para mi gusto, la verdad. —No se preocupe, el DIC de Grampian corre con los gastos — comentó con un guiño—. Cortesía de la casa. —Tendré que venir más veces. Lumsden sonrió. —Bueno, ¿y qué es lo que quiere hacer durante su estancia? Rebus miró el televisor y vio a los Stones en su última gira. Dios, qué viejos. Stonehenge con ritmos de blues. —Hablar con esa petrolera a ver si puedo localizar a un par de amigos del difunto. Y averiguar si hay algún indicio de Tony El. —¿Tony El? —Anthony Ellis Kane —dijo Rebus, sacando del bolsillo sus cigarrillos—. ¿Le molesta? Lumsden negó dos veces con la cabeza; una para indicar que no le importaba y otra para rehusar el pitillo que le ofrecía Rebus. —Salud —dijo este, dando un trago de cerveza y relamiéndose satisfecho. Era buena, pero la televisión encendida le distraía—. Bueno, ¿qué tal va el caso Johnny Biblia? Lumsden se echó unos cacahuetes a la boca. —Nada. Casi en vía muerta. ¿Está usted vinculado al de Edimburgo? —Sólo en cierto modo. Interrogué a parte de los chiflados. —Yo también —dijo Lumsden—. Me habría gustado estrangular a algunos. Tuve también que interrogar a DPF nuestros —añadió, haciendo una mueca: los Delincuentes Potenciales Fichados, eran los «sospechosos habituales» de una lista de pervertidos, agresores sexuales, exhibicionistas y mirones conocidos. En el caso de Johnny/ Biblia todos fueron interrogados y se verificaron sus coartadas. —Supongo que se daría un buen baño a continuación. —Media docena, por lo menos. —¿Y no hay nuevas pistas? —Nada. —¿Creen que es alguien de por aquí? Lumsden se encogió de hombros. —Yo no creo nada. Cabe pensar cualquier cosa. ¿A qué se debe el interés? —¿Cómo? —Ese interés por Johnny Biblia. Rebus se encogió de hombros. Guardaron silencio hasta que finalmente preguntó: —¿Cuál es el cometido de un oficial de enlace con petroleras? —De cajón: enlazar con la industria del petróleo. Aquí es fundamental. El motivo es que el cuerpo de policía en Grampian no es meramente un efectivo terrestre por tener también jurisdicción sobre las instalaciones marítimas. Si en alguna de ellas se produce un robo, una pelea o hay una denuncia, la investigación es competencia nuestra. Puedes verte volando tres horas seguidas en pleno infierno en un molinillo. —¿Un molinillo? —Un helicóptero. Tres horas lejos de tierra, echando las tripas, para investigar un delito de poca monta. Gracias a Dios no suelen recurrir a nosotros. Aquello es otro mundo con su policía fronteriza. Un agente de Glasgow había hecho el mismo comentario sobre la barriada del Tío Joe. —¿Es que tienen su propia policía? —Es algo reprobable pero eficaz. Y si te evita un viaje de seis horas de ida y vuelta, para mí está bien. —¿Y Aberdeen qué tal? —Relativamente tranquilo, salvo los fines de semana. Un sábado por la noche, Union Street es como el centro de Saigón. Tenemos mucha juventud frustrada. Se han criado sin problemas de dinero y oyendo continuamente hablar de eso, y ahora quieren su parte; pero sucede que ya no hay. Dios, qué rápido bebe. —Rebus observó que aunque él había dado cuenta de su jarra, la de Lumsden estaba casi llena—. Me gusta la gente bebedora de cerveza. —Esta la pago yo —dijo él. El barman estaba ya a la espera, pero como Lumsden no consumía, Rebus se contentó discretamente con una pequeña. Primeras impresiones y otras intrascendencias. —Puede quedarse en el hotel cuanto guste —dijo Lumsden— y no pague esta; cárguela a la cuenta de la habitación. Las comidas no están incluidas pero yo le indicaré algunos restaurantes. Diga que es poli y le harán un buen precio. —Ajá. —A muchos compañeros no se lo diría, pero sí a alguien con quien me parece estar en la misma longitud de onda, ¿no? —dijo Lumsden, sonriendo de nuevo. —Seguramente. —No suelo equivocarme. Quién sabe si mi próximo destino no es Edimburgo… Una cara amistosa es siempre de agradecer. —A propósito, no quiero que se divulgue mi presencia aquí. —¡Ah! —Me siguen los pasos los medios de comunicación. Están preparando un programa de televisión sobre un antiguo caso y quieren entrevistarme. —Ya entiendo. —Puede que intenten localizarme por teléfono fingiéndose compañeros… —Bueno, nadie sabe que está aquí salvo el agente Shanks y yo. Procuraré que no trascienda. —Se lo agradezco. A lo mejor utilizan el nombre de Ancram. Es quien lleva la investigación. Lumsden le hizo un guiño y acabó los cacahuetes. —Pierda cuidado por su secreto. Terminaron las cervezas y Lumsden dijo que tenía que volver a la comisaría. Le dio el número de teléfono —casa y comisaría— y anotó el número de la habitación. —Si necesita algo, no dude en llamarme. —Gracias. —¿Sabe cómo llegar a T-Bird Oil? —Tengo un mapa. Lumsden asintió con la cabeza. —¿Y esta noche? ¿Le apetece salir a cenar? —Estupendo. —Le recogeré hacia las siete y media. Se dieron la mano y Rebus le vio salir antes de volver al bar a tomarse un whisky. Lo cargó en cuenta tal como le había dicho Lumsden y subió a la habitación. Con las cortinas echadas no era tan calurosa pero aún le faltaba ventilación. Intentó sin éxito abrir las ventanas: tendrían casi tres metros de alto. Sin descorrer las cortinas, se tumbó en la cama, se quitó los zapatos y se puso a repasar su conversación con Lumsden. Una costumbre que tenía, mediante la cual solía reflexionar sobre cosas que habría podido decir o sobre un modo mejor de decirlas. De pronto se sentó en la cama. Lumsden había mencionado la T-Bird Oit, y él no recordaba haber citado el nombre de la empresa petrolera. Tal vez… o quizá se lo dijo al agente Shanks por teléfono, y Lumsden lo sabía por él. Intranquilo, se puso a mirar por la habitación y en un cajón encontró folletos turísticos y propaganda sobre Aberdeen; se sentó en el tocador a hojearlos. Los hechos hablaban por sí solos. En la región de Grampian trabajaban cincuenta mil personas en la industria del gas y el petróleo, el veinte por ciento de la población activa. La población total de la zona había aumentado en sesenta mil personas desde principio de los años setenta y la construcción de viviendas había crecido un tercio, con la consiguiente aparición de nuevos suburbios en las afueras, donde se había edificado sobre cuatro millones de metros cuadrados. El aeropuerto había multiplicado por diez el tráfico de pasajeros y era ahora el helipuerto más activo del mundo. Ni un solo dato negativo con excepción de un comentario sobre un pueblo pesquero llamado Oíd Torry, merecedor de fueros propios tres años después del descubrimiento de América. Con el hallazgo de petróleo en el nordeste, Oíd Torry fue destruido para dejar sitio al terminal de la Shell. Rebus alzó su vaso y brindó en memoria del pueblo. Se duchó, se cambió y volvió al bar. Una mujer de aspecto aturdido con falda larga escocesa y blusa blanca se le acercó animosa. —¿Es usted de la convención? Rebus negó con la cabeza y recordó haber leído la noticia: polución en el mar del Norte o algo parecido. Finalmente la mujer dio con tres corpulentos ejecutivos a quienes dirigió hacia la salida. Rebus llegó al vestíbulo y vio cómo se marchaban en una limusina. Miró el reloj. Era hora de irse. Encontrar Dyce fue fácil, no tuvo más que seguir los indicadores hasta el aeropuerto. Naturalmente, vio helicópteros. La zona del aeropuerto era una mezcla de terrenos agrícolas, hoteles nuevos y polígonos industriales. La sede de T-Bird Oil era un modesto hexágono de tres plantas, casi enteramente de vidrio tintado, con su aparcamiento delante y jardines de diseño con un camino que serpenteaba hasta la entrada. A lo lejos no paraban de despegar y aterrizar aviones. La recepción era grande y luminosa. En unas vitrinas se veían maquetas de los campos petrolíferos del mar del Norte y de plataformas de extracción de T-Bird Oil. Bannock era la mayor y más antigua. Un autobús miniatura de dos pisos parecía a su lado una hormiga. En las paredes, enormes fotos en color y una panoplia de trofeos. La recepcionista le dijo que le esperaban y que tomase el ascensor a la primera planta. Recordó la escena en el exiguo ascensor de casa de Alian Mitchison, con Bain tapando el espejo. Se metió en la boca un caramelo de menta. Le aguardaba una chica preciosa que le invitó a seguirla. No se hizo de rogar. Cruzaron una gran planta de oficinas con sólo la mitad de los escritorios ocupados y televisores conectados al servicio teletexto, a los índices de las acciones y a la CNN. Continuaron por un corredor más tranquilo y de mullida alfombra. En la segunda puerta, que estaba abierta, la joven le indicó que pasase. Vio en la puerta el nombre de Stuart Minchell y supuso que era él quien se levantaba para saludarlo y darle la mano. —¿Inspector Rebus? Encantado, finalmente, de conocerle. Era cierto eso de que es difícil adivinar la cara y el porte de un individuo por la voz. Minchell hablaba con autoridad, pero no tendría más de veinticinco años. De cara lustrosa y mejillas rubicundas, llevaba el pelo corto peinado hacia atrás, usaba gafas de montura metálica y sus cejas eran negras y espesas, lo que confería a su rostro cierto aire de pícaro. Además, exhibía unos tirantes rojos. Al girarse un poco, Rebus advirtió que llevaba una pequeña cola de caballo. —¿Café o té? —preguntó la joven. —No hay tiempo, Sabrina —dijo Minchell, abriendo los brazos en dirección a Rebus, excusándose—. Ha habido cambios, inspector, y tengo que asistir a un congreso sobre el mar del Norte. Traté de localizarle para advertírselo. —No pasa nada. «Mierda —pensó Rebus—, si ha llamado a Fort Apache ya saben dónde estoy». —He pensado que podemos ir en mi coche y así hablamos durante el trayecto. Cosa de media hora. Si nos queda algo pendiente ya lo resolveremos más adelante. —Muy bien. Minchell se puso la chaqueta. —Documentos —le dijo la secretaria. —Positivo —dijo él, recogiendo media docena y guardándolos en la cartera. —Tarjetas de visita. Abrió la agenda. —Positivo. —Móvil. Se palpó el bolsillo y asintió con la cabeza. —¿Está listo el coche? Sabrina dijo que iba a comprobarlo y buscó su móvil. —Podríamos esperar abajo —dijo Minchell. —Positivo —dijo Rebus. Aguardaron el ascensor y al llegar este vieron que iba ocupado por dos personas, aunque había sitio. Minchell vaciló y pareció que iba a esperarse, pero siguió a Rebus, que ya había entrado, y dirigió una leve inclinación de cabeza al mayor de los hombres. Rebus observó la escena por el espejo y vio que el anciano no le quitaba ojo de encima. Llevaba el pelo largo blanco-amarillento peinado hacia atrás por detrás de las orejas, vestía un traje cedido en las rodillas y apoyaba sus manos en un bastón de empuñadura de plata. Parecía un personaje de Tennessee Williams con aquel rostro cincelado y ceñudo y el porte tieso pese a la edad. Rebus bajó la vista y vio que calzaba unas zapatillas deportivas muy usadas. El hombre se sacó un taco de notas del bolsillo, escribió algo sin soltar el bastón y se lo pasó al otro, quien lo leyó y asintió con la cabeza. El ascensor se detuvo en la planta baja y Minchell prácticamente contuvo a Rebus para que cediera el paso a los otros. Rebus los vio dirigirse a la puerta del edificio, al tiempo que el que llevaba la nota se acercaba a recepción a hacer una llamada. Afuera esperaba un Jaguar rojo con chofer de librea que abrió la portezuela de atrás al anciano personaje. Minchell se pasó la mano por la frente. —¿Quién era ese? —preguntó Rebus. —El mayor Weir. —Si lo llego a saber le habría preguntado por qué no dan ya bonospremio al repostar gasolina. Minchell no estaba para bromas. —¿Y eso de la nota…? —inquirió Rebus. —El mayor habla poco. Prefiere comunicarse por escrito. —Rebus se echó a reír—. Hablo en serio —añadió Minchell—, no le habré oído decir más de media docena de palabras en todo el tiempo que llevo aquí. —¿Le pasa algo en la voz? —No, en absoluto; algo cascada, pero normal. Lo que sucede es que tiene acento norteamericano. —¿Y? —Que le gustaría ser escocés. Ya había arrancado el Jaguar cuando se dirigieron al aparcamiento. —Está obsesionado con Escocia — prosiguió Minchell—. Sus padres eran escoceses que emigraron a Norteamérica y cuando él era niño le contaban historias del «viejo país», que le causaron una impresión imperecedera. Aquí pasará por lo menos una tercera parte del año, dado que T-Bird Oil es una red mundial, pero se le nota que detesta salir de Escocia. —¿Algo más que pueda interesarme? —Que es un abstemio empedernido: un empleado que huela a alcohol, y a la calle. —¿Está casado? —Viudo. Su esposa está enterrada en Islay o en un lugar parecido. Este es mi coche. Era un Mazda deportivo azul oscuro con asientos bajos y espacio sólo para dos. La parte de atrás la llenaba prácticamente la cartera de Minchell, quien colgó el móvil antes de arrancar. —Tenía un hijo —prosiguió—, pero creo que también murió, o él le desheredó. El mayor no habla nunca de él. ¿Por dónde empiezo, por la buena noticia o por la mala? —Adelante con la mala. —Aún no hay señales de Jake Harley. No regresa de sus vacaciones de senderismo hasta dentro de un par de días. —De todos modos, me gustaría ir a Sullom Voe —dijo Rebus. Y más si Ancram le localizaba en Aberdeen. —No hay problema. Le llevaremos en un helicóptero. —¿Y la buena noticia? —La buena, que hemos dispuesto otro helicóptero para llevarle a Bannock a que hable con Willie Ford. Como es un viaje de un día no necesita cursillo de supervivencia. Créame que es una buena noticia, porque en el entrenamiento te obligan a montar en un simulador y a tirarte a una piscina. —¿Usted lo ha hecho? —Pues claro. Todo el que sume más de diez días de viaje al año está obligado a hacerlo. Pasé pánico. —Pero los helicópteros son seguros, ¿no? —Pierda cuidado por eso. Y en estos momentos tiene suerte: tenemos buenas previsiones. —Advirtió que Rebus ponía cara de circunstancias—. Previsiones meteorológicas. No se esperan fuertes temporales. Tenga en cuenta que el petróleo es una industria todo el año, pero también se rige por las estaciones. No siempre se puede acceder a las plataformas o salir de ellas: depende del tiempo. Cuando hay que transportar una torre o dos al mar, hay que consultar las previsiones y cruzar los dedos. En alta mar, los elementos… —Minchell movió de un lado a otro la cabeza—. Te hacen pensar a veces en Dios todopoderoso. —¿El del Antiguo Testamento? — comentó Rebus y Minchell sonrió, asintiendo con la cabeza, y a continuación hizo una llamada por el móvil. Dejaron Dyce atrás y enfilaron por el puente de Don, siguiendo los indicadores del Centro de Conferencias y Exposiciones de Aberdeen. Rebus aguardó a que Minchell acabase su charla telefónica para hacerle otra pregunta. —¿Adónde iba el mayor Weir? —Al mismo sitio que nosotros. Tiene que dar una conferencia. —Pero ¿no dice que no habla? —Y no habla él. Ese que le acompañaba es su gurú de relaciones públicas, Hayden Fletcher, que será quien lea el discurso en presencia del mayor tranquilamente sentado. —¿No es una excentricidad? —No cuando se tiene una fortuna de cien millones de dólares. 13 El aparcamiento del Centro de Congresos estaba lleno de modelos de altos ejecutivos: Mercedes, BMW, Jaguar y algún que otro Bentley y Rolls Royce. Un tropel de chóferes fumaba cigarrillos mientras se contaban anécdotas. —Cara al público, habría quedado mejor si todos hubiesen acudido en bicicleta —comentó Rebus al ver una manifestación ante la cúpula prismática de acceso al congreso. Del tejado colgaba una gigantesca bandera blanca que decía en letras verdes: ¡NO MATÉIS LOS MARES! Desde arriba los de seguridad intentaban quitarla sin perder el equilibrio ni la dignidad. Una voz dirigía las protestas desde un megáfono. Muchos de los que protestaban lucían equipo completo de combate con capucha antirradiactiva, había otros vestidos de sirenas y sirenos, amén de una ballena hinchable, a la que, por impulso del viento, poco faltaba para soltar sus amarres. Policías de uniforme patrullaban por la zona, comunicándose a través de pequeños aparatos de radio. Rebus pensó que no andaría lejos algún furgón con la artillería pesada: escudos antidisturbios, cascos y porras estilo norteamericano… Aunque, de momento, no parecía esa clase de demostración. —Tendremos que pasar por en medio —dijo Minchell—. Es lamentable. Con los millones que gastamos en protección ambiental… Yo hasta soy miembro de Greenpeace, de Oxfam. Pero todos los putos años sucede lo mismo. Cogió la cartera y el móvil, conectó el dispositivo de cierre de control remoto, la alarma, y se encaminaron hacia la puerta. —Le haría falta una tarjeta de identificación de delegado. Pero no creo que pase nada —comentó. Estaban ya a dos pasos de la manifestación. La música difundía por megafonía una canción sobre las ballenas y Rebus reconoció el estilo de los Dancing Pigs. Se abalanzaron sobre él para darle octavillas; cogió una de cada y dio las gracias. Justo delante de él una joven paseaba como un leopardo enjaulado. Era la encargada del megáfono, su voz nasal tenía acento norteamericano. —Las decisiones que se adopten en el presente afectarán a nuestros hijos y nietos. ¡El futuro no tiene precio! ¡Demos prioridad al futuro por el bien de todos! Cuando Rebus pasó por delante la miró. Una expresión neutra sin odio ni desdén; era su trabajo. Llevaba el pelo decolorado y descuidado con trencitas brillantes, una de las cuales le caía sobre la frente. —¡Matad los océanos y mataréis el planeta! ¡La madre tierra es más importante que el dinero! Antes de llegar a la entrada Rebus ya estaba convencido. Ya en el interior, había una papelera para tirar las octavillas, pero él dobló las suyas y se las guardó. Una pareja de vigilantes les requirió la tarjeta de identificación, pero, efectivamente, bastó con su carnet de policía. Había más vigilantes: guardias de seguridad privada uniformados y con gorras relucientes que seguramente habrían asistido a un cursillo acelerado de veinticuatro horas sobre bromas de mal gusto. Entre los asistentes abundaban los trajes. Los megáfonos transmitían continuamente mensajes y había zonas de propaganda con mesas llenas de folletos, y un mercadillo de infinidad de productos. En algunas casetas parecían estar haciéndose negocios. Minchell se excusó y propuso reunirse en la entrada al cabo de media hora, pues tenía que «fingir» por ahí. Debía de tratarse de dar la mano a gente, sonreír, decir cuatro cosas y repartir alguna que otra tarjeta de visita. Rebus lo perdió de vista enseguida. No vio muchas fotos de plataformas y las que había eran del tipo con patas de tensión y semisumergibles. La auténtica novedad parecía ser los SADPF —Sistemas de Almacenamiento y Descarga de Producción Flotante—, consistentes en una especie de depósitos que hacían prescindible el empleo de una auténtica plataforma. Los oleoductos conectaban directamente con aquellos depósitos con capacidad para trescientos mil barriles diarios. —¿Verdad que es impresionante? — preguntó un escandinavo; seguramente agente de ventas. Rebus asintió con la cabeza. —Se prescinde de la plataforma — dijo. —Y es más fácil de convertir en chatarra cuando llega su hora. Barato y ecológico. —Hizo una pausa—. ¿Le interesa alquilar uno? —¿Y dónde lo aparco? Se alejó sin esperar a que el vendedor pudiera interpretarlo. Quizá por su olfato de sabueso dio fácilmente con el bar y se acomodó en un extremo de la barra con un whisky y algo de picar. Había almorzado un bocadillo en la gasolinera y empezaba a sentir apetito. Llegó un nuevo cliente que se puso a su lado, se secó el rostro con un pañuelo blanco y pidió una soda con mucho hielo. —No sé por qué sigo asistiendo a estos eventos —farfulló. Tenía acento de la costa atlántica, del centro; el hombre era alto y delgado, de pelo rojizo y algo calvo. Por la piel floja del cuello juzgó que tendría algo más de cincuenta años, aunque aparentaba algunos menos. Rebus no sabía qué decirle y guardó silencio. Le trajeron la soda, se la bebió de un trago y pidió otra. —¿Quiere una? —ofreció. —No, gracias. El sediento advirtió que Rebus no llevaba la tarjeta de identificación con la foto. —¿Es usted delegado? —preguntó. —Observador. —¿Periodista? Rebus volvió a negar con la cabeza. —Ya me parecía. Las únicas noticias sobre el petróleo son las catástrofes. Es una industria mucho más importante que la nuclear, y se le da la mitad de cobertura. —Pero en definitiva está bien si todas las noticias que publican son malas, ¿no? El hombre reflexionó al respecto y se echó a reír, mostrando una dentadura perfecta. —En eso estoy con usted —dijo, volviendo a secarse la cara—. Así que es usted observador: ¿de qué exactamente? —Ahora no estoy de servicio. —Suerte que tiene. —¿Y usted qué hace? —Trabajar como un burro. Pero tengo que decirle que mi empresa está a punto de renunciar a vender a la industria petrolífera. Prefieren comprar productos yanquis o escandinavos. Pues que se vayan a tomar por culo. No me extraña que Escocia se esté quedando a la cola. Y queremos la independencia… —El hombre agitó la cabeza y se inclinó hacia él. Rebus le imitó en plan conspirador—. Fundamentalmente, mi cometido es asistir a congresos aburridos como este y cuando vuelvo a casa por la noche me pongo a pensar qué estoy haciendo. ¿Seguro que no quiere nada? —Bueno, de acuerdo. Dejó que le invitase y por su modo de decir «que se vayan a tomar por culo» pensó que no debía decirlo con frecuencia. Era un simple pretexto para romper el hielo y hablar entre hombres, de un modo informal. Le ofreció un cigarrillo, pero el otro rehusó. —Hace años que lo dejé. No crea que no me tienta aún, a veces. —Hizo una pausa y miró a su alrededor—. ¿Sabe quién me gustaría ser? —Rebus puso cara de circunstancias—. A ver si lo adivina. —Ni la menor idea. —Sean Connery —dijo—. Figúrese, con lo que gana por película, podría dar una libra a cada hombre, mujer y niño del país y aún le quedarían un par de millones. ¿No es increíble? —Entonces, ¿si usted fuera Sean Connery, le daría a todo el mundo una libra? —¿Para qué necesitaría dinero si fuera el hombre más sexy del mundo? Tenía razón y brindaron por la idea. Lo único malo fue que, al mencionar a Sean Connery, Rebus se acordó de Ancram por el parecido físico. Miró el reloj y vio que tenía que marcharse. —¿Puedo invitarle antes de irme? — dijo. El hombre negó con la cabeza, al tiempo que, con un movimiento rápido, como de prestidigitador, le daba su tarjeta de visita. —Por si le hiciera falta. Por cierto, me llamo Ryan. Rebus leyó la tarjeta: Ryan Slocum, jefe de ventas de la Sección de Ingeniería y el nombre de una empresa: Eugene Construction. —John Rebus —dijo estrechándole la mano. —John Rebus —repitió Slocum—. ¿No tiene tarjeta de visita? —Soy policía. Slocum le miró con los ojos muy abiertos. —No habré dicho algo incriminador… —Aunque lo hubiera dicho, me tendría sin cuidado. Soy de la policía de Edimburgo. —Está lejos de Aberdeen. ¿Ha venido por Johnny Biblia? —¿Por qué lo pregunta? —Porque ha asesinado en ambas ciudades, ¿no es cierto? Rebus asintió con la cabeza. —No, no es por Johnny Biblia. Cuídese, Ryan. —Usted también. Que esos están muy locos. —Ya lo creo. Stuart Minchell le esperaba en la puerta. —¿Quiere ver alguna cosa más o nos vamos? —Vamonos. Lumsden le llamó a la habitación y bajó a reunirse con él. Iba bien vestido, pero con un atuendo más informal y una chaqueta beige con camisa amarilla sin corbata que sustituía la blazer. —Bueno —dijo Rebus—, ¿voy a estar toda la noche llamándole Lumsden? —Me llamo Ludovic. —¿Ludovic Lumsden? —El sentido del humor de mis padres. Ludo, para los amigos. Aún hacía calor y no había anochecido. La algarabía de los pájaros llenaba el parque y las gaviotas picoteaban en las aceras. —Hay luz hasta las diez, hasta las once incluso —comentó Lumsden. —Son las gaviotas más grandes que he visto en mi vida. —Las detesto. Fíjese cómo está la acera. Era cierto, estaba llena de cagadas. —¿Adónde vamos? —preguntó Rebus. —Digamos que es una sorpresa. Podemos ir a pie. ¿Le gustan las sorpresas? —Me gusta llevar guía. Fueron a un restaurante italiano, donde era muy conocido y todos querían estrecharle la mano. El dueño pidió excusas a Rebus y se llevó a Lumsden para cuchichear un rato. —Aquí, los italianos no nos dan guerra —comentó Lumsden una vez concluida su charla privada—. No consiguieron hacerse con el control de la ciudad. —¿Y quién lo tiene? Lumsden reflexionó. —Hay un poco de todo. —¿Norteamericanos también? Lumsden asintió sin dejar de mirarle. —Tienen muchas discotecas y clubes y algunos hoteles nuevos. La industria del sector servicios. Llegaron en los setenta y aquí los tenemos. ¿Querrá ir después a un club? —No creo que sea un inconveniente —dijo Rebus con gesto de displicencia. Lumsden se echó a reír. —¿O quiere ir a lo «fuerte», que es lo que se supone que hay en Aberdeen? Pues se equivoca; aquí domina lo empresarial. Si tiene interés, más tarde le llevaré a la zona portuaria donde hay locales de striptease y borrachos, pero son una minoría. —Cuando uno vive en el sur oye contar historias. —Sí, cómo no. Burdeles de lujo, droga, pornografía, juego y alcohol. También nosotros las oímos. Pero en cuanto a la realidad… —añadió, sacudiendo la cabeza—. La industria del petróleo es muy tranquila, en el fondo. Ya no quedan casi matones. El petróleo se ha vuelto legal. Se habría convencido con facilidad, pero Lumsden insistía en exceso, habla que te habla, y cuanto más hablaba menos creíble resultaba. Se acercó otra vez el dueño para hablar con él y se alejaron a un rincón. Lumsden no cesaba de darle al hombre palmaditas en la espalda. Cuando volvió a sentarse se atusó la corbata. —El hijo, que se le desmanda — comentó, encogiendo los hombros como si no hubiera más que decir, al tiempo que recomendaba a Rebus que probase las albóndigas. La siguiente etapa fue un club nocturno donde los hombres de negocios competían con los jóvenes por los favores de las dependientas transformadas en elegantes zorras. La música era tan excesiva como las indumentarias. Lumsden seguía el ritmo con la cabeza pero no parecía pasarlo bien. Era como si fuese un guía turístico. Ludo, el organizador de juegos. Rebus era consciente de que le estaban vendiendo la moto, como a cualquier turista que viaja al norte: que no era más que la tierra de las sopas Baxter, de currantes en camiseta y abuelas en sus casitas, y donde el petróleo era una industria más que había beneficiado a la ciudad y a los lugareños. Una estampa que tiene mucho del estereotipo del Highland montañés. Sin tacha alguna. —Creí que este sitio le interesaría —voceó Lumsden por encima de la música. —¿Porqué? —Aquí es donde Michelle Strachan conoció a Johnny Biblia. Rebus se quedó de piedra. No se había fijado en el nombre del club. Ahora lo veía todo distinto: las chicas en las pistas de baile y las que estaban en la barra, brazos posesivos enroscándose en cuellos reticentes. Veía ojos de deseo y dinero corruptor. Se imaginó a Johnny Biblia tranquilo en la barra, columbrando posibles presas y descartándolas hasta elegir una en concreto. Y sacando a Michelle Fifer a bailar… Cuando Rebus sugirió ir a otro lugar Lumsden no se opuso. El gasto había consistido en una sola ronda, habían cenado «por cuenta de la casa» y el gorila del club les franqueó discretamente la entrada con una inclinación de cabeza. Al salir se cruzaron con un hombre que acompañaba a una joven y Rebus volvió ligeramente la cabeza. —¿Los conoce? —preguntó Lumsden. Rebus se encogió de hombros. —Me sonaba la cara. Acababa de verla aquella tarde: pelo negro rizado, gafas, tez olivácea. Hayden Fletcher, el gurú de relaciones públicas del mayor Weir. Parecía muy contento. La mujer cruzó su mirada con la de Rebus y sonrió. Afuera el cielo conservaba un fulgor púrpura. En un cementerio del otro lado de la calle un árbol era asediado por el estruendo de los estorninos. —¿Adónde vamos? —dijo Lumsden. —En realidad, Ludo —contestó Rebus, desperezándose—, creo que me vuelvo al hotel. Perdona que me raje. Lumsden procuró ocultar el peso que se quitaba de encima. —Bueno, ¿y dónde piensas ir mañana? Se dio cuenta de que prefería no decírselo. —A otra entrevista en la empresa del difunto —contestó, ante la aparente satisfacción de Lumsden. —¿Y te vuelves a Edimburgo? —Dentro de un par de días. Lumsden procuró ocultar su decepción. —Bueno, que duermas bien. ¿Sabrás volver? Rebus asintió con la cabeza y se dieron la mano. Tomaron direcciones opuestas. Siguió caminando hacia el hotel, despacio, mirando escaparates y atento por si le seguían. Luego se detuvo, consultó el plano y vio que la zona portuaria no estaba lejos, pero paró al primer taxi que pasaba. —¿Adónde vamos? —preguntó el taxista. —A algún sitio en que pueda tomar una buena copa. Por el puerto. «Donde se divierten los borrachos», pensó. —¿Con mucha marcha? —Donde haya más. El hombre asintió con la cabeza y arrancó. Rebus se inclinó hacia delante. —Creí que aquí había más animación. —Ah, es algo pronto. Pero los fines de semana es el desmadre. Vienen los de las plataformas con la paga. —Y beben cantidad. —Cantidad de todo. —Tengo entendido que todos los clubes son de los norteamericanos. —Yanquis. Están por todas partes — dijo el taxista. —¿Lo legal y lo ilegal? El hombre miró por el retrovisor. —¿Qué es lo que busca, en concreto? —Pues algo que me pusiera bien. —No tiene usted el aspecto de esos. —¿Y qué aspecto tienen estos? —No el de un poli. Rebus se echó a reír. —Fuera de servicio y lejos de mi ciudad. —¿Cuál? —Edimburgo. El hombre asintió con la cabeza, pensativo. —Si yo buscase ponerme bien — añadió— tal vez iría al club Burke’s en College Street. Hemos llegado. Frenó. El contador marcaba algo más de dos libras. Rebus le dio un billete de cinco y le dijo que se quedase con la vuelta. El taxista se asomó por la ventanilla. —Estaba usted a menos de cien metros de Burke’s cuando le recogí. —Lo sé. Claro que lo sabía, el Burke’s era donde Johnny Biblia había conocido a Michelle. Mientras el taxi se alejaba echó un vistazo para situarse. Frente a él tenía el puerto, con barcos atracados y luces en algunos en los que aún trabajaban; equipos de mantenimiento, lo más probable. La acera donde estaba era una mezcla de viviendas, comercios y pubs. Un par de busconas y poco tráfico. Ante él había un local llamado Yardarm que ofrecía karaoke, bailarinas exóticas, bebida más barata a partir de cierta hora, televisión por satélite y «ambiente cálido». Nada más cruzar la puerta sintió la calidez de sopetón: era un horno. Tardó más de un minuto en llegar a la barra, y a pesar de ser un fumador empedernido atracó en ella con los ojos irritados por el humo. Algunos clientes parecían pescadores: rostros enrojecidos, pelo ralo y jerséis gruesos. Otros, con manos sucias de gasóleo; debían ser mecánicos de los muelles. Las mujeres tenían la mirada vacía por la bebida y los rostros muy maquillados o demacrados. Pidió un whisky doble en la barra. Ahora que se había impuesto el sistema métrico nunca sabía si treinta y cinco mililitros eran más de un cuarto de pinta. No había vuelto a ver tantos borrachos juntos desde el partido de los Hibs contra los Hearts, en un bar de Easter Road en que se había organizado un jaleo de órdago al ganar los Hibs. A los cinco minutos ya había entablado conversación con su vecino, un tipo que había trabajado en el petróleo. Era bajo y enjuto y ya casi calvo con poco más de treinta años, además de usar gafas a lo Buddy Holly con cristales de culo de botella. Había estado empleado en la cantina. —Una comida cojonuda. Tres menús en dos turnos. De lo mejor. Los nuevos se hartaban, pero escarmentaban enseguida. —¿Trabajaba dos semanas sí y dos no? —Todos. Y semanas de siete días. —Hablaba con la cara casi pegada a la barra, como si el peso le venciera—. Algo que al final te engancha. Luego, en tierra, no me acostumbraba y estaba deseando volver al mar. —¿Y qué pasó? —La cosa se puso mal. Reducción de personal. —Me han dicho que en las plataformas corre la droga. ¿Usted lo vio? —Ay, sí. Por todas partes. Fuera de las horas de trabajo, claro. A nadie se le ocurriría trabajar colocado. Un movimiento en falso y un tubo puede seccionarte la mano… Lo sé porque lo he visto. O si pierdes el equilibrio, vamos, que das un vuelo de treinta metros al agua. Pero sí, había mucha droga, y mucho alcohol. Y mire lo que le digo, no había mujeres pero teníamos revistas y películas porno a porrillo. No he visto cosa igual. Había para todos los gustos y algunas bien asquerosas. Yo he corrido mucho mundo y sé de qué hablo. Eso pensaba Rebus. Le invitó a un trago. Si seguía inclinándose más sobre la barra acabaría dándose de narices con el vaso. Cuando anunciaron que faltaban cinco minutos para el karaoke, se dijo que era hora de irse. Aquello ya lo había visto. Recurrió al plano para regresar a Union Street. La noche comenzaba a animarse y se cruzaba con pandillas de quinceañeros y furgones de policía —Transit de color azul— haciendo la ronda. Un exceso de uniformes que a nadie parecía intimidar. Todos gritaban, cantaban y batían palmas. Entre semana, Aberdeen era como Edimburgo un sábado por la noche de los malos. Una pareja de policías discutía algo con dos jóvenes mientras sus respectivas novias aguardaban mascando chicle. Cerca de allí había una furgoneta con las puertas traseras abiertas. «Yo soy turista», se dijo pasando de largo. En un determinado momento giró hacia donde no debía y llegó al hotel por la dirección opuesta, pasando ante una enorme estatua de William Wallace que esgrimía una espada escocesa. —Buenas noches, Mel. Subió la escalinata del hotel y decidió tomarse la última copa; se la llevaría a la habitación. El bar estaba lleno de congresistas, muchos de ellos con la tarjeta credencial en la solapa, en mesas llenas de vasos vacíos. En la barra, una mujer sola fumaba un cigarrillo negro y expulsaba el humo hacia el techo. Rubia oxigenada con mucho oro y traje sastre granate con leotardos o medias negras. Rebus la miró y dedujo que serían medias. Tenía un rostro duro y el pelo peinado hacia atrás y recogido con un gran broche de oro; mejillas empolvadas y labios pintados de carmín oscuro brillante. Debía de tener su misma edad o quizás un año o dos menos: la clase de mujer que los hombres llaman «de bandera». Tenía delante un par de vasos, motivo suficiente, quizá, para que le sonriera. —¿Es congresista? —No —respondió Rebus. —Gracias a Dios. Le juro que no ha habido uno que no haya intentado ligarme, pero no saben más que hablar de crudo. —Hizo una pausa—. Petróleo crudo… crudo vivo y crudo muerto. ¿Sabía que hay una diferencia? Rebus sonrió, negó con la cabeza y pidió una copa. —¿Toma otra o sólo quiere ligar? —Ambas cosas. —Viendo que él miraba su cigarrillo añadió—: Sobranie. —¿Saben mejor por el papel negro? —Saben mejor por el tabaco. —Yo fumo picadura —dijo Rebus, sacando los suyos. —Ya veo. Les sirvieron la bebida y Rebus firmó la nota para que las cargasen a la cuenta de su habitación. —¿Está aquí por trabajo? Tenía una voz profunda, probablemente de la Costa Oeste, clase trabajadora con estudios. —Algo así. ¿Y usted? —Por trabajo. ¿Y a qué se dedica? La peor respuesta del mundo para ligar: —Soy policía. Ella enarcó una ceja con interés. —¿Del Departamento de Investigación Criminal? —Sí. —¿Está en el caso de Johnny Biblia? —No. —Tal como lo ponen los periódicos, pensaba que estaba en ello toda la policía de Escocia. —Yo soy una excepción. —Recuerdo el caso John Biblia — dijo ella, dando una calada al Sobranie —. Me crie en Glasgow y mi madre estuvo semanas enteras sin dejarme salir de casa. Como si me tuviera en la trena. —Les pasó a muchas mujeres. —Y ahora vuelta a empezar. —Hizo una pausa—. Cuando dije que me acordaba de John Biblia hubiera debido decirme: «No parece usted tan mayor». —Lo que demuestra que no estoy ligando. Ella se le quedó mirando. —Lástima —dijo, cogiendo el vaso. Rebus no sabía dónde poner las manos y cogió también el suyo para ganar tiempo. Le había marcado la pauta claramente. Le tocaba a él actuar o no en consecuencia. ¿Invitarla a su habitación? O alegar… ¿qué exactamente? ¿Mala conciencia? ¿Miedo? ¿Repulsa de sí mismo? Miedo. Se imaginaba lo que podía dar de sí la noche, en un intento de extraer belleza de la necesidad, pasión de una especie de desesperación. —Muy halagador —atinó a decir. —No hay de qué —fue la inmediata réplica de ella. Le tocaba a él; una partida de ajedrez de aficionado contra profesional. —Bien, ¿ya qué se dedica? — inquirió. Ella se giró. Sus ojos daban a entender que se sabía todas las tácticas del juego. —Ventas. Productos para la industria del petróleo. Puede que tenga que trabajar con esos —añadió, ladeando la cabeza hacia la barra—, pero nadie dice que tenga que pasar el tiempo con ellos. —¿Vive aquí en Aberdeen? Negó con la cabeza. —Ahora invito yo —ofreció. —Tengo que madrugar. —Una más no será grave. —Podría serlo —replicó Rebus, sosteniéndole la mirada. —Bueno, final perfecto para un día perfectamente asqueroso —dijo ella. —Lo siento. —Es igual. Notaba sus ojos clavados en él mientras salía del bar hacia recepción. Tuvo que hacer un esfuerzo para subir la escalera hacia la habitación. Era muy atractiva. Y ni siquiera sabía su nombre. Encendió el televisor mientras se desvestía. Un subproducto de la factoría de Hollywood: las mujeres parecían esqueletos con pintalabios y los hombres eran muy malos actores. Volvió a pensar en la mujer. ¿Sería una buscona? No, desde luego. Pero le había entrado rápido. Le había dicho que se sentía halagado, cuando, en realidad, le había aturdido. Siempre encontraba difícil la relación con el sexo contrario. Se había criado en un pueblo minero, un poco atrasado en lo que atañía a asuntos como la promiscuidad. Echabas mano a la blusa de una chica y enseguida tenías a su padre persiguiéndote con un cinto. Después se había enrolado en el Ejército, donde las mujeres eran o fantasías eróticas o figuras intocables: escoria y vírgenes, sin término medio. Después de licenciarse ingresó en la policía, ya casado; pero el trabajo había resultado más atrayente, más entregado, que la relación, que cualquier tipo de relación. Y desde entonces, sus aventuras habían durado meses, semanas y a veces días. Tenía la sensación de que ya era demasiado tarde para algo más duradero. Gustaba a las mujeres; ese no era el problema, sino algo más íntimo que se agravaba con asuntos como el caso de Johnny Biblia y esas mujeres violadas y asesinadas. La violación era imponer el poder, y asesinar, tres cuartos de lo mismo. Y el poder, ¿no era la máxima fantasía masculina? ¿Acaso él no soñaba a veces con el poder? Al ver las fotos de la autopsia de Angie Riddell la primera idea que le había venido a la cabeza, el primer pensamiento que tuvo que descartar fue: buen cuerpo. Y le fastidió, porque en aquel momento fue como si también él la hubiera visto como un simple objeto. Luego, una vez que el médico forense inició su faena, ella, de objeto, pasó a despojo. Se durmió nada más rozar la almohada. Como cada noche, lo único que había rogado era no tener pesadillas. Se despertó en la oscuridad con la espalda mojada en sudor oyendo un tictac. No había reloj y el suyo estaba en el cuarto de baño. Aquello era más próximo, más recoleto. ¿Salía de la pared? ¿Del cabezal? Encendió la luz y dejó de oírlo. ¿Carcoma? El marco de madera del cabezal no tenía agujeritos. Apagó la luz y cerró los ojos. Volvía a oírlo: ahora más tipo contador Geiger que diapasón. Trató de distraer su atención, pero lo notaba muy cerca. No podía. Era la almohada; la almohada de plumas. Algo había dentro; algo vivo. ¿Se le metería en el oído? ¿Para devorar? ¿Para mutar y volverse crisálida, o simplemente regalarse con un poco de cerumen y pabellón de su oreja? El sudor le chorreaba por la espalda y mojaba la sábana. Se asfixiaba en aquella habitación; pero se encontraba demasiado cansado para levantarse y demasiado nervioso para dormir. Optó por hacer lo único razonable: tirar la almohada contra la puerta. Dejó de oír el tictac, pero no podía dormir. El timbre del teléfono fue un consuelo. A lo mejor era la mujer del bar. Le diría que era un alcohólico, una basura, un desecho que no servía para nada. —Diga. —Soy Ludo. Lamento despertarte. —No dormía. ¿Qué sucede? —Ahora sale un coche patrulla a recogerte. Rebus torció el gesto. ¿Le habría localizado ya Ancram? —¿Para qué? —Un suicidio en Stonehaven. Pensé que te interesaría. Resulta que se llama Anthony Ellis Kane. —¿Tony El? ¿Se ha suicidado? — exclamó saltando de la cama. —Por lo visto. El coche llegará dentro de cinco minutos. —Estaré listo. Ahora que John Rebus estaba en Aberdeen la situación era más peligrosa. John Rebus. Era el primer nombre de la lista del bibliotecario, con domicilio en Arden Street, Edimburgo EH9. Con una tarjeta de lector de plazo limitado, Rebus había consultado los ejemplares de The Scotsman entre febrero de 1968 y diciembre de 1969. Otras cuatro personas habían consultado los microfilmes equivalentes en los seis meses anteriores. A John Biblia le constaba que dos eran periodistas y el tercero un escritor, autor de un capítulo sobre el caso para un estudio sobre el crimen en Escocia. En cuanto al cuarto… el cuarto había dado el nombre de Peter Manuel. Para el bibliotecario que había extendido otra tarjeta de consulta de plazo limitado no significaría nada, pero el auténtico Peter Manuel era un asesino en serie de los cincuenta con doce víctimas en su haber, por lo que había pagado con la horca en la cárcel de Barlinnie. Para John Biblia estaba claro: el Advenedizo era lector de casos célebres de asesinato y a lo largo de sus lecturas se había tropezado con la historia de Manuel y la de John Biblia. Y para completar sus conocimientos había decidido centrar la indagación en John Biblia, ampliando detalles sobre el caso con los periódicos de la época. «Peter Manuel» había solicitado no sólo los Scotsman de 1968 a 1970, sino los Glasgow Herald del mismo período. Una investigación exhaustiva, aunque la dirección de su tarjeta de lector —Lanark Terrace, Aberdeen— era tan ficticia como su nombre. Sí, pero el auténtico Peter Manuel había cometido sus asesinatos en Lanarkshire. Aun siendo falsa la dirección, John Biblia se paró a pensar en el detalle de Aberdeen. Sus propias investigaciones le habían conducido a situar al Advenedizo en la zona de Aberdeen. Y esto parecía corroborar la vinculación. Y ahora John Rebus estaba también en Aberdeen… Ese John Rebus ya le había llamado la atención antes de saber quién era. Su primer enigma y ahora un problema. Mientras reflexionaba sobre qué hacer con el policía examinó y repasó con el ordenador algunos de los recortes de prensa más recientes sobre el Advenedizo. Leyó lo que decía otro policía: «Esta persona necesita ayuda y nosotros le pedimos que no dude en acudir a nosotros». Y seguían otras especulaciones. Simples palos de ciego. Pero ahora Rebus estaba en Aberdeen. Y John Biblia le había dado su tarjeta de visita. Sabía de sobra desde un principio que sería peligroso seguir la pista del Advenedizo, pero difícilmente habría podido sospechar tropezarse con un policía. Y no cualquier policía, sino uno que había estado estudiando el caso de John Biblia. John Rebus, inspector de Edimburgo, con domicilio en Arden Street, y ahora en Aberdeen… Decidió abrir un nuevo archivo para él en el ordenador. Había leído algunos periódicos recientes y creía saber por qué había venido a Aberdeen: un trabajador del petróleo, caído desde la ventana de una vivienda de Edimburgo, por lo que se sospechaba algún asunto turbio. Era lógico llegar a la conclusión de que Rebus trabajaba en ese caso. Pero también que el inspector había estado estudiando el caso de John Biblia. ¿Por qué? ¿En qué le concernía a él? Y un segundo dato, aún más problemático: Rebus tenía ahora su tarjeta de visita. A él no le diría nada; de momento. Pero podía suceder… cuanto más se acercara al Advenedizo más peligro correría. Con el tiempo, la tarjeta podría cobrar cierto sentido para el policía. ¿Podía asumir tal riesgo? Había dos opciones: acelerar la caza del Advenedizo o poner al policía fuera de juego. Se lo pensaría. Mientras, tenía que fijar su atención en el Advenedizo. Su contacto en la Biblioteca Nacional le había explicado que para obtener la tarjeta de lector hacía falta un carnet de identidad o el carnet de conducir. Quizás el Advenedizo se había buscado una identidad igual a la de «Peter Manuel», pero John Biblia lo dudaba. Lo más probable era que el Advenedizo hubiese sabido evitar enseñarlo. Sabía hablar bien, halagar y congraciarse con la gente. No parecería un monstruo: su cara, por el contrario, inspiraría confianza a hombres y mujeres; a mujeres sobre todo. Se le daba bien irse de las discotecas en compañía de mujeres que acababa de conocer un par de horas antes. Eludir una verificación de identidad no le plantearía grandes problemas. Se puso en pie y se miró al espejo. La policía había difundido una serie de fotos robot, hechas por ordenador, en las que se había envejecido el retrato robot original de John Biblia. Una de ellas no estaba mal del todo, pero era una entre muchas otras. Hasta el momento nadie se le había quedado mirando ni ninguno de sus colegas había comentado ningún parecido. Ni siquiera el policía había advertido nada. Se restregó la barbilla. En su piel enrojecida se marcaron sombras en los puntos mal afeitados. La casa se hallaba en silencio. Su mujer no estaba. Se había casado para marcar una diferencia más con el perfil psicológico. Abrió la puerta del estudio, fue hasta la puerta de la vivienda y se aseguró de que estaba echada la llave. A continuación, subió a la planta superior y descolgó la escalerilla móvil de acceso a la buhardilla. Le gustaba estar allí, un lugar suyo. Miró el baúl con dos cajones viejos encima, simple camuflaje. No los habían movido. Los quitó, sacó el bolsillo una llave, abrió el baúl y soltó los dos cierres de latón. Volvió a prestar oído: silencio y el latido sordo de su corazón. Levantó la tapa. El arca de los tesoros: bolsos, zapatos, pañuelos, baratijas, relojes y monederos; nada que tuviese una marca especial que permitiese identificar a la propietaria. Había vaciado y revisado cuidadosamente los bolsos y monederos por si tenían iniciales o algún defecto o señal distintiva. Había quemado cualquier carta o papel con un nombre o unas señas. Se sentó en el suelo ante su baúl sin tocar nada. No había necesidad. Recordaba a la vecina de su calle cuando él tenía ocho… o nueve años, y ella un año menos. Jugaban a tumbarse alternativamente en el suelo y a quedarse muy quietos, con los ojos cerrados, mientras el otro iba quitándole todas las prendas de ropa que podía sin que lo notara. John Biblia no tardó en sentir los dedos de la chica tocándole… Él había jugado según las reglas, con ella tumbada, desabrochándole botones y cremalleras… y ella pestañeaba emocionada y sonriente… y se había quedado echada sin protestar, a pesar de que él sabía que debía de sentir sus torpes dedos. Hacía trampa, claro. Su abuela no dejaba de advertirle que anduviera con cuidado con las mujeres que iban muy perfumadas, que no jugase a las cartas en el tren con desconocidas… La policía no había dicho nada de que el Advenedizo se llevase recuerdos. Era evidente que no querían divulgarlo; sus motivos tenían. Pero el Advenedizo cogía recuerdos. Tres hasta el momento. Y los atesoraba en Aberdeen. Se había descuidado un poco al dar Aberdeen como dirección en la tarjeta de lector… John Biblia se puso en pie de repente. Ahora lo veía, veía la escena entre el bibliotecario y «Peter Manuel». El Advenedizo diciéndole que necesitaba hacer unas consultas; el bibliotecario pidiéndole los datos: domicilio, nombre… El Advenedizo sonrojándose, alegando que tenía el carnet en casa. «¿No puede ir a por él?». Imposible: venía de Aberdeen a pasar el día y era muy lejos. Y el bibliotecario había accedido a darle la tarjeta. Y, claro, el Advenedizo no tuvo más remedio que dar una dirección de Aberdeen. Vivía en Aberdeen. Animado, John Biblia cerró el baúl, volvió a colocar los cajones igual que antes y bajó. Le acongojaba que John Rebus estuviera tan cerca; tendría que trasladar el baúl…, mudarse. Se sentó a su mesa en el estudio. El Advenedizo parecía tener su base en Aberdeen, aunque su campo de acción fuera mayor. Había aprendido de sus primeros errores y ahora planeaba sus agresiones con más anticipación. ¿Escogía las víctimas al azar o seguía una pauta de conducta? Era más fácil elegir víctimas premeditadamente; pero, entonces, también era más fácil para la policía determinar la pauta y llegar a capturarle. Pero el Advenedizo era joven y tal vez aún no sabía eso. Al elegir «Peter Manuel» demostraba cierto engreimiento, para tomar el pelo a quien lo detectara. Una de dos: conocía a las víctimas o no las conocía. Dos caminos que seguir. Primer camino: suponiendo que las conociera podría existir cierta relación entre ellas que las vinculase al Advenedizo. El Advenedizo podía ser un viajante: camionero, representante de una empresa o un empleo por el estilo. En Escocia se viaja mucho y los viajantes suelen ser hombres solitarios, que a veces recurren a una prostituta. La víctima de Edimburgo era una prostituta. Se alojan con frecuencia en hoteles. La víctima de Glasgow era camarera. La primera víctima —la de Aberdeen— no encajaba en el esquema. ¿O sí? ¿Había algo que la policía no había detectado, algo que él pudiera descubrir? Cogió el teléfono y llamó a Información. —Es un número de Glasgow —dijo a la operadora. 14 En plena noche Stonehaven quedaba a escasos veinte minutos de Aberdeen en dirección sur; sobre todo con un loco al volante. —Por muy pronto que lleguemos no habrá resucitado —dijo Rebus al conductor. Y bien muerto estaba; en el baño de una pensión con derecho a desayuno, con un brazo colgando de la bañera, estilo Marat. El clásico corte de venas en las muñecas en sentido longitudinal. El agua de la bañera parecía fría, pero Rebus no se acercó demasiado, pues el brazo yerto había regado el suelo de sangre. —La patrona no sabía que era él quien estaba en el cuarto de baño —le informó Lumsden—. Sabía que había alguien que llevaba mucho tiempo dentro, y como no contestaban fue a buscar a uno de los «muchachos»… los trabajadores del petróleo a los que atiende. Dice que pensaba que el señor Kane era también del petróleo. Bien, un huésped abrió la puerta y se encontraron con esta escena. —¿Y no hay nadie que haya visto u oído nada? —El suicidio suele ser un asunto silencioso. Ven conmigo. Cruzaron pasillos estrechos y subieron dos plantas hasta el dormitorio de Tony El. Estaba bastante aseado. —La patrona pasa la aspiradora y cambia toallas y sábanas dos veces por semana. —Había una botella de whisky barato con el tapón puesto y con la quinta parte de su contenido, y un vaso vacío al lado—. Mira esto. Rebus dirigió la mirada hacia el tocador. Todo un instrumental: jeringuilla, cuchara, algodón, mechero y una bolsita de plástico con polvo marrón. —Me han dicho que la heroína vuelve a estar muy de moda —comentó Lumsden. —No le he visto señales en los brazos —dijo Rebus, pero Lumsden afirmó con la cabeza, contradiciéndole, y él volvió al cuarto de baño a comprobarlo. Sí, un par de pinchazos en la cara interna del antebrazo. Regresó a la habitación y se encontró a Lumsden sentado en la cama hojeando una revista. —No hacía mucho que se drogaba —dijo Rebus—. Hay pocos pinchazos en los brazos. Y no hay navaja. —Mira esto —dijo Lumsden, mostrándole la revista. Una mujer con una bolsa de plástico en la cabeza a quien penetraban por detrás—. No falta gente morbosa. Rebus cogió la revista: Snuff Babes. En la contraportada leyó que «se preciaba» de estar editada en Estados Unidos. Aparte de ser ilegal, era el porno más duro que Rebus había visto en su vida. Páginas y más páginas de asesinatos ficticios con sexo incluido. Lumsden sacó del bolsillo una bolsita de pruebas con un cuchillo manchado de sangre. Pero no uno corriente, era un Stanley. —A mí no me parece un suicidio — dijo Rebus en voz baja. Y a continuación explicó por qué: la visita a Tío Joe, la razón por la que su hijo recibía aquel apodo y la circunstancia de que Tony El había sido matón a sueldo de Tío Joe. —La puerta estaba cerrada por dentro —arguyó Lumsden. —Y no había sido forzada cuando yo llegué. —¿Entonces? —Entonces, ¿cómo entró el «muchacho» de la patrona? Llevó a Lumsden al cuarto de baño y examinaron la puerta: con un destornillador se abría y cerraba fácilmente por fuera. —¿Quieres que lo llevemos como homicidio? —preguntó Lumsden—. ¿Crees que ese Stanley se presentó aquí, mató al señor Kane, le arrastró pasillo adelante hasta el baño y allí le cortó las venas? Hay media docena de habitaciones en el trayecto y dos pisos… ¿No crees que alguien hubiera oído algo? —¿Les has preguntado? —John, te he dicho que nadie vio nada. —Y yo te digo que esto lleva la firma de Joseph Toal. Lumsden meneaba la cabeza sin dar crédito. La revista enrollada asomaba por el bolsillo de la chaqueta. —Yo lo único que veo es un suicidio. Y por lo que me has contado, me alegro de que el cabrón la haya palmado y punto. Volvió en el mismo coche patrulla, contraviniendo de nuevo el límite de velocidad. Ahora estaba completamente despierto. Paseó de arriba abajo por la habitación y se fumó tres cigarrillos. Tras las ventanas catedralicias la ciudad dormía. Aún funcionaba el canal de pago para adultos, y la otra opción era un partido de balonvolea en una playa de California. Por distraerse, sacó las octavillas de la manifestación. Eran deprimentes. En el mar del Norte la caballa y otras especies estaban ya «comercialmente extintas», y otras, entre ellas el eglefino, congénere del bacalao y base de la alimentación de aquella zona, habrían desaparecido a finales del milenio. Entretanto había en la zona cuatrocientas instalaciones petrolíferas que en su momento serían excedentes y si se optaba por hundirlas con sus metales pesados y productos químicos… adiós peces. Probablemente, los peces estuvieran, de todos modos, condenados por los nitratos y fosfatos de las alcantarillas y los fertilizantes agrícolas que se vertían al mar. Se sentía peor que nunca y tiró las octavillas a la papelera, pero una fue a parar al suelo y la recogió. Anunciaba la convocatoria de una marcha de protesta el sábado y un concierto para recaudar fondos con figuras como los Dancing Pigs. La echó también a la papelera y decidió comprobar si tenía mensajes en el contestador de casa. Había dos llamadas de Ancram, exaltado y casi furioso, y una de Gill, diciéndole que llamase a cualquier hora. Eso hizo. —Diga. Hablaba como si tuviera la boca pegada. —Perdona que sea tan tarde. —John. —Miró la hora—. Es tan tarde que ya es pronto. —Me decías en el mensaje… —Sí, sí. —Parecía como si tratara de incorporarse en la cama, bostezando exageradamente—. Examinaron en Howdenhall ese bloc de notas con el ESDA, el método electrostático. —¿Y? —Un número de teléfono. —¿De dónde? —El prefijo es de Aberdeen. Rebus sintió que un estremecimiento le recorría la espina dorsal. —¿De quién en concreto? —Es el teléfono público de una discoteca. Espera, tengo el nombre apuntado… del club Burke’s. Ding-dong. —¿Te sugiere algo? «No me va a sugerir… —pensó—; ahora resulta que estoy aquí trabajando en dos casos como mínimo». —¿Un teléfono público, dices? —Sí. Lo sé porque llamé, y no debe de estar lejos de la barra, a juzgar por el jaleo. —Dame el número. —Gill se lo leyó—. ¿Algo más? —Las huellas que había eran sólo de Fergie. Nada de interés en el ordenador, salvo que tenía un par de triquiñuelas fiscales. —Atente a lo principal. ¿Y en el local del negocio? —Nada de momento. John, ¿estás bien? —Muy bien. ¿Por qué? —Es que te noto… No sé, como lejano. Rebus esbozó una sonrisa. —Estoy aquí. Duerme un poco, Gill. —Buenas noches, John. —Buenas noches. Decidió llamar a Lumsden a la comisaría. Eran las tres de la madrugada y estaría allí. —Deberías estar en el país de los sueños —comentó Lumsden. —Es que antes se me olvidó preguntarte una cosa. —¿Qué? —Referente al club ese en que estuvimos, donde Michelle Strachan conoció a Johnny Biblia. —¿Burke’s? —Es que he pensado si es totalmente legal —añadió Rebus. —Más o menos. —¿En qué sentido? —Han pisado en alguna ocasión terreno resbaladizo y hubo algo de droga en el local, pero los dueños hicieron limpieza y creo que lo solucionaron. —¿Quiénes son los dueños? —Dos yanquis. John, ¿a qué viene esto? Rebus se inventó rápidamente una mentira. —Porque el que pegó el salto en Edimburgo llevaba en el bolsillo un librillo de fósforos de Burke’s. —Es un lugar muy concurrido. Rebus emitió un sonido de aceptación. —Y los dueños, ¿cómo dijiste que se llamaban? —No lo he dicho. El tono era cauteloso. —¿Es un secreto? Carcajada. —Qué va. —¿O es que no quieres que los moleste? —Santo Dios, John… —Suspiró de un modo exagerado—. Erik, con k final, Stemmons y Judd Fuller. No veo para qué tienes que hablar con ellos. —Ni yo, Ludo. Sólo quería saber sus nombres. Ciao, baby —añadió en un mal remedo del acento norteamericano. Colgó sonriendo y miró el reloj. Las tres y diez. College Street quedaba a cinco minutos de allí a pie. ¿Estaría aún abierto? Cogió el listín de teléfonos y comprobó el número: el mismo que le había dado Gill. Llamó y no contestaban. Decidió dejarlo… de momento. Una espiral que se estrechaba: Alian Mitchison…, Johnny Biblia…, Tío Joe…, el cargamento de droga de Fergus McLure. Beach Boys: God Only Knows[10] y More Trouble Every Day[11] de Zappa y The Mothers. Cogió la almohada del suelo, escuchó un minuto, la volvió a poner en la cabecera y se puso a dormir. Se despertó pronto y sin ganas de desayunar, y fue a dar un paseo. Hacía una mañana espléndida. Las gaviotas picoteaban los restos de la noche pero las calles aún estaban desiertas. Caminó hasta Mercat Cross y tomó después por King Street. Sabía que iba más o menos en dirección de la casa de su tía, pero no era probable que la encontrara todavía en pie. Se vio de pronto ante un viejo edificio, una especie de escuela, con el cartel de ITRG marítimo. Le constaba que ITRG era el Instituto de Tecnología Robert Gordon, y que Alian Mitchison había cursado sus estudios en el ITRC-CSM, y, por otro lado, la primera víctima de Johnny Biblia había estudiado en la Universidad Robert Gordon, pero no sabía qué exactamente. ¿Los habría seguido en aquel edificio? Miró los muros de granito gris. Un primer asesinato en Aberdeen y las siguientes víctimas de Johnny Biblia en Glasgow y Edimburgo. ¿Qué significaba eso? ¿Tenía Aberdeen un significado concreto para el asesino? Había salido con su víctima de un club nocturno, y la acompañó hasta el parque Duthie, pero eso no significaba necesariamente que fuese de la ciudad; podía haberle indicado el camino la propia Michelle. Volvió a sacar el plano, localizó College Street y siguió con el dedo el itinerario desde el Burke’s hasta el parque. Un buen paseo por una zona residencial sin que nadie los viera en todo el trayecto. ¿Habrían ido por calles secundarias? Dobló el plano y se lo guardó. Siguió hasta más allá del hospital y llegó a la explanada, un amplio paseo con varios minigolf, boleras y pistas de tenis. Ya había madrugadores corriendo y paseando al perro. Caminó entre ellos. Unos espolones dividían la playa en pulcras secciones. Era la parte de la ciudad más limpia que había visto, excepto por las pintadas: un artista que firmaba Zero se había prodigado en una auténtica exposición individual. Zero el Fiero; un personaje sacado de algún relato… Bang. Dios, hacía años que no pensaba en esos porreros. Anarquía en el aire. Al final de la explanada, junto al puerto, se alzaban un par de manzanas de viviendas, un pueblo dentro de la ciudad. En el interior de las manzanas se encontraban los correspondientes jardines mustios con cobertizos. Ladraban perros a su paso, y le recordaron las casitas de pescadores de Fife, pintadas de colores pero modestas. Paró un taxi que cruzaba el puerto y puso así fin a los recuerdos. Había una manifestación ante la sede de T-Bird Oil. La joven con el cabello lleno de trencitas, tan persuasiva la víspera, estaba ahora sentada, cruzada de piernas, en el césped, fumando un pitillo liado, como si fuera su turno de descanso. El que la sustituía en el megáfono no lograba emular su ardor y elocuencia, pero sus compañeros le jaleaban. Puede que fuese lego en eso de las manifestaciones. Dos policías de uniforme, tan jóvenes como los activistas, parlamentaban con tres o cuatro ecologistas de mono rojo y máscara antigás. Les decían que si se quitaban la máscara antigás la conversación resultaría más fácil, requiriéndoles que desalojaran los terrenos propiedad de T-Bird Oil, es decir, el trozo de césped en la entrada principal. Los manifestantes alegaban algo sobre infracción de las leyes de propiedad. Lo último era añadir conocimientos legales a la defensa del territorio. Una especie de regla de combate sin armas para el recluta. Le ofrecieron las mismas octavillas del día anterior. —Ya tengo —dijo Rebus con una sonrisa. La de las trencitas alzó la vista y entrecerró los ojos como si estuviera haciendo una foto. En la zona de recepción había un tipo filmando la manifestación tras los cristales. Para la policía o para el archivo de T-Bird Oil. Stuart Minchell le estaba esperando. —¿No es increíble? —exclamó—. Me han dicho que hay grupos como este delante de todas las Seis Hermanas y hasta de empresas más modestas como nosotros. —¿Las Seis Hermanas? —Los grandes del mar del Norte. Exxon, Shell, BP, Mobil… y otras dos que no recuerdo. ¿Listo para el viaje? —No sé qué decirle. ¿Podré echar una siestecita? —Puede que no sea muy tranquilo. La buena noticia es que tenemos un avión que va allí y así no tendrá que volar en helicóptero… hoy, al menos. Irá hasta Scatsta, que es una antigua base de la RAF. Así se ahorra la molestia de transbordar en Sumburgh. —¿Y queda cerca de Sullom Voe? —Al ladito. Le recogerán a la llegada. —Se lo agradezco, señor Minchell. Minchell se encogió de hombros. —¿Conoce las Shetland? —Rebus negó con la cabeza—. Bueno, seguramente no verá gran cosa; lo que atisbe desde el aire. Recuerde que en cuanto despegue ya no está en Escocia y que no es más que un sureño volando millas y millas hacia la nada. 15 Minchell lo llevó al aeropuerto de Dyce. Era un avión de dos motores a hélice de catorce plazas, pero aquel día sólo llevaba seis pasajeros. Cuatro de ellos iban con traje, y de inmediato abrieron sus carteras para sacar papeles, informes, calculadoras, bolígrafos y portátiles. Había otro con una pelliza de borrego, que no iba, como habría dicho el resto, «vestido decentemente». Con las manos en los bolsillos, miraba por la ventanilla. Rebus, que no tenía ningún inconveniente en ocupar el asiento del pasillo, se acomodó a su lado. El hombre trató de disuadirle con la mirada. Tenía los ojos enrojecidos y una barba grisácea. Rebus, ni corto ni perezoso, se ajustó el cinturón de seguridad y él lanzó un gruñido, aunque enderezándose en el asiento y dejándole medio apoyabrazos, tras lo cual volvió a concentrarse en mirar por la ventanilla. Un coche se acercaba al avión. Sonó el motor y las hélices comenzaron a girar. En la cola había una azafata junto a la puerta aún abierta. El de la pelliza apartó la vista de la ventanilla y se volvió hacia el grupo de los trajeados. —Preparaos para jiñaros —dijo, soltando una carcajada. Rebus sintió en su rostro los efluvios del whisky de la noche y se alegró de no haber desayunado. Un último pasajero subía a bordo. Asomó la cabeza por el pasillo y vio que era el mayor Weir, con falda escocesa y su correspondiente escarcela. Los trajeados se estremecieron, mientras el de la pelliza continuaba riéndose por lo bajo. Cerraron la puerta de golpe y en cuestión de segundos el avión rodaba por la pista. Rebus, que detestaba volar, procuró imaginarse de pasajero en un simpático tren en tierra firme sin ninguna intención de despegar hacia las alturas. —Si continúa agarrando con esa fuerza el maldito apoyabrazos lo va a arrancar —dijo su vecino. El despegue fue como rodar por un camino de tierra. Rebus notaba como si los empastes se le fueran a caer y oía el traqueteo de tuercas y soldaduras. Pero el aparato acabó por estabilizarse y todo fue como la seda. Respiró tranquilo de nuevo y vio que las manos y la frente le sudaban. Reguló el dispositivo del aire que había encima del asiento. —¿Mejor? —preguntó el de la pelliza. —Sí —contestó él. Notó cómo se plegaba el tren de aterrizaje y se cerraba la compuerta. El de la pelliza le dio una detallada explicación de los ruidos y Rebus asintió con la cabeza agradecido, y oyó que la azafata decía desde el final del pasillo: —Mayor, si hubiéramos sabido que venía usted habríamos preparado café. Lo lamento. Se oyó un gruñido por toda respuesta; los trajeados seguían pendientes de su trabajo pero no parecían concentrarse. Una turbulencia zarandeó el aparato y Rebus volvió a aferrarse al apoyabrazos. —Miedo a volar —comentó el de la pelliza con un guiño. Rebus era consciente de que lo mejor era distraerse. —¿Trabaja en Sullom Voe? —dijo. —Lo dirijo, prácticamente. No trabajo para esos —añadió señalando con la cabeza a los trajeados—. Voy en su avión pero trabajo para el consorcio. —¿Las Seis Hermanas? —Y los demás. Treinta y pico en el último recuento. —Mire, yo no sé nada de Sullom Voe. —¿Es periodista? —replicó el de la pelliza, mirándole de soslayo. —Soy de la policía criminal. —Me da igual mientras no sea periodista. Yo soy el jefe suplente de mantenimiento. En la prensa siempre están dándonos la lata de que si roturas de tuberías, que si escapes, que si filtraciones… Pero las únicas filtraciones de mi terminal son las de los putos periódicos. —Volvió a mirar por la ventanilla como si la conversación hubiese terminado. Pero al cabo de un minuto volvió al ataque—. A la terminal llegan dos oleoductos. De Brent y Ninian, aparte de lo que descargan los petroleros. Con los cuatro muelles de atraque casi no damos abasto. Llevo allí desde el principio, en 1973. Cuatro años después de que los primeros barcos de prospección llegaran a Lerwick. Joder, tendría que haber visto la cara que ponían los pescadores. Seguramente pensaban que no iba a haber nada de nada. Pero ya lo creo que se encontró petróleo y bastante; fue una puja de la hostia con las islas, pero al consorcio le sacaron hasta el último céntimo. Hasta el último céntimo. Su rostro se relajaba a medida que hablaba, y Rebus pensó que quizá seguía borracho, porque charlaba en voz baja, mirando casi constantemente por la ventanilla. —Tendría que haber visto este lugar en los setenta, muchacho. Parecía Klondike: sólo un montón de remolques y chabolas, y las carreteras eran un auténtico barrizal. Nos cortaban la luz, faltaba agua potable y los de aquí nos odiaban a muerte. Una delicia. No había más que un pub y los víveres los traía el consorcio en helicóptero como si estuviésemos en guerra. Qué cojones, casi lo estábamos. Se volvió hacia Rebus. —Y el tiempo… el viento te desollaba la cara. —Entonces, ¿no habría hecho falta que me trajera la maquinilla de afeitar? El hombretón lanzó un resoplido. —¿A qué va a Sullom Voe? —Una muerte en circunstancias sospechosas. —¿En Shetland? —En Edimburgo. —¿Muy sospechosa? —Quizá no, pero hay que comprobarlo. —Sí, ya sé. Igual que aquí; hacemos al día miles de comprobaciones, sean necesarias o no. El otro día, en la zona de enfriamiento del LPG sospechábamos una avería; sospechábamos, repito. Bueno, pues Dios sabe la gente que tuvimos de guardia. Claro, porque está cerca del depósito de crudo. Rebus asintió con la cabeza, sin estar muy seguro de lo que el otro decía. Le parecía que volvía a divagar y decidió centrarle. —El difunto trabajó un tiempo en Sullom Voe. Alian Mitchison. —¿Mitchison? —De mantenimiento, creo. El de la pelliza agitó la cabeza. —Ese nombre no me… No. —¿Y Jake Harley? Trabaja en Sullom Voe. —Ah, sí, a ese le conozco. No me gusta mucho, pero le conozco. —¿Por qué no le gusta? —Es de esos cabrones de los verdes. Ecologistas, ¿sabe usted? — añadió con despecho—. ¿Qué carajo nos ha dado a nosotros la ecología? —¿Así que le conoce? —¿A quién? —A Jake Harley. —Eso he dicho, ¿no? —Está de vacaciones, haciendo senderismo. —¿En Shetland? —Rebus asintió con la cabeza—. Sí, no me extraña. Siempre está hablando de arqueología y cosas de esas, y de observar a los pájaros. Los únicos pájaros que me paso yo el día observando no tienen plumas, se lo digo yo. Rebus pensó: «Este tío es peor que yo». —Pues sí, senderismo y observando pájaros. ¿Tiene idea de dónde puede estar? —Pues donde van ellos. En el terminal hay unos cuantos observadores de pájaros. Es como el control de polución. Sabemos que lo estamos haciendo bien si los pájaros no la diñan. Como pasó con el Negrita —añadió, casi mordiendo la última sílaba y atragantándose—. Mire, lo que sucede es que los vientos y las corrientes son tan fuertes que lo dispersan todo. Como cuando el Braer. Alguien me dijo que en Shetland el viento cambia totalmente cada cuarto de hora. Condiciones ideales de dispersión. Y, qué cojones, si al fin y al cabo sólo son pájaros. Puestos a pensarlo, ¿para qué sirven? Apoyó la cabeza en la ventanilla. —Cuando lleguemos al terminal le consigo un mapa y le marco los sitios donde puede estar… Segundos después había cerrado los ojos. Rebus se levantó y fue al váter de cola. Al pasar ante el mayor Weir, sentado en la última fila, vio que estaba enfrascado en la lectura del Financial Times. El retrete era como un ataúd infantil. Si hubiera estado más gordo habría tenido que ponerse a dieta. Se sonrojó, pensando en que sus orines iban a parar al mar del Norte… en lo que a polución respecta, una gota en el océano. Abrió la puerta acordeón y se sentó en la fila de al lado del mayor en la butaca que había ocupado la azafata, en aquel momento en la cabina del piloto. —¿Algún acierto en las carreras de caballos? El mayor Weir alzó la vista del periódico y ladeó la cabeza para observar a aquella extraña criatura. No tardó más de medio minuto, pero no dijo nada. —Nos conocimos ayer —añadió él —. Soy el inspector Rebus. Sé que usted habla poco… pero llevo un bloc de notas si lo precisa —apostilló, dándose unas palmaditas en la chaqueta. —Inspector, ¿cuando está fuera de servicio se dedica al teatro? Era una voz refinada y cortés. Pero también seca y algo cascada. —¿Me permite una pregunta, mayor? ¿Por qué ha puesto nombre de torta de avena a su campo petrolífero? Weir enrojeció de cólera. —¡Es la abreviatura de Bannockburn! Rebus asintió con la cabeza. —¿Una de las batallas que ganamos? —dijo. —¿No conoce su historia, amiguito? —Rebus se encogió de hombros—. Le juro que a veces es desesperante. ¡Es usted escocés! —¿Y bien? —¡El pasado tiene su importancia! Hay que conocerlo para aprender. —Aprender, ¿qué, señor? Weir lanzó un suspiro. —Como decía un poeta, un poeta escocés que hablaba sobre lenguaje, de nosotros los escoceses, que somos «seres domados por la crueldad». ¿Comprende? —No acabo de verlo claro. —¿Es bebedor? —añadió Weir, ceñudo. —Abstemio es mi segundo nombre. —El mayor emitió un gruñido de satisfacción—. Lo malo es —añadió Rebus— que el primero es Nada-deeso. El viejo captó finalmente la broma y esbozó a regañadientes una torva sonrisa. La primera que veía Rebus. —El caso es, señor, que he venido aquí… —Sé a qué ha venido, inspector. Ayer, al verlo, le dije a Hayden Fletcher que averiguase quién era. —¿Puedo preguntar por qué? —Porque no paraba usted de mirarme en el ascensor. Y no estoy acostumbrado a semejante comportamiento. Eso significaba que no trabajaba para mí y como iba con mi jefe de personal… —¿Pensó que buscaba un empleo? —Quería asegurarme de que no se lo daban. —Me halaga. El mayor volvió a mirarle. —¿Por qué le envía mi empresa a Sullom Voe? —Quiero hablar con un amigo de Mitchison. —Alian Mitchison. —¿Le conocía? —No diga tonterías. Me informó Minchell ayer por la tarde. Me gusta saber todo lo que sucede en mi empresa. Quiero hacerle una pregunta. —Adelante. —¿Podría tener algo que ver T-Bird Oil con la muerte del señor Mitchison? —De momento… no creo. El mayor Weir hizo una inclinación de cabeza y levantó el periódico a la altura de los ojos. La conversación había terminado. 16 —Bienvenido a Mainland —dijo el guía de Rebus, al pie de pista. El mayor Weir se alejó a toda velocidad en un Ranger Rover. Junto a ellos había una fila de helicópteros parados. El viento era… serio. Sacudía las palas de los rotores de los helicópteros y aullaba en los oídos de Rebus. El viento de Edimburgo era un profesional y había veces en que al salir de casa era como si te dieran un puñetazo, pero el viento de Shetland… parecía que fuera a levantarte y darte una tunda. El descenso había sido movido, pero antes pudo divisar por primera vez las Shetland. La nada más absoluta. Apenas un árbol y muchas ovejas. Y un espectacular litoral desierto donde rompían blancas olas. Se preguntó si la erosión sería un problema. Las islas no eran precisamente grandes. Pasaron por el este de Lerwick y a continuación por algunas ciudades dormitorio que, según el de la pelliza, eran aldeas en los años setenta. Acababa de despertarse y volvió al ataque con más anécdotas. —¿Sabe lo que hicimos? Me refiero a la industria del petróleo. Mantuvimos a Maggie Thatcher en el poder. Los ingresos del petróleo sirvieron para compensar la reducción de impuestos. Asimismo, pagaron la guerra de las Malvinas. El petróleo corrió por las venas de todo su puto reinado y ella ni nos dio las gracias. Ni una sola vez, la mala puta. Pero es inevitable que le guste a uno —espetó, echándose a reír. —Creo que hay un antídoto —dijo Rebus; pero el de la pelliza no le escuchaba. —El petróleo y la política son inseparables. Las sanciones contra Irak eran sólo para impedir que llenara el mercado de petróleo barato. —Hizo una pausa—. Los cabrones de los noruegos. —¿Los noruegos? —preguntó Rebus perplejo. —Ellos también tienen petróleo, pero metieron el dinero en el banco y lo emplearon en impulsar otras industrias. Maggie lo gastó en la guerra y las putas elecciones… Después de Lerwick volvieron a salir a mar abierto. El de la pelliza señaló unos barcos. Unos putos barcos. —De Klondiker —precisó—. Barcos factoría para procesar pescado. Probablemente hacen más daño al medio ambiente que toda la industria petrolera del mar del Norte. Pero los de aquí dejan que sigan y les importa un pito. La pesca es para ellos una tradición…, no como el petróleo. Bah, que les den por culo. Se separaron en la pista sin que el hombre le hubiera dicho cómo se llamaba. A Rebus le esperaba un tipo que esgrimía una discreta sonrisa dentona: «Bienvenido a Mainland», le dijo. En el coche, camino del terminal de Sullom Voe, le explicó a qué se refería. —Esto es lo que los de Shetland llaman isla principal, Mainland, diferente de la tierra firme, mainland con eme minúscula —añadió con un resoplido a guisa de carcajada y limpiándose la nariz con la manga de la chaqueta. Parecía un crío que ha cogido el coche de papá: inclinado sobre el volante que agarraba con todas sus fuerzas. Se llamaba Walter Rowbotham y era nuevo en el Departamento de Relaciones Públicas de Sullom Voe. —Le enseñaré todo esto con mucho gusto, inspector —dijo sin dejar de sonreír con ánimo de congraciarse. —Si nos queda tiempo —comentó Rebus. —Con mucho gusto, de verdad. Sabrá usted que la construcción del terminal costó mil trescientos millones. De libras, no dólares. —Interesante. El rostro de Rowbotham prácticamente se iluminó al oír el comentario. —El primer crudo comenzó a llegar a Sullom Voe en 1978. La empresa da trabajo a muchas personas y ha contribuido enormemente a reducir la tasa de paro en Shetland, que es de un cuatro por ciento, la mitad de la de Escocia. —Dígame una cosa, señor Rowbotham. —Llámeme Walter, por favor. O Walt, si prefiere. —Walt, ¿han vuelto a tener problemas con el enfriamiento del LPG? —dijo Rebus sonriente. El rostro de Rowbotham se arrugó como una remolacha en conserva. «Caray —pensó Rebus—, les va a encantar a los periodistas…». Tuvieron que recorrer en coche la mitad de las instalaciones para llegar hasta donde Rebus quería, por lo que tuvo que seguir escuchando a su cicerone y aprendió más de lo que hubiera podido imaginar sobre desbutanizar, desmetanizar y despropanizar, aparte de detalles sobre depósitos de rebose y medidores de integridad. «¿No sería fantástico — pensó— disponer de medidores de integridad para seres humanos?». En el edificio de la administración general les dijeron que Jake Harley trabajaba en la sala de control de producción, y que sus compañeros estaban advertidos de que iba a hablarles un policía. Cruzaron los oleoductos de llegada de crudo, la estación de alimentación y el depósito terminal, y en un momento dado Walt dijo que pensaba que se habían perdido, aunque logró orientarse con el plano. Afortunadamente, porque Sullom Voe era enorme. Se tardaron siete años en construirlo superando toda clase de récords (que Walt se sabía de memoria) y Rebus se rindió a la evidencia de que era un monstruo impresionante. Él había pasado muchas veces por Grangemouth y Mossmorran, pero no tenían punto de comparación. Mirando más allá de los depósitos de crudo y los muelles de descarga, se veía agua, la propia bahía al sur y la isla de Gluss al oeste, lo que producía la agradable impresión de naturaleza virgen. Era como una ciudad de ciencia ficción trasladada a la prehistoria. La sala de control del terminal debía de ser el lugar más tranquilo en que Rebus había estado en su vida. En el centro, había dos hombres y una mujer sentados ante sus ordenadores; las paredes estaban cubiertas de organigramas electrónicos con luces parpadeantes y silenciosas que indicaban los flujos de gas y petróleo. Tan sólo se oía el ruido que producían los dedos al teclear y alguna conversación en voz baja. Walt tomó la iniciativa de presentar a Rebus —quien, de pronto, se había sosegado como si estuviera en una iglesia en pleno oficio religioso— y se dirigió a la consola central para hablar en voz queda con los tres oficiantes. El mayor de los dos hombres se levantó y se acercó a Rebus a darle la mano. —Milne, inspector. ¿En qué puedo servirle? —Señor Milne, en realidad quería hablar con Jake Harley, pero, dada su ausencia, quizás usted pueda decirme algo de él. Concretamente de su amistad con Alian Mitchison. Milne vestía una camisa a cuadros con las mangas arremangadas, y se rascaba un brazo mientras Rebus le exponía el motivo de su visita. Contaba algo más de treinta años, llevaba el cabello pelirrojo despeinado y tenía antiguas marcas de acné en la cara. Hizo una inclinación de cabeza, levemente girado hacia sus compañeros, asumiendo el papel de portavoz. —Bueno, los tres trabajamos con Jake, así que podemos hablarle de él. Yo no conocía muy bien a Alian, aunque él me lo presentó en cierta ocasión. —A mí no creo que me lo presentara —dijo la mujer. —Yo le vi una vez —añadió el tercer empleado. —Alian estuvo trabajando aquí sólo dos o tres meses —prosiguió Milne—. Y lo único que sé es que hizo amistad con Jake —agregó, encogiéndose de hombros. —Si eran amigos, tendrían algo en común. ¿Observar a los pájaros? —No creo. —Las excursiones —terció la mujer. —Ah, sí —comentó Milne con una leve inclinación de cabeza—. Claro, en un sitio como este siempre se acaba por hablar de ecología más pronto o más tarde; el tema preocupa. —¿Está muy concienciado Jake? —No en especial —dijo Milne, mirando a sus compañeros, quienes le apoyaron negando con la cabeza. Rebus advirtió que todos hablaban en voz baja. —¿Es aquí mismo donde trabaja Jake? —Exactamente. En turnos alternos. —Es decir, que a veces coinciden… —Y a veces no. Rebus asintió con la cabeza. No estaba sacando nada en limpio, ni sabía si realmente estaba convencido de que iba a averiguar nada. Así que Mitchison había estado relacionado con la ecología… Pues vaya cosa. Allí se estaba bien, era relajante. Había dejado atrás Edimburgo con todos los problemas y lo notaba. —Este trabajo parece un chollo — dijo—. ¿Admiten solicitudes? —Tendrá que darse prisa —comentó Milne sonriente—. ¿Quién sabe cuánto durará el petróleo? —No se acabará de la noche a la mañana, ¿verdad? Milne se encogió de hombros. —Depende de los costes de extracción. Ahora las empresas comienzan a hacer prospecciones al oeste, lo que llaman el petróleo atlántico. Y ya está llegando crudo del oeste de Shetland a Flotta. —En Orkney —puntualizó la mujer. —Se llevaron ellos la concesión — prosiguió Milne—. Allí, dentro de cinco o diez años el margen de beneficio será más sustancioso. —¿Y se irán del mar del Norte? Asintieron con la cabeza como un solo hombre. —¿Ha hablado usted con Briony? — inquirió la mujer de pronto. —¿Quién es Briony? —La… bueno, no está casada con Jake, ¿verdad? —añadió, dirigiéndose a Milne. —Una novia, creo —agregó este. —¿Dónde vive? —preguntó Rebus. —Comparte una casa con Jake, en Brae —respondió Milne—. Trabaja en la piscina. Rebus se volvió hacia Walt. —¿Está muy lejos? —A unos diez kilómetros. Lléveme allí. — Pasaron primero por la piscina, pero no estaba de turno y les indicaron dónde quedaba la casa. Brae parecía pasar por una crisis de identidad, como si de pronto hubiese tenido que cambiar. Las casas eran nuevas y anodinas; se notaba que había dinero, pero el dinero no lo compra todo y era imposible que Brae volviera a ser el pueblo de antaño, cuando aún no existía el terminal de Sullom Voe. Encontraron la casa y Rebus le indicó a Walt que aguardase en el coche. Le abrió una joven veinteañera con pantalón de chándal y una camiseta de tirantes blanca. Iba descalza. —¿Briony? —preguntó Rebus. —Sí. —Perdone, pero no sé su apellido. ¿Puedo pasar? —No. ¿Quién es usted? —El inspector John Rebus —dijo, mostrando su identificación—. Se trata de Alian Mitchison. —¿De Mitch? ¿Qué sucede? Había muchas respuestas a la pregunta y Rebus escogió una. —Ha muerto. Vio que ella palidecía y se agarraba a la puerta para sostenerse, pero no le dijo que entrara. —¿Desea sentarse? —aventuró Rebus. —¿Qué le ha sucedido? —No lo sabemos exactamente; por eso quería hablar con Jake. —¿No lo saben exactamente? —Podría tratarse de un accidente. Estoy intentando averiguar cosas sobre él. —Jake no está. —Lo sé. He intentado ponerme en contacto con él. —Llamaron varias veces del Departamento de Personal. —A petición mía. La mujer asintió repetidamente con la cabeza. —Pues él aún no ha regresado — añadió, sin apartar el brazo del marco de la puerta. —¿Podría darle un recado? —Yo no sé dónde está. —A medida que hablaba sus mejillas iban recobrando el color—. Pobre Mitch. —¿Y Jake, no tiene usted idea de dónde puede estar? —Se va por ahí a veces sin rumbo determinado. —¿Y no llama? —Él necesita su territorio. Igual que yo; el mío es la natación, y el de Jake el senderismo. —¿Cuándo vuelve, mañana…, pasado? —A saber —contestó ella, alzando los hombros. Rebus sacó del bolsillo su bloc de notas, escribió unas líneas y arrancó la página. —Tenga. Son dos números de teléfono. Dígale que me llame. —Muy bien. —Gracias. —Miraba la hoja, incapaz de llorar—. Briony, ¿hay algo que pueda usted decirme sobre Mitch? ¿Algún detalle que ayude en la investigación? Alzó la vista del papel y se le quedó mirando. —No —respondió, y a continuación le cerró despacio en las narices. En el último instante sus miradas se cruzaron y en sus ojos Rebus vio algo que no era desconcierto ni pena. Miedo, le pareció. Y un fondo calculador. Sintió de pronto que tenía hambre y que le apetecía tomar un café. Fueron a comer a la cantina de Sullom Voe. Era un local blanco, limpio y espacioso con macetas y carteles de prohibido fumar. Walt seguía parloteando acerca de que Shetland seguía siendo más nórdica que escocesa; prueba de ello era que la mayoría de los topónimos eran noruegos. A Rebus le parecía el fin del mundo, lo cual le complacía. Le dijo a Walt lo que había hablado en el avión con el de la pelliza. —Ah, ese debe de ser Mike Sutcliffe. Rebus pidió que le llevara a verle. Mike Sutcliffe había cambiado su pelliza de borrego por un impecable atuendo de trabajo. Le encontraron inmerso en una acalorada conversación junto a los depósitos de lastre de agua. Dos subalternos le escuchaban decir la poca diferencia que representaría sustituirles por un par de simios, a la par que hacía aspavientos mirando los depósitos y señalaba después los muelles, en uno de los cuales se veía un petrolero de tamaño no inferior a seis campos de fútbol. Al ver al inspector, Sutcliffe perdió el hilo del discurso; despidió a los trabajadores y echó a andar; pero tenía necesariamente que pasar por donde él estaba. Rebus esgrimió su mejor sonrisa. —Señor Sutcliffe, ¿me ha conseguido ese mapa? —¿Qué mapa? —replicó Sutcliffe sin detenerse. —Me dijo que tenía alguna idea de dónde dar con Jake Harley. —¿Ah, sí? Casi tenía que correr para mantenerse a su altura. Ya no sonreía. —Claro que sí —espetó con brusquedad. Sutcliffe se detuvo de pronto y Rebus lo rebasó por inercia. —Escuche, inspector, en este momento estoy hasta las gónadas de líos. Ahora no tengo tiempo. Y se largó sin dignarse a mirarle. Rebus le siguió sin decir palabra durante unos cien metros hasta que se cansó. Pero Sutcliffe continuó como si fuera a llegar al final del muelle y seguir caminando sobre las aguas si era preciso. Rebus volvió junto a Walt, pensativo. Aquello era poco menos que echarle a patadas. ¿Por qué habría cambiado así de actitud? Le vino a la mente la imagen de un viejo de pelo blanco con falda escocesa y escarcela. Sí, debía de ser eso. Walt le acompañó al edificio principal de la administración, y le dejó en un despacho con teléfono, diciéndole que iba a buscar café. Rebus cerró la puerta y tomó posesión de una mesa. Las paredes estaban invadidas por enormes fotos con plataformas petrolíferas, petroleros, oleoductos y el enclave de Sullom Voe; había montones de folletos de propaganda y, sobre un escritorio, la maqueta de un superpetrolero. Pidió línea y llamó a Edimburgo, buscando un término medio entre cierta diplomacia y un cuento chino, pero llegó a la conclusión de que ganaría tiempo diciendo la verdad. Mairie Henderson estaba en casa. —Mairie, soy John Rebus. —Válgame Dios. —¿Cómo no estás en el trabajo? —¿Es que no has oído hablar de la oficina portátil? Con el fax, un módem y el teléfono lo tienes resuelto. Escucha, estás en deuda conmigo. —¿Cómo es eso? —replicó Rebus intentando parecer ofendido. —Todo aquel trabajo que hice por ti y al final, de artículo nada. No es precisamente un toma y daca. Los periodistas tenemos memoria de elefante. —Te filtré la dimisión de sir Ian. —Sí, hora y media antes de que lo supieran los demás. Y, además, no era precisamente el crimen del siglo. Sé que me ocultas información. —Mairie, me duele que digas eso. —Me alegro. Y ahora dime que me llamas por cortesía. —Totalmente. ¿Qué tal estás? Se oyó un suspiro. —¿Qué quieres? Rebus giró ciento ochenta grados en el sillón. Era cómodo; ideal para dormir. —Necesito que escarbes un poco. —Vaya, qué sorpresa más inesperada. —Su nombre es Weir. Y se hace llamar mayor Weir, pero puede ser un rango espúreo. —¿T-Bird Oil? Mairie era una periodista excepcional. —Exacto. —Hizo un discurso en ese congreso. —Bueno, se lo leyó un tipo. Una pausa. Rebus se estremeció. —John, ¿estás en Aberdeen? —Algo así —admitió. —Cuéntame. —Después. —Y si hay una historia… —Serás la primera en la parrilla de salida. —¿Con algo más de ventaja que los noventa minutos de la última vez? —Dalo por hecho. Silencio. Ella era consciente de que podía ser mentira. Como periodista sabía bastante de eso. —De acuerdo. ¿Qué quieres saber de Weir? —No sé. Todo. Lo interesante. —¿Negocios o vida privada? —Ambas cosas; sobre todo, negocios. —¿Tienes un número de teléfono ahí en Aberdeen? —Mairie, no estoy en Aberdeen; por si alguien te pregunta. Volveré a llamarte. —Me han dicho que reabren el caso Spaven. —Una simple investigación interna. —¿Previa a una revisión? Entró Walt con dos cafés y Rebus se levantó. —Escucha, tengo que dejarte. —¿Te ha comido la lengua el gato? —Adiós, Mairie. —He comprobado que su avión sale dentro de una hora —dijo Walt. Rebus asintió con la cabeza y cogió el café—. Espero que le haya gustado la visita. «Joder —pensó Rebus—, lo dice en serio». 17 Aquella noche, una vez recuperado del vuelo de regreso a Dyce, Rebus comió en el mismo restaurante indio que Alian Mitchison. Y no fue por casualidad; quería ver por sí mismo el lugar. La comida no estaba mal: empanada de pollo ni mejor ni peor que la que se comía en Edimburgo. Los clientes eran parejas jóvenes y de mediana edad que conversaban en voz baja. No parecía el tipo de restaurante para ir de parranda tras quince días en el mar, sino más bien un lugar para pensar, si uno cenaba solo, naturalmente. Cuando le trajeron la cuenta recordó los cargos en la tarjeta de crédito de Mitchison y comprobó que eran el doble de lo que él había gastado. Enseñó su identificación de policía y pidió hablar con el encargado. El hombre llegó renuente a la mesa con la sonrisa pintada en el rostro. —¿Hay algún problema, señor? —No —dijo Rebus. El hombre se disponía a romper la nota, cuando Rebus le detuvo. —No; lo abonaré —dijo—. Sólo quería hacerle unas preguntas. —Por supuesto. Usted dirá. —Se sentó en la otra silla frente a él—. ¿En qué puedo servirle? —Un joven llamado Alian Mitchison solía cenar aquí más o menos cada dos semanas. El hombre asintió con la cabeza. —Ya vino un policía preguntando. Del DIC de Aberdeen; Bain ordenó que comprobasen datos de Mitchison y habían cursado un informe casi en blanco. —¿Le recuerda usted? Me refiero al cliente. —Un joven muy amable —contestó el hombre, asintiendo varias veces con la cabeza—. Le habré visto unas diez veces. —¿Solo? —A veces solo y a veces con una señora. —¿Podría describírmela? Negó con la cabeza. Un estrépito en la cocina lo distrajo. —Únicamente puedo decirle que no siempre venía solo. —¿Y por qué no se lo mencionó al otro policía? El hombre se le quedó mirando como si no hubiese entendido la pregunta, mientras se ponía en pie, claramente preocupado por lo ocurrido en la cocina. —Sí que se lo dije —respondió, alejándose. Un detalle que el DIC de Aberdeen había omitido expresamente en el informe… Había otro gorila en la puerta del Burke’s, así que tuvo que pagar la entrada. Era la noche de los setenta, y se daban premios a los mejores disfraces. Observó el desfile de zapatos con plataforma, pantalones de pata de elefante, minifaldas y maxifaldas y corbatas estrechas. Una pesadilla: le recordaba las fotos de su boda. Había un Travolta de Fiebre del sábado noche y una chica bastante parecida a la Jodie Foster de Taxi Driver. La música era una mezcla de disco kitsch y rock regresivo: Chic, Donna Summer, Mud, Showaddywaddy y Rubettes, intercalados con Rod Stewart, Rolling Stones, Status Quo y ráfagas del Hi-Ho Silver Lining de Hawkwind. Jeff Beck: ¡El remate! La vieja canción le hizo volver al pasado. El pinchadiscos tenía el Connection de Montrose, una de las mejores versiones de la canción de los Stones. Una noche él la estuvo escuchando en el barracón del Ejército en un radiocasete Sanyo, con un solo auricular para que no le oyeran, y por la mañana estaba sordo de un oído. Desde entonces cada noche cambiaba el auricular de lado para no quedarse sordo de verdad. Se sentó a la barra. Era como la barrera desde donde hombres solos admiraban en silencio la pista. Los compartimientos y las mesas estaban reservados a parejas y fiestas de empresas; las mujeres chillaban como si realmente se divirtieran. Vestían tops escotados y faldas cortas ajustadas y con aquella escasa luz parecían todas estupendas. Pensó que estaba bebiendo demasiado deprisa; echó más agua al whisky y pidió hielo al camarero. Estaba en el extremo de la barra, a menos de dos metros del teléfono público. Imposible hablar con la música a todo volumen y, de momento, no había tregua. Eso le hizo pensar que el único momento razonable para llamar sería fuera de horas, cuando cesara el jaleo. Pero entonces no habría clientes; sólo el personal… Se levantó y dio una vuelta en torno a la pista. Un letrero indicaba un pasillo para ir a los servicios. Se dirigió hacia allí y nada más entrar oyó en uno de los cubículos a alguien esnifando. Se lavó las manos y esperó. Oyó la descarga de la cisterna y el pestillo al abrirse la puerta y dar paso a un joven trajeado. Rebus le enseñó la placa. —Queda detenido. Cualquier cosa que diga… —¡Eh, oiga! —protestó el joven. Aún tenía restos de polvo blanco en la nariz. Veintitantos años; ejecutivo de baja categoría, aspirante a la mediana. Chaqueta nueva pero no cara. Le empujó contra la pared, dirigió el secador de manos a su rostro y apretó el botón del aire. —¿Y este polvo qué? El individuo apartó la cara del calor. Temblaba como un flan sin saber qué decir. —Una pregunta —dijo Rebus— y te largas… ¿Cómo dice la canción? Libre como un pájaro. Una pregunta. El hombre asintió con la cabeza. —¿Qué? Rebus aumentó la presión de la mano. —La droga —dijo. —Sólo la tomo los viernes por la noche. —¿De dónde la sacaste la última vez? —De uno que a veces viene por aquí. —¿Está hoy? —No lo he visto. —¿Qué aspecto tiene? —Corriente; nada de particular. Usted dijo una pregunta. —Te mentí —replicó Rebus, soltándole. El hombre dio un resoplido y se estiró la chaqueta. —¿Puedo irme? —Largo. Se lavó las manos y se aflojó el nudo de la corbata para desabrocharse el primer botón. Que se fuera con el de la farlopa. Se marcharía; o quizá se quejase a la dirección. Tal vez procuraban que no hubiera esa clase de incidentes. Salió de los servicios y buscó las oficinas, pero no veía ninguna puerta. En el vestíbulo había una escalera con un gorila que impedía el paso. Le dijo que quería hablar con el encargado. —No se puede. —Es importante. El gorila meneó despacio la cabeza sin apartar los ojos de Rebus, quien lo catalogó rápidamente: un borracho de mediana edad, un tipo patético con esmoquin. No había más remedio que desengañarle. Le enseñó la placa. —Departamento de Investigación Criminal. Hay gente vendiendo droga en el local y ha faltado un suspiro para que llamase a la Brigada de Narcóticos. ¿Puedo hablar con el jefe? Y habló con el jefe. —Soy Erik Stemmons —dijo el hombre mientras se levantaba de la mesa de despacho y acudía a darle la mano. Era una oficina pequeña, bien decorada e insonorizada; sólo se oían levemente los graves de la música de pista. Había media docena de monitores de vídeo. Tres de la pista, dos de la barra y uno general de los compartimientos. —Ponga uno en el meadero —dijo Rebus—, que es donde pasan las cosas. Veo que hay dos en la barra. ¿Problemas con el personal? —Desde que pusimos las cámaras no. Stemmons vestía vaqueros y una camiseta blanca de mangas cortas subidas hasta los hombros. Llevaba el pelo largo y rizado, quizá con permanente, pero ya estaba algo calvo y se le notaban arrugas en la cara. No era mucho más joven que Rebus y sus intentos por rejuvenecerse le hacían parecer mayor. —¿Es usted del DIC de Grampian? —No. —Ya me lo parecía. Casi todos vienen por aquí y son buenos clientes. Siéntese, haga el favor. Rebus tomó asiento y Stemmons se acomodó tras su mesa, llena de papeles. —Francamente, me sorprende su afirmación —prosiguió—. Cooperamos de lleno con la policía de aquí y el club está tan limpio como el primero. Aunque ya sabe usted que es imposible acabar con la droga al cien por cien. —Había un tipo esnifando en los servicios. Stemmons se encogió de hombros. —¿Lo ve? ¿Qué podemos hacer? ¿Cachear a todo el mundo en la entrada? ¿Tener un perro olisqueando por el local? —Soltó una breve carcajada—. Compréndalo. —¿Cuánto tiempo lleva viviendo aquí, señor Stemmons? —Vine en el setenta y ocho. Me gustó y me quedé. Hace casi veinte años. Estoy prácticamente integrado. —Otra carcajada; y Rebus siguió impasible. Stemmons puso las palmas de las manos sobre el escritorio—. A cualquier parte del mundo adónde van los norteamericanos, Vietnam, Alemania, Panamá, llegan empresarios. Y mientras haya negocio, ¿por qué íbamos a marcharnos? —Se miró las manos—. ¿Qué quiere, en realidad? —Quiero saber qué puede decirme de Fergus McLure. —¿Fergus McLure? —Ha muerto. Vivía cerca de Edimburgo. El norteamericano negó con la cabeza. —Lo siento. No me suena de nada el nombre. «¡Hombre, qué casualidad!», pensó Rebus. —No tiene teléfono aquí, por lo que veo. —¿Cómo dice? —Teléfono. —Uso un móvil. —La oficina portátil. —Abierta las veinticuatro horas. Oiga, si tiene una queja plantéesela a la policía de aquí. No quiero problemas. —No sabe usted lo que son problemas, señor Stemmons. —Oiga —replicó el norteamericano apuntándole con el dedo—, si tiene algo que decir, dígalo. Si no, la puerta es eso que tiene detrás de usted. —Y usted es eso que tengo aquí delante con la cara muy dura —replicó Rebus, levantándose al tiempo que se inclinaba sobre la mesa—. Fergus McLure tenía información sobre una operación de narcóticos. Y murió de repente. Pero en su despacho apareció el número de teléfono de este club. Y McLure no era precisamente un discotequero. —¿Y bien? Fue como si viera a Stemmons ante el tribunal diciendo exactamente lo mismo. Y al jurado planteándose el mismo interrogante. —Mire —añadió Stemmons aplacado—, si yo tuviese algo que ver con esa operación, ¿iba a darle a ese McLure el número del teléfono público del club, que puede cogerlo cualquiera, o le daría el del móvil? Usted que es policía, ¿qué cree? Rebus se imaginó a un juez sopesando las dos opciones. —Aquí conoció Johnny Biblia a su primera víctima, ¿verdad? —Joder, no me saque eso ahora. ¿Es usted un morboso o qué? Bastante nos fastidiaron los del DIC durante semanas. —¿No le reconoció por las descripciones? —Nadie; ni el gorila. Y les pago para eso, para que recuerden las caras. Ya les dije a sus compañeros que a lo mejor la conoció después de que ella se marchará de aquí. ¿Cómo puede saberse? Rebus se dirigió a la puerta y se detuvo. —¿Su socio no está? —¿Judd? No, hoy no está. —¿Tiene despacho? —La puerta de al lado. —¿Puedo verlo? —No tengo llave. Rebus comenzó a abrir la puerta. —¿Él también usa móvil? Había pillado a Stemmons desprevenido. El norteamericano tosió antes de contestar. —¿No me ha oído? —Judd no tiene móvil. Detesta el teléfono. —¿Y qué hace si hay una emergencia? ¿Envía señales de humo? Rebus sabía perfectamente lo que haría Judd Fuller: hablar desde un teléfono público. Pensó que se había ganado una copa antes de retirarse, pero a mitad de camino de la barra se quedó helado. Una nueva pareja ocupaba uno de los compartimientos. Y conocía a los dos. Ella era la rubia del bar del hotel y el hombre que tenía a su lado, con los brazos estirados sobre el respaldo de los asientos, tendría veinte años menos que ella y llevaba una camisa abierta que dejaba ver muchas cadenas de oro. Seguramente habría visto a alguien vestido así en alguna película, o quizá participaba en el concurso de disfraces imitando al malo de los años setenta. Aquel rostro con verrugas era inconfundible. Mad Malky Toal. Stanley. Y estableció la relación. No paraba de establecer relaciones. Se sintió mareado y encontró apoyo en el teléfono público. Descolgó y metió una moneda. Tenía el número en el bloc de notas. Comisaría de Partick. Preguntó por el inspector Jack Morton y esperó una eternidad. Echo más monedas y al final le dijeron que Morton se había marchado. —Es urgente —dijo—. Soy el inspector John Rebus. ¿Tiene su número particular? —Puedo hacer que él le llame — respondió la voz—. ¿Le parece, inspector? ¿Qué podía decir? Glasgow era el territorio de Ancram. Si daba su número podía llegar a oídos suyos y sabría dónde estaba… A la mierda; sólo iba a estar allí un día más. Recitó el número y colgó, dando gracias al cielo porque el pinchadiscos hubiera puesto algo lento: In a Broken Dream[12] de Python Lee Jackson. De esos tenía él de sobra. Se sentó a la barra de espaldas a Stanley y la mujer. Pero los veía deformados en el espejo tras las luces cambiantes. Figuras en sombra, distantes, que se enroscaban y desenroscaban. Claro, Stanley estaba en Aberdeen, ¿habría matado a Tony El? ¿Por qué? Y lo que era más importante: ¿estaba en Burke’s por casualidad?, ¿qué hacía con la rubia del hotel? Comenzaba a atar cabos. Estaba atento por si sonaba el teléfono, rogando que pusieran otro disco lento. Bowie, John, I’m Only Dancing[13]. Una guitarra serrando metal. Daba igual: el teléfono seguía mudo. —Ahí va una que más vale olvidarla —dijo el pinchadiscos con voz cansina —, pero quiero veros bailarla porque si no tendré que ponerla otra vez. Mouldy Old Dough[14] de Lieutenant Pigeon. Sonó el teléfono y Rebus se abalanzó sobre él. —Diga. —John, ¿no tienes demasiado alta la música? —Estoy en una disco. —¿A tu edad? ¿Es esa la emergencia? ¿Es para que te saque de ahí? —No. Quiero que me describas a Eve. —¿Eve? —La mujer de Joe Toal. —Sólo la he visto en fotos — contestó Jack Morton, pensando—. Rubia teñida y unas facciones duras. Hace veinte o treinta años quizá fuese una Madonna, aunque tal vez exagero. La compañera de Tío Joe, Eve, intentando ligarle en un hotel de Aberdeen. ¿Coincidencia? Poco probable. ¿Para sacarle información? Buena jugada. Y allí estaba Stanley; los dos tan acaramelados… Recordó lo que le había dicho ella: «Ventas. Productos para la industria del petróleo». Sí, ahora comprendía qué clase de productos… —John… —Dime, Jack. —Tu número de teléfono ¿no es un prefijo de Aberdeen? —Que quede entre nosotros. No se lo chives a Ancram. —John, una pregunta… —¿Qué? —¿Eso que se oye no es Mouldy Old Dough? Rebus colgó, pagó su copa y se fue. Había un coche aparcado enfrente. El conductor bajó el cristal de la ventanilla para que le viera. Era el inspector Ludovic Lumsden. Rebus sonrió, le saludó con la mano y cruzó la calle mientras pensaba que no podía creerlo. —Hola, Ludo —dijo con el tono natural de quien ha salido a tomar una copa y a bailar—. ¿Qué haces por aquí? —No estabas en el hotel y pensé que habrías venido aquí. —Acertaste. —Me has mentido, John. Me hablaste de un librillo de fósforos del club Burke’s. —Sí. —En Burke’s no hacen librillos de fósforos. —Oh. —¿Te llevo a algún sitio? —El hotel queda a dos minutos. —John —dijo Lumsden con una mirada glacial—, ¿te llevo a algún sitio? —Pues claro, Ludo —contestó, dando la vuelta al coche y sentándose a su lado. Fueron hacia el puerto y aparcaron en una calle solitaria. Lumsden paró el motor y se volvió hacia él. —¿Y bien? —¿Y bien, qué? —Pues que fuiste hoy a Sullom Voe sin que te dignaras informarme. Mi terreno se ha convertido en tu terreno. ¿Qué te parecería si yo fuese a Edimburgo y me pusiera a actuar a tus espaldas? —¿Es que soy un prisionero? Creí que era del bando de los buenos. —No es tu ciudad. —Sí, ya lo veo. Pero quizá tampoco sea la tuya. —¿Qué quieres decir? —Lo que quiero decir es quién manda realmente aquí en la sombra. Tenéis una juventud desquiciada por la frustración, candidata perfecta para la droga o cualquier cosa que les anime la vida. Y esta misma noche he visto en esa discoteca al loco del que te hablé: Stanley. —¿El hijo de Toal? —El mismo. ¿Querrías decirme si ha venido aquí a una exposición de flores? —¿Se lo has preguntado? Rebus encendió un cigarrillo y bajó el cristal de la ventanilla para tirar la ceniza fuera. —No me vio. —Tú crees que deberíamos interrogarle a propósito de Tony El. — La respuesta era obvia—. ¿Y qué nos va a decir: «Sí, claro, yo lo maté»? Vamos, John. Una mujer golpeó con la mano en la ventanilla. Lumsden bajó el cristal. Era una buscona. —¿Dos? Bueno, normalmente no hago tríos, pero no estáis mal… Ah, hola, señor Lumsden. —Buenas noches, Cleo. La mujer miró a Rebus y, de nuevo, a Lumsden. —Veo que ha cambiado de gustos. —Lárgate, Cleo —dijo Lumsden subiendo el cristal. La mujer desapareció en la oscuridad. Rebus se volvió hacia Lumsden. —Mira, no sé lo corrupto que estás. No sé quién paga mi hotel. Hay muchas cosas que ignoro, pero me da la impresión de que empiezo a conocer la ciudad. Lo sé porque es muy parecida a Edimburgo. Y sé que podrías vivir aquí varios años sin ver lo que hay bajo la superficie. Lumsden se echó a reír. —Llevas aquí… ¿Cuánto?, ¿día y medio? Eres un turista; no presumas de conocerla. A mí, que hace mucho más tiempo que vivo aquí, no se me ocurriría alardear. —Es igual, Ludo… —musitó Rebus. —Esta discusión no nos lleva a ninguna parte. —Tú eres el que quería hablar. —Y sólo hablas tú. Rebus lanzó un suspiro y comenzó a hablar como si se dirigiera a un niño. —El Tío Joe domina Glasgow, incluido, supongo, una buena tajada del narcotráfico. Ahora está aquí su hijo, tomando copas en el Burke’s. Un confidente de Edimburgo tenía información sobre un cargamento que iba destinado al norte. Y además tenía el número de teléfono de Burke’s. Y acabó ahogado. Es una pista —añadió, alzando un dedo—. Tony El torturó a un trabajador del petróleo, que también murió. Acto seguido ese Tony El viene aquí y aparece muerto. Son tres muertes de momento, todas sospechosas y nadie hace nada. —Alzó de nuevo el dedo—. Segunda pista. ¿Hay relación entre las dos últimas? No lo sé. De momento lo único que las relaciona es Aberdeen. Pero ya es algo. Tú no me conoces, Ludo. Todo lo que necesito es un buen comienzo. —¿Puedo cambiar ligeramente de tema? —Adelante. —¿Sacaste algo en limpio en Shetland? —Hostilidad. Una de mis aficiones. Soy coleccionista. —¿Y vas mañana a Bannock? —No has perdido el tiempo. —Unas simples llamadas. ¿Sabes qué? —añadió, dando al contacto—. Estoy deseando que te largues. Mi vida era muy tranquila antes de que tú llegaras. —Soy una diversión continua —dijo Rebus, mientras abría la portezuela. —¿Adónde vas? —Vuelvo a pie. Es una noche agradable. —Como gustes. —Siempre lo hago. Rebus contempló cómo el coche se alejaba y tomaba una curva. Escuchó desvanecerse el ruido del motor, tiró el cigarrillo y echó a andar. El primer club que encontró era el Yardarm. Era la noche de baile exótico, con un espantapájaros en la puerta para cobrar la entrada. Él ya estaba de vuelta. El momento de auge de los bailes exóticos a finales de los setenta había sido generalizado en los pubs de Edimburgo: hombres con gafas oscuras, la chica del striptease elegía tres discos de la máquina y después, si querías que la cosa fuera a más, toda la colección. —Sólo dos libras, amigo —dijo el espantapájaros, pero Rebus negó con la cabeza y siguió su camino. La noche estaba llena de ruidos: alaridos de borrachos, silbidos y pájaros que ignoraban lo tarde que era. Unos polis interpelaban a dos quinceañeros. Pasó de largo como un turista más. Quizá Lumsden tuviera razón, pero él no pensaba así. Aberdeen era muy parecido a Edimburgo. A veces ibas a un pueblo o a una ciudad y no le cogías el pulso, pero no era el caso de Aberdeen. En Union Terrace un múrete de piedra protegía el parque que se extendía en declive hacia una hondonada. Su coche seguía aparcado en la otra acera, justo delante del hotel. Iba a cruzar cuando dos manos le agarraron por los brazos, tirando de él hacia atrás. Cayó sobre el murete y siguió cuesta abajo dando tumbos y revolcones. Caía, rodaba… Resbalaba por la pendiente del parque, sin poder parar, dejándose ir, golpeándose con matas y arbustos, rompiéndose la camisa. Le entraba tierra en la nariz y sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Al fin aterrizó en el césped recién cortado boca arriba y sin aliento, más furioso que dolorido. Oyó ruido entre los arbustos. Bajaban a por él. Consiguió ponerse de rodillas, pero le alcanzó un puntapié que le tumbó de bruces con los brazos abiertos. El pie agresor le presionó con fuerza la cabeza y se la inmovilizó, haciéndole chupar hierba y aplastándole la nariz. Ahora le agarraban los brazos por detrás tirando un poco hacia arriba: un dolor insoportable que no le impidió darse cuenta de que no le convenía moverse. Debían de ser al menos dos hombres. Las calles con borrachos quedaban muy lejos y el tráfico era un zumbido distante. Notó algo frío contra la sien. Sabía lo que era: una pistola. Fría como el hielo. Una voz le silbó al oído. Le golpeaba el pulso agitado y tuvo que hacer un esfuerzo para escucharla. Casi un susurro, difícil de reconocer. —Es un aviso, así que espero que escuche. No podía hablar. Tenía la boca llena de tierra. Aguardó a oír el aviso pero no decían nada. Un culatazo en el temporal, por encima del oído. Miles de estrellas y oscuridad. Se despertó; aún era de noche. Se sentó y miró a su alrededor. No podía ni mover los ojos de dolor. Se tocó la cabeza… no tenía sangre. Le habían golpeado con algo romo. Para que se enterara. Y le habían dejado tirado allí mismo. Miró en los bolsillos y tenía el dinero, las llaves, el carnet de policía y todo lo demás. Sí, claro que no era un atraco. ¿No le habían dicho que se trataba de un aviso? Intentó levantarse. Le dolía el costado. Se miró y vio que tenía una rozadura de haber rodado por la pendiente. También rasguños en la frente y había sangrado un poco por la nariz. Miró en el suelo a su alrededor, pero no habían dejado ningún rastro. No era una chapuza. De todos modos, procuró rastrear por donde ellos habían bajado por si se les había caído algo. Nada. Se irguió sobre el muro y lo saltó. Un taxista le miró asqueado y apretó el acelerador. Un borracho, un vagabundo, un perdedor. Pura escoria. Cruzó cojeando hacia el hotel. La recepcionista iba ya a descolgar el teléfono para pedir ayuda, pero le reconoció antes de hacerlo. —¿Qué le ha sucedido? —Me caí por una escalera. —¿Quiere que avise a un médico? —Sólo la llave, por favor. —Tenemos un botiquín. —Que me lo suban a la habitación. Se dio un baño, tranquilo y sin prisas, se secó bien y se miró las contusiones. Un chichón en la sien y Un dolor de cabeza peor que diez resacas. Se le habían clavado espinas en el costado, pero se las pudo sacar. Se limpió la raspadura; no necesitaba emplastos. Le dolería por la mañana, pero podría dormir si no volvía a oír el ruidito de la almohada. Con el botiquín le llegó un coñac doble y se lo tomó con mano temblorosa. Se tumbó en la cama y telefoneó a su casa para escuchar los mensajes. Ancram y más Ancram. Era muy tarde para llamar a Mairie, pero probó con Brian Holmes. Tardó en contestar. —¿Sí? —Brian, soy yo. —¿Qué deseas? Rebus hablaba con los ojos cerrados, tratando en vano de conjurar el dolor. —¿Por qué no me dijiste que Nell se había marchado? —¿Cómo te has enterado? —Fui a tu casa y vi el panorama. ¿Quieres hablar de ello? —No. —¿El problema de siempre? —Quiere que deje la policía. —¿Y? —Quizá tenga razón. Pero ya lo he intentado y es duro. —Lo sé. —Bueno, hay más de una manera de dejarlo. —¿Qué quieres decir? —Nada. Y se cerró en banda. Sólo quería hablar del caso Spaven; el resultado de la lectura de las notas. Ancram se olería cierta connivencia, que no se decía toda la verdad; pero no podría hacer nada para evitarlo. —También he visto que interrogaste a un antiguo amigo de Spaven: Fergus McLure. Acaba de morir, ¿sabes? —Madre mía. —Ahogado en el canal que pasa por Ratho. —¿Cuál es el resultado de la autopsia? —Tiene un golpe feo en la cabeza anterior a la caída al agua. No creen que fuera un accidente, así que… —Así que, ¿qué? —Yo en tu caso no me dejaría ver. No le des más facilidades a Ancram. —Hablando de Ancram… Te anda buscando. —Digamos que me perdí la primera entrevista. —¿Dónde estás? —Emboscado —dijo con los ojos cerrados y tres paracetamol en el estómago. —No creo que se haya tragado tu cuento de la gripe. —Él sabrá. —Puede. —Entonces, ¿has acabado lo de Spaven? —Pues, sí. —¿Y el preso, el último que habló con Spaven? —Estoy en ello, pero creo que no tiene domicilio fijo y a lo mejor tardo. —Te lo agradezco mucho, Brian. ¿Te has preparado una explicación por si Ancram lo descubre? —No te preocupes. Cuídate, John. —Y tú, hijo. ¿«Hijo»? ¿De dónde había salido eso? Colgó y cogió el mando a distancia del televisor. Esa noche se las arreglaría con balonvolea playero… CRUDO MUERTO 18 Petróleo: oro negro. Los derechos de prospección y explotación del mar del Norte estaban asignados desde hacía tiempo. Las compañías petrolíferas habían gastado mucho en los sondeos y había parcelas sin garantía de extracción de petróleo o gas. Llegaron barcos cargados de equipo científico y, mucho antes de plantar el primer pozo experimental, hubo que analizar y estudiar los datos. Había casos en que las bolsas estarían incluso a tres mil metros por debajo del lecho marino. La madre naturaleza no era pródiga con sus tesoros ocultos. Pero los saqueadores tenían mucha más pericia técnica y las profundidades de más de doscientos metros eran pan comido. De hecho, los últimos descubrimientos —petróleo atlántico a doscientos kilómetros al oeste de las Shetland— estaban a cuatrocientos o seiscientos metros. Si la primera perforación daba buen resultado, valía la pena proceder a la extracción y levantar una plataforma con sus diversos módulos complementarios. En algunas zonas del mar del Norte el tiempo era tan imprevisible para racionalizar la carga de los petroleros que hubo que tender oleoductos: los de Brent y Ninian llevaban el crudo directamente a Sullon Voe, y otros conducían el gas a Aberdeenshire. A pesar de ello, el petróleo se resistía. Había campos en los que únicamente se podía extraer un cuarenta o un cincuenta por ciento de la reserva; pero se trataba de una reserva de un billón y medio de barriles. Por otro lado, había que considerar la plataforma en sí, algunas eran de trescientos metros de alto, una infraestructura de cuarenta mil toneladas, que requería ochocientas toneladas de pintura más un peso adicional con módulos y equipo de otras treinta mil toneladas. Las cifras mareaban. Rebus trataba de retenerlas, pero al cabo de un rato optó por resignarse y rendirse a la admiración. El sólo había visto un pozo petrolífero con motivo de una visita a unos familiares en Methil. La calle de casitas prefabricadas desembocaba directamente en el almacén de materiales de construcción, junto al cual se erguía hacia el cielo aquella torre de acero, que ya desde kilómetro y medio le había parecido enorme. Lo recordaba ahora al mirar las relucientes fotografías del folleto sobre Bannock. Señalaba que la plataforma tenía mil quinientos kilómetros de cable eléctrico y albergaba a casi doscientos trabajadores. Sobre su base, una vez remolcada hasta el campo de extracción y anclada en él, se habían instalado una docena de módulos: cuanto era necesario para efectuar el proceso de separación y almacenamiento del crudo y el gas. La estructura estaba proyectada para resistir vientos de cien nudos y temporales con olas de más de treinta metros. Esperaba que aquel día el mar estuviera en calma. Leía sentado en una sala de espera del aeropuerto de Dyce, algo nervioso por el vuelo que iba a emprender. El folleto insistía en que la seguridad era primordial en un «entorno tan peligroso potencialmente» y lo ilustraba con fotos de los equipos de bomberos, de un barco de apoyo y seguridad siempre listo y de botes salvavidas perfectamente equipados. «Hemos aprendido la lección de la plataforma Piper Alpha». La Piper Alpha, situada al nordeste de Aberdeen, se cobró más de ciento sesenta vidas una noche de verano de 1988. Muy tranquilizador. El acólito que le había dado el folleto le dijo que esperaba que hubiese traído algo para leer. —¿Por qué? —Porque el vuelo puede durar tres horas y la mayor parte del tiempo hay demasiado ruido para charlar. Tres horas. Se había acercado al quiosco del terminal a comprar un libro. Sabía que era un viaje de dos etapas: aterrizaje en Sumburgh y después en un helicóptero Puma hasta Bannock. Tres horas de ida y tres horas de vuelta. Bostezó y miró el reloj. Aún no eran las ocho. No había querido desayunar porque no le apetecía vomitar en pleno vuelo. Su dosis matinal: cuatro comprimidos de paracetamol y un vaso de zumo de naranja. Estiró los brazos para mirarse cómo le temblaban las manos debido a la conmoción. Había dos anécdotas del folleto que le hacían gracia: que el nombre de las torres «derrick» procediera del apellido de un verdugo del siglo XVII y que el primer crudo descargado en tierra firme hubiera llegado a Cruden Bay, donde Bram Stoker solía pasar sus vacaciones. Un tipo de vampirismo por otro… sólo que el folleto no lo exponía así. Tenía enfrente un televisor que pasaba un vídeo sobre seguridad explicando lo que había que hacer en caso de que el helicóptero cayera al mar del Norte. Todo parecía ir de perlas: los pasajeros abandonaban sus asientos, localizaban las balsas salvavidas hinchables y las botaban en unas aguas tan calmas como las de una piscina cubierta. —¡Santo Dios! ¿Qué te ha pasado? Alzó la vista. Ludovic Lumsden con un periódico doblado en el bolsillo de la chaqueta y un vaso de café en la mano. —Me atacaron —contestó Rebus—. Tú no sabrás nada, claro. —¿Que te atacaron? —Anoche. Dos tipos me esperaban cerca del hotel. Me tiraron por encima del muro al parque y me dieron un culatazo —dijo, tocándose el chichón de la sien. El dolor era peor que los moratones. Lumsden se acomodó dos asientos más allá, horrorizado. —¿Lograste verlos? —No. Lumsden dejó el vaso de café en el suelo. —¿Te robaron algo? —No querían robarme, era un simple aviso. —¿De qué? —El golpe —contestó Rebus, y se llevó un dedo a la sien. —¿Ese era el aviso? —inquirió Lumsden ceñudo. —Supongo que querían que leyera entre líneas. Tú no podrías ayudarme a interpretarlo, claro. —¿Qué insinúas? —Nada —replicó Rebus, mirándole fijamente—. ¿Qué haces aquí? Lumsden seguía con la vista clavada en las baldosas del suelo. —Te acompaño en el viaje. —¿Por qué? —Soy el enlace con las petroleras. Vas a visitar una plataforma y tengo que ir contigo. —¿Para vigilarme? —Es el reglamento —respondió sin dejar de mirar el televisor—. No pienses en el chapuzón. Hice el cursillo de entrenamiento y el resumen es que al caer al agua le quedan a uno cinco minutos. —¿Y pasados esos cinco minutos? —Hipotermia. —Lumsden cogió el café del suelo y dio un sorbo—. Así que reza por que no pillemos una tormenta. Después del aeropuerto de Sumburgh no se veía más que agua y un cielo surcado por nubes. El ruidoso bimotor Puma volaba bajo. Los trajes salvavidas que les habían obligado a ponerse eran muy ceñidos e incómodos. El de Rebus era naranja intenso de una sola pieza, con capucha; le indicaron que se cerrase la cremallera hasta el cuello y el piloto le recomendó que se pusiera también la capucha, pero su experiencia le decía que yendo sentado con la capucha puesta las perneras acabarían por rajarle el escroto. Había ido en helicóptero en sus tiempos de militar, pero sólo en vuelos cortos. El diseño había cambiado con los años, pero aquel Puma era tan ruidoso como los cacharros utilizados antaño por el Ejército. Desde luego, todos llevaban protectores auditivos por los que les hablaba el piloto. Iban en compañía de otros dos ingenieros del consorcio. Desde aquella altura, el mar del Norte parecía tranquilo y sólo se advertía la suave ondulación de la superficie por efecto de las corrientes. El agua parecía negra debido a la capa de nubes. El folleto explicaba ahora con abundancia de detalles las medidas antipolución y Rebus trató de leer el libro, pero le temblaba en las rodillas y veía el texto borroso; además, no podía concentrarse en la historia. Lumsden miraba por la ventanilla, entornando los ojos por la fuerte luz. Rebus sabía que no le quitaba ojo porque la noche anterior le había tocado una fibra sensible. Lumsden le dio un golpecito en el hombro, señalándole la ventanilla. A la derecha se veían tres plataformas y en una de ellas un petrolero maniobraba para dejar el muelle. Las enormes antorchas lanzaban llamaradas amarillas que lamían el cielo. El piloto dijo que sobrevolarían los campos de Ninian y Brent por el oeste antes de llegar a Bannock. Poco después anunciaba por radio: —Estamos llegando a Bannock. Rebus miró por encima del hombro de Lumsden y vio que se aproximaban a una plataforma. El punto culminante era una chimenea pero estaba apagada. Claro que Bannock estaba en las últimas y no quedaba mucho gas ni crudo. Al lado de la chimenea había un tubo, mezcla de chimenea industrial y cohete espacial, pintado de rojo con rayas blancas, como la antorcha. Debía de ser el pozo de perforación. Rebus leyó en el faldón de la plataforma T-Bird Oil, bloque número 211/7. En el borde de la plataforma se alzaban tres enormes grúas y una parte de la misma servía de helipuerto, pintada de verde con un círculo amarillo rodeando la letra H. Pensó que una simple ráfaga podía llevárselos. Y había una distancia de más de treinta metros. Del faldón colgaban botes salvavidas y en otra destacaban unos barracones blancos prefabricados parecidos a enormes contenedores. A un costado de la estructura había un barco de apoyo y seguridad amarrado. —Vaya —dijo el piloto—, ¿qué es eso? Acababa de avistar otro barco que navegaba en círculo alrededor de la plataforma a una distancia de casi media milla. —Manifestantes —añadió—. Idiotas. Lumsden miró por la ventanilla y señaló hacia abajo. Rebus lo veía ahora: era una embarcación alargada pintada de color naranja con las velas recogidas. Le pareció que estaba peligrosamente cerca del barco de seguridad. —Se van a matar —comentó Lumsden—. ¡Que revienten! —Vivan los polis con objetividad. El aparato hizo un giro muy cerrado sobre el mar antes de enfilar hacia el helipuerto. Rebus rogaba al cielo en medio de un espantoso bamboleo a tan sólo unos veinte metros de la pista. Veía alternativamente el área de la H, el mar picado y otra vez la pista. Y de pronto aterrizaron en lo que parecía una especie de red de pesca que cubría la H mayúscula blanca. Nada más abrirse las puertas se quitó los audífonos de protección. Lo último que oyó fue: «Agachen la cabeza al salir». Lo hizo. Dos hombres con mono color naranja, casco amarillo y protectores en los oídos les esperaban al pie del aparato y les entregaron sus respectivos cascos. A los ingenieros les encaminaron en una dirección y a Rebus y Lumsden en otra. —Seguramente les apetecerá un té después del viajecito —dijo su guía, que advirtió que Rebus batallaba con su casco—. La correa es regulable —le dijo, mostrándole cómo hacerlo. Rebus comentó que el viento era feroz y el hombre se echó a reír. —Esto es calma chicha —le gritó para que pudiera oírle. Rebus no pensaba más que en encontrar dónde asirse. No era sólo el viento, sino la sensación de fragilidad de aquella estructura. Esperaba ver petróleo, olerlo, y allí lo único que se veía era agua de mar: el mar del Norte por todas partes. Una inmensidad frente a aquella mota de metal soldado. Penetraba en sus pulmones y el salitre se le adhería a las mejillas; aquellas olas parecían amenazar con engullirle y se le antojaba más inmenso que el cielo, una fuerza de la naturaleza digna de respeto. El guía sonreía. —Sé lo que está pensando. A mí me sucedió igual la primera vez. Rebus asintió con la cabeza. Los nacionalistas decían que el petróleo era de Escocia y que las compañías tenían concesiones de explotación, pero él, in situ, lo veía distinto: el petróleo era del mar y no iba a entregarlo por las buenas. El guía les condujo a la relativa seguridad de la cantina. Un local limpio y tranquilo con jardineras de ladrillo y largas mesas blancas ya preparadas para el turno siguiente. Dos tipos con mono naranja tomaban té en una mesa y otros tres con camisas de cuadros comían chocolatinas y yogur. —A la hora de la comida es una locura —comentó el guía, cogiendo una bandeja—. ¿Té para los dos? Lumsden y Rebus asintieron. Una mujer les sonreía desde el extremo de los mostradores. —Hola, Thelma. Tres tés. ¡Qué bien huele el menú! —comentó el guía. —Menestra y bistec con patatas o chili —dijo la mujer, sirviendo los tés de una gran tetera. —La cantina permanece abierta las veinticuatro horas del día —comentó el cicerone a Rebus—. Muchos nuevos al principio se hartan de comer. El pudín es mortal —añadió a la par que se daba unas palmaditas en el vientre y reía—. ¿A que sí, Thelma? Rebus recordó que el hombre de Yardarm le había hecho el mismo comentario. A pesar de estar sentado, a Rebus le temblaban las piernas. Lo atribuyó al vuelo. El guía dijo que se llamaba Eric y que, dado que eran policías, omitiría el vídeo preliminar de seguridad. —Aunque, de acuerdo con el reglamento, debería enseñárselo. Los dos negaron con la cabeza y Lumsden preguntó cuánto faltaba para abandonar aquella plataforma. —El último crudo ya ha sido extraído —respondió Eric—. Bombearemos una última carga de agua de mar en el depósito y casi todos marcharemos a tierra. Aquí sólo quedarán los de mantenimiento hasta que decidan qué hacer con ella. Y más vale que se decidan pronto porque mantener esto a base de turnos es muy caro, pues hay que traer las provisiones, hacer el cambio de turnos y, además, disponer de un barco de seguridad. Todo eso cuesta dinero. —Lo cual no importa mientras Bannock produzca, ¿no es eso? —Exacto —dijo Eric—. Pero si no produce… los responsables de finanzas empiezan a ponerse nerviosos. El mes pasado perdimos dos días de trabajo por unos problemas con la calefacción. Vinieron y anduvieron con sus calculadoras por todas partes… — añadió, y se echó a reír. No era en absoluto el peón clásico, el tipo duro, sino un hombre delgado de uno sesenta y cinco con gafas de montura metálica sobre una nariz aguileña y barbilla alargada. Rebus miró a los otros tipos que había en la cantina, tratando de asimilarlos al estereotipo de «grandullón» trabajador del petróleo con la cara manchada de crudo y bíceps tensos tratando de taponar un chorro de oro negro. Eric advirtió que se fijaba en los de la otra mesa. —Esos tres trabajan en la sala de control. Actualmente casi todo se hace por ordenador: circuitos digitalizados y monitores… Soliciten ustedes que les den una vuelta: es como la NASA, y con tres o cuatro personas funciona todo. Están muy lejos los tiempos de Texas Tea. —Hemos visto unos manifestantes en un barco —dijo Lumsden, echándose azúcar. —Están zumbados. Estas aguas son peligrosas para un barco pequeño. Y se acercan demasiado; una ráfaga fuerte podría lanzarles contra la plataforma. Rebus se volvió hacia Lumsden. —Tú representas a la policía de Grampian. Podrías hacer algo. Lumsden lanzó un bufido y se volvió hacia Eric. —De momento no han hecho nada ilegal, ¿verdad? —Lo único que están infringiendo son las reglas tácitas de la navegación. Cuando acaben el té querrán ver a Willie Ford, ¿no es eso? —Así es —dijo Rebus. —Le dije que nos veríamos en el salón recreativo. —Quisiera ir también a la habitación de Alian Mitchison. Eric asintió. —La misma de Willie. Son habitaciones de dos literas. —¿Y sabe usted lo que piensa hacer T-Bird Oil con la plataforma cuando deje de funcionar? —preguntó Rebus. —A lo mejor acaban hundiéndola. —¿Después de todo el jaleo con Brent Spar? Eric se encogió de hombros. —Los de finanzas están a favor de ello. No necesitan más que dos cosas: que el Gobierno lo apruebe y una buena campaña de relaciones públicas. Y esta ya va muy avanzada. —¿A las órdenes de Hay den Fletcher? —aventuró Rebus. —Exacto —contestó Eric, cogiendo su casco—. ¿Han acabado? —Cuando quiera —dijo Rebus, dando el último sorbo. Fuera hacía ahora viento «tempestuoso», según expresión de Eric. Rebus avanzaba agarrado a la barandilla y vio que había trabajadores asomados en la plataforma, encuadrados por una cortina de espuma. Se acercó al grupo y vio que el barco de seguridad lanzaba chorros de agua sobre el barco de los manifestantes. —Tratan de asustarlos para que no se acerquen demasiado a las patas de la plataforma —comentó Eric. «Maldita sea, ¿por qué habrá tenido que ser hoy?», pensó Rebus, temiéndose que el barco chocara contra la plataforma y hubiera que evacuarla. Continuaban acosándoles con las cuatro mangueras. Alguien le pasó unos prismáticos que enfocó sobre el barco. Impermeables color naranja, media docena de personas y pancartas: VERTIDOS NO. SALVEMOS EL MAR. —Ese barco no parece muy seguro —comentó alguien. En el puente se veía aparecer y desaparecer gente que agitaba los brazos y discutía. —Esos gilipollas seguramente han ahogado el motor. —No podemos dejarlo a la deriva. —Podría ser un caballo de Troya, muchachos. Se echaron a reír, mientras Rebus y Lumsden seguían a Eric. Subieron y bajaron escaleras de mano y en algunos tramos del suelo Rebus pudo ver a través de la celosía metálica el mar bullente bajo sus pies. Cables y tuberías por doquier, pero siempre de modo que no hubiera peligro de tropezar. Finalmente, Eric empujó una puerta y siguieron por un pasillo. Era un alivio estar a resguardo del viento. Habían permanecido a la intemperie ocho minutos seguidos, se dijo Rebus. Pasaron por salas con mesas de billar, de pimpón, tableros de dardos y juegos de vídeo. Al parecer, los juegos de vídeo eran muy solicitados. No había nadie jugando al pimpón. —Hay plataformas con piscina; pero aquí no —dijo Eric. —¿Es producto de mi imaginación o se mueve el suelo? —inquirió Rebus. —Ah, sí —contestó Eric—, las juntas de dilatación; tiene que haber cierta holgura. Cuando azota el temporal se diría que se va a romper. —Otra carcajada. Siguieron pasillo adelante para pasar por una biblioteca, vacía, y un salón de televisión. —Hay tres salas de televisión — dijo Eric—. Exclusivamente por satélite, pero casi todos prefieren los vídeos. Aquí estará Willie. Entraron en una amplia estancia con más de veinte sillas de respaldo recto y una gran pantalla. No había ventanas y estaba en penumbra. Frente a la pantalla había ocho o nueve hombres, de brazos cruzados, quejándose de algo. Uno de ellos miraba una cinta junto al proyector de vídeo. Se encogió de hombros. —Lo siento —dijo. —Ese es Willie —dijo Eric. Willie Ford tendría algo más de cuarenta años, era fornido aunque algo encorvado y llevaba el pelo rapado. La nariz le tapaba una cuarta parte de la cara y la barba se ocupaba de ocultar el resto casi por completo. Si hubiese tenido la tez más oscura, habría podido pasar por un fundamentalista musulmán. Rebus se acercó a él. —¿Es usted el policía? —preguntó el hombre. Rebus asintió. —La gente parece inquieta. —Por culpa de este vídeo. Tenía que ser Black Rain, con Michael Douglas, y resulta que es una peli japonesa de igual título pero sobre Hiroshima. Totalmente distinta. Pues sí, muchachos, tendréis que contentaros con otra cosa —dijo, volviéndose hacia el público alzando los hombros y alejándose con Rebus y los otros tres a la zaga. Cruzaron el pasillo y entraron en la biblioteca. —¿Así que usted es el encargado del entretenimiento, señor Ford? —No, simplemente me gustan los vídeos. En Aberdeen hay una tienda donde se pueden alquilar por dos semanas y casi siempre me traigo unos cuantos. —Conservaba en la mano la cinta japonesa—. No sé cómo ha podido suceder. La última película extranjera que han visto esos debe de haber sido Emmanuelle. —¿Tienen películas porno? — preguntó Rebus para dar conversación. —Docenas. —¿Muy fuertes? —Depende. —Sonrió—. Inspector, ¿ha volado hasta aquí para interrogarme sobre vídeos porno? —En absoluto. He venido a interrogarle sobre Alian Mitchison. El rostro de Ford se ensombreció como el cielo. Lumsden miraba por la ventana, pensando quizá si iban a tener que pasar la noche allí… —Pobre Mitch. Aún no acabo de creérmelo —dijo Ford. —¿Eran compañeros de habitación? —Los seis últimos meses. —Señor Ford, me perdonará que sea franco, pero no tenemos mucho tiempo —añadió Rebus, e hizo una pausa. Pensaba en Lumsden—. A Mitch lo asesinó un tal Anthony Kane, un matón a sueldo que antes trabajaba para un mafioso de Glasgow, pero parece que hace poco actuaba por cuenta propia en Aberdeen. El caso es que anoche también el señor Kane apareció muerto. ¿Sabe usted por qué Kane mató a Mitch? Ford puso cara de perplejidad y pestañeó varias veces boquiabierto. Eric parecía también estupefacto y Lumsden adoptó una actitud de estricto interés profesional. Ford logró por fin balbucir: —No… no tengo ni idea. ¿No sería por error? Rebus se encogió de hombros. —Podría ser cualquier cosa. Precisamente, he venido aquí para intentar hacerme una idea de la vida que llevaba Mitch. Para lo cual necesito que sus amigos me ayuden. ¿Puedo contar con usted? Ford asintió con la cabeza y Rebus se sentó en una silla. —Pues, adelante, empiece por decirme todo lo que sepa —dijo. En un determinado momento Eric y Lumsden se fueron a almorzar. Regresaron poco después, y Lumsden trajo unos emparedados para Rebus y Willie Ford. El hombre callaba de vez en cuando para beber agua. Explicó lo que Alian Mitchison le había contado: que sus padres eran adoptivos y que había pasado mucho tiempo en el internado juvenil. Esa era la razón de que le gustara vivir en la plataforma: por la camaradería y la vida en común. Rebus comprendía ahora el motivo de que no se hubiera acostumbrado al piso de Edimburgo. Ford sabía muchas cosas de Mitch y dijo que era aficionado al montañismo y a la ecología. —¿Por eso hizo amistad con Jake Harley? —¿El de Sullom Voe? —Rebus asintió con la cabeza y Ford hizo lo propio—. Sí, Mitch me habló de él. Eran los dos muy aficionados a la ecología. Rebus pensó en el barco de los manifestantes… y lo asoció con Alian Mitchison, trabajador de una industria blanco de protestas de los verdes. —¿Estaba muy comprometido? —Era bastante activista. Bueno, con los turnos de trabajo que tenemos nosotros no se puede ser activista a tiempo completo. Él solo estaba en tierra dieciséis días al mes. Y aquí tenemos las noticias de la tele, pero de periódicos, poca cosa. Y menos de los que a Mitch le gustaba leer. No obstante, eso no le impidió organizar ese concierto. Pobre, tanto entusiasmo que puso en ello… —¿Qué concierto? —inquirió Rebus, frunciendo el ceño. —El de Duthie Park. Creo que es esta noche, si el tiempo lo permite. —¿El concierto de protesta? —Ford asintió con la cabeza—. ¿Lo organizó Alian Mitchison? —Bueno, intervino en la preparación contactando con un par de grupos para que vinieran a actuar. Rebus ató cabos. Los Dancing Pigs tocaban en el concierto y Mitchison era un fan. Sin embargo, no tenía entrada para el concierto… Claro, porque no le hacía falta: ¡pase de invitado! Lo que significaba exactamente, ¿qué? Nada. Sólo que Michelle Strachan había sido asesinada en Duthie Park… —Señor Ford, ¿a la empresa no le preocupaba la… lealtad de Mitch? —No hay que estar necesariamente a favor de arrasar el planeta para tener un empleo en esta industria. De hecho, en cuanto a industria se refiere, la del petróleo es mucho más limpia que otras. Rebus reflexionó sorprendido. —Señor Ford, ¿puedo echar un vistazo a su camarote? —Por supuesto. Era pequeño. Contraindicado para claustrofobia nocturna. Dos camas individuales y sobre la de Ford unas fotos, pero encima de la de Mitchison sólo señales de chinchetas. —Recogí todas sus cosas —dijo Ford—. ¿Sabe usted si hay alguien…? —Nadie. —Beneficiencia tal vez… —Lo que a usted le parezca, señor Ford. Ahora es como su albacea. Fue la gota que hizo rebosar el vaso. Ford se dejó caer en la cama, con la cabeza entre las manos. —Dios, Dios… John el discreto; siempre portador de malas noticias. Con lágrimas en los ojos, Ford se excusó y salió del cuarto. Rebus se puso manos a la obra. Abrió cajones y el pequeño armario empotrado y no encontró nada hasta dar finalmente con lo que buscaba debajo de la cama de Mitchison. Una bolsa de basura con bolsas de papel dentro: los bienes materiales del finado. No eran gran cosa, pero tal vez estuvieran relacionados con el pasado de Mitchison. Ligero de equipaje puedes salir pitando en cualquier momento a donde sea. Algo de ropa, libros de ciencia ficción y de economía y The Dancing Wu-Li Masters. A Rebus este último le sonaba a concurso de baile. Había un par de sobres con fotos y se puso a mirarlas. La plataforma, compañeros de trabajo, el helicóptero con los tripulantes y más grupos; estos en tierra con árboles al fondo. Pero aquellos no parecían compañeros de trabajo: melenas, camisetas de colores teñidas a mano y sombreros reggae. ¿Amigos? ¿Ecologistas? El segundo paquete era menos voluminoso. Contó las fotos: catorce, y comprobó los negativos: veinticinco. Faltaban once. Los miró a trasluz y no vio gran cosa. Las copias que faltaban eran también parecidas: grupos, algunos de ellos de tres o cuatro personas. Se los guardó en el bolsillo justo en el momento en que volvía a entrar Willie Ford. —Lo lamento. —Fue culpa mía, señor Ford. Hablé sin pensar. ¿Recuerda que antes le mencioné lo de la pornografía? —Sí. —¿Y en cuanto a drogas? —Yo no tomo. —Pero si tomase… —Es un círculo reducido, inspector. Yo no tomo y nadie me las ha ofrecido. Por lo que a mí respecta, la gente podría pincharse en cualquier rincón y ni me enteraría porque no estoy en el rollo. —Pero rollo hay. Ford sonrió. —Puede, pero sólo en tiempo de ocio. Me habría enterado si hubiera estado trabajando al lado de alguien drogado. Nadie se atrevería. En una plataforma necesitas estar en tu trabajo con los cinco sentidos, y aun así no es suficiente. —¿Ha habido accidentes? —Uno o dos, pero no es una tasa muy alta. Y no tuvieron relación con las drogas. Rebus se quedó pensativo y Ford parecía ahora recordar algo. —Debería echar un vistazo a lo que sucede ahí fuera. —¿Qué? —Que van a subir a bordo a los manifestantes. Ya los subían, y Rebus y Ford salieron a verlo. Ford con el casco puesto, pero Rebus, que no acababa de ajustárselo bien, lo llevaba en la mano. De arriba sólo podía caerle la lluvia, que ya amenazaba. Lumsden y Eric estaban ya con los otros, mirando. Vieron subir los últimos escalones a las desaliñadas figuras. A pesar de los impermeables venían chorreando por culpa de las mangueras. Rebus reconoció a alguien: la de las trencitas, otra vez. Parecía melancólica y al borde de la cólera. Se acercó para que le viera. —Esta no es manera de encontrarnos —dijo. Pero ella ni le miraba. De pronto gritó: «¡AHORA!», escabullándose hacia la izquierda y sacando la mano del bolsillo, en la que ya llevaba una esposa puesta, cerró la otra anilla en el pasamanos de la plataforma, secundada por dos compañeros. Tras lo cual, reanudaron los tres las protestas a voz en grito. Los otros dos pudieron ser reducidos antes de que hicieran lo mismo, y de paso les esposaron ambas manos. —¿Quién tiene las llaves? —gritaba uno de los trabajadores. —¡Las hemos dejado en tierra! —¡Joder! —exclamó el hombre, volviéndose hacia un compañero—. Tráete el soplete. No te preocupes — añadió mirando a la de las trencitas—, aunque te quemen las chispas, te soltamos en un periquete. Ella, indiferente, seguía gritando consignas con los demás. Rebus sonrió. Era de admirar. El caballo de Troya trabado. Llegó el soplete. Rebus no acababa de creerse que fueran por las bravas, y se volvió hacia Lumsden. —Tú, chitón —le previno el de Aberdeen—. ¿No recuerdas lo que te dije de su propia ley? Nosotros no intervenimos. Encendieron el soplete mientras un helicóptero sobrevolaba la escena y Rebus se debatía en su interior, casi ya decidido, a tirar el soplete al mar. —¡Joder, la tele! Alzaron todos la cabeza. El helicóptero descendía hacia ellos enfocándoles con una cámara de vídeo. —Las putas noticias de la tele. «Ah, sensacional —pensó Rebus—. Esto sí que es en directo. In fraganti, John, y en el noticiario televisivo. Quizá pudiera enviarle una postal a Ancram…». 19 Una vez de vuelta en Aberdeen, aún le parecía notar el suelo moviéndose bajo sus pies. Lumsden se había marchado a casa tras arrancarle la promesa de que se fuera al día siguiente. Él se abstuvo de decirle que a lo mejor volvía. Era primera hora de la tarde y hacía frío, pero el cielo estaba despejado. Los últimos compradores del sábado volvían a casa y los primeros juerguistas comenzaban a salir. Echó a andar hacia el Burke’s. Otro gorila distinto; un problema menos. Pagó su entrada como un buen chico y se abrió camino a través de la música hasta la barra. Llevaría abierto poco rato y los pocos clientes que había parecían dispuestos a marcharse si aquello no se animaba. Pidió medio whisky cargado de hielo, que le costó un riñón, y echó un vistazo al local por el espejo. Ni rastro de Eve y Stanley. Ni rastro evidente de traficantes. En eso Willie Ford tenía razón: ¿qué aspecto tenían los traficantes? Exceptuando los yonquis, tenían una apariencia corriente. Su negocio consistía en contactar con la mirada y un mutuo entendimiento con la otra persona. Reconocerse y una transacción con cuatro palabras. Se imaginó a Michelle Strachan bailando en aquel lugar, rumbo a los últimos momentos de su vida. Movió el vaso para deshacer el hielo y pensó en dar un paseo hasta Duthie Park. A lo mejor ella no había seguido ese itinerario y era dudoso que le proporcionara alguna pista, pero quería hacerlo, igual que había querido llegarse a Leith a saludar a Angie Riddell. Tomó por South College Street y vio en el plano que en línea recta había un tramo que discurría a lo largo del Dee. Demasiado tráfico. Concluyó que Michelle habría cortado por Ferryhill y tomó esa dirección. Allí las calles eran ya más tranquilas y las casas grandes, de tipo residencial. Un barrio de clase media acomodada. Había algunas tiendas abiertas en los cruces; vendían leche, helados y diarios. Se oía jugar a los niños en los jardines. Era el lugar por donde habían pasado Michelle y Johnny Biblia, pero a las dos de la mañana estaría desierto. Si hubiesen hecho ruido, alguien de las casas lo habría oído. Pero nadie había declarado nada. Michelle no iría borracha; sus compañeros de estudios decían que cuando bebía armaba jaleo. Tal vez algo animada, lo justo para perder el instinto de supervivencia. Y Johnny Biblia iría… tranquilo, sobrio y con una sonrisa que velaba sus intenciones. Giró en Polmuir Road. La pensión de Michelle estaba cerca, pero Johnny Biblia la convencería para continuar hasta el parque. ¿Cómo lo lograría? Rebus meneó la cabeza de un lado a otro, tratando de desentrañar algo. A lo mejor la patrona era muy estricta y no podía invitarle a subir. A ella le gustaba aquel alojamiento y no quería que la echasen por contravenir las reglas. O tal vez Johnny había comentado que era una noche espléndida, que no deseaba que tuviera fin y que ella le gustaba mucho. ¿Por qué no prolongar el paseo hasta el parque? ¿O incluso pasear por el parque? ¿No sería delicioso? ¿Conocía Johnny Biblia el Duthie Park? Creyó oír música y, a continuación, silencio y aplausos. Claro, el concierto protesta. Los Dancing Pigs y sus colegas. Entró en el parque y cruzó un recinto de juegos infantiles. Michelle y su galán habían pasado por allí: su cuerpo había aparecido cerca, junto al invernadero y la cafetería… En el centro del parque había un amplio espacio donde estaba el escenario. Unos centenares de jovenzuelos. Los vendedores ilegales con su mercancía a la vista sobre el césped, junto con echadores de tarot, trenzadores de pelo y herboristas. Sonrió pensando en que parecía el concierto de Ingliston en miniatura. En medio del público circulaban unos tipos haciendo sonar las huchas. Sobre el escenario ondeaba ahora la pancarta que había adornado el tejado del centro de congresos: ¡NO MATÉIS LOS MARES! Y allí estaba también la ballena hinchable. Se le acercó una quinceañera. —¿Un recuerdo? ¿Camisetas, programas? Rebus negó con la cabeza, pero cambió de idea. —Dame un programa. —Tres libras. Consistía en fotocopias grapadas con una portada en color. Papel reciclado; igual que el texto. Lo leyó por encima. En la última hoja, había una lista de agradecimientos. El tercer nombre era Mitch, «con cariño y gratitud». Alian Mitchison había desempeñado un papel en la organización del concierto y lo hacían constar con gratitud: in memóriam. —A ver si yo puedo mejorarlo — musitó Rebus, enrollando el programa y guardándoselo en el bolsillo. Se dirigió a la zona de detrás del escenario, bloqueada por un semicírculo de camiones y furgonetas, y dentro de la cual los grupos y sus séquitos se movían como fieras enjauladas. Su identificación le abrió camino a la par que le valía unas cuantas miradas de odio. —¿Es usted el encargado? — preguntó a un gordo que le salió al paso. Tendría sus cincuenta años; una especie de Jerry García pelirrojo con falda escocesa y chaleco blanco sucio y sudado. —No hay encargado —replicó. —Pero pertenece a la organización… —Oiga, tío, ¿qué problema hay? Tenemos permiso y no queremos jaleo. —No voy a montar ningún jaleo. Sólo quería hacer una pregunta sobre la organización. —¿El qué? —Alian Mitchison… Mitch. —¿Y bien? —¿Le conocía? —No. —Tengo entendido que fue quien se ocupó de que vinieran los Dancing Pigs. El hombre se quedó pensativo y asintió con la cabeza. —Ah, sí, Mitch. No le conozco. Bueno, de vista sí. —¿Hay alguien aquí que pueda contarme algo de él? —¿Por qué? ¿Qué ha hecho? —Ha muerto. —Mal rollo. Ojalá yo pudiera hacer algo —agregó encogiéndose de hombros. Rebus regresó a la parte delantera. El control de sonido era malo, como de costumbre, y el grupo no sonaba ni la mitad de bien que en el disco. Un tanto a favor del productor. De pronto paró la música y se hizo un silencio más dulce que cualquier melodía. El cantante se acercó al micrófono. —Vamos a presentaros a unos amigos que hace pocas horas luchaban por la causa para intentar salvar nuestros mares. Un aplauso para ellos. Aplausos y vítores. En el escenario aparecieron dos personas vestidas aún con impermeables color naranja, y reconoció sus caras de Bannock. Aguardó un poco más, pero la de las trencitas no aparecía, y, en cuanto iniciaron su discurso, se dio media vuelta para irse. Había que sortear otra recolecta, pero, pensándoselo mejor, dobló en cuatro un billete de cinco libras y lo echó en una hucha. Tras lo cual, decidió tomar una buena cena en el hotel. Cargada a la cuenta de la habitación, por supuesto. Ruido insistente. En un principio Rebus lo incorporó al sueño; pero al poco rato abrió un ojo y vio resquicios de luz en las gruesas cortinas. ¿Qué cono de hora sería? Encendió la lamparita y agarró el reloj, parpadeando. Las seis. ¡Pero bueno! ¿Tanto deseaba Lumsden que se largara? Saltó de la cama y fue hacia la puerta. Había cenado regiamente con una botella de vino. Y el problema en sí no era el vino, sino que a guisa de digestivo se había bebido cuatro whiskies en flagrante transgresión de las reglas del bebedor de no mezclar. Porrazos y más porrazos. Abrió la puerta. Dos policías de uniforme, con aspecto de llevar allí un buen rato. —¿Inspector Rebus? —Eso parece. —Vístase, por favor. —¿No les gusta mi atuendo? Calzoncillos y camiseta. —Vístase, señor. Rebus se los quedó mirando y decidió hacer lo que decían. Se dio media vuelta y ellos le siguieron dentro, observando la estancia con mirada profesional. —¿Qué he hecho? —Pregúntelo en comisaría. —Júreme que no es una puta broma —replicó Rebus sin dejar de mirarle a los ojos. —Hable bien, señor. Rebus se sentó en la cama y cogió unos calcetines limpios. —Me gustaría saber qué significa todo esto. Vamos, en plan confidencial; de policía a policía. —Son sólo unas preguntas, señor. Dese prisa. Al descorrer el otro agente las cortinas de par en par, la luz hirió sus ojos somnolientos. El policía parecía arrobado ante el panorama. —Hace unas cuantas noches hubo una pelea en el parque, ¿recuerdas, Bill? Su compañero se acercó también a la ventana. —Y hace quince días se tiró uno del puente y dio de lleno en Denburn Road. —Menudo susto se llevó la mujer del coche. Sonrieron los dos al recordarlo. Rebus se puso en pie y miró en torno suyo, pensando qué llevarse. —Será rápido, señor. Ahora le sonreían. Tenía retortijones de estómago y trató de no pensar en las asaduras de cordero en avena y especias ni en el cranachan… Ni en el vino y el whisky… —¿Se siente indispuesto, señor? El policía se mostraba solícito en extremo. 20 —Soy el inspector jefe Edward Grogan. Tenemos que hacerle unas preguntas, inspector Rebus. «Eso es lo que me dicen todos», pensó, y permaneció cruzado de brazos con cara de mala leche. Ted Grogan. Ya había oído hablar de él: un cabronazo. Y lo parecía: cuello de toro y calvo, más parecido a Frazier que a Alí. Ojos pequeños y labios gruesos; luchador callejero de frente abombada, simiesca. —Al sargento Lumsden ya lo conoce. El mencionado estaba sentado junto a la puerta con la cabeza gacha y las piernas abiertas. Parecía agotado e incómodo. Grogan se sentaba frente a Rebus, detrás de la mesa. Era una «galletera», aunque allí seguramente la llamarían de otro modo. —Bueno, no hay tiempo para andarse con rodeos —dijo Grogan, tan cómodo en la silla como un semental Aberdeen de concurso—. ¿Cómo se hizo esas contusiones? —Ya se lo conté a Lumsden. —Pues ahora cuéntemelo a mí. —Me atacaron unos recaderos. Y el aviso fue un culatazo. —¿Y las otras señales? —Me tiraron por encima de un muro y en la caída me clavé unas zarzas. Tengo el costado lleno de rasguños. —¿Ocurrió tal como dice? —Claro. Mire, le agradezco su preocupación, pero… —No es eso lo que nos preocupa, inspector. El sargento Lumsden dice que la otra noche le dejó cerca del puerto. —Exacto. —Y tengo entendido que se había ofrecido a llevarle al hotel. —Es posible. —Y que usted no quiso. Rebus miró a Lumsden. «¿Qué coño pasa aquí?». Pero Lumsden continuaba mirando al suelo. —Me apetecía pasear. —¿De vuelta al hotel? —Sí. —¿Y cuando volvía, le pegaron? —Con una pistola. —¿En Aberdeen, inspector? Lo observó con una mezcla de simpatía e incredulidad. —Hay más de un Aberdeen. No sé qué tiene esto que ver con nada. —Tenga paciencia. ¿Así que regresó al hotel? —Al carísimo hotel que me buscó la policía de Grampian. —Ah, el hotel… Lo teníamos reservado para un jefe que canceló el viaje a última hora, y de todos modos habríamos tenido que pagarlo. Tengo entendido que el sargento Lumsden tomó la iniciativa de procurarle ese alojamiento. Cortesía de las Highlands, inspector. Cuento de las Highlands, más bien. —Si usted lo dice… —No es lo que yo diga lo que importa aquí. ¿En ese paseo de vuelta al hotel, vio a alguien, habló con alguien? —No. —Hizo una pausa—. Vi una pareja de sus mejores agentes discutiendo con unos quinceañeros. —¿Habló con ellos? Negó con la cabeza. —No quise entrometerme. No es mi zona. —Por lo que me ha dicho el sargento Lumsden, ha estado usted actuando como si lo fuese. Rebus miró a Lumsden, que le atravesaba con los ojos. —¿Le examinó un médico las heridas? —Me hice una cura con el botiquín de recepción del hotel. —Le preguntaron si quería un médico. Rebus asintió con la cabeza. —Dije que no era necesario. Autoconfianza de las Lowlands[15] Sonrisa helada de Grogan. —Estuvo ayer en una plataforma petrolífera, creo. —Con el sargento Lumsden tras mis pasos. —¿Y por la noche? —Tomé una copa, di un paseo y cené en el hotel. Por cierto, lo cargué a la cuenta. —¿Dónde tomó la copa? —En el club Burke’s, un paraíso de traficantes de College Street. Para mí que los que me atacaron procedían de allí. ¿Cuál es aquí la tarifa de matones? ¿Cincuenta por una paliza? ¿Setenta y cinco por romper un hueso? Grogan lanzó un resoplido y se puso en pie. —Un poquitín más alta. —Escuche, con todo respeto, me quedan unas dos horas para irme. Si es una especie de advertencia, ya no viene a cuento. —No es una advertencia, inspector. —Grogan vocalizó perfectamente la frase. —¿Pues qué, entonces? —¿Dice que al salir de Burke’s dio un paseo? —Sí. —¿Por dónde? —Por Duthie Park. —Un buen paseo. —Soy fan de los Dancing Pigs. —Un grupo musical, señor —terció Lumsden—. Anoche daban un concierto. —Un auténtico tostón. —Modérese, inspector. Grogan se situó a sus espaldas. El interrogador invisible. ¿Te vuelves a verle la cara o sigues mirando a la pared? Él también había recurrido al truco más de una vez con el propósito de poner nervioso al detenido. Detenido… ¡Joder! —Recordará, señor —intervino Lumsden, con una vocecita neutra—, que es el camino que siguió Michelle Strachan. —Es cierto, ¿no, inspector? Supongo que lo sabía. —¿Qué quiere decir? —Pues que ha estado usted mostrando mucho interés por el caso de Johnny Biblia, ¿no es cierto? —Me he visto indirectamente implicado, señor. —Indirectamente, ¿eh? —Grogan volvió a hacerse visible enseñando unos dientes amarillos que parecían recortados—. En fin, es una manera de decirlo. El sargento Lumsden afirma que usted se mostró muy interesado en el caso y que no cesaba de hacerle preguntas. —Con todo respeto, señor, esa es la interpretación del sargento Lumsden. —¿Y cuál es la suya? Apoyó los puños sobre la mesa, inclinado hacia él. Ahora el propósito era atemorizar al detenido y demostrarle quién mandaba. —¿Le importa que fume? —¡Conteste a mi pregunta! —¡Deje de tratarme como a un puto sospechoso! Rebus se arrepintió inmediatamente de su arrebato. Era una señal de debilidad, de desconcierto. En los entrenamientos del Ejército había superado muchas sesiones de técnicas de interrogatorio. Sí, pero entonces tenía la cabeza más clara y con menos asuntos por los que sentirse culpable. —Pero, inspector —replicó Grogan fríamente como agraviado—, eso es precisamente lo que es usted. Rebus se agarró al extremo de la mesa, sintiendo el cortante borde metálico. Quiso incorporarse, pero le fallaban las piernas. Debía dar la impresión de estar muerto de miedo; hizo un esfuerzo y soltó la mesa. —Anoche —prosiguió Grogan inflexible— se encontró el cadáver de una mujer en un cajón en el puerto. El forense certifica que fue asesinada anteanoche. Estrangulada, violada. Y falta un zapato. Rebus meneaba la cabeza de un lado a otro. «Santo Dios —pensaba—, otra no». —No hay señales de que se resistiera, pues no hay piel en las uñas. Pero podría haberse defendido a puñetazos. Tenía el aspecto de ser una mujer fuerte, tenaz. Involuntariamente, Rebus se llevó la mano a la contusión de la sien. —Usted estaba cerca del puerto, inspector, y de un humor de perros, según el sargento Lumsden. —¿Intenta incriminarme? —Se puso en pie de un salto. El contraataque era la mejor defensa, según decían. No es una verdad absoluta, pero si Lumsden quería jugar sucio, él no iba a quedarse corto. —Siéntese, inspector. —¡Trata de cubrir a sus putos clientes! ¿Cuánto te sacas a la semana, Lumsden? ¿Cuánto te pasan? —¡He dicho que se siente! —¡Cabrón! —exclamó Rebus sin control—. ¡Intentas acusarme de ser Johnny Biblia! ¡Si casi tengo la edad de John Biblia, joder! —Estaba usted en el puerto a la hora en que la asesinaron. Y volvió al hotel con contusiones y cortes y la ropa destrozada. —¡Esto es una gilipollez! ¡No lo aguanto más! —Sí lo va a aguantar. —Entonces, acúseme. —Unas preguntas más, inspector. Puede usted facilitar las cosas o hacerlas infinitamente más penosas. Elija usted, pero antes ¡siéntese! Rebus siguió de pie. Boquiabierto y quitándose saliva de la barbilla. Miró a Lumsden, que seguía sentado, aunque tenso y dispuesto a saltar si llegaban a las manos. Pero no iba a darle esa satisfacción y se sentó. Grogan lanzó un profundo suspiro. El poco aire que quedaba en el cuarto era ya irrespirable. Todavía no eran las siete y media. —¿Bovril y naranjas en el descanso? —dijo. —Aún falta bastante —replicó Grogan. Abrió la puerta y asomó la cabeza. A continuación, entró alguien. El inspector jefe Chick Ancram en persona. —Le he visto en las noticias, John. No es muy fotogénico que digamos. — Ancram se quitó la chaqueta y la puso con cuidado en el respaldo de una silla. Parecía dispuesto a disfrutar—. Si hubiera llevado puesto el casco a lo mejor no le habría reconocido. Grogan se acercó a Lumsden, que seguía sentado como un luchador de relevo en espera de entrar al ring, mientras Ancram comenzaba a remangarse. —La cosa está que arde, ¿eh, John? —Abrasa —musitó Rebus. Ahora sabía por qué en Homicidios les gustaba detener temprano: ya estaba agotado. Y el agotamiento te juega malas pasadas y te hace cometer errores—. ¿Sería posible que me tomara un café? Ancram miró a Grogan. —¿Y por qué no? ¿Tú qué dices, Ted? —Sí que me tomaría una tacita. Ande, hijo —añadió volviéndose hacia Lumsden. —Puto recadero —musitó Rebus sin poder contenerse. Lumsden se puso en pie de un salto, pero Grogan alzó una mano conciliadora. —Tranquilo, hijo; vaya a por los cafés. —Sargento Lumsden —terció Ancram—, el del inspector Rebus que sea descafeinado. No queremos que se ponga nervioso. —Si me pongo más nervioso me convierto en canguro. Lumsden, que sea descafeinado legal; nada de meados ni gargajos, ¿eh? Lumsden salió sin decir nada. —Bueno, bueno —canturreó Ancram mientras se sentaba frente a Rebus—. Sí que es difícil de cazar. —No sé por qué se ha tomado tantas molestias. —Creo que merece usted la pena, ¿no es así? Dígame algo sobre Johnny Biblia. —¿Qué, por ejemplo? —Lo que sea. Sus métodos, sus antecedentes, su perfil. —Podría llevarnos todo el día. —Tenemos todo el día. —Usted quizá, pero yo tengo que dejar libre la habitación antes de las once o facturan un día más. —Su habitación ya está libre —dijo Grogan—. Tenemos sus cosas en mi despacho. —No sirve como prueba, falta la orden de registro. Ancram se echó a reír secundado por Grogan. Bien sabía por qué; él mismo lo habría hecho en su lugar. Pero no estaba en su lugar. Estaba donde muchos hombres y mujeres, algunos casi unos niños, se habían visto antes que él. La misma silla, el mismo cuarto agobiante, el mismo decorado. Centenares, miles de sospechosos. Inocentes ante la ley hasta que se demuestre su culpabilidad, pero todo lo contrario a los ojos del interrogador. A veces, para estar seguro de que un sospechoso es inocente tienes que machacarlo. En ocasiones es necesario llegar a ese extremo para estar seguro. Ya ni recordaba en cuántas sesiones como aquella había actuado… Centenares, desde luego; él mismo habría machacado por lo menos a una docena de sospechosos que posteriormente resultaron inocentes. Sabía dónde estaba y por qué se encontraba allí, pero eso no solucionaba nada. —Le voy a decir una cosa sobre Johnny Biblia —dijo Ancram—. Su perfil puede corresponder a distintas profesiones, y una de ellas es la de policía en activo o retirado, alguien que conoce nuestros métodos y actúa con sumo cuidado para no dejar pruebas. —Tenemos una descripción física de él. Yo soy demasiado viejo. Ancram torció el gesto. —John, todos sabemos que las descripciones fallan. —Yo no soy Johnny Biblia. —Lo que no quiere decir que no sea un imitador. Tenga en cuenta que no decimos que lo sea; simplemente, que hay que hacerle unas preguntas. —Pues hágalas. —Vino a Partick. —Correcto. —Sin duda para hablar conmigo de Tío Joe Toal. —La astucia en persona. —Sí, y si no recuerdo mal, acabó haciéndome muchas preguntas sobre Johnny Biblia. Y parecía saber mucho sobre el caso John Biblia. —Ancram aguardó por si Rebus le dirigía una réplica adecuada. Nada—. Mientras estuvo en Partick pasó un buen rato en la sala donde revisábamos los primitivos archivos de John Biblia. —Nueva pausa —. Y ahora, un periodista de la tele me dice que guarda recortes y notas sobre John Biblia y Johnny Biblia en los armarios de la cocina. «¡Hija de puta!». —Espere un momento. —Estoy esperando —dijo Ancram mientras se recostaba en la silla. —Todo eso que dice es cierto. Me interesan los dos casos. El de John Biblia… sería largo de explicar. Y el de Johnny Biblia… por… el hecho de que conocí a una de las víctimas. —¿Cuál? Ancram se inclinó hacia él. —Angie Riddell. —¿En Edimburgo? Ancram y Grogan se miraron. Rebus sabía lo que estaban pensando: una vinculación más. —Formé parte del equipo que la detuvo en cierta ocasión. Y después volví a verla. —¿Cuándo? —Una vez que fui a Leith como turista. Grogan resopló. —Como eufemismo es la primera vez que lo oigo. —Sólo hablamos. La invité a té y a una empanadilla. —¿Y no se lo dijo a nadie? ¿Sabe lo que parece? —Otra mancha negra. Tengo tantas que yo mismo parezco negro. Ancram se levantó con la intención de pasear de arriba abajo, pero el cuarto no daba para tanto. —Eso está mal —dijo. —¿Por qué va a estar mal la verdad? Pero sabía que Ancram tenía razón. No quería estar de acuerdo con él en nada —eso equivalía a caer en la trampa del interrogador: identificarse con él—, pero en ese punto no podía por menos de hacerlo. Estaba mal. Su vida era como la de una canción de los Kinks: Dead End Street[16] —Está con el agua al cuello, amigo —comentó Ancram. —Gracias por recordármelo. Grogan encendió un cigarrillo y ofreció otro a Rebus, que lo rehusó con una sonrisa. Tenía los suyos si quería fumar. Y quería fumar, pero aún no. De momento se rascó la palma de las manos, clavándose las uñas para estimularse. En el cuarto se hizo el silencio durante un minuto. Ancram se apoyó en la mesa recostado en la silla. —Joder, ese café, ¿lo están sembrando? Grogan se encogió de hombros. —Es el cambio de turno y la cantina estará llena. —Es que en los tiempos que corren el servicio está fatal —dijo Rebus. Ancram, con la cabeza gacha, sonrió y le miró de soslayo. «Ahora empieza el truco de la simpatía», se dijo él. Y quizás Ancram le leyó el pensamiento porque cambió de táctica. —Hablemos un poco más de John Biblia. —Por mí que no quede. —He comenzado a leer las notas del caso Spaven. —¿Ah, sí? ¿Habría sorprendido a Brian Holmes? —Una lectura fascinante. —Hubo dos editores interesados en su momento. Esta vez no hubo sonrisa por parte del inquisidor. —No sabía… que Lawson Geddes había trabajado en el caso John Biblia. —¿No? —Ni que le prohibieran seguir investigando. ¿Tiene usted idea de por qué? Rebus no contestó. Ancram detectó su indecisión, se levantó y se inclinó sobre él. —¿No lo sabía? —Sabía que había trabajado en el caso. —Pero no sabía que le prohibieron continuar. No, porque él no se lo dijo. He encontrado esa perla en los archivos sobre John Biblia. Pero no se menciona por qué. —¿Acaso eso nos conduce a alguna parte? —¿No le habló él del caso John Biblia? —Puede que en alguna ocasión. Hablaba mucho de casos antiguos. —Estoy seguro. Ustedes dos eran muy amigos. Y por lo que me han dicho, a Geddes le gustaba charlar más de la cuenta. —Era un buen policía —espetó Rebus mirándole enfurecido. —¿Sí, eh? —En serio. —Pero también los buenos policías cometen errores, John. Incluso los buenos policías llegan a pasarse de la raya una vez en su vida. Un pajarito me ha dicho que usted se ha pasado más de una vez. —Los pajaritos podrían cagar en su propio nido. Ancram meneó la cabeza de un lado a otro. —Su anterior conducta nada tiene que ver aquí. —Se levantó y dio media vuelta, haciendo una pausa, para continuar hablando de espaldas—. ¿Sabe una cosa? El interés de los medios de comunicación por el caso Spaven coincide con el primer asesinato de Johnny Biblia. ¿Y sabe lo que puede pensar la gente? —Se volvió apuntándole con un dedo—. Un policía obsesionado por John Biblia, que recuerda historias que le contaba sobre el caso su antiguo compañero. —Otro dedo—. La basura del caso Spaven a punto de salir, muchos años después cuando ya el policía en cuestión creía que estaba bien oculta. —Tercer dedo —. El policía estalla. Ha vivido todo ese tiempo con una bomba de relojería en su cerebro y ahora se activa… Rebus se puso en pie. —Sabe que todo eso no es verdad —dijo con calma. —Demuéstremelo. —No creo que haya necesidad. Ancram le miró con desdén. —Se tomarán muestras de saliva, sangre, huellas dactilares. —¿Para qué? Johnny Biblia no ha dejado pistas. —Y quiero que un laboratorio forense examine sus ropas y que echen un vistazo a su piso. Si no ha hecho nada, no habrá incriminación. —Esperó una réplica que no llegó. Se abrió la puerta—. Ya era hora, cojones — exclamó. Era Lumsden con una bandeja manchada de café vertido. Descanso. Ancram y Grogan salieron a charlar al pasillo y Lumsden se quedó junto a la puerta con los brazos cruzados, como si estuviera de guardia, pensando si Rebus tendría energía suficiente para hacerle trizas. Pero Rebus se contentó con seguir sentado tomándose lo que quedaba del café. Sabía fatal, así que seguramente era descafeinado. Encendió un cigarrillo y aspiró como si fuese el último de su vida. Lo sostuvo en posición vertical preguntándose cómo una cosa tan pequeña e insignificante había podido apoderarse de él hasta tal extremo… Al sostener el pitillo advirtió que le temblaban las manos. —Lumsden, vaya cuento le has soltado a tu jefe. Tengo que aguantarme, pero no creas que lo voy a olvidar. —Mira cómo tiemblo —replicó Lumsden clavando los ojos en él. Rebus le sostuvo la mirada sin dejar de fumar y en silencio. Ancram y Grogan volvieron a entrar muy serios. —John —dijo Ancram—, el inspector jefe Grogan y yo hemos decidido que es mejor llevar este caso desde Edimburgo. Lo que significaba que no tenían ninguna prueba contra él, porque de haber existido el menor indicio, Grogan habría querido apuntarse el tanto. —Hay aspectos disciplinarios — prosiguió Ancram—, pero pueden ser tratados conjuntamente con la investigación del caso Spaven. —Hizo una pausa—. Igual que lo del sargento Holmes. Rebus no tuvo más remedio que entrar al trapo. —¿Qué pasa con él? —Cuando fuimos a recoger las notas de Spaven, un funcionario nos dijo que habían suscitado un gran interés últimamente. Holmes las había estado consultando dos o tres días seguidos, a veces horas enteras, en lugar de atender sus obligaciones. —Otra pausa—. Usted también estaba en la lista de visitas. Por lo visto fue a verle. ¿Quiere decirme qué es lo que se traía entre manos? Silencio. —¿Eliminar las pruebas? —¡Váyase a la mierda! —Es lo que parece. Un lío estúpido, sea como fuere. Él se ha negado a hablar y se le aplicará una sanción disciplinaria que podría costarle el empleo. Rebus puso cara de palo, pero la procesión iba por dentro. —Vamos —dijo Ancram—, volvemos a Edimburgo. Mi chofer llevará su coche y nosotros iremos en el mío. Quizá podamos charlar un poco por el camino. Rebus se puso en pie y se acercó a Grogan, quien cuadró los hombros como a la defensiva. Lumsden cerró los puños, alerta. Rebus aproximó unos centímetros su rostro al de Grogan. —¿Se deja sobornar, señor? Tenía su gracia ver aquel cabezón congestionado, mostrando las venas hinchadas y arrugas. Ancram le amonestó: —John… —Es una pregunta sincera. Si no se deja, será mucho más fácil que ponga vigilancia a dos mañosos de Glasgow que andan por aquí por lo visto de vacaciones: Eve y Stanley Toal, aunque su verdadero nombre es Malky. El papá se llama Joseph Toal, Tío Joe, y es el amo de Glasgow, donde el inspector jefe Ancram trabaja, vive, derrocha el dinero y compra sus trajes. Eve y Stanley alternan en el club Burke’s, un local donde la coca no es precisamente un dulce. Allí me llevó el sargento Lumsden, y me dio la impresión de que era cliente habitual. Y el propio sargento Lumsden me recordó que fue allí donde Johnny Biblia eligió su primera víctima. Y aquella misma noche, el sargento Lumsden me llevó en coche al puerto sin que yo se lo pidiera. —Miró a Lumsden —. Muy astuto el juego del sargento Lumsden. No es de extrañar que le llamen Ludo. —No tolero comentarios malévolos sobre mis subordinados. —Vigilen a Eve y Stanley —insistió Rebus—. Y si hay una filtración, ya sabe de dónde procede. Del mismo sitio hacia donde miraba él. Lumsden se abalanzó, dispuesto a estrangularle, pero Rebus se lo quitó de encima. —Tienes más mierda que una sentina, Lumsden. ¡No creas que no lo sé! Lumsden lanzó un directo que Rebus esquivó. Ancram y Grogan los separaron. Grogan señaló con un dedo a Rebus, pero se dirigió a Ancram. —Quizá convendría dejarlo aquí, al fin y al cabo. —No, me lo llevo yo. —No sé qué decirte. —Sí, Ted, me lo llevo. —Hacía tiempo que dos hombres no se me disputaban —dijo Rebus con una sonrisa. Los dos le fulminaron con la mirada, mientras Ancram le ponía en el hombro una mano con gesto posesivo. —Inspector Rebus —dijo—, ¿no cree que es mejor que nos vayamos? —Hágame un favor —dijo Rebus. —¿Cuál? Iba en el asiento trasero del automóvil de Ancram camino del hotel para recoger su coche. —Pasemos un momento por el puerto. —¿Para qué? —Quiero ver dónde murió. —¿Qué pretende? —inquirió Ancram mirándole. Rebus se encogió de hombros. —Presentar mis respetos. Ancram sólo tenía una vaga idea de dónde habían encontrado el cadáver, pero no tardaron en localizar el acordonamiento de cintas de color que había puesto la policía en el escenario del crimen. Los muelles estaban tranquilos y se habían llevado el cajón en que encontraran el cadáver. Estaría en algún laboratorio del departamento. Rebus se situó a la derecha y miró a su alrededor. Unas gaviotas se pavoneaban a una distancia prudencial. El viento era frío. No podía saber si aquel lugar quedaba cerca o lejos de donde le había dejado Lumsden. —¿Qué sabe de ella? —preguntó a Ancram, de pie a su lado con las manos en los bolsillos, mirándole. —Creo que se llamaba Holden. Veintisiete o veintiocho años. —¿Se llevó algo? —Un zapato. Escuche, Rebus… ¿Todo este interés es porque una vez invitó a una prostituta a un té? —Se llamaba Angie Riddell. —Hizo una pausa—. Tenía unos ojos preciosos. —Miró hacia el casco oxidado de un buque amarrado al muelle—. Hay algo que siempre me he preguntado. ¿Dejamos que sucediera o fuimos responsables? ¿Usted lo sabe? —agregó mirando a Ancram. —No estoy seguro de entenderlo — contestó encogiéndose de hombros. —Ni yo. Dígale a su chofer que tenga cuidado con mi coche. La dirección está algo torcida. EL TERROR EN SUEÑOS 21 Le perseguían por escaleras endiabladas que subían y bajaban y a sus pies el mar rugiente crecía y crecía combando el metal. Le falló la mano al sujetarse y rodó por peldaños de hierro, desgarrándose el costado; al llevarse la mano a la herida la retiró manchada de petróleo y no de sangre. Estaban a sólo siete metros por encima de él, riéndose y tranquilos: ¿dónde iba a huir? Podría quizá volar, mover los brazos como un pájaro y elevarse en el espacio. Lo único temible era la caída. Igual que aterrizar en el cemento. ¿Era mejor o peor que aterrizar sobre pinchos? Tenía que decidirse: sus perseguidores le daban alcance. No lograba dejarlos muy atrás aunque siempre les llevaba ventaja a pesar de ir herido. «Que salga de esta», pensó. «¡Que salga de esta!». Una voz a su espalda: «En tus sueños». Y un empujón al vacío. Fue tal el sobresalto al despertar que se golpeó la cabeza con el techo del coche. Notaba la sensación física del miedo y la adrenalina. —Joder —exclamó Ancram, que conducía, corrigiendo el desvío del vehículo con un golpe de volante—, ¿qué pasa? —¿Cuánto tiempo he dormido? —Ni me había fijado que dormía. Miró el reloj: quizá sólo habían pasado un par de minutos. Se restregó la cara instando a su corazón a frenar un poco. Podía explicarle a Ancram que había sido una pesadilla, o un ataque de pánico. Pero no quería decirle nada. Hasta que se demostrara lo contrario, Ancram era tan enemigo como cualquier matón con pistola. —¿Qué estaba usted diciendo? — aventuró. —Perfilaba el trato. —Ah, sí, el trato. Se le había escurrido del regazo el dominical The Sunday; lo recogió del suelo. La última faena de Johnny Biblia ocupaba sólo la primera página. Las otras ya estaban impresas al llegar la noticia. —Con lo que hay hasta ahora tengo de sobra para que le suspendan de empleo —dijo Ancram—. No es una situación nueva para usted, inspector. —Pues no. —Aun haciendo caso omiso del interrogatorio acerca de Johnny Biblia, está lo de su falta de colaboración en mi investigación sobre el caso Spaven. —Tenía gripe. —A los dos nos constan dos cosas —siguió Ancram sin hacerle caso—. Primero, que un buen policía no está exento de problemas de vez en cuando. En una ocasión se recibieron quejas de mi persona. Segundo, que esos programas de televisión casi nunca aportan nuevas pruebas, aparte de simples especulaciones e hipótesis; todo lo contrario de una investigación policial meticulosa en la que los informes y los datos se remiten a Interior para que los criben algunos de los mejores abogados criminalistas del país. Rebus se volvió en su asiento para mirar a Ancram, preguntándose adónde iría a parar. Veía por el retrovisor su propio coche conducido con cuidado y atención por el sicario del inspector jefe que no apartaba la vista de la carretera. —Mire, John, lo que yo digo es: ¿por qué andar huyendo si no tiene nada que temer? —¿Quién dice que no tengo nada que temer? Ancram sonrió. El truco de los viejos colegas estaba muy visto. Confiaba en Ancram menos que en un pedófilo en un jardín con niños. De todas formas, cuando Tío Joe le mintió a propósito de Tony El, había sido él quien dio la información sobre Aberdeen… ¿De parte de quién estaba? ¿Jugaba a dos bandas? ¿O es que pensaba simplemente que él no iba a ser capaz de llegar a ninguna parte con información o sin ella? ¿Era un modo de encubrir que Tío Joe lo tenía en el bolsillo? —Si no he oído mal, dice que no tengo nada que temer del caso Spaven. —Podría ser. —Y depende de usted. —Ancram se encogió de hombros—. ¿A cambio de qué? —John, ha herido demasiadas susceptibilidades, y sin ninguna sutileza. —¿Quiere que sea más sutil? En tono más severo Ancram contestó: —Quiero que ponga los pies en la tierra de una puta vez. —¿Y abandone la investigación sobre Mitchison? Ancram no contestaba y Rebus repitió la pregunta. —Eso le beneficiaría mucho. —Así usted le hace otro favor a Tío Joe, ¿no, Ancram? —Sea realista. No todo es blanco o negro. —Claro, están también los trajes grises de seda y los billetes verdes nuevecitos. —Se trata de un toma y daca. Los tipos como Tío Joe nunca desaparecen; te libras de ellos y les sale un suplente. —¿Mejor malo conocido…? —Es una buena máxima. John Martyn: I’d Rather Be the Devil[17] —Pero hay otra: «No hacer olas». ¿Es lo que trata de decirme? —replicó Rebus. —Se lo aconsejo por su propio bien. —No sabe cómo se lo agradezco. —Joder, Rebus, ahora entiendo por qué siempre está solo. ¿Sabe lo difícil que es tratarle? —Mister Personalidad con seis años de mandato. —No lo creo. —Pues incluso lloré en la tribuna. —Hizo una pausa—. ¿Le ha preguntado a Jack Morton algo de mí? —Jack, extrañamente, tiene de usted una buena opinión, supongo que es puro sentimentalismo. —¡Qué generoso! —Esto no nos lleva a ninguna parte. —No, pero nos ayuda a pasar el rato. ¿Va a parar para almorzar? — añadió Rebus al ver un indicador de área de servicio. Ancram negó con la cabeza. —Mire, hay una pregunta que no me ha hecho. Ancram consideró no darse por aludido, pero finalmente cedió. —¿Cuál? —No me ha preguntado qué hacían Stanley y Eve en Aberdeen. Ancram señaló con un frenazo que iba a entrar en el área de servicio, obligando al conductor del Saab a hacer lo mismo, con un chirrido de neumáticos, para no pasarse la entrada. —¿Pretendía darle esquinazo? — comentó Rebus con fruición al advertir el nerviosismo de Ancram. —Sólo un café —dijo él con un gruñido abriendo la portezuela. Rebus se sentó frente a él a leer lo de Johnny Biblia. En esta ocasión la víctima era Vanessa Holden; veintisiete años, casada. Las otras víctimas eran solteras. Directora de una empresa que organizaba «presentaciones corporativas», actividad que Rebus no tenía del todo clara. La foto del diario era la habitual: sonreía mirando al fotógrafo, un amigo de la víctima. Melena ondulada hasta los hombros y bonita dentadura; con toda probabilidad jamás se habría planteado morir antes de los ochenta. —Tenemos que cazar a ese monstruo —dijo Rebus, haciéndose eco de la última frase del artículo. Estrujó el periódico y cogió el café. Al bajar la vista a la mesa vio de soslayo la cara de Vanessa Holden y tuvo la impresión de conocerla de algo, de algún lugar en que se hubieran cruzado sus miradas. Le tapó el pelo con la mano, pero era una foto antigua y quién sabe si no había cambiado de peinado. Trató de imaginarse el rostro con más años. Ancram, ausente, hablaba con su sicario y no advirtió el respingo de Rebus al recordar por fin aquel rostro. —Tengo que llamar por teléfono — dijo levantándose. El teléfono público estaba cerca de la entrada y se veía desde la mesa. Ancram dio su consentimiento con un movimiento de cabeza. —¿Qué problema tiene ahora? — inquirió. —Es domingo y tendría que haber ido a la iglesia. Para tranquilidad del cura. —Este beicon es más fácil de tragar que eso —replicó Ancram hincando el tenedor en el tocino; pero no le impidió ir al teléfono. Rebus marcó el número con la esperanza de que le alcanzase la calderilla. Tarifa dominical reducida y, además, en la jefatura de policía de Grampian descolgaron de inmediato. —El inspector jefe Grogan, por favor —dijo sin quitar ojo a Ancram. Pero el restaurante estaba lleno de domingueros con niños y no podía oírle. —Lo siento, está ocupado en este momento. —Es sobre la última víctima de Johnny Biblia. Llamo desde un teléfono público y tengo poco dinero. —Un momento, por favor. Treinta segundos; Ancram le miraba frunciendo el ceño. —Al habla el inspector jefe Grogan. —Soy Rebus. Suspiro de Grogan. —¿Qué coño quiere? —Hacerle un favor. —No me diga. —Podría ser el broche de oro de su carrera. —Escuche, si está gastándome una broma… —No es ninguna broma. ¿Oyó lo que dije sobre Eve y Stanley Toal? —Lo oí. —¿Piensa tomar medidas? —Tal vez. —No deje de tomarlas…, hágame ese favor. —¿Y en contrapartida me hace usted su favor de primera división? —Exacto. Tos de Grogan para aclararse la garganta. —De acuerdo. —¿De verdad? —Yo cumplo lo que prometo. —Escuche, entonces. Acabo de ver una foto de la última víctima de Johnny. —¿Y? —Esa cara la conozco. Un silencio. —¿De dónde? —Una noche, en el momento en que Lumsden y yo salíamos del Burke’s entraba ella. —¿Y qué? —Que iba del brazo de alguien que conozco. —Conoce usted a mucha gente, inspector. —Lo que no quiere decir que yo esté relacionado con Johnny Biblia. Pero sí que puede estarlo el hombre que le daba el brazo. —¿Y acaso sabe cómo se llama? —Hayden Fletcher; trabaja de relaciones públicas en T-Bird Oil. Grogan tomaba nota. —Bien; lo comprobaré. —No olvide su promesa. —¿He prometido algo? No me acuerdo. La comunicación se cortó y Rebus pensó en estrellar el receptor contra la pared, pero Ancram le miraba y además había niños cerca embobados ante un escaparate de juguetes, planeando ya un ataque al bolsillo de sus padres. Así que colgó como Dios manda y volvió a la mesa. El chofer se levantó para marcharse sin dirigirle una sola mirada, de lo que dedujo que cumplía órdenes. —¿Todo bien? —dijo Ancram. —Positivo. —Se sentó frente a él—. Bueno, ¿cuándo empieza la inquisición? —En cuanto encontremos una cámara de tortura libre. —Ambos sonrieron—. Mire, Rebus, a mí me importa un rábano lo que pasara hace veinte años entre su amigo Geddes y ese Spaven. No es la primera vez que veo malhechores injustamente incriminados; no se les puede acusar de lo que uno está convencido y se les trinca por otra cosa que no han hecho. —Alzó los hombros—: Son cosas que pasan. —Corrió el rumor de que eso fue lo que sucedió con John Biblia. Ancram negó con la cabeza. —No creo. Pero, mire, el meollo del asunto es si su colega Geddes se obsesionó con Spaven y le empapeló… con ayuda de usted, a sabiendas o no… Bien, ¿sabe lo que eso significa? Rebus asintió con la cabeza incapaz de expresarlo: hacía semanas que le atosigaban. Y lo que vendría. —Significa —siguió Ancram— que el verdadero asesino quedó impune. Nadie ha tratado de dar con él y anda por ahí tan campante. —Sonrió y se recostó en el asiento—. Mire, voy a decirle una cosa sobre Tío Joe. —Rebus le escuchaba con atención—. Probablemente está implicado en narcotráfico. Es un buen negocio y no es de extrañar que quiera su tajada. Pero en Glasgow hace años que todo quedó atado, por lo que en vez de embarcarse en una guerra con la competencia, pensamos que lo que ha hecho ha sido echar sus redes allende. —¿Hasta Aberdeen? Ancram asintió. —Estamos confeccionando un dossier previo a un operativo de vigilancia conjunta con la brigada de allí. —Y todas las vigilancias anteriores han fallado. —En esta se ha montado un doble dispositivo y si alguien da el soplo a Tío Joe sabremos de dónde proviene la filtración. —¿Para cazar a Tío Joe o al soplón? Puede salir bien… si no va usted por ahí diciéndoselo a todo el mundo. —En usted tengo confianza. —¿Por qué? —Porque si no sería capaz de joderlo todo. —¿Sabe que no es la primera vez que se me propone abandonar y dejar las cosas a los demás? —¿Y? —Pues que generalmente es porque hay algo que ocultar. —Esta vez no —replicó Ancram negando con la cabeza—. Pero sí tengo algo que ofrecer. Como le he dicho, a mí el caso Spaven no me interesa, pero profesionalmente no me queda más remedio que cumplir con mi obligación. Ahora bien; hay maneras y maneras de realizar un informe. Podría minimizar su intervención en ese asunto dejándole totalmente al margen. No le estoy diciendo que abandone ninguna investigación, sino que la aparque durante una semana. —¿Para que el asunto se enfríe y dé tiempo a un par de suicidios y muertes accidentales más, por ejemplo? Ancram hizo un gesto de irritación. —Cumpla con su obligación, inspector jefe —dijo Rebus—, que yo cumpliré con la mía. Se puso en pie, cogió el periódico con la noticia sobre Johnny Biblia y se lo guardó en el bolsillo. —El trato que le propongo —siguió Ancram conteniendo su furia— es ponerle alguien de vigilancia permanente o la suspensión de empleo. —¿Ese? —dijo Rebus basculando el pulgar hacia la ventana. Afuera el chofer fumaba apaciblemente un pitillo al sol. Ancram negó con la cabeza. —Alguien que le conoce mejor. Rebus pronunció el nombre un segundo antes que Ancram. —Jack Morton. Estaba ya esperándole delante de casa. Los sumideros tragaban el agua del lavado de coches de los vecinos. Jack se había pasado la espera dentro del coche con el cristal de la ventanilla bajado y el periódico abierto por la página de crucigramas. Pero en esos momentos estaba fuera tomando el sol cruzado de brazos. Llevaba una camisa de manga corta, vaqueros gastados y zapatillas deportivas blancas y nuevas. —Siento fastidiarte el fin de semana —dijo Rebus bajando del coche de Ancram. —Ya sabe —dijo este a Morton—, no le pierda de vista. Si va a cagar, compruébelo por el ojo de la cerradura, y si dice que va a tirar la basura, le acompaña, ¿entendido? —Sí, señor. El policía-chofer preguntó a Rebus dónde aparcaba el Saab y este le indicó las dobles líneas amarillas más adelante. Seguía en el parabrisas el tarjetón de policía de Grampian y Rebus no tenía ninguna prisa por quitarlo. Ancram se apeó y abrió el maletero. El chofer entregó a Rebus las llaves del Saab, sacó el equipaje y fue a ponerse al volante del coche de su jefe ajustando el asiento y el retrovisor. Rebus y Morton les miraron alejarse. —Bueno —dijo Rebus—, me han dicho que te has pasado a la iglesia de los zumos. Morton hizo una mueca. —Lo que prediquen ni me va ni me viene, pero me ha ayudado a dejar la bebida. —Magnífico. —¿Por qué será que nunca sé cuándo hablas en serio? —Años de práctica. —¿Has tenido buenas vacaciones? —Buenas es poco. —Ya veo que te han acariciado la cara. Rebus se llevó la mano a la zona tumefacta y notó que había bajado la inflamación. —La gente, que se pone temperamental si te sientas en su tumbona. Subieron la escalera. Morton le seguía a una distancia de un par de escalones. —¿En serio que no vas a quitarme ojo? —Eso quiere el jefe. —¿Y consigue lo que quiere? —Siempre que yo sepa lo que me conviene; y mis años me ha costado llegar a la conclusión de qué es lo que me conviene. —Habló el filósofo. —Rebus metió la llave en la cerradura y abrió. El correo estaba tirado en la alfombra—. No sé si sabrás que esto va en contra de por lo menos una docena de leyes. Es decir, que no puedes ir siguiéndome a todas partes si yo no quiero. —Pues plantéalo ante el tribunal de Derechos Humanos. Morton entró tras Rebus en el cuarto de estar; la maleta quedó en el recibidor. —¿Una copita? —dijo Rebus. —Ja, ja. Rebus alzó los hombros, vio un vaso limpio y se sirvió del whisky de Kayleigh Burgess. Lo apuró de un trago y eructó. —Tú te lo pierdes. —Constantemente —dijo Morton resignado dejándose caer en el sofá. —A mí me sucedería igual —replicó Rebus sirviéndose de nuevo. —Eso ya es media batalla ganada. —¿Qué? —Reconocer que es un problema. —Yo no he dicho eso. Morton se encogió de hombros y se puso en pie. —¿Puedo hacer una llamada? —Como en tu propia casa. —Parece que tienes mensajes — comentó al acercarse al aparato—. ¿Quieres oírlos? —Serán todos de Ancram. Morton cogió el auricular y marcó siete cifras. —Soy yo —dijo cuando respondieron al otro extremo—. Aquí estamos. —Y colgó. Rebus le miró por encima del vaso. —Ahora viene hacia aquí un equipo a registrar el piso —dijo Morton—. Chick me ha comentado que te lo había dicho. —Me lo dijo. Sin orden de registro, claro. —Podemos conseguir una si te empeñas. Pero yo en tu caso les dejaría hacer… rápido y sin historias. Además… si el asunto llegara a los tribunales tendrías a tu favor lo de defecto de forma. Rebus sonrió. —¿Tú estás de mi parte, Jack? — Morton volvió a sentarse sin contestar —. Le dijiste a Ancram que te telefoneé, ¿verdad? Morton negó con la cabeza. —Yo cierro el pico cuando tal vez no debería —replicó inclinándose hacia delante—. Chick sabe que tú y yo nos conocemos hace tiempo; por eso estoy aquí. —No lo entiendo. —Una cuestión de lealtad. Está comprobando si le soy leal, sopesando el pasado, tú y yo, y mi futuro. —¿Y hasta qué extremo eres leal, Jack? —No me busques las cosquillas. Rebus apuró el whisky. —Van a ser unos días muy interesantes. ¿Y qué pasa si tengo la suerte de echar un polvo? ¿Vas a estarte debajo de la cama como un orinal o el puto hombre del saco? —John, no… Rebus se puso en pie. —¡Es mi casa, joder! ¡El único sitio en que puedo evadirme de toda la mierda que nos rodea! ¿Acaso se supone que tengo que estarme calladito, aguantándome? Tú montando guardia, los de la forense oliendo como perros en una farola… ¿Es que tengo que quedarme sentado por las buenas como si no pasara nada? —Sí. —¡Pues que les den por saco, y a ti también, Jack! —Sonó el timbre de la puerta—. Abre tú. Serán tus sabuesos. Morton se dirigió a la entrada con gesto ofendido. Rebus cogió la maleta del recibidor y la llevó al dormitorio; la tiró en la cama y la abrió. Estaba todo revuelto. Tendría que llevarlo a la lavandería. Cogió la bolsa de ropa sucia y vio que había un papel doblado: una nota señalando que algunas prendas quedaban en poder de la policía de Grampian para «análisis» forense. Revisó el contenido y vio que faltaban los pantalones manchados de hierba y la camisa rota de la noche del ataque. Grogan mandaría examinarlos por si era el asesino de Vanessa Holden. «Que le den por saco; que les den por culo a todos. Que les den a todos por el mismísimo culo». Tiró la maleta abierta al suelo en el momento en que entraba Morton. —John, dicen que será cosa de nada. —Diles que se tomen el tiempo que quieran. —Y mañana por la mañana hay que hacer el análisis de sangre y el de saliva. —Con el segundo no tendré problema. Ponme a Ancram delante y verás. —Esto no es cosa suya, ¿sabes? —Vete a la mierda, Jack. —Ojalá pudiera. Rebus le dejó allí plantado y salió a mirar en el cuarto de estar. Había varios hombres, algunos de ellos conocidos, todos con monos blancos y guantes de goma. Levantaban los almohadones del sofá y miraban entre las hojas de los libros. Aunque, eso sí, no parecían hacerlo con fruición: consuelo de tontos. Era lógico que Ancram utilizase personal de Edimburgo; resultaba más fácil que desplazar a un equipo desde Aberdeen. Uno que estaba agachado delante del armario del rincón se puso en pie y al volverse sus miradas se cruzaron. —¿Et tu Siobhan? —Buenas tardes, señor —dijo Siobhan Clarke, roja como un tomate. Aquello era lo último; Rebus cogió la chaqueta y se dirigió a la puerta. —¡John! —exclamó Morton a sus espaldas. —A ver si me coges —replicó ya a media escalera, seguido de cerca por el otro. —¿Adónde vamos? —Vamos a un pub —contestó Rebus —. En mi coche. Como tú no bebes, conduces a la vuelta y así no infringimos la ley. Ahora veremos lo resistente que es tu nueva religión de los zumos — apostilló abriendo el portal. Estuvo a punto de tropezar con un hombre alto, moreno, de pelo rizado y cano. Vio un micrófono y oyó que le hacía una pregunta: Eamonn Breen. Se limitó a flexionar con fuerza la cabeza para darle un golpe en el puente de la nariz. El «beso de Glasgow» no opuso resistencia y le abrió paso sin más. —¡Hijo de puta! —farfulló Breen, soltando el micro y llevándose las manos a la nariz—. ¿Lo has filmado? ¿Lo has cogido? Rebus miró de reojo y vio que Breen tenía sangre en los dedos y que el cámara movía afirmativamente la cabeza, y también a Kayleigh Burgess a un lado con el bolígrafo en la boca, dirigiéndole una mirada y una sutil sonrisa. —Seguro que pensó que te animaría ver un rostro amigo —comentó Jack Morton. Estaban en la barra del Oxford y Rebus acababa de comentarle lo de Siobhan. —Dadas las circunstancias, yo le estaría agradecido —insistió. Morton se había tomado media jarra mediana de zumo natural de naranja con gaseosa. El hielo hacía sonar el vaso cuando se servía. Rebus ya iba por la segunda jarra de Belhaven Best. La tarde del domingo, veinte minutos después de abrir, en el Oxford el ambiente era tranquilo: tres clientes más en la barra, que estiraban el cuello hacia el televisor mirando un concurso cuyo presentador llevaba una especie de arbusto a guisa de peinado y sus dientes parecían teclas de piano Steinway; su cometido era sostener una tarjeta delante de las narices, leer la pregunta, mirar a la cámara y repetir la pregunta como si de su respuesta dependiese el desarme nuclear. —Bien, Barry —canturreó—, por doscientos puntos: ¿qué personaje interpreta el Muro en El sueño de una noche de verano? —Pink Floyd —dijo el primer cliente. —Snout —soltó el segundo. —¡Hasta luego, Barry! —dijo el tercero, agitando la mano hacia la pantalla que enmarcaba a un Barry muy apurado. Sonó una chicharra y el presentador planteó la pregunta a los otros dos concursantes. —¿No? —dijo—. ¿No hay respuesta? —A pesar de su cara de sorpresa tuvo que mirar la tarjeta para leerla él—. Snout —agregó mirando al desventurado trío y repitió el nombre como insinuando que la próxima vez no lo olvidasen. Nueva tarjeta—: Jasmine, por ciento cincuenta puntos: ¿en qué estado americano encontrarías el nombre de Akron? —En Ohio —dijo el segundo cliente. —¿No es un personaje de Star Trek? —inquirió el primero. —Hasta luego, Jasmine —dijo el tercero. —Bueno —cortó Morton—, ¿hablamos? —No voy a ofenderme porque asalten mi casa, me confisquen la ropa y sobre mi cabeza penda la sospecha de asesinato múltiple. Claro que hablamos, ¡coño! —Pues estupendo, coño. A Rebus se le escapó un resoplido en la jarra y tuvo que limpiarse espuma de la nariz. —No sabes lo mucho que he disfrutado con el cabezazo a ese gilipollas. —Y él seguramente ha disfrutado porque lo han filmado. Rebus se encogió de hombros y metió la mano en el bolsillo para coger el tabaco y el mechero. —Venga, dame uno —dijo Morton. —Lo has dejado, ¿recuerdas? —Sí, pero no hay Fumadores Anónimos. Venga. Rebus negó con la cabeza. —Aprecio tu actitud, Jack, y tienes razón. —¿En qué? —En mirar por tu futuro. Tienes toda la razón. Así que no te rindas; continúa. Nada de bebida ni tabaco, y a Ancram le informas de mis movimientos. —¿Lo dices en serio? —Completamente. —Rebus apuró la cerveza—. Menos lo de ancram, por supuesto. Pidió otra ronda. —La respuesta es Ohio — exclamaba el presentador, sin que ninguno de los de la barra se sorprendiera. —Creo —siguió Morton, mediada su segunda jarra de zumo— que vamos a tener nuestra primera crisis de confianza. —¡Tienes que ir a mear! —espetó Rebus y Morton asintió con la cabeza—. Pues olvídate; yo no te acompaño. —Dame tu palabra de que no vas a largarte. —¿Dónde iba a ir? —John… —Vale, vale. ¿Te buscaría yo complicaciones, Jack? —No sé. ¿Tú qué crees? Un guiño de Rebus. —Ve al meadero y lo averiguarás. Morton aguantó hasta que no pudo más. Rebus permaneció con los codos apoyados en la barra, fumando. Pensaba en qué haría Morton si se largaba por las buenas. ¿Informaría a Ancram o no diría nada? ¿Sacaría algo positivo por informar? En último extremo, si lo hacía quedaría mal y no le interesaba. Así que, a lo mejor, no le delataba. Y él podría dedicarse a sus asuntos sin que Ancram lo supiera. Lo malo era que Ancram tenía maneras de enterarse. Para ello no dependía exclusivamente de Jack Morton. No obstante, era un planteamiento interesante: cuestión de fe, muy a tono con una tarde de domingo. Quizá llevase después a Jack Morton a ver al padre Conor Leary. Jack siempre había sido un concienciado, sabelotodo, quizás aún lo fuese. Una copa con un cura católico podría ser un buen repaso de las profundidades de la conciencia. Miró hacia atrás y vio a Morton que coronaba la escalera con gesto de alivio, en el doble sentido de la palabra. «Pobre cabronazo», pensó Rebus. Era una jugarreta por parte de Ancram. Se le notaba la contrariedad por el rictus en la boca. De pronto se sintió cansado y recordó que llevaba en pie sin parar desde las seis. Apuró el vaso y señaló la puerta, propuesta que encantó a Morton. En la calle, Rebus le preguntó si no había estado a punto de hacerlo. —¿El qué? —Pedir una copa de verdad. —Más que nunca. Rebus se apoyó en el techo del coche esperando a que abriera. —Perdona que te haya hecho eso — dijo. —¿El qué? —Traerte aquí. —Tengo que tener la fuerza de voluntad para ir a un pub y no beber. —Gracias —agregó Rebus. Y sonrió para sus adentros: Jack no estaba mal. Él no le vendería. Ya había perdido demasiado amor propio. —Hay una habitación libre — comentó al subir al coche—, pero no tengo sábanas ni nada. Te pondré en el sofá, si te parece. —Muy bien —dijo Morton. Muy bien para Jack; pero no tan bien para él. Tendría que dormir en la cama. Se acabaron las noches medio desvestido en el sillón junto a la ventana. Se acabaron los Stones a las dos de la madrugada. Tenía trabajo, debería acabarlo lo antes posible; del modo que fuera. A partir de mañana mismo. Cuando arrancaban Rebus decidió desviarse y le indicó que fuese a Leith a dar una vuelta; en un momento dado le señaló el escaparate cerrado de una tienda. —Ese era su sitio —dijo. —¿De quién? —inquirió Morton parando el coche. No se veía una sola buscona en la calle. —De Angie Riddell. Yo la conocía, Jack. Bueno, había hablado con ella un par de veces. La primera, para detenerla. Pero luego vine aquí una vez a buscarla. —Miró a Morton, esperando algún comentario jocoso, pero vio que continuaba serio, a la escucha—. Nos sentamos a charlar. Y luego, supe que había muerto. Es distinto cuando conoces a alguien. Recuerdas sus ojos… No me refiero al color ni nada de eso, sino a todo lo que unos ojos expresan de la persona. —Guardó silencio un instante—. Seguro que el que la mató no le miraba a los ojos. —John, no somos curas, ¿sabes? Lo nuestro es un trabajo. Y a veces hay que saber distanciarse. —¿Es lo que tú haces, Jack? ¿A casita después del servicio y todo bien de nuevo? ¿Sin importarte lo que hayas visto en la calle? Tu casa es tu castillo, ¿no? Morton se encogió de hombros acariciando el volante. —No es cosa mía, John. —Ah, que te aproveche. Volvió a mirar la tienda como si fuese a ver algo: la mujer o alguna sombra, algo que quedara de ella. Pero sólo había una oscuridad absoluta. —Llévame a casa —dijo mientras se cerraba los párpados con los pulgares. El hotel Fairmount estaba en la zona más animada y transitada de Glasgow. Visto desde fuera era una masa anodina de cemento, pero dentro revelaba la clase de parador para directivos medios, activo sobre todo entre semana. Allí reservó John Biblia habitación para el domingo por la noche. El domingo había corrido la noticia sobre la última víctima del Advenedizo, aunque demasiado tarde para que la publicase la prensa. Pero él escuchó en la habitación las noticias sintonizando diversas emisoras y vio cuantos noticiarios de televisión pudo, tomando nota de todo. Los mensajes de teletexto eran breves y lo único que sabía era que el cadáver de una mujer casada de veintitantos años había aparecido cerca del puerto de Aberdeen. Otra vez Aberdeen. Todo encajaba. Pero al mismo tiempo, si es que, efectivamente, se trataba del Advenedizo, ahora rompía la pauta: esta era la primera víctima casada, y quizá la de más edad. Lo que podría significar que nunca había habido una pauta; aunque no descartara necesariamente su existencia, esta estaba todavía por concretar. Que era lo que John Biblia esperaba. Mientras, abrió en su portátil el archivo ADVENEDIZO para repasar las notas sobre la tercera víctima. Judith Cairns, Ju-Ju para los amigos, de veintiún años, compartía un piso alquilado en Hillhead, cerca de Kelvingrove Park. Desde la ventana él casi podía ver Hillhead. Aunque estaba registrada en el paro, Judith trabajaba en la economía sumergida: bares a la hora del almuerzo, un quiosco de patatas fritas por la noche y de camarera en el hotel Fairmount las mañanas del fin de semana. Circunstancia por la que el Advenedizo la había conocido, deducía John Biblia. Un viajante de comercio va a hoteles; bien lo sabía él. Le intrigaba hasta qué punto se parecería al Advenedizo; no físicamente, sino mentalmente. Él no quería sentirse identificado en ningún aspecto con su presuntuoso émulo, el usurpador. Él quería ser único. Paseó por la habitación, anhelando hallarse en Aberdeen para seguir el desarrollo de la investigación; pero tenía trabajo en Glasgow. Un trabajo que no podía llevar a cabo hasta medianoche. Miró por la ventana, imaginándose a Judith Cairns cruzando Kelvingrove Park: lo habría hecho docenas de veces. Y una de ellas, acompañada por el Advenedizo. Lo bastante para él. Durante la tarde y por la noche fueron difundiendo más detalles sobre la víctima. Ya la describían como «una eficiente directiva de veintisiete años». El término «hombre de negocios» se encendió en el cerebro de John Biblia. No era un camionero ni nada parecido, sino un simple hombre de negocios. El Advenedizo. Se sentó ante el ordenador y volvió a las notas sobre la primera víctima, la estudiante de geología de la Universidad Robert Gordon. Necesitaba más datos sobre ella, pero no sabía cómo procurárselos. Y ahora, con una cuarta víctima, más trabajo todavía. Tal vez el estudio de la número cuatro diera como resultado no tener que indagar sobre la primera para completar el perfil. Por la noche quizá sabría a qué atenerse. Salió ya tarde a dar un paseo. La noche era sumamente agradable, con un aire perfumado y poco tráfico. Glasgow no estaba mal, aunque comparado con ciudades de Estados Unidos que él conocía, era un pueblo. Recordaba la ciudad en que se había criado, las bandas callejeras, los puñetazos y los navajazos. Había violencia en la historia de Glasgow, pero su historia no se reducía a eso. Resultaba también una ciudad preciosa, una ciudad para fotógrafos y pintores. Un lugar para enamorados… «Yo no quería matarlas». Le gustaría poder decírselo a Glasgow, pero resultaría falso, claro. En aquel entonces… en el último momento… lo que más deseaba en el mundo era su muerte. Había leído entrevistas con asesinos y había asistido a algún juicio por el deseo de hallar a alguien con quien poder identificarse. Pero nadie se aproximaba. Era imposible describir o entender sus sentimientos. Lo que concretamente no entendieron muchos era por qué había elegido a la tercera víctima. Aquello fue como un sentimiento preordenado, habría podido contestar. Y no le importó que hubiera testigos en el taxi. Nada importaba; todo estaba decidido por un poder que venía desde arriba. O desde abajo. O sencillamente por un simple conflicto químico en su cerebro debido a una anomalía genética. Después, su tío le había ofrecido un empleo en Estados Unidos y pudo marcharse de Glasgow. Dejar atrás toda una vida para crearse otra nueva, una nueva identidad… como si el matrimonio y el éxito en el trabajo pudiesen sustituir lo que dejaba atrás… La mañana siguiente compró la primera edición del Herald y se sentó en un rincón de un bar a leerlo con avidez, tomando un zumo de naranja. Nadie se fijaba en él. Más detalles sobre la última víctima del Advenedizo: trabajaba en presentaciones de empresas, es decir, propaganda genérica con vídeos, escaparates, redacción de discursos, casetas para congresos… Volvió a examinar la foto. Una empresa de Aberdeen, y en Aberdeen realmente no había más que una industria: el petróleo. No la conocía; seguro que nunca habían coincidido. De todos modos, no sabía por qué la había elegido el Advenedizo: ¿le estaría enviando un mensaje? Imposible; habría significado que sabía quién era John Biblia. Y eso nadie lo sabía. Nadie. Era medianoche cuando regresó al hotel. La recepción estaba vacía. Subió a la habitación y puso el despertador a las dos y media. Bajó la escalera alfombrada hasta recepción, que seguía desierta. Entrar en la oficina fue cosa de medio minuto. Cerró la puerta y se sentó a oscuras ante el ordenador. Estaba puesto el salvapantallas. Movió el ratón para activar la pantalla y se puso manos a la obra. Retrocedió mes y medio a partir de la fecha del asesinato de Judith Cairns para comprobar las reservas de habitación y el modo de pago. Buscaba facturas cargadas a empresas de Aberdeen o cercanías. Tenía la impresión de que el Advenedizo no había ido específicamente al hotel a buscar a la víctima, sino que se alojaba allí por asuntos de trabajo y la había conocido casualmente. Quería ver si acababa de perfilarse aquella pauta inconcreta. Un cuarto de hora más tarde disponía de una lista de veinte firmas con los individuos que habían pagado con tarjeta de crédito de la empresa. De momento, era lo que necesitaba, pero había un dilema: ¿borrar los archivos del ordenador o dejarlos? Si borraba la información tendría todas las posibilidades de ganar por la mano a la policía descubriendo al Advenedizo… Sí, pero alguien del hotel podría advertirlo y, picado por la curiosidad… A lo mejor llamaba a la policía. Y seguramente, además, tendrían copias de seguridad. Lo que, en realidad, equivaldría a ayudar a la policía alertándoles de su presencia… No, nada de tocarlos. Hacía sólo lo estrictamente necesario. Era una máxima que siempre le había dado buen resultado. Ya en su habitación, volvió a repasar la lista que había recopilado. Comprobar la dirección de las empresas y sus actividades no sería difícil… ya lo haría. Al día siguiente tenía una reunión en Edimburgo y aprovecharía el viaje para hacer algo en relación con John Rebus. Miró el teletexto una última vez antes de acostarse. Después de apagar la luz, descorrió las cortinas y se tumbó en la cama. Había estrellas; algunas tan brillantes que se veían a pesar del alumbrado de la calle, y también otras muchas muertas, como decían los astrónomos. Había tantas cosas muertas en la vida, ¿qué importaba una más? Nada en absoluto. Nada. 22 Fueron a Howdendall en el coche de Morton. Rebus en el asiento de atrás, llamándole «chofer». Era un Peugeot 405 negro brillante, versión turbo, con tres años. Rebus hizo caso omiso del letrero «No fumar» y encendió un pitillo, aunque abrió la ventanilla. Morton no dijo nada ni miró por el retrovisor. En la cama no había dormido bien: sudaba y sentía las sábanas como una camisa de fuerza. Aparte de haberse despertado casi cada hora con pesadillas de persecución que le hacían saltar al suelo, desnudo y temblando. Morton, por su parte, se quejó en primer lugar de tortícolis. La segunda queja se centró en la cocina, por la nevera vacía y todo lo demás. Y no podía salir a comprar sin Rebus. En definitiva, que fueron directamente al coche. —Me muero de hambre —dijo. —Pues para y comemos algo. Hicieron un alto en una panadería de Liberton para comprar pastas con salchicha, café y mostachones y se sentaron a comerlos en el coche aparcado en la línea amarilla de una parada de autobuses, que llegaban y frenaban casi rozándoles, como dando a entender que se fueran de allí. Algunos con letreros de «Ceda el paso» en la parte de atrás. —Los autobuses tienen un pase — dijo Morton—. Son los conductores a quienes no trago. —Aquí quien da el cante no son los autobuses —comentó Rebus. —Sí que estás jovial esta mañana. —Jack, cierra el pico y arranca. En Howdendall le estaban esperando. El equipo del registro de la víspera había confiscado en el piso todos sus zapatos para que los de la policía científica los comparasen, inútilmente, claro, con las huellas de pisadas del escenario de los crímenes de Johnny Biblia. Lo primero que le dijeron es que se quitara los que llevaba puestos para darle unos chanclos de plástico e informarle que se los devolverían antes de marcharse. Los chanclos eran demasiado grandes e incómodos, y como le bailaba el pie tuvo que encoger los dedos para sujetarlos. Prescindieron del test de saliva, que era el menos fiable, pero le arrancaron pelos de la cabeza. —¿No me los podría implantar en las entradas, cuando termine? La mujer de las pinzas sonrió y siguió con su cometido, diciéndole que tenía que arrancarlos de raíz porque la reacción en cadena de la polimerasa no daba resultado con cabellos cortados. En otros laboratorios disponían de otro test, pero… —¿Pero qué? No contestó. Rebus sabía lo que había insinuado: que con él se lo tomaban en plan tranquilo. Ni Ancram ni nadie esperaba que los análisis caros diesen ningún resultado positivo. El único propósito era fastidiarle y ponerle nervioso. Nada más. Lo sabían los de la científica, y él el primero. Análisis de sangre —previa anulación del permiso potestativo— y a continuación huellas dactilares, sin contar los hilos y hebras que recogieron de su ropa. «De allí al ordenador — pensó—, y sin haber hecho nada quedo ya para siempre como sospechoso. Cualquiera que investigue en los archivos dentro de veinte años descubrirá que un policía fue interrogado y tuvo que someterse a análisis…». Era lamentable. Ya tenían su ADN, lo que equivalía… a tenerle archivado en persona. Precisamente cuando comenzaba a dar sus primeros pasos el banco de datos de ADN de Escocia… Ojalá hubiese exigido el permiso legal. Jack Morton estuvo presente durante todo el proceso, apartando la vista. Una vez concluido, al devolverle los zapatos, le dio la impresión de que el personal le miraba, aunque no acababa de estar plenamente seguro. Pete Hewitt —que no había asistido a la toma de huellas— pasó en ese momento por la sala y soltó la gracia del cazador cazado. Morton contuvo a Rebus cogiéndole del brazo y Hewitt se largó a paso ligero. —Tenemos que ir a Fettes —dijo Morton. —Por mí, cuando quieras. —Podríamos primero parar en algún sitio para tomar un café —añadió Morton mirándole. Rebus sonrió. —¿Temes que empiece dándole un puñetazo a Ancram? —Si piensas hacerlo, ten en cuenta que es zurdo. —Inspector, ¿alguna objeción a que se grabe el interrogatorio? —¿Y qué destino tiene la grabación? —Se registra el día y la hora y se hace una copia para usted. E igualmente con la trascripción. —Ninguna objeción. Ancram hizo un gesto con la cabeza a Jack Morton para indicarle que estaba ante la grabadora. Era un despacho muy estrecho de la tercera planta de Fettes y daba la impresión de que habían desalojado a alguien a la fuerza. Había una papelera llena junto a la mesa, clips por el suelo y aún se veían en la pared señales de la cinta adhesiva que sujetaba unas fotos arrancadas. Ancram estaba sentado detrás de aquella mesa rayada, con las notas sobre el caso Spaven amontonadas a un lado. Vestía un traje formal azul oscuro de raya diplomática con camisa azul celeste y corbata, y parecía haber pasado antes por la peluquería. Ante él tenía dos bolígrafos: un Bic amarillo de punta fina y tinta azul y otro lacado, de aspecto caro. Sus uñas cuidadas tamborileaban sobre un cuaderno nuevo en formato Din A4, a la derecha del cual tenía una lista mecanografiada de preguntas y puntos para plantear. —Bien, doctor —dijo Rebus—, ¿qué posibilidades tengo? Ancram se limitó a sonreír antes de hablar para la grabadora. —Inspector jefe Charles Ancram del DIC de Strathclyde. Son… —miró el reloj de pulsera— las diez cuarenta y cinco del lunes veinticuatro de junio. Interrogatorio preliminar al inspector John Rebus de la policía de Lothian y Borders. El interrogatorio tiene lugar en la jefatura de la policía de Lothian, avenida Fettes, Edimburgo. Está también presente… —Se le ha olvidado el código postal —dijo Rebus cruzándose de brazos. —Era la voz del inspector Rebus. Está también presente el inspector Jack Morton del DIC de Falkirk, actualmente de servicio temporal en la policía de Strathclyde, Glasgow. Ancram echó un vistazo a sus notas, cogió el Bic y lo llevó a lo largo de las dos primeras líneas. Luego, cogió un vasito de plástico con agua y dio un sorbo mirando a Rebus por encima del borde. —Cuando quiera —dijo este. Ancram estaba más que dispuesto. Tenía a Jack Morton con la grabadora, de la que salían dos cables con sus respectivos micrófonos colocados sobre la mesa y orientados uno hacia él y el otro hacia Rebus, aunque este desde su asiento no veía bien a Morton. Los protagonistas de aquella partida de ajedrez eran él y Ancram. —Inspector —dijo Ancram—, ¿sabe por qué está aquí? —Sí, señor. Estoy aquí porque me he negado a abandonar una investigación sobre la posible relación entre un gángster de Glasgow, Joseph Toal, el narcotráfico en Aberdeen y el asesinato en Edimburgo de un trabajador del petróleo. Ancram hojeó las notas del caso con gesto de aburrimiento. —Inspector, ¿sabe que se ha reavivado el interés por el caso de Leonard Spaven? —Sé que los tiburones de la tele estrechan el círculo creyendo oler sangre. —¿Y la huelen? —Es un simple escape de una vieja lata de salsa de tomate, señor. Ancram sonrió; pero eso no iba a grabarse. —El inspector jefe Ancram sonríe —dijo Rebus al micrófono. —Inspector —mirando las notas—, ¿qué suscitó ese interés de los medios de comunicación? —El suicidio de Leonard Spaven, unido a su notoriedad pública. —¿Notoriedad? Rebus se encogió de hombros. —Los medios de comunicación se emocionan inexplicablemente con los asesinos y matones reciclados cuando muestran cierta tendencia artística. Ellos también suelen tener aspiraciones artísticas. Ancram parecía poco satisfecho con la respuesta. Se hizo un silencio; se oía el zumbido de la grabadora y el paso de la cinta. Alguien estornudó, afuera, en el pasillo. Era un día sin sol, con nubarrones que presagiaban lluvia y un viento frío del mar del Norte. Ancram se recostó en la silla, como haciéndole ver que no necesitaba las notas. «Conozco el caso». —¿Qué sintió al saber que Lawson Geddes se había suicidado? —Me quedé hecho polvo. Era un buen policía y un buen amigo. —Pero tenían sus diferencias, ¿no? Rebus trató de sostenerle la mirada, pero acabó apartándola. Pensó que por acumular errores así se pierden las batallas. —¿Ah, sí? El viejo truco de responder con otra pregunta. La mirada de Ancram era de por sí elocuente. —Mis hombres han hablado con oficiales que estaban en el servicio por entonces. Miró a Morton; apenas un segundo. Tratando de implicarlo. Sembrar la duda era una buena táctica. —Teníamos pequeñas divergencias, como todo el mundo. —¿Pero usted le respetaba? —Y le respeto. Una inclinación de Ancram, con la cabeza, captando la intención. Pasaba ahora el dedo por las notas, como si acariciase el brazo a una mujer, posesivo. Pero también para darse confianza. —¿Así que trabajaban bien juntos? —Bastante bien. ¿Le importa que fume? —Haremos una pausa a las… — miró el reloj de pulsera— once cuarenta y cinco. ¿Le parece? —Procuraré sobrevivir. —Usted sabe sobrevivir, inspector. Su expediente habla por sí solo. —Pues interrogue a mi expediente. Sonrisita. —¿Cuándo descubrió que Lawson Geddes la tenía tomada con Leonard Spaven? —No entiendo la pregunta. —Creo que sí la entiende. —No esté tan seguro. —¿Sabe por qué fue apartado Geddes de la investigación sobre John Biblia? —No. Era una pregunta de impacto. La que más podía afectar a Rebus. Porque le habría gustado saber la respuesta. —¿No? ¿Nunca se lo dijo? —Nunca. —Pero le hablaba de John Biblia… —Sí. —En realidad, todo es algo vago… —Ancram abrió un cajón y cogió dos archivadores gruesos, que dejó en la mesa—. Tengo el expediente de Geddes e informes sobre él. Aparte de cosas de la investigación sobre John Biblia; minucias de su intervención. Y parece que fue haciendo presa en él la obsesión. —Ancram abrió un archivador y lo hojeó distraídamente antes de volver a mirar a Rebus—. ¿Le suena eso? —¿Insinúa que estaba obsesionado con Lenny Spaven? —Es que lo estaba —soltó Ancram, asintiendo con la cabeza—. Lo sé porque me lo han contado oficiales que estaban en el servicio en aquella época, pero lo más importante es que lo sé a causa de John Biblia. El cabrón acababa de lanzarle un gancho de izquierda. Y llevaban sólo veinte minutos de interrogatorio. Rebus cruzó las piernas y trató de aparentar indiferencia. Era tal la tensión de su cara que pensó que debía de notársele el relieve de los músculos. —Mire —prosiguió Ancram—, Geddes intentó implicar a Spaven en el caso de John Biblia. Pero las notas están incompletas. Fueron destruidas o se perdieron; o Geddes y sus superiores no lo pusieron todo por escrito. Pero Geddes iba a por Spaven, de eso no cabe duda. En los archivos encontré unas viejas fotos y en ellas aparece Spaven. —Alzó las fotos—. Son de la campaña de Borneo. Él y Geddes servían en el mismo regimiento de la Guardia Escocesa. Tengo la impresión de que entre ambos sucedió algo y a partir de ahí Geddes se la tuvo jurada a Spaven. ¿Cómo he llegado tan lejos? —Llenando tranquilamente el tiempo hasta la pausa del cigarrillo. ¿Puedo ver las fotos? Ancram se encogió de hombros y se las pasó. Rebus echó un vistazo. Fotos antiguas en blanco y negro con los bordes gastados; un par de ellas de cinco por tres centímetros y el resto de diez por quince. Enseguida reconoció a Spaven por su característica sonrisa de seductor. Había también un sacerdote con uniforme militar y alzacuello y otros hombres con pantalón corto ancho, calcetines largos y cara reluciente por el sudor, con ojos casi de temor. Algunas caras se veían borrosas y Rebus no reconoció a Lawson Geddes en ninguna foto. Las habían hecho al aire libre; se veían chozas de bambú en segundo término, y el morro de un jeep aparecía en una de las fotos. Les dio la vuelta y leyó algunos nombres y «Borneo, 1965». —¿Eran de Lawson Geddes? — inquirió al devolvérselas. —No tengo ni idea. Estaban con todo lo demás de John Biblia. Ancram volvió a guardarlas en el archivador, contándolas una por una. —No falta ninguna —dijo Rebus. La silla de Jack Morton chirrió: estaba comprobando si la cinta llegaba a su final para cambiarla. —Bueno —dijo Ancram—, tenemos a Geddes y a Spaven sirviendo juntos en Borneo, después a Geddes tratando de incriminar a Spaven durante la investigación de John Biblia… y expulsado de ella. Luego, transcurren unos años, ¿y qué encontramos? Geddes que sigue persiguiendo a Spaven, esta vez por el asesinato de Elizabeth Rhind. Y de nuevo suspenden la investigación. —Spaven conocía a la víctima. —Eso no vamos a discutirlo, inspector. —Hizo una pausa de cuatro compases—. Usted conocía a una de las víctimas de Johnny Biblia, ¿significa eso que la mató? —Encuentre su collar en mi piso y vuelva a preguntármelo. —Ah, bien, ahora llegamos a lo interesante, ¿eh? —Ah, menos mal. —¿Conoce la palabra serendipidad? —Sazono con ella mi discurso. —Definición del diccionario: la posibilidad de efectuar casualmente un hallazgo. Una palabra muy útil. —Ya lo creo. —Y Lawson Geddes tenía ese don, ¿verdad? Vamos, que les llegó una denuncia anónima sobre un cargamento de radio-relojes robados. Y fueron al garaje, sin orden de registro ni nada, y ¿qué encontraron? A Leonard Spaven, los radio-relojes más un bolso y un sombrero… pertenecientes a la víctima. Es lo que yo llamo un hallazgo muy casual. Salvo que no era casual, ¿verdad? —Hubo orden de registro. —Firmada con fecha retrospectiva por un juez paniaguado. —Otra sonrisa —. ¿Cree que domina la situación? ¿Piensa que yo me lo digo todo y que, por consiguiente, usted no está diciendo nada que pueda comprometerle? Pues escuche bien: hablo porque quiero que sepa cómo está el asunto. Después tendrá plena oportunidad de refutar o no. —Lo estoy deseando. Ancram miró sus notas. Rebus seguía mentalmente en Borneo y pensaba en las fotos: ¿qué diablos tendrían que ver con John Biblia? Ojalá las hubiera mirado con más atención. —He leído su propia versión de los acontecimientos, inspector —prosiguió Ancram—, y empiezo a comprender por qué usted y su amigo Holmes rebuscaban tanto. Era por eso, ¿no? —apostilló alzando la vista. Rebus guardó silencio. —Mire, en aquella época le faltaba a usted veteranía a pesar de lo mucho que Geddes le enseñó. El informe está bien redactado, pero se nota que era consciente de las mentiras que decía y de las lagunas que se vio obligado a dejar. Yo sé leer entre líneas; llámelo crítica, si quiere. A Rebus le vino una imagen a la cabeza: Lawson Geddes tembloroso y con ojos de loco en la puerta de su casa. —Bien, esto es lo que yo creo que sucedió: Geddes iba detrás de Spaven, por cuenta propia esta vez, ya que habían suspendido la investigación, y un día le siguió hasta el lugar del alijo, esperó a que se marchase y forzó la entrada. Le gustó lo que vio y decidió colocar una prueba incriminatoria. —No. —¿A lo primero o a lo segundo? —A ambos. —¿Se ratifica? —Sí. Ancram había hablado inclinado sobre la mesa. Volvió a recostarse en la silla y miró su reloj. —¿Descanso y un cigarrillo? — inquirió Rebus. Un no con la cabeza. —No, creo que por hoy basta. Hizo tantas pifias en ese falso informe que me va a llevar tiempo enumerarlas. Las trataremos en la próxima reunión. —Ardo en deseos —dijo Rebus levantándose y sacando los cigarrillos. Morton apagó la grabadora, sacó la cinta y se la entregó a Ancram. —Ahora mismo mando hacer una copia y se la enviaré para que la compruebe. —Se agradece —replicó Rebus mientras aspiraba el humo deseando poder mantenerlo más tiempo hasta expulsarlo. Había quien al expulsar el aire no echaba humo. Él no era tan egoísta—. Una pregunta. —Diga. —¿Qué les tengo que decir a los compañeros que me vean entrar con Jack en este despacho? —Piense algo. Últimamente está muy ducho en mentiras. —No buscaba un cumplido, pero gracias. Se levantó para irse. —Me ha dicho un pajarito que le dio un cabezazo a uno de la televisión. —Tropecé. —¿Tropezó? —replicó Ancram con sonrisa sibilina; aguardó hasta que Rebus se lo confirmó con una inclinación de cabeza—. Pues va a quedar muy bonito, ¿sabe? Lo tienen todo grabado en vídeo. Rebus se encogió de hombros. —Ese pajarito suyo… ¿no tendrá un nombre? —¿Por qué lo pregunta? —Bueno, tiene usted sus propias fuentes, ¿no es así? En la prensa, me refiero. Y Jim Stevens, por ejemplo, y usted son tan amigos… —Sin comentarios, inspector. — Rebus se echó a reír, ya camino de la puerta—. Otra cosa —añadió Ancram. —¿Qué? —Cuando Geddes intentaba imputar a Spaven el asesinato, interrogó usted a algunos amigos y socios de Spaven, incluido… —Fingió que buscaba el nombre entre sus notas—. Fergus McLure. —¿Y qué? —McLure ha muerto hace poco. Y creo que fue usted a verlo la mañana en que murió. ¿Quién se lo habría soplado? —¿Y bien? Ancram alzó los hombros con cierta petulancia. —Otra… coincidencia. Por cierto, el inspector jefe Grogan me ha llamado esta mañana. —Eso es amor. —¿Conoce el pub Yardarm, en Aberdeen? —Está en el puerto. —Sí, efectivamente. ¿Ha estado allí? —Tal vez. —Uno de los clientes lo asegura. Le invitó usted a una copa y hablaron del petróleo. El cabezón aquel. —¿Y qué? —Pues que demuestra que estuvo en el puerto la noche anterior al asesinato de Vanessa Holden. Dos noches seguidas, inspector. Grogan empieza a ponerse muy nervioso y me parece que le va a reclamar para detenerle en su jurisdicción. —¿Va usted a entregarme? — Ancram negó con la cabeza—. No, claro, no le interesa, ¿verdad? Rebus le echó humo a Ancram a la cara. Bah, sólo un poco. Quizá fuese más egoísta de lo que pensaba… —No fue tan mal la cosa —dijo Jack Morton, que iba al volante con Rebus al lado. —Sólo porque tú esperabas que fuese un duelo a muerte. —No dejé de pensar en mi cursillo de primeros auxilios. Rebus se echó a reír y relajó la tensión. Le dolía la cabeza. —En la guantera tienes aspirinas — dijo Morton. Rebus la abrió y vio que también había una botellita de Vittel. Se tomó tres tabletas con un trago de agua. —Jack, ¿tú estuviste en los Boys Scouts? —Seis meses en los lobatos pero no pasé a los Scouts. Por entonces tenía ya otras aficiones. ¿Todavía existen? —Que yo sepa, sí. —¿Te acuerdas de la semana de trabajo? Había que ir por las casas limpiando cristales y arreglando jardines. Y entregábamos todo lo que recaudábamos. —Y ellos se quedaban la mitad. —Desde luego, tienes algo de cínico —dijo Morton mirándole. —Sí, algo. —Bueno, ¿dónde vamos? ¿A Fort Apache? —¿Después de lo que he padecido? —¿Al Oxford? —Vas haciendo progresos. Jack Morton optó por un zumo de tomate —alegando el exceso de peso— y Rebus pidió una jarra mediana de cerveza y, tras un momento de indecisión, un chupito de whisky. Todavía no era la hora del turno de comidas, pero ya estaban preparando las empanadas y lo demás. Quizás aquella camarera había estado en los Scouts. Se fueron con las bebidas al fondo, a un rincón tranquilo. —Tiene gracia estar otra vez en Edimburgo —dijo Morton—. Aquí no veníamos nunca, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba aquel bar de Great London Road? —No me acuerdo. Era cierto; ni siquiera recordaba su interior a pesar de que habría estado en él unas trescientas veces. Era un pub para beber y charlar, animado exclusivamente por la vida que le daban los que iban a tomar copas. —Caray, el dinero que habremos gastado allí. —Habla el bebedor arrepentido. Morton esbozó una sonrisa y alzó el vaso. —John, ¿quieres explicarme por qué bebes? —Por matar los sueños. —Al final, la bebida te matará a ti. —De algo hay que morir. —¿Sabes lo que me dijo alguien? Que eras el suicida más viejo del mundo. —¿Quién te lo dijo? —No importa. Rebus se echó a reír. —Tal vez podría solicitar la inscripción en el libro Guinness de los récords. —Bueno —añadió Morton apurando el vaso—, ¿qué programa nos espera? —Yo tendría que hacer una llamada; a una periodista. —Miró el reloj—. Supongo que estará en casa. Voy al teléfono de la barra. ¿Me acompañas? —No, me fío de ti. —¿Seguro? —Más o menos. Así que Rebus fue a llamar a Mairie, pero sólo habló con el contestador automático. Dejó un breve recado y preguntó a la camarera si había cerca alguna tienda de fotografía. Ella dijo que sí, le indicó el sitio y siguió secando vasos. Llamó a Morton y salieron del local. Hacía más calor, pero persistía aquella capa opresiva de nubes, casi tormentosa. Aunque se notaba que el sol la zurraba como un niño a una almohada. Rebus se quitó la chaqueta y se la echó al hombro. El fotógrafo estaba en otra calle y cortaron por Hill Street. Era una tienda con el escaparate lleno de retratos de recién casados como envueltos en una aureola y niños de sonrisa radiante. Momentos de felicidad congelados —gran engaño— para enmarcarlos y colocarlos en lugar destacado, en una vitrina o encima del televisor. —¿Fotos de tus vacaciones? — preguntó Morton. —No preguntes de dónde las he sacado. Rebus encargó una copia de los negativos y la dependienta anotó los que quería y le indicó que volviera al día siguiente. —¿No podrían hacerlas en una hora? —No en el caso de segundas copias, lo siento. Cogió el recibo y se lo guardó doblado en el bolsillo. Afuera el sol se había rendido y comenzaba a llover, pero Rebus no se puso la chaqueta porque aún sudaba. —Mira —dijo Morton—, no tienes por qué decírmelo todo, pero me gustaría saber algo de todo esto. —¿De qué parte? —De tu viaje a Aberdeen y esos mensajes cifrados entre tú y Chick. En fin, no sé; todo. —Probablemente más vale que no lo sepas. —¿Por qué? ¿Porque estoy a las órdenes de Ancram? —Tal vez. —Vamos, John. Pero Rebus estaba ya en otra cosa. Dos casas más allá del fotógrafo había una tienda de bricolaje: pintura, brochas y rollos de papel pintado. Se le había ocurrido algo. Ya en el coche, le indicó a Morton el camino que debía seguir, añadiendo que era una sorpresa, lo que le hizo recordar que eso mismo había dicho Lumsden la primera noche en Aberdeen. Cerca de St. Leonard le dijo que doblara a la izquierda. —¿Aquí? —Eso es. El aparcamiento del supermercado de bricolaje estaba casi vacío y pudieron dejar el coche cerca de la entrada. Rebus se apeó de un salto y logró localizar un carrito con las cuatro ruedas en buen estado. —Se supone que en un sitio como este deberían tener alguien que supiera arreglarlos. —¿Y a qué hemos venido aquí? —A por unas cosas que necesito. —Necesitas comida, no yeso. —En eso te equivocas —replicó Rebus. Compró pintura, rodillos y brochas, aguarrás, tela para cubrir el suelo, yeso, un secador, lija (gruesa y fina), barniz, y pagó con la tarjeta de crédito. Después invitó a Morton a comer en un café cercano, uno de sus predilectos de cuando estaba en St. Leonard. Cuando acabaron fueron a casa. Morton le ayudó a subir las cosas. —¿Te has traído ropa vieja? —le preguntó Rebus. —Tengo un mono en el maletero. —Súbetelo. Rebus se quedó de una pieza al ver la puerta abierta; dejó la pintura y entró como una tromba en el piso. Le bastó una ojeada para saber que no había nadie. Morton examinaba el marco de la puerta. —La típica palanca. ¿Qué te falta? —El equipo de música y la tele, no. Morton cruzó el recibidor y fue a mirar en las habitaciones. —Da la impresión de que está todo igual que cuando nos fuimos —comentó —. ¿Vas a denunciarlo? —¿Para qué? Sabemos perfectamente que es Ancram que quiere ponerme nervioso. —Yo no lo creo. —¿No? Qué casualidad que entren en mi casa mientras él me interroga. —Habría que denunciarlo, así el seguro te pagará el marco. —Morton miró a su alrededor—. Me extraña que nadie oyese nada. —Vecinos sordos —apostilló Rebus —. La especialidad de Edimburgo. Bien, lo denunciaremos. Tú vuelves a esa tienda y compras una cerradura. —¿Y tú qué vas a hacer? —Quedarme aquí quietecito, guardando el fuerte. Lo prometo. Nada más salir Morton, Rebus fue al teléfono y pidió que le pusieran con el inspector jefe Ancram y mientras aguardaba echó un vistazo al cuarto: fuerzan la puerta y se marchan sin llevarse el equipo de música. Era descarado. —Ancram al habla. —Soy yo. —¿Alguna nueva idea, inspector? —Han forzado la puerta de mi piso. —Lo lamento. ¿Qué le han robado? —Nada. Se les olvidó. Creo que debería usted comentárselo. Ancram soltó una carcajada. —¿Cree que yo tengo algo que ver? —Sí. —¿Por qué? —Esperaba que usted me lo explicara. Me viene a la cabeza la palabra «acoso». Y nada más decirlo pensó en Justicia en directo. ¿Tan desesperados estarían como para allanar una vivienda? No lo creía; Kayleigh Burgess, no. Pero Eamonn Breen era otro cantar… —Oiga, eso es una acusación muy grave. Pongamos que no he oído nada. ¿Por qué no se tranquiliza y recapacita? Era precisamente lo que hacía. Colgó y sacó la cartera del bolsillo de la chaqueta: llena de papelotes, recibos y tarjetas de visita. Encontró la de Kayleigh Burgess y llamó a su trabajo. —No estará en toda la tarde — contestó una secretaria—. ¿Quiere dejar algún recado? —¿Y Eamonn, no andará por ahí? — añadió con un tono de voz como si fuera amigo suyo. —Voy a ver. ¿Quién le llama? —John Rebus. —Un momento. —Se quedó en espera—. No, lo siento. Eamonn también ha salido. ¿Quiere que le diga que ha llamado? —No, déjelo. Ya le veré más tarde. Gracias, de todos modos. Volvió a recorrer el piso, esta vez con mayor minuciosidad. Su primera impresión es que habían sido ladrones; y la segunda, que se trataba de alguna especie de treta para inquietarle. Pero ahora cavilaba sobre otras posibles cosas que pudieran interesar a alguien. No era tan fácil advertir si faltaba algo; Siobhan y sus amigos no habrían dejado el piso igual que estaba, ni mucho menos. Aunque tampoco lo habrían revuelto demasiado. En la cocina, por ejemplo, no habían registrado ni habían abierto el armario donde guardaba sus recortes y periódicos. Ellos no, pero alguien sí. Sabía perfectamente cuál era el último recorte que había repasado y ahora no estaba encima del montón, sino unas hojas más abajo. Tal vez Jack… no, no creía que él hubiera estado fisgando. Pero alguien sí. De eso no cabía duda. Cuando Morton regresó Rebus estaba ya en vaqueros y con una llamativa camiseta de manga corta con la leyenda DANCING PIGS. Habían venido también dos agentes de policía a examinar la puerta y hacer el atestado, y le habían dejado un número de referencia para el seguro. Él solo había trasladado algunos muebles del cuarto de estar al recibidor y todo lo demás lo tenía tapado con telas, igual que el suelo. Descolgó el cuadro de la barca. —Me gusta —dijo Morton. —Me lo regaló Rhona en mi primer cumpleaños después de la boda. Lo compró en una feria de artesanía pensando que a mí me recordaría Fife. Miró el cuadro y meneó la cabeza. —¿Y de eso nada? —Yo soy del oeste de Fife, zona de pueblos mineros rústicos, no del Neuk oriental, lleno de riachuelos de pesca, turistas y casas de jubilados. Me parece que ella nunca lo entendió. Sacó el cuadro al recibidor. —No puedo creer que vayamos a pintar —dijo Morton. —Y en tiempo de servicio. ¿Qué prefieres, pintar las paredes, rascar la puerta o montar la cerradura? —Pintar. Con el mono azul Morton parecía un auténtico pintor. Rebus le dio el rodillo y se deslizó bajo la tela que protegía el equipo de música para poner Exile on Main Street[18] de los Rolling Stones. Muy apropiado. Y comenzaron la faena. 23 Hicieron un descanso y fueron a pie a Marchmont Road a comprar comestibles. Morton iba en mono, alegando que así se sentía agente secreto. Salió sin limpiarse una mancha de pintura en la cara. Lo estaba pasando bien. No había parado de tararear las canciones aun sin saberse la letra de muchas de ellas. Compraron cosas de comer, fatales casi todas —hidratos de carbono—, pero agregaron cuatro manzanas y un par de plátanos. Morton preguntó si compraba cerveza. Rebus negó con la cabeza y optó por Irn-Bru y zumo de naranja. —¿Y a qué se debe todo esto? — preguntó Morton de vuelta en la casa. —Es por aclarar la mente y tener tiempo para pensar… —respondió Rebus—. No sé, a lo mejor me da por venderlo. —¿El piso? Rebus asintió. —¿Y qué harías exactamente? —Podría comprarme un billete para dar la vuelta al mundo, ¿no? Cogería seis meses de vacaciones. O, si no, puedo meter el dinero en el banco y vivir de los intereses. —Hizo una pausa —. O comprarme algo fuera de la ciudad. —¿Dónde? —A orillas del mar. —Sería bonito. —¿Bonito? —Hizo un gesto de escepticismo—. Supongo que sí. Tengo ganas de un cambio. —¿Pero junto a la playa? —O en un acantilado, ¿quién sabe? —¿Y cuál ha sido el detonante? Rebus reflexionó un instante. —Noto que esta casa ya no es mi castillo inviolable. —Bueno, pero las cosas las hemos comprado antes de ver que habían entrado. Rebus no supo qué decir. Trabajaron el resto de la tarde con las ventanas abiertas para ventilar las emanaciones de la pintura. —¿Y yo tengo que dormir aquí esta noche? —inquirió Morton. —En la habitación libre. Sonó el teléfono a las cinco y media. Rebus lo cogió justo cuando se conectaba el contestador. —Diga. —John, soy Brian. Siobhan me ha dicho que habías vuelto. —Claro, no lo va a saber ella… ¿Cómo estás? —No sé si preguntarte lo mismo. —Estoy bien. —Yo también. —Tú no eres lo mejor de la semana del inspector jefe Ancram. Jack Morton comenzó a interesarse por la llamada. —Puede que no; tampoco manda en mí. —Pero tiene influencia. —Pues que la tenga. —Brian, sé lo que estás pasando y querría hablar de ello. ¿Podemos pasar a verte? —¿Podemos? —Es largo de contar. —Podría pasar yo por tu casa. —Lo tengo todo patas arriba. Estaremos ahí dentro de una hora, ¿de acuerdo? Holmes dudaba pero al final dijo que sí. —Brian, te presento a Jack Morton, un viejo amigo mío. Está en el DIC de Falkirk, y ahora adscrito a John Rebus. Morton dirigió un guiño a Holmes. Se había limpiado la pintura de la cara y las manos. —Lo que él quiere decir es que se supone que estoy encargado de impedir que se meta en líos. —En plan casco azul, ¿eh? Pasad. Brian Holmes se había dedicado a ordenar el cuarto de estar mientras estaban de camino y advirtió la apreciación de Rebus. —En la cocina mejor que no entréis. Es como si los apaches hubieran hecho una incursión. Rebus sonrió y se sentó en el sofá con Morton a su lado. Holmes les preguntó si querían beber algo y Rebus rehusó con la cabeza. —Brian, le he contado a Jack algo de lo sucedido. Es buena persona y podemos hablar delante de él. ¿De acuerdo? Rebus adoptaba un riesgo calculado con la esperanza de que la vinculación afectiva de aquella tarde fuese sólida. Si no, al menos habían hecho un buen trabajo en el piso: una primera mano en tres paredes y media puerta rascada, aparte de la cerradura nueva. Brian Holmes asintió con la cabeza y se sentó en un sillón. Había fotos de Nell sobre la estufa de gas. Parecían recién enmarcadas y puestas allí a modo de improvisado altar. —¿Se ha ido a casa de su madre? — preguntó Rebus. Holmes asintió. —Pero sobre todo se queda trabajando hasta última hora en la biblioteca. —¿Posibilidades de que vuelva? —No sé. Holmes hizo el gesto de morderse una uña, pero no quedaba nada que morder. —No me parece que sea la respuesta. —¿Qué? —No lo aceptas con resignación y vas a jugártela con Ancram, por no colaborar y empecinarte. —Tuve un buen maestro. Rebus sonrió. No dejaba de ser cierto. Él había tenido a Lawson Geddes y Brian le tenía a él. —No es la primera vez —siguió Holmes—. En el colegio tenía un buen amigo con quien pensaba ir a la universidad, pero como él decidió estudiar en Stirling, me dije, pues yo igual, aunque en principio había pedido Edimburgo, y para eliminar esa opción tenía que suspender en alemán avanzado. —¿Y qué? —Pues que llegué al aula de examen pensando que… bastaría con permanecer allí sin contestar a las preguntas. —Y las contestaste. —No pude evitarlo. Saqué un aprobado —dijo Brian Holmes sonriendo. —Y ahora se te plantea un problema igual —añadió Rebus—. Si sigues ese camino lo lamentarás toda tu vida, porque en lo más hondo de ti te niegas a dejar la policía. Te gusta tu trabajo y te estás dando una paliza… —¿Y doy palizas a otros? —replicó mirándole a los ojos, pensando en las contusiones de Mental Minto. —Perdiste una vez la cabeza. Y ya es mucho —añadió Rebus alzando un dedo para poner mayor énfasis—. Pero se solucionó y no creo que vuelvas a hacerlo. —Eso espero. —Se volvió hacia Morton—: Un sospechoso; le sacudí en la «galletera». Morton asintió con la cabeza. Rebus se lo había contado. —A mí también me ha sucedido, Brian —dijo—. Bueno, no he llegado a zurrar pero poco me ha faltado. En ocasiones me he destrozado los nudillos contra la pared. Holmes estiró sus dedos para enseñar las marcas. —¿Lo ves? —terció Rebus—. Lo que yo digo: que te das una paliza. Mental se llevó unas señales, pero desaparecerán. Pero cuando las señales están aquí… —añadió dándose unos golpecitos en la cabeza. —Quiero que Nell vuelva. —Lógico. —Pero también quiero ser policía. —Tienes que hacerle ver a ella esas dos cosas con claridad. —¡Joder! —Holmes se restregó la cara—. Ya lo he intentado… —Tú siempre has escrito informes excelentes, bien claros, Brian. —¿Y qué? —Si no te salen las palabras, prueba a decírselo por escrito. —¿Y le mando la carta? —Llámalo como quieras. Escribe lo que quieres decirle, explicando si acaso cómo lo sientes. —¿Has estado leyendo Cosmopolitan o qué? —Sólo la página de consultas. Se echaron a reír de algo tan inane y Holmes se estiró en el sillón. —Tengo falta de sueño —dijo. —Hoy te acuestas pronto y mañana escribes la carta a primera hora. —Sí, a lo mejor lo hago. Rebus se disponía a marcharse y Holmes le miró. —¿No quieres saber nada de Mick Hine? —¿Quién es ese? —El expresidiario; el último que habló con Lenny Spaven. Rebus volvió a sentarse. —Me costó localizarlo. Resulta que no se había marchado de Edimburgo. Duerme por ahí a la buena de Dios. —¿Y bien? —Pues que al fin hablé con él. — Hizo una pausa—. Creo que tú también deberías hacerlo. Tendrás una imagen muy distinta de Lenny Spaven, créeme. Rebus le creía, aun sin saber por qué. No quería creerle, pero le creía. Jack Morton se oponía a la idea. —Mira, John, mi jefe querrá también hablar con ese tal Hine, ¿cierto? —Cierto. —¿Y qué pasará cuando descubra que tu amigo Brian le ha localizado y que tú has hablado con él? —Pasará de todo, pero él no me lo ha prohibido. Morton lanzó un gruñido de despecho. Habían dejado el coche cerca de casa de Rebus y ahora caminaban por Melville Drive: a un lado Bruntsfield Links y al otro los Meadows, unos céspedes espléndidos para las tardes de verano —tumbarse, jugar al fútbol o al criquet—, aunque de noche daban miedo. Había farolas en los caminos pero muy poco generosas en vatios, y algunas noches pasar por allí era casi como regresar al siglo XIX. Mas ahora era verano, el cielo conservaba un fulgor rosado y se veían los cuadrados de luz de las ventanas de la Royal Infirmary, y en George Square un par de torres de la universidad marcaban su presencia. Las estudiantes cruzaban los Meadows en manadas, quién sabe si como lección aprendida del reino animal. Aunque aquella noche no hubiera depredadores, el miedo persistía. El Gobierno había hecho una declaración para combatir «el temor al crimen» y lo anunciaban en la tele antes de la película de tiros de Hollywood de última hora. Rebus se volvió hacia Morton. —¿Piensas chivarte? —Debería. —Sí, deberías; pero ¿vas a hacerlo? —No lo sé, John. —Bueno, que nuestra amistad no sea un obstáculo. —Vaya ánimos que me das. —Mira, Jack, estoy tan hundido que seguramente no saldré a flote, pero voy a hacer lo imposible. —¿Has oído hablar de las trincheras de las Marianas? Ancram tiene probablemente una dispuesta para ti. —Te vas decantando. —¿Cómo? —Antes era Chick y ahora es «Ancram». Atento. —Oye, ¿estás sobrio? —Como un juez. —Ya. Entonces no es envalentonamiento por alcohol, sino pura locura. —Bienvenido a mi mundo, Jack. Se dirigían a la parte de atrás de la Infirmary. Había bancos en aquel lado de la tapia del recinto. Y en verano servían de cama a vagabundos, trotamundos o bohemios… Había uno, Frank, conocido de Rebus y a quien solía ver todos los veranos, que desaparecía al llegar el otoño como un ave migratoria, para reaparecer al año siguiente. Pero aquel año… aquel año Frank no se había dejado ver. Aquellos desheredados que ahora contemplaba Rebus eran más jóvenes que Frank, como sus hijos espirituales, si no nietos, pero distintos…, más duros y desconfiados, más ásperos y más cansados. ¿Los «caballeros andantes» de Edimburgo? Veinte años antes se habrían reducido a unas decenas, pero actualmente, no. Ni mucho menos. Despertaron a un par de ellos. Respondieron que no eran Mick Hine y que no le conocían. En el tercer banco tuvieron suerte. El que lo ocupaba se incorporó y se sentó sobre un montón de periódicos; tenía un pequeño transistor que escuchaba pegado al oído. —¿Está sordo o le faltan baterías? —dijo Rebus. —Ni sordo, ni mudo, ni ciego. Él dijo que otro policía querría hablar conmigo. ¿Quiere sentarse? Rebus tomó asiento en el banco y Jack Morton se apartó para apoyarse en la tapia, detrás, como para no escuchar. Rebus sacó un billete de cinco libras. —Tome, para pilas. Mick Hine cogió el dinero. —¿Así que usted es Rebus? Hine le observó con detenimiento. Tendría algo más de cuarenta años, era algo calvo y un poco estrábico. Su traje era bastante aceptable, pero tenía agujeros en las rodilleras y debajo asomaba una camiseta roja sucia. Llevaba dos bolsas de supermercado a rebosar que había dejado a un lado en el banco. —Lenny me habló de usted. Pensé que sería distinto. —¿Distinto? —Más joven. —Cuando Lenny me conoció era más joven. —Sí, claro. Sólo las estrellas de cine permanecen más jóvenes, ¿no lo ha advertido? El resto de los mortales nos arrugamos y encanecemos. Pero no era el caso de Hine; lucía un leve bronceado lustroso, su cabello era color azabache y lo llevaba largo. Tenía rozaduras en mejillas y barbilla, en la frente y los nudillos. Una caída o una pelea. —¿Se ha caído, Mick? —Es que me dan mareos. —¿Y qué dice el médico? —¿Cómo? No había consultado a ningún médico. —¿Sabe que hay albergues? No tiene por qué dormir a la intemperie. —Atestados. Me revienta hacer cola y siempre llego el último. Michael Edward Hine toma nota de su preocupación. Bien, ¿quiere oír la historia? —Cuando guste. —Conocí a Lenny en la cárcel, donde compartimos celda unos cuatro meses. Era una persona tranquila y pensativa. Sé que anteriormente ya había tenido problemas y que no era la clase de hombre que se adapta a la cárcel. Él me enseñó a hacer esos crucigramas en que hay que poner letras en orden. Tenía paciencia conmigo. —Estaba divagando, pero volvió a centrarse—. Era exactamente como el individuo que reflejan sus escritos. Él mismo me confesó que había quedado impune de malas acciones anteriores, pero que ello no le ayudaba a sobrellevar el castigo por un crimen que él no había cometido. Me lo repetía una y otra vez: «No fui yo, Mick, te lo juro. Lo juro por Dios y todos los santos». Era una obsesión. Yo creo que de no haber sido por aquellos relatos que escribía se habría suicidado antes. —¿No cree que le asesinaran? Hine reflexionó antes de negar taxativamente con la cabeza. —Estoy seguro de que fue suicidio. Aquel último día se notaba que había tomado una decisión y estaba reconciliado consigo mismo. Se le veía más tranquilo, casi sereno, pero sus ojos… Ya no me miraba. Era como si ya fuese incapaz de tratar con la gente. Hablaba, sí, pero sólo conversaba consigo mismo. Yo le apreciaba muchísimo. Y hay que ver lo bien que escribía… —¿El último día? —inquirió Rebus. Morton miraba por la verja hacia el hospital. —El último día —repitió Hine—. El último día fue el más espiritual de mi vida. Me sentí verdaderamente tocado por… la gracia. —Una buena chica —musitó Morton, pero Hine no lo oyó. —¿Sabe cuáles fueron sus últimas palabras? —añadió Hine cerrando los ojos para hacer memoria—. «Dios sabe que soy inocente, Mick, pero estoy harto de decirlo». Rebus estaba inquieto. Quería mostrarse intrascendente, irónico, como era él, pero advertía ahora que su espíritu tendía a identificarse con excesiva naturalidad con las últimas palabras de Spaven; incluso algo con la persona. ¿Le había cegado realmente Lawson Geddes? Para él Spaven era casi un desconocido, y, sin embargo, le había ayudado a meterlo en la cárcel por homicidio, vulnerando reglas y reglamentos durante el proceso y prestando ayuda a un hombre enfebrecido por el odio e impulsado por la venganza. ¿Venganza de qué? —Cuando me dijeron que se había dado un tajo al cuello, no me sorprendió. Se pasó todo aquel día acariciándoselo. —Hine se inclinó de pronto y elevó la voz—. ¡Y hasta ese último día no cesó de repetir que había caído en una trampa! ¡Tendida por usted y su amigo! Morton se volvió hacia el banco, alerta. Pero Rebus permanecía impávido. —¡Míreme a los ojos y niéguelo! — espetó Hine—. Fue el mejor amigo que he tenido, el hombre más amable y agradable. Y ya no está… No está — añadió agarrándose la cabeza con las manos y rompiendo en sollozos. De todas las opciones que tenía, Rebus sabía que la mejor era largarse. Y eso fue precisamente lo que hizo: echar a correr por los céspedes hacia Melville Drive seguido con notable esfuerzo por Jack Morton, que gritaba: —¡Espera! ¡Espera, hombre! Estaban a medio camino, en la zona de juego, en el triángulo poco iluminado formado por los paseos. Morton le asió del brazo para intentar detenerle, pero Rebus giró sobre sus talones y le largó un puñetazo que fue a darle en la mejilla y le hizo tambalearse. Con cara de asombro, se puso en guardia y paró un segundo golpe con el antebrazo, lanzando él un derechazo con amago para que Rebus creyera que iba dirigido a la cabeza y que percutió con fuerza en su estómago. Rebus lanzó un gruñido de dolor, pero aguantó y retrocedió dos pasos antes de echársele encima. Cayeron los dos al suelo rodando, dándose golpes sin fuerza, pero luchando a brazo partido. Oía a Morton repitiendo sin cesar su nombre; le apartó de un empujón y se puso en cuclillas. Un par de ciclistas se habían parado a mirarles. —John, ¿pero qué coño te pasa? Enseñando los dientes, Rebus volvió a lanzarse con mayor ímpetu, dando a su amigo tiempo de sobra para esquivarle y replicar con un puñetazo que Rebus estuvo a punto de esquivar también; pero cambió de idea y aguantó el golpe. Un golpe que le alcanzó abajo; el tipo de puñetazo que dobla a un hombre sin hacerle daño. Rebus se quebró, para caer a cuatro patas y comenzar a escupir y a vomitar casi todo líquido. Y aun consciente de que había vaciado el estómago, seguía deseando echar más. Tras lo cual rompió a llorar. Lloraba por sí mismo y por Lawson Geddes, y quizá por Lenny Spaven. Y sobre todo por Elsie Rhind y por todas sus hermanas, víctimas a las que no había podido ni podría ayudar jamás. Jack Morton aguardaba sentado a un par de metros con las manos en las rodillas. Sudoroso, recobraba el aliento y se quitaba la chaqueta. El llanto de Rebus parecía no tener fin; le chorreaban mocos por la nariz y saliva por la boca. Poco a poco los sollozos disminuyeron y cesaron por completo y vio que se tumbaba de espaldas, con la respiración agitada y un brazo sobre la frente. —Joder, qué falta me hacía —dijo. —No me había peleado desde los quince años —comentó Morton—. ¿Te sientes mejor? —Mucho mejor. —Rebus sacó un pañuelo y se limpió los ojos, la boca y se sonó—. Siento que haya sido contigo. —Mejor yo que el primer inocente que hubieras encontrado. —Eso es bien cierto. —¿Por eso bebes? ¿Para evitar estas situaciones? —Joder, Jack, no lo sé. Bebo porque siempre he bebido. Me gusta. Me gusta el sabor y la sensación. Me gusta ir a los pubs. —¿Y te gusta dormir sin soñar? Rebus asintió con la cabeza. —Eso más que nada. —Hay otros modos, John. —¿Vas a intentar venderme ahora lo de la iglesia de los zumos? —Eres mayorcito; decide tú mismo. Morton se puso en pie y ayudó a Rebus a hacerlo. —Seguro que parecemos dos pordioseros. —Yo no sé, pero tú desde luego que sí. —Tú tienes pinta elegante, Jack; sereno y elegante. Morton le tocó el hombro con la mano. —¿Te sientes bien ya? Rebus asintió con la cabeza. —Es una bobada, pero hacía mucho tiempo que no me sentía tan bien. Anda, vamos a dar un paseo. Volvieron sobre sus pasos camino de la Infirmary. Morton no preguntó adónde iban, pero Rebus se dirigía a un sitio muy concreto: la biblioteca de la Universidad en George Square. Estaban cerrando cuando entraron y las estudiantes, carpeta contra el pecho, les abrieron paso hacia el mostrador sin hacerse de rogar. —¿Qué desean? —les dijo el empleado mirándoles de arriba abajo. Pero Rebus ya había rebasado el mostrador para acercarse a una joven enfrascada en sus libros. —Hola, Nell. Ella alzó la vista sin reconocerle al principio, y acto seguido se ruborizó. —¿Qué ha sucedido? —Brian está bien —replicó él alzando una mano—. Es que Jack y yo…, bueno, nos… —Tropezamos y nos caímos — apostilló Morton. —No deberías ir a pubs con escaleras. —Ahora que ya sabía que Brian estaba bien recuperaba su aplomo y su recelo—. ¿Qué quieres? —Hablar contigo. ¿Vamos afuera? —Acabo en cinco minutos. Rebus asintió con la cabeza. —Te esperamos, entonces. Salieron y Rebus quiso encender un cigarrillo, pero el paquete estaba aplastado e inservible. —Caray, ahora que me apetece fumarme uno… —Así apreciarás lo que es dejarlo. Se sentaron en la escalinata mirando los jardines de George Square y los edificios del entorno, una mezcla de antigüedad y modernidad. —Parece que se palpa en el ambiente todo ese esfuerzo intelectual —comentó Morton. —Hoy en día la mitad de la policía pasa por la universidad. —Y supongo que no van por ahí dando puñetazos a los amigos. —Te he pedido perdón. —¿Sammy fue a la universidad? —A una escuela superior. Creo que hizo algo de secretariado. Ahora trabaja en una organización benéfica. —¿En cuál? —SWEEP. —¿Esos que reinsertan a expresidiarios? —Exacto. —¿Lo hizo por lanzarte una indirecta? Rebus se había planteado la misma pregunta muchas veces. Se encogió de hombros. —Padres e hijas, ¿no? Se abrió la puerta a sus espaldas: Nell Stapleton. Era una mujer alta de cabello moreno corto y rostro desafiante. Sin pendientes ni alhajas. —Podéis acompañarme al autobús —le dijo. —Mira, Nell… —comenzó a balbucir Rebus, dándose cuenta de que habría debido prepararlo y ensayarlo—, lo único que quiero decirte es que siento lo que os ha pasado a ti y a Brian. —Gracias. Caminaba deprisa y a Rebus le dolía la rodilla. —Ya sé que no soy el más indicado para dar consejos matrimoniales, pero hay una cosa que quiero que sepas: Brian ha nacido para policía. No quiere perderte y sufre una barbaridad, pero si abandona el cuerpo será la muerte lenta para él. Como es incapaz de dejarlo, lo que hace es buscarse complicaciones para que a los jefes no les quede otra alternativa que expulsarle. Pero ese no es modo de solucionar el problema. Nell continuó un rato sin decir nada. Fueron hacia Potterrow, cruzaron el semáforo y se encaminaron hacia Greyfriars, donde paraban casi todas las líneas de autobús. —Me hago cargo de lo que dices — dijo ella por fin—. Me lo expones como una situación insoluble. —En absoluto. —Haz el favor de escucharme. —Le brillaban los ojos a la luz de la farola—. No quiero pasarme el resto de mi vida aguardando la fatal llamada telefónica. No quiero hacer planes para el fin de semana y las vacaciones para luego anularlos porque antes que nada está cualquier investigación o una comparecencia judicial. Es pedir demasiado. —Más que pedir demasiado — admitió Rebus—, es estar en la cuerda floja sin red debajo. Pero de todos modos… —¿Qué? —Tú puedes hacer que funcione. No eres la única. Quizá no puedas planificar las cosas, y habrá anulaciones y lágrimas. Se trata de saber aprovechar las oportunidades que se presenten. —¿No estaré por casualidad en el programa de la doctora Ruth? —Rebus lanzó un suspiro y ella se detuvo y le cogió de la mano—. Mira, John, sé por qué haces esto. Brian sufre y a ti no te gusta verle así. A mí tampoco. Se oyó una sirena a lo lejos, en dirección a High Street y Nell se estremeció. Rebus lo advirtió, la miró a los ojos y comprendió. Asintió con la cabeza. Tenía razón; también su mujer había dicho lo mismo. Y conocía aquella misma situación: la actitud de Morton y su expresión. Nell reanudó la marcha. —Dejará la policía, Nell. Hará que lo expulsen. Pero el resto de su vida… No volverá a ser el mismo, Nell. No volverá a ser el mismo. —¿Y a mí qué? —replicó ella. —Lo dices sin pensar. —Pues sí. —Asumes ese riesgo, ¿y no vas a asumir el reto de que siga en la policía? —El rostro de Nell se endureció, pero Rebus no le dio margen de réplica—. Aquí llega tu autobús. Piénsatelo, Nell. Se dio media vuelta en dirección a los Meadows. Hicieron la cama para Morton en la habitación extra, el antiguo dormitorio de Sammy lleno de postres de Duran Duran y Michael Jackson. Se lavaron y tomaron un té, sin alcohol ni tabaco. Rebus se tumbó en la cama y miró al techo, consciente de que tardaría una eternidad en dormirse, y que cuando lo hiciese tendría pesadillas. Se levantó y fue de puntillas al cuarto de estar sin encender la luz. Hacía frío porque habían dejado las ventanas abiertas hasta tarde, pero la pintura nueva y la que habían rascado en la puerta habían producido una mezcla olorosa agradable. Quitó la tela del sillón y lo arrimó a la ventana. Se sentó, se tapó con la manta y sintió que se relajaba. Había luces enfrente y se concentró en ellas. «Soy un mirón, un voyeur —pensó —. Todos los polis lo son». Pero sabía que era algo más que eso: a él le gustaba implicarse en las vidas de sus congéneres. Era un ansia de saber que trascendía el simple voyeurismo. Una droga. Y el caso era que, una vez adquirido el conocimiento, tenía que recurrir al alcohol para borrarlo. Vio en los cristales su reflejo, bidimensional, fantasmagórico. «Casi no estoy presente», pensó. 24 Nada más despertar se dio cuenta de que pasaba algo raro. Se duchó y se vistió y seguía sin saber qué era. Luego, Morton entró cabizbajo en la cocina y le preguntó si había dormido bien. Y sí que había dormido bien. Eso era lo raro. Había dormido muy bien sin haber bebido. —¿Noticias de Ancram? —preguntó Morton mientras abría la nevera. —No. —Entonces, seguramente que hoy libras. —Estará entrenándose para el próximo asalto. —En ese caso, ¿dejamos la decoración o seguimos con ella? —Haremos una hora de pintura — dijo Rebus. Y se pusieron a ello, pero él no quitaba ojo de la calle. No había periodistas, ni Justicia en directo. A lo mejor los había asustado o puede que estuvieran esperando el momento propicio. No se había producido la denuncia por agresión; lo más probable era que Breen estuviese tan eufórico con la toma de vídeo que ni se hubiera ocupado de ello. Tiempo de sobra tendría cuando emitiesen el programa… Después de pintar fueron en el coche de Morton a Fort Apache. La primera reacción de este no decepcionó a Rebus. —Vaya pocilga. En el interior todo era un frenético empaquetar y trasladar cosas; estaban sacando cajas para cargarlas en camiones y transportarlas a la nueva comisaría. El sargento de guardia hacía las veces de capataz, con la camisa remangada, controlando el etiquetado de las cajas y aleccionando a los hombres de la empresa de mudanzas sobre su concreta colocación en destino. —Será un milagro si todo sale según lo previsto —dijo—. Y, además, los del DIC no arriman el hombro. Morton y Rebus le aplaudieron en broma, pero sin mala intención, y fueron al «cobertizo». Allí estaban Bain y Maclay. —¡El hijo pródigo! —exclamó Bain —. ¿Dónde diantre has estado? —Colaborando en la investigación del inspector jefe Ancram. —Tendrías que haber pasado por aquí. MacAskill quiere hablar contigo, bomboncito. —Te dije que no volvieras a llamarme así. Bain sonrió satisfecho. Rebus presentó a Jack Morton. Inclinaciones de cabeza, apretones de mano, gruñidos: el procedimiento habitual. —Más vale que vayas a ver al jefe —dijo Maclay—. Está preocupado. —Yo también le he echado de menos. —¿Nos has traído algo de Aberdeen? Rebus se hurgó en los bolsillos. —Debió de olvidárseme. —Bueno, seguramente estarías ocupado —dijo Bain. —Más que vosotros dos, lo que no es nada difícil. —Ve a ver al jefe —insistió Maclay. Bain esgrimió un dedo. —Y pórtate bien con nosotros, si no, no te diremos lo que nos han contado los confidentes. —¿Qué? Sus soplones locales: información sobre el cómplice de Tony El. —Cuando hayas hablado con MacAskill. Rebus fue a ver al jefe y Jack Morton se quedó aguardando fuera. —John —dijo Jim MacAskill—, pero ¿dónde ha estado? —Asuntos diversos, señor. —Eso tengo entendido, y ninguno ha ido bien, ¿no? Ya tenía el despacho medio vacío, pero aún quedaba algo. El archivador, sin los cajones, y las carpetas de expedientes en el suelo. —Esto es una pesadilla —comentó al advertir la mirada de Rebus—. ¿Cómo va el traslado de sus cosas? —Yo voy ligero de equipaje, señor. —Es verdad, no lleva mucho con nosotros. Aunque a veces me parece una eternidad. —Es el efecto que causo en las personas. MacAskill sonrió. —Lo primero que me planteo es la reapertura del caso Spaven. ¿Va a dar algún resultado? —No, si me salen bien las cosas. —Ese Chick Ancram es muy persistente… y minucioso. No se le escapa una. —Sí, señor. —He hablado con su jefe de St. Leonard y me ha dicho que el procedimiento es de lo más normal. —No lo sé, señor. Es como si yo estuviera en desventaja. —En fin, John, si puedo hacer algo… —Gracias, señor. —Conozco el modo de actuar de Chick: por desgaste. Se las hará pasar putas e irá estrechando el círculo para inducirle a que mienta y admita que es culpable en vez de decir la verdad. Tenga cuidado. —Lo tendré. —Bien, de momento, primera pregunta: ¿Qué tal se encuentra? —Estoy bien, señor. —Por aquí no hay nada nuevo que no podamos resolver. Así que tómese el tiempo que necesite. —Se lo agradezco, señor. —Chick es de la Costa Oeste, John. No tendría por qué estar aquí. — MacAskill meneó la cabeza y abrió el cajón para sacar una lata de Irn-Bru—. ¡Joder! —¿Algún problema, señor? —He comprado la de régimen. Rebus le dejó ocupado en el traslado. Morton le esperaba en el pasillo. —¿Has oído eso? —No estaba escuchando. —Mi jefe acaba de decirme que puedo escaquearme cuanto quiera. —Lo que quiere decir que podemos terminar el cuarto de estar. Rebus asintió con la cabeza, pero él estaba pensando en acabar otro asunto. Fue al «cobertizo» y se plantó ante la mesa de Bain. —Entonces, ¿qué? —Pues que hicimos lo que pediste. Y los soplones nos dieron un nombre — dijo Bain. —Hank Shankley —añadió Maclay. —No está muy fichado, pero siempre está dispuesto a ganarse una pasta sin ningún escrúpulo si sale algo. Y no para. Corre el rumor de que pilló mucho dinero y al cabo de un par de copas se le oyó presumir de su «contacto en Glasgow». —¿Habéis hablado con él? Bain negó con la cabeza. —Esperábamos el momento propicio. —Esperábamos a que aparecieras —añadió Maclay. —¿Habéis comprobado adónde va? ¿Dónde puedo encontrarlo? —Le gusta nadar. —¿En algún sitio concreto? —En la piscina olímpica. —Descripción. —Es un edificio grande al final de Dalkeith Road. —Me refiero a Shankley. —Es inconfundible —dijo Maclay —. Treinta y pico años, uno ochenta y delgado como una espingarda; tiene pelo rubio y corto. Aspecto nórdico. —En la descripción dice que es «albino» —intervino Bain. Rebus sacudió la cabeza. —Os quedo muy agradecido, caballeros. —Aún no te hemos dicho quién nos lo contó. —¿Quién? —¿Te acuerdas de Craw Shand? — dijo Bain sonriendo. —¿El que se empeñaba en que era Johnny Biblia? —Bain y Maclay asintieron con la cabeza—. ¿Por qué no me dijisteis que era confidente vuestro? Bain se encogió de hombros. —No queríamos divulgarlo. Pero Craw te ha tomado afecto. Es que le gusta que le den caña de vez en cuando… Nada más salir, Morton se dirigió al coche pero Rebus tenía otros planes. Fueron a una tienda a comprar seis latas de Irn-Bru, no de régimen, y volvieron a la comisaría a entregárselas al sargento de guardia, que sudaba como un condenado. —De servicio no se puede —dijo este al ver la bolsa. —Son para Jim MacAskill —dijo Rebus—. Que le lleguen cinco por lo menos. Ahora ya podían marcharse. La piscina de la Commonwealth, construida para los juegos de 1970, estaba al final de Dalkeith Road, al pie de Arthur’s Seat, a unos cuatrocientos metros de la comisaría de St. Leonard. En los tiempos en que nadaba, Rebus solía almorzar en aquella piscina. Escogías un carril —nunca vacío y parecido a la entrada de un área de descanso de autopista— y nadabas rítmicamente para no tropezar con el de delante ni que te alcanzara el de atrás. La piscina estaba muy bien, aunque tenía demasiadas reglas de uso. La otra opción era hacer anchos en la piscina abierta, pero entonces te tropezabas con los críos y sus padres. Y había una tercera para niños pequeños y tres toboganes por los que nunca se había tirado; además estaban las saunas, el gimnasio y la cafetería. Encontraron sitio para aparcar y entraron en el edificio. Rebus se identificó y dio la descripción de Shankley. —Es cliente habitual —dijo la mujer. —¿Y está hoy? —No lo sé. Yo acabo de entrar. Volvió la cabeza para preguntar a una compañera que contaba monedas dentro de la taquilla y las metía en bolsas de plástico. Jack Morton dio un golpecito en el hombro a Rebus. Detrás de la cabina había un espacio abierto con ventanales a la piscina principal. Allí, recostado, bebiendo una lata de Coca-Cola, se hallaba un hombre muy alto y delgado de pelo descolorido y mojado. Con una toalla enrollada bajo el brazo. Rebus se volvió a mirar y advirtió que tenía cejas y pestañas rubias. Shankley, al ver dos hombres mirándole, comprendió de inmediato quiénes eran y en cuanto ellos se dirigieron hacia él, echó a correr. Fue a dar la vuelta a la esquina de la cafetería, pero por allí no había salida y siguió corriendo hasta la zona de juego infantil. Era un recinto amplio de tres plantas rodeado de red, toboganes, pasarelas y otros artefactos ideales para un cursillo de asalto a los pequeñajos. A Rebus le gustaba a veces después de nadar sentarse a tomar un café viendo jugar a los críos y elucubrando quién de ellos sería mejor soldado. Shankley, al verse acorralado, se revolvió como dispuesto a plantarles cara. Rebus y Morton sonrieron. Pero su ansia por escapar era tan fuerte, que Shankley dio un empujón a la encargada, abrió la puerta del área de juego, se agachó y se metió allí. Dos cilindros enormes acolchados, cual rodillos gigantes de secadora, le cerraban el paso, pero él se escurrió entre ellos sin dificultad. Jack Morton se echó a reír. —¿Pero adónde va? —No sé. —Vamos a tomar un té y aguardar a que se harte. Rebus meneó con insistencia la cabeza. Acababa de oír un ruido en el último nivel. —Hay un niño ahí dentro. ¿Verdad que sí? —añadió dirigiéndose a la encargada. Esta afirmó con la cabeza, y Rebus se volvió hacia Morton. —Un posible rehén. Voy a entrar. Tú quédate aquí fuera y me vas señalando su posición. Se quitó la chaqueta y entró en el recinto. Los cilindros eran el primer obstáculo. Estaba demasiado gordo para pasar por allí, pero consiguió introducirse entre ellos y la red. Recordó su curso de entrenamiento en las Fuerzas Aéreas: de película. Vadeó una balsa de bolas de plástico de colores y a continuación un tubo curvado hacia arriba que conducía al primer nivel. Al lado había un tobogán; subió por él. Veía a Jack detrás de la red indicándole un lugar arriba en la esquina de atrás. Miró a su alrededor sin dejar de caminar agachado: sacos de arena y un foso con red, un cilindro para trepar y más toboganes y cuerdas para ascender. Y Hank Shankley en la esquina posterior, pensando cómo salir de aquella. El público de la cafetería, perdido el interés por los esforzados nadadores, miraba expectante. Un piso más arriba estaba el niño. Rebus tenía que llegar a él antes que Shankley. Adelantarse a él o atraparle. Shankley ignoraba la presencia del niño y Rebus le distraía dando voces: —¡Oye, Hank, por mí podemos pasarnos aquí todo el día! ¡Y toda la noche, si hace falta! ¡Vamos, sal; simplemente queremos charlar contigo! Hank, estás ridículo ahí arriba. Mira que cerramos y te dejamos enjaulado. —¡Cállese! A Shankley le salía espuma por la boca. Demacrado y delgado como estaba… Rebus sabía que era una tontería preocuparse por el VIH, pero no pudo evitar pensarlo. Edimburgo tenía una alta tasa de VIH. Estaba ya a unos cinco metros de Shankley cuando oyó un frufrú en aumento hacia donde él estaba, ya casi a punto de salir por el extremo de un tubo, y de pronto unos pies le golpearon, tumbándole de lado. Un niño de unos ocho años le miraba fijamente. —Es demasiado grande para estar aquí, señor. Rebus se levantó, vio a Shankley que se les venía encima y agarró al crío por el cogote y lo arrastró hacia el tobogán; una vez allí lo echó hacia abajo. Cuando se giraba para hacer frente a Shankley recibió otra patada: esta del albino. Rebotó en la red y cayó en el tobogán acolchado. El niño iba ya camino de la salida desde donde la encargada hacía aspavientos para que se diera prisa. Shankley se tiró por el tobogán con los puños por delante, golpeando a Rebus en el cuello, y echó a correr detrás del crío, pero este ya había cruzado los cilindros. Rebus se lanzó sobre Shankley, lo arrastró hasta las bolas de plástico y le propinó un directo limpio. Shankley, con los brazos cansados de nadar, le golpeaba en los costados, pero eran puñetazos como de muñeco de trapo. Rebus cogió una bola que le encajó en la boca y Shankley quedó con una cara ridícula de labios tensos y exangües. Acto seguido, dos golpes en la entrepierna y fin de la historia. Morton entró a ayudarle a arrastrar el flaco inerte. —¿Estás bien? —preguntó. —Me ha hecho más daño el niño que él. La madre del pequeño, que estaba abrazándole y comprobando si tenía algún rasguño, dirigió a Rebus una mirada asesina: el niño protestaba porque le habían fastidiado los diez minutos que le quedaban para jugar. La encargada se le acercó. —Perdone, ¿nos puede devolver la bola? Como St. Leonard estaba tan cerca llevaron allí a Shankley. Pidieron una «galletera» y les asignaron una que debía de haber sido usada poco antes a juzgar por el olor. —Siéntate —ordenó Rebus a Shankley, y a continuación salió con Morton para aleccionarle. —Para tu información: Tony El mató a Alian Mitchison… aún no sé exactamente por qué. A Tony le echaron una mano —añadió señalando hacia la «galletera»—, pero no sé qué podrá aclararnos Hank. Morton asintió con la cabeza. —¿No digo ni pío o participo? —Tú haces de bueno —dijo Rebus dándole una palmadita en la espalda—. Siempre lo has hecho. Y entraron formando equipo como en los viejos tiempos. —Bien, señor Shankley —comenzó diciendo Rebus—, de momento tenemos resistencia a la autoridad y agresión a un policía. Y testigos de sobra. —Yo no he hecho nada. —Negación doble. —¿Qué? —Dos negaciones equivalen a una afirmación. O sea, que sí ha hecho algo. Shankley estaba abatido. Rebus le había podido bajar los humos recordando el comentario de Bain sobre la falta de escrúpulos del detenido. Para Shankley no había códigos, salvo quizás el de respeto al número uno. Le importaba un bledo todo y todos. Su intelecto no iba más allá de un arraigado instinto de supervivencia. Y Rebus sabía que podía jugar con eso. —A Tony El no le debes nada, Hank. ¿Quién crees que te delató? —¿Tony… qué? —Anthony Ellis Kane. Un duro de Glasgow mudado a Aberdeen y que estuvo aquí para hacer una faena y como necesitaba un socio, acabó encontrándote. —Tú no tienes la culpa —terció Morton con las manos en los bolsillos —. Tú fuiste sólo su cómplice; no te imputamos el asesinato. —¿Asesinato? —El de ese muchacho que buscaba Tony El —añadió Rebus—. Tú le acompañaste a un lugar para cogerle. Era lo único convenido contigo, ¿no? Y Tony El se encargaba del resto. Shankley se mordió el labio superior, mostrando unos dientes estrechos y desiguales. Sus ojos eran azul claro y con manchas oscuras y las pupilas se le contrajeron como alfileres. —Claro que podemos plantearlo de otra manera —prosiguió Rebus—. Y decir que tú le tiraste por la ventana. —Yo no sé nada. —Shankley se cruzó de brazos y estiró las piernas—. Quiero un abogado. —¿Has estado viendo la reposición de Kojak, Hank? —inquirió Morton mirando a Rebus, quien asintió con la cabeza. Se acabó lo del poli bueno. —Hank, esto me aburre. ¿Sabes qué? Vamos a tomarte las huellas. Dejasteis huellas por todo aquel piso abandonado y en lo que comprasteis. Por todos lados. ¿Recuerdas que tocaste las latas? ¿Las botellas? ¿La bolsa? — Shankley intentaba recordar con todas sus fuerzas y Rebus bajó el tono—. Te tenemos, Hank. Estás jodido. Te doy diez segundos para que empieces a hablar y nada más, te lo aseguro. No pienses que vas a poder hablar después, pues no te escucharemos. El juez tendrá desconectado el sonotone y te las verás solito. ¿Sabes qué? —Hizo una pausa hasta obtener la atención de Shankley—. Tony El ha estirado la pata, rajado en una bañera. Tú podrías ser el siguiente. —Sacudidas persuasivas de la cabeza —. Necesitas amigos, Hank. —Mire… —La historia de Tony El le había despertado. Shankley se inclinó en la silla—. Mire… yo… yo… —Tranquilo, Hank. Morton le preguntó si quería beber algo y Shankley aceptó. —Coca-Cola o algo parecido. —Tráeme una a mí, Jack —dijo Rebus. Morton salió al vestíbulo donde estaba la máquina mientras Rebus aguardaba el momento propicio, paseando por el cuarto y dando tiempo a que Shankley decidiera lo que iba a contar y la manera de adornarlo. Morton regresó y le lanzó una lata a Shankley y otra a Rebus, que la abrió y echó un trago. Aquello no era una bebida de verdad. Era fría y demasiado dulce; lo único que iba a notar era el efecto de la cafeína, a falta de alcohol. Vio a Morton que le miraba y torció el gesto. Él también quería un cigarrillo. Morton comprendió y se encogió de hombros. —Bien, vamos a ver —dijo Rebus —. ¿Sabes ya lo que tienes que contarnos, Hank? Shankley eructó y asintió con la cabeza. —Es como usted dice. Me contó que había venido a hacer un trabajo y me dijo que tenía buenas relaciones en Glasgow. —¿Qué quería decir exactamente con eso? Se encogió de hombros. —Yo no le pregunté. —¿No mencionó Aberdeen para nada? Negó con la cabeza. —Sólo habló de Glasgow. —Continúa. —Me ofreció doscientos cincuenta billetes por encontrar un sitio donde pudiera llevar a un tipo. Le pregunté que para qué y me dijo que para preguntarle unas cosas y a lo mejor currarle un poco. Nada más. Después fuimos a esperar delante de aquel bloque de pisos elegante. —¿En el barrio financiero? Se encogió de hombros. —Entre Lothian Road y Haymarket. Salió el chico y le seguimos. Estuvimos así un buen rato hasta que Tony dijo que había que hablar con él. —¿Y? —Pues nos pusimos a hablar con él. Yo comencé a divertirme y me olvidé del asunto. Y Tony también parecía que se había olvidado, por lo que pensé que a lo mejor no le haría nada. Pero luego, cuando salimos a por un taxi, en un momento en que el chico no nos veía, me hizo señas y comprendí que la cosa seguía en pie. Pero le juro que creí que sólo era para una tunda. —Pues no. —No. —La voz de Shankley se apagó—. Tony llevaba una bolsa. Llegamos al piso y sacó cinta adhesiva y ató al muchacho a la silla. Tenía también un plástico y le tapó la cabeza con una bolsa. —Se le quebró la voz, lanzó un carraspeo y dio otro trago de Coca-Cola —. Luego, empezó a sacar cosas de la bolsa, herramientas, como si fuese un carpintero: sierras, destornillador y todo lo demás. Rebus miró a Jack Morton. —Y entonces fue cuando comprendí que el plástico era para no manchar de sangre. No era una simple paliza. —¿Tony pensaba torturarle? —Creo que sí. No sé… Quizá yo intenté impedírselo. Yo nunca he hecho una cosa así. Bueno, yo he dado lo mío en mi época, pero eso… La siguiente pregunta era la que solía ser definitiva, pero Rebus ya no estaba tan seguro. —¿Alian Mitchison saltó o qué? Shankley asintió con la cabeza. —Estábamos de espaldas y Tony sacaba las herramientas y las miraba. El chico tenía puesta la bolsa en la cabeza, pero yo creo que podía vernos. Pasó entre nosotros y se tiró por la ventana. Debió de entrarle un miedo de muerte. Mirando a Shankley y recordando a Anthony Kane, Rebus volvió a sentir lo insípida que puede ser la monstruosidad. Ni el rostro ni la voz delataban nada; ninguno tenía cuernos y colmillos sanguinolentos, ni el menor indicio de maldad. El mal era casi… casi infantil, ingenuo, simplista. Un juego por el que te dejas llevar hasta que luego despiertas y te das cuenta de que no era ficción. Los verdaderos monstruos no eran grotescos, sino hombres y mujeres apacibles, gente con la que te cruzas por la calle sin percatarte de nada. Era una bendición no tener el don de leer en la mente de las personas. Habría sido un infierno. —¿Y qué hicisteis? —Lo recogimos todo y nos largamos. Volvimos primero a mi casa y tomamos un par de copas. Yo estaba temblando y Tony no dejaba de decir que era un desastre, pero no parecía preocuparle. Nos dimos cuenta de que nos habíamos dejado la bebida y no recordábamos si habían quedado huellas. Yo dije que creía que sí y entonces Tony se largó. Me dejó mi parte, eso sí. —¿Tu casa queda muy lejos de ese piso, Hank? —A unos dos minutos a pie. No paro mucho allí. Los críos me insultan. La vida es cruel a veces, pensó Rebus. Dos minutos: cuando él llegó al escenario del crimen Tony El se había largado dos minutos antes. Pero habían acabado encontrándose en Stonehaven… —¿No dijo Tony por qué iba a por Alian Mitchison? —Shankley negó con la cabeza—. ¿Y cuándo entró en contacto contigo? —Un par de días antes. Por tanto, fue premeditado. Bueno, claro que lo fue, pero lo importante era que, por consiguiente, Tony El había estado en Edimburgo preparando el plan mientras Alian Mitchison todavía estaba en Aberdeen. La noche de su muerte era su primer día de permiso; luego Tony El no le había seguido desde Aberdeen… pero conocía el aspecto físico de Alian Mitchison y dónde vivía… puesto que aunque en el piso había teléfono, no figuraba en el listín. A Alian Mitchison le había tendido una trampa alguien que le conocía. Le tocaba a Jack Morton. —Hank, ahora piénsalo bien, ¿no dijo Tony algo sobre el trabajo, sobre quién le pagaba? Shankley reflexionó y luego sacudió varias veces la cabeza, como complacido consigo mismo por recordar algo. —El señor H —contestó—. Tony dijo algo sobre el señor H, pero luego cerró el pico como si se le hubiese escapado. Shankley se removía animado en la silla por congraciarse con ellos. Sí: le sonreían. Rebus pensaba a toda velocidad: el único señor H que le venía a la cabeza era Jake Harley. No cuadraba. —Muy bien —comentó Morton zalamero—. Ahora, piensa otra vez y dinos algo más. Pero Rebus tenía otra pregunta. —¿Viste a Tony El picándose? —No, pero sabía que lo hacía. Cuando íbamos siguiendo al chico, en el primer bar en que entramos Tony fue al meadero y cuando salió me di cuenta de que se había metido algo. Viviendo donde yo vivo te das cuenta enseguida. Tony El se picaba. Pero eso no descartaba que le hubieran asesinado. Quizá la única consideración era que a Stanley le habría facilitado la faena. Un Tony El colocado era más fácil de matar que un Tony El con pleno conocimiento. Droga dirigida a Aberdeen… El Burke’s , un centro de tráfico… Tony El, usuario… ¿y vendedor? Ojalá le hubiera preguntado a Erik Stemmons por Tony El. —Necesito ir al váter —dijo Shankley. —Ahora llamamos a un agente para que te acompañe. Espera. Salieron los dos de la «galletera». —Jack, te pido que confíes en mí. —¿Como cuánto? —Quiero que te quedes aquí y tomes declaración a Shankley. —¿Mientras tú haces qué? —Invitar a alguien a comer. —Echó un vistazo al reloj—. Y vuelvo a las tres. —Mira, John… —Tómalo como una libertad condicional. Voy a comer y vuelvo. Dos horas. Dos horas, Jack —insistió alzando los dedos. —¿A qué restaurante? —¿Qué? —Dime adónde vas y así telefoneo cada cuarto de hora para comprobar que estás allí. —Rebus hizo un gesto de disgusto—. Y dime a quién invitas. —A una mujer. —Nombre. Rebus lanzó un suspiro. —Hay negociadores duros, pero tú eres un peso pesado. —Nombre —repitió Morton sonriente. —Gill Templer. Inspectora jefe Gill Templer, ¿vale? —Vale. ¿Y el restaurante? —No lo sé. Te lo diré desde el local. —Me telefoneas. Si no lo haces se entera Chick, ¿de acuerdo? —Ah, ahora vuelve a ser «Chick», ¿eh? —Se entera. —Vale, te llamo. —¿Y me das el número del restaurante? —Te lo digo. ¿Sabes una cosa, Jack? Me has quitado el apetito. —Pide mucha comida y me traes una bolsita. Rebus fue a buscar a Gill Templer y la encontró en su despacho, pero ella dijo que ya había comido. —Pues acompáñame y me miras. —Eso no me lo pierdo. Había un restaurante italiano en Clerk Street. Rebus pidió una pizza; lo que le sobrara se lo llevaría a Jack. A continuación, telefoneó a St. Leonard y dio el número de teléfono de la pizzería para que se lo pasaran a Morton. —¿Así que has estado ocupado? — dijo Gill cuando él volvió a sentarse. —Muy ocupado. He estado en Aberdeen. —¿Para qué? —Por ese número de teléfono del bloc de Feardie Fergie. Y por un par de cosas más. —¿Qué cosas? —Bueno, no guardan relación. —¿Y ha sido un viaje sin incidentes? —inquirió ella cogiendo un trozo del pan de ajo que acababan de traer. —No exactamente. —Ah, ya. —Para dar vidilla al asunto. Gill cogió otro trozo de pan. —¿Y qué has averiguado? —En el club Burke’s hay gato encerrado. Además, es donde se vio por última vez con vida a la primera víctima de Johnny Biblia. Los dueños son dos yanquis, pero sólo hablé con uno, y lo más seguro es que el otro socio sea el más podrido. —¿Y qué? —Además vi en Burke’s a una pareja, miembros de una familia de mafiosos de Glasgow. ¿Conoces a Tío Joe Toal? —De oídas. —Creo que está suministrando droga a Aberdeen. Y supongo que desde allí parte de ella va a parar a las plataformas petrolíferas, un mercado cautivo. La vida en las plataformas es un aburrimiento. —Sí, claro, bien lo sabes tú — replicó ella en broma, pero al ver la expresión de él entornó los ojos—. ¿Has estado en una plataforma? —La experiencia más terrorífica de mi vida, pero es catártico. —¿Catártico? —Una antigua amiga utilizaba palabras así y se le pega a uno. El dueño del club, Erik Stemmons, dijo que no conocía a Fergie McLure. Y creo que es cierto. —Lo cual incrimina al socio. —Para mí sí. —Para ti; ¿sólo eso? ¿No hay pruebas? —Ni la más mínima. Llegó la pizza. Chorizo, champiñones y anchoas. Gill apartó la vista. La pizza venía ya partida en seis porciones. Rebus cogió una. —No sé cómo vas a poder acabártela toda. —Ni yo —dijo Rebus oliéndola—. Pero me quedará una buena bolsa de sobras. Había una máquina de tabaco y por encima del hombro de Gill veía cinco marcas. Una cualquiera estaría bien. Una caja de cerillas esperaba en el cenicero. Pidió un vaso de vino blanco de la casa y Gill, agua mineral. Llegó el vino «de delicado bouquet» como decía la carta y lo olfateó antes de probarlo. Frío y ácido. —¿Qué tal el bouquet? —dijo Gill. —Si llega a ser más delicado tengo que tomar Prozac. En un soporte vertical estaba la carta de bebidas con todos los aperitivos, cócteles y digestivos, más los vinos, cervezas y licores. Era todo lo que leía Rebus desde hacía un par de días y se la leyó dos veces. Habría estrechado la mano al autor. Con aquella porción de pizza tenía de sobra. —¿Falta de apetito? —Hago régimen. —¿Tú? —Quiero estar en forma para pasear por la playa. Ella no captaba qué quería decir y sacudió la cabeza atónita para dárselo a entender. —Gill —siguió él tras tomar un sorbo de vino—, el caso es que creo que andabas detrás de algo importante. Y creo que el asunto puede salvarse. Pero quiero asegurarme de que te lo apuntas tú. —¿Por qué? —replicó ella mirándole. —Por todos los regalos de Navidad que no te he hecho. Porque te lo mereces. Porque es tu primer caso. —Pero no cuenta si todo el trabajo lo haces tú. —Sí que cuenta; yo sólo hago la labor de reconocimiento. —¿O sea que no has acabado? Rebus negó con la cabeza y dijo al camarero que pusiese en una caja el resto de la pizza. Cogió el último trozo de pan. —No he acabado del todo, pero puede que necesite tu ayuda. —Ajá. Ya veo. Rebus fue al grano. —Chick Ancram me tiene empapelado para una serie de interrogatorios a la brasa. Ya he pasado uno y, entre nosotros, ha sido vuelta y vuelta. Pero la cosa va para largo y yo necesitaría volver al norte. —John… —Sólo con que tú… Puede que tenga necesidad de que un día telefonees a Ancram para que le digas que estoy trabajando para ti en algo urgente y que aplace el interrogatorio. Le haces la rosca para darme a mí un margen de tiempo. Simplemente eso. Si no me hiciera falta, no te lo pediré. —En resumen, que cuanto necesitas es que yo mienta a un oficial de mi rango que tiene en curso una investigación interna. Mientras tú, sin pruebas materiales o verbales, te dedicas a resolver un caso de narcotráfico. —Muy bien resumido. Ahora comprendo por qué tú eres inspectora jefe y yo no. Se puso en pie y echó a correr hacia el teléfono. Lo había oído sonar antes que nadie en el restaurante. Era Jack, para comprobar si estaba y recordarle lo de la bolsa de comida. —Precisamente ahora la traen. Cuando volvió a la mesa Gill miraba la nota. —Pago yo —dijo él. —Déjame al menos que ponga la propina. Me he comido casi todo el pan. Y además, mi agua es más cara que tu vino. —Así sales ganando. ¿Qué me dices entonces, Gill? Ella asintió con la cabeza. —Le contaré lo que tú quieras. 25 Morton podía sorprender aún más a su viejo amigo. Devoró la pizza y sólo comentó: «Has comido poco». —La encontré algo insípida, Jack. Ahora sí que rabiaba por fumarse un cigarrillo; y por ir a Aberdeen. Allí le esperaba algo, aunque no sabía exactamente qué. La verdad, quizá. Debería estar también rabiando por tomarse una copa, pero el vino le había quitado las ganas. Notaba su ardor en el estómago. Se sentó a la mesa y leyó la declaración de Shankley, ya encerrado en un calabozo del sótano. Morton no había dejado ningún cabo suelto. —Bien. Aquí me tienes de vuelta de la libertad condicional. Me he portado, ¿no? —dijo. —No te acostumbres. Mis nervios no lo aguantarían. Rebus sonrió y cogió el teléfono. Quería comprobar el contestador de casa y ver si Ancram le necesitaba. Pero había otro mensaje: Kayleigh Burgess decía que la llamara. «Tengo una entrevista a las tres en Morningside, ¿qué le parece ese hotel en Bruntsfield? Podemos tomar el té». Insistía en que era importante y Rebus decidió ir. Le habría gustado dejar a Morton al margen… —Jack, ¿sabes que estás afectando gravemente a mi estilo? —¿Por qué lo dices? —Por las mujeres. Tengo que verme con una, pero tú vas a estar presente, ¿no? Morton se encogió de hombros. —Si quieres me quedo en la puerta. —Será un alivio saber que estás de guardia. —Podría ser peor. ¿Te imaginas cómo organizarían su vida amorosa dos siameses? —replicó Morton engullendo el último trozo de pizza. —Mejor no contestar a ciertas preguntas —replicó Rebus. «Y la pregunta se las trae», pensó. Era un hotel bonito y bastante elegante. Rebus preparó mentalmente un posible diálogo. Ancram sabía lo de los recortes de prensa de su cocina y Kayleigh era la única fuente de información posible. En su momento le había enfurecido pero ya se le había pasado. Al fin y al cabo era su trabajo: utilizar lo que averiguaba para conseguir más información. Pero aún le dolía. Luego estaba la relación Spaven-McLure. Ancram la había detectado y Kayleigh lo sabía. Y después, sobre todo, estaba la incursión en su piso. La esperaron en el vestíbulo. Morton hojeaba el Scottish Field mirando los anuncios de propiedades en venta: «Siete mil acres en Caithness, pabellón de caza, establo y granja de labor». Miró a Rebus. —Vaya país. ¿Dónde se puede encontrar siete mil acres a precio de ganga? —Hay un grupo teatral llamado 7:84, ¿sabes lo que quiere decir? —¿Qué? —Que el siete por ciento de la población posee el ochenta y cuatro por ciento de la riqueza. —¿Y nosotros estamos en el siete? —Ni por asomo, Jack —replicó Rebus con un bufido. —Pues a mí no me importaría probar la buena vida. —¿A qué precio? —¿Cómo? —¿A cambio de qué? —No, me refiero a que me tocase la lotería o algo parecido. —¿Aceptarías sobornos por dejar de investigar? —¿A dónde quieres ir a parar? — replicó Morton entornando la mirada. —Vamos, Jack. He estado en Glasgow, ¿te acuerdas? Y allí vi buenos trajes, alhajas y hasta presunción. —Les gusta vestir bien para sentirse importantes. —¿Y no se lo subvenciona el Tío Joe? —No lo sé. Morton alzó el periódico para taparse la cara. Asunto zanjado. En ese momento entró Kayleigh Burgess. Le vio de inmediato y el rubor tiñó su cuello. Cuando llegó junto a Rebus, que se levantó del asiento, le había subido hasta las mejillas. —Inspector, recibió mi mensaje… —Rebus asintió con la cabeza sosteniéndole la mirada—. Le agradezco que haya venido. Se volvió hacia Jack Morton. —Inspector Morton —se presentó Jack, dándole la mano. —¿Le apetece un té? Rebus le indicó con un gesto una silla y ella se sentó. —¿Y bien? —dijo, decidido a no volver a facilitarle las cosas. Ella tenía el bolso en el regazo y retorcía la correa. —Mire, quería excusarme con usted —dijo mirándole; luego apartó la vista y lanzó un suspiro—. Yo no le he dicho nada de esos recortes al inspector jefe Ancram. Ni tampoco que Fergus McLure conocía a Spaven. —Pero sabe que él lo sabe. —Se lo contó Eamonn. —¿Y a Eamonn quién se lo dijo? —Yo. No sabía qué hacer con ello… Tenía que contárselo a alguien. Y como trabajamos en equipo se lo comenté, haciéndole prometer que no lo divulgaría. —Pues lo hizo. Ella asintió con la cabeza. —Fue directamente al teléfono a decírselo a Ancram. Mire, es que a Eamonn… le deslumbran los jefes de policía. Si yo investigo algo de inspectores, a él le gusta pasar por encima y hablar con los superiores y saber lo que se cuece en las alturas. Además, usted no le ha causado muy buena impresión, precisamente. —Fue un accidente. Tropecé. —Si usted lo dice… —¿Qué se ve en la filmación? Ella reflexionó un instante. —Era una toma por detrás de Eamonn y casi no se ve más que su espalda. —¿Y a mí no se me ve? —No he dicho eso. Usted, aténgase a su versión. Rebus asintió con la cabeza, captando su intención. —Gracias. Pero ¿por qué Eamonn habló con Ancram y no con mi jefe? —Porque Breen sabía que Ancram era el encargado de la investigación. —¿Y eso cómo lo sabía? —Radio macuto. Una radio macuto con muchos locutores. Volvía a pensar en Jim Stevens, mirando hacia su ventana desde la calle… Provocando… —Otra cosa —dijo con un suspiro —. ¿Sabe algo de un allanamiento en mi piso? —¿Yo, por qué? —replicó ella enarcando las cejas. —¿Recuerda los recortes sobre John Biblia que tenía en el armarito? Forzaron la puerta del piso sólo por eso. —No hemos sido nosotros — apostilló ella con repetidos gestos negativos de la cabeza. —¿No? —¿Allanamiento de morada? Por Dios bendito, somos periodistas. Rebus alzó las manos en plan conciliador, pero quería presionar más. —¿Y no correría ese riesgo Eamonn? Ella se echó a reír. —Ni por una noticia como la del Watergate. Eamonn es el presentador y no investiga nada por sí mismo. —¿Quién investiga, usted y los suyos? —Sí, y ninguno de los míos revienta pisos. ¿Estoy bajo sospecha? Cruzó las piernas y Rebus se las miró. Había estado mirándola todo el rato como haría un niño con un Scalextric. —Dé por zanjado el asunto —dijo. —Pero ¿de verdad que le han entrado en el piso? —Asunto zanjado. Ella contuvo la risa. —Bueno, ¿y qué tal va esa investigación? Digamos que es simplemente interés personal — puntualizó alzando una mano. —Depende de la investigación a que se refiera —contestó Rebus. —La del caso Spaven. —Ah, eso —replicó él torciendo el gesto y pensándose la respuesta—. Bueno, el inspector Ancram es muy confiado y tiene fe en sus oficiales. Si uno alega ser inocente, él juzga por las apariencias. Es un alivio tener un superior así. Por ejemplo, me cree tanto que me ha puesto un vigilante que es una lapa. —Hizo un gesto en dirección a Morton—. Aquí, el inspector tiene por cometido no quitarme ojo de encima. Incluso duerme en mi casa. ¿Qué le parece? —espetó sosteniéndole la mirada. —Es increíble —dijo ella finalmente. Rebus se encogió de hombros y vio que ella metía la mano en el bolso y sacaba un bloc de notas y un bolígrafo. Morton frunció el ceño y Rebus le hizo un guiño. Kayleigh tuvo que pasar varias hojas hasta dar con una en blanco. —¿Cuándo empezó? —Pues… —Rebus fingió que pensaba—. Creo que el domingo por la tarde, después de ser interrogado en Aberdeen y trasladado aquí. —¿Interrogado? —inquirió ella alzando la vista. —John… —previno Morton. —Ah, ¿no lo sabía? —añadió él abriendo mucho los ojos—. Soy sospechoso en el caso Johnny Biblia. De vuelta al piso Jack Morton estaba furioso. —Pero ¿por qué demonios hiciste eso? —Para que no piense en Spaven. —No lo entiendo. —Jack, ella quiere hacer un programa sobre Spaven. No uno sobre policías que fastidian a otros policías ni sobre Johnny Biblia. —¿Y qué? —Pues que ahora tendrá una empanada mental con lo que le he contado… y nada de ello tiene que ver con Spaven. Así estará… ¿cómo se dice? —¿Preocupada? —Bueno, eso —dijo Rebus mirando el reloj. Las cinco y veinte—. ¡Mierda! ¡Las fotos! El tráfico avanzaba a paso de tortuga cerca del centro. La hora punta en Edimburgo era una pesadilla. Semáforos y tubos de escape temblorosos que hacían perder los nervios. Cuando llegaron a la tienda habían cerrado. Rebus miró el horario: abrían a las nueve. Recogería las fotos camino de Fettes y sólo llegaría con un poco de retraso a su cita con Ancram. Ancram: sólo pensar en él le daban calambres. —Vamos a casa —dijo, pero recordó el tráfico—. No, he cambiado de idea; pasaremos por el Oxford. — Jack sonrió—. ¿Creías que me habías curado? Hay veces que me tiro dos días seguidos sin beber. No es gran cosa. —Pero podría serlo. —¿Otro sermón, Jack? Morton negó con la cabeza. —¿Y el tabaco? —Sacaré un paquete en la máquina. Estaba en la barra, con un pie en el escabel y el codo en el mostrador. Ante él había cuatro objetos: un paquete de cigarrillos sin abrir, una caja de cerillas Bluebell, treinta y cinco mililitros de whisky Teacher’s y una jarra de Belhaven Best. Los miraba con la concentración de un telépata que intenta moverlos. —No aguanta ni tres minutos —dijo un cliente al otro lado de la barra, como si hubiese estado cronometrando la resistencia de Rebus. Le estaba dando vueltas a una pregunta: ¿Ellos lo querían a él o era al revés? Cogió la cerveza. Como su nombre indicaba era bastante fuerte. La olió. No tenía un olor muy apetitoso; el sabor no estaba mal, pero había otras cosas mejores. El aroma del whisky sí era bueno: una fragancia ahumada que entraba desde la nariz hasta los pulmones. Le quemaría en la boca y entraría en su cuerpo, aunque el efecto no durase mucho. ¿Y la nicotina? Sabía que cuando estaba unos días sin fumar notaba el mal olor que dejaba en la piel, en la ropa, en el pelo. Era realmente un hábito asqueroso: si no pillabas cáncer, existía la posibilidad de que se lo provocases al pobre desgraciado que tenía la mala suerte de estar a tu lado. Harry, el barman, le miraba expectante. El bar entero le miraba. Notaban que algo sucedía: se leía en la cara de Rebus, casi un gesto de dolor. Jack Morton permanecía a su lado callado, conteniendo la respiración. —Harry —dijo al fin Rebus—, retira esto. Harry se llevó los dos vasos meneando la cabeza. —La cosa merecería un foto — comentó. Rebus deslizó el paquete de cigarrillos por la barra hacia un fumador. —Quédeselos y no me los deje al alcance de la mano, no sea que cambie de parecer. El fumador cogió el paquete sin acabar de creérselo. —En compensación por los pitillos que me ha gorreado —dijo. —Con intereses —apostilló Rebus mirando cómo el barman tiraba la cerveza en el fregadero. —¿Eso va directo al barril, Harry? —Bueno, ¿quiere alguna otra cosa, o sólo ha venido a sentarse? —Coca-Cola y patatas fritas. —Se volvió hacia Morton—. Puedo tomar patatas fritas, ¿no? Morton apoyó una mano en su hombro, dándole palmaditas, muy sonriente. Camino de casa pararon en una tienda y compraron comida. —¿Eres capaz de recordar la última vez que guisaste? —preguntó Morton. —No creas que soy tan patoso. Pero no lo recordaba. Sin embargo, resultó que a Jack Morton le encantaba cocinar, aunque echó de menos en la cocina de Rebus los adminículos propios de su arte: ni exprimidor de limones, ni triturador de ajos. —Pon el ajo ahí y yo lo aplasto — dijo Rebus. —Yo también era un dejado — comentó Morton—, y cuando Audrey se marchó se me ocurrió freír tocino en una tostadora. Pero cocinar es sencillo si te pones a ello. —Bueno, ¿y qué vas a preparar? —Espaguetis bajos en calorías con ensalada; si te apartas, claro. Rebus se apartó, pero vio que tenía que ir a comprar los ingredientes para el aliño. Como hacía buen tiempo no cogió la chaqueta. —¿Te fías de mí? Morton probó la salsa y asintió con la cabeza. Una vez en la calle, Rebus pensó en no volver. Había un pub abierto en la esquina. Claro que iba a volver: para comer. Con el sueño tan profundo que tenía Jack, no le sería difícil darle esquinazo si quería. Pusieron los platos en la mesa del cuarto de estar. La primera vez que se usaba a tal efecto desde que a Rebus le había dejado su mujer. ¿Sería posible? Hizo una pausa con la cuchara y el tenedor en la mano. Su piso, su refugio, le parecía de pronto más vacío que nunca. Sensiblero, además; otro motivo por el que bebía. Compartieron una botella de agua mineral Highland y brindaron con ella. —Lástima que no sea pasta fresca —comentó Morton. —Pero es comida recién hecha — añadió Rebus llevándose una cucharada a la boca—. Cosa rara en esta casa. A continuación despacharon la ensalada; estilo francés, puntualizó Morton. Rebus estaba acabando cuando sonó el teléfono. Lo cogió. —John Rebus al habla. —Rebus, soy el inspector jefe Grogan. —Inspector jefe Grogan —dijo mirando a Morton—, ¿qué se le ofrece, señor? Morton se acercó al teléfono a escuchar. —Se ha realizado un análisis previo en sus zapatos y ropa y pensé que le gustaría saber que está fuera de sospecha. —¿Es que había alguna duda? —Rebus, usted es policía, y sabe que existen procedimientos. —Por supuesto, señor. Gracias por su llamada. —Otra cosa. Hablé con el señor Fletcher. —Hayden Fletcher, el relaciones públicas de T-Bird Oil—. Y reconoció que conocía a la última víctima. Pero nos dio una descripción detallada de sus movimientos la noche del crimen. E incluso se ofreció a dar sangre para el análisis de ADN por si pudiera ser de utilidad. —Qué creído. —Eso es lo que yo diría de él. Me desagradó de inmediato; y no suele sucederme. —¿Ni siquiera conmigo? —dijo mirando a Morton, quien movió los labios diciendo «Cuidado». —Ni siquiera con usted. —Bueno, dos sospechosos eliminados. No es mucho avanzar, ¿verdad? —No —respondió Grogan con un suspiro. Rebus se lo imaginó restregándose los ojos cansados. —¿Y Eve y Stanley, señor? ¿Siguió mi consejo? —Sí. Teniendo en cuenta su desconfianza hacia el sargento Lumsden, un excelente oficial, por cierto, destiné a dos de mis hombres a que vigilaran y me informaran directamente. —Gracias, señor. Grogan tosió. —Estaban alojados en un hotel cerca del aeropuerto. Uno de cinco estrellas al que suelen ir directivos de las empresas del petróleo. Viajaban en un BMW. —El que había visto en el callejón de Tío Joe, pensó Rebus—. Tengo la descripción del mismo y la matrícula. —No es necesario, señor. —Bien. Mis hombres les siguieron a un par de clubes. —¿En horas de trabajo? —Durante el día, inspector. Entraron sin nada y salieron igual. Pero también pasaron por varios bancos del centro de la ciudad. Uno de mis hombres se situó cerca de ellos en una de las entidades y vio que efectuaban un ingreso. —¿En un banco? Rebus frunció el ceño. ¿El Tío Joe confiando en un banco? ¿Él dejando a extraños acercarse a menos de un kilómetro de sus mal ganadas riquezas? —Y eso es todo, inspector. Comieron juntos por ahí, estuvieron en el puerto y se fueron de la ciudad. —¿Se fueron? —Esta tarde. Mis hombres les siguieron hasta Banchory. Yo diría que iban a Perth. —De camino a Glasgow —. El hotel confirmó que se habían marchado. —¿Preguntó si son clientes habituales? —Sí, nos lo confirmaron. Hará unos seis meses que se alojan allí. —¿Cuántas habitaciones? —Reservan siempre dos. —Se notaba que Grogan estaba sonriendo—. Pero las camareras sólo limpian una. Parece que no utilizan más que esa. «Ajá —se dijo Rebus—. Polvetes de tapadillo». —Gracias, señor. —¿Puede servirle esto de algo? —Quizá de mucho. Le tendré al tanto. Ah, quería preguntarle una cosa… —Diga. —¿Dijo Hayden Fletcher cómo conoció a la víctima? —Por asunto de negocios. Ella organizó la caseta de T-Bird Oil en el congreso del mar del Norte. —¿Es eso lo que significa «presentaciones de corporaciones»? —Parece ser que la señorita Holden diseñó varios proyectos y luego su empresa construyó el definitivo. Fletcher la conoció durante las negociaciones. —Muy agradecido, señor. —Inspector…, si vuelve al norte, llámeme, ¿de acuerdo? Rebus se dio cuenta de que no era una invitación a tomar el té. —Sí, señor. Buenas noches. Colgó. Tenía que ir a Aberdeen, pero ni hablar de avisar previamente a nadie. No obstante, Aberdeen podía esperar un día más. Vanessa Holden relacionada con la industria del petróleo… —¿De qué se trata, John? Rebus miró a su amigo. —Johnny Biblia, Jack. Acabo de tener una corazonada. —¿De qué? —De que trabaja en la industria del petróleo. Recogieron la mesa y fregaron los platos; después hicieron café y decidieron reanudar las tareas de decoración. Morton quería saber más cosas de Johnny Biblia y de Eve y Stanley, pero Rebus no sabía por dónde empezar. Tenía un atasco mental por acumular tanta información sin darle salida. La primera víctima de Johnny Biblia fue una estudiante de geología en una universidad muy vinculada a la industria del petróleo. Y ahora la cuarta víctima organizaba casetas para congresos y trabajaba en Aberdeen; no era difícil deducir quiénes eran sus mejores clientes. Si existía relación entre las víctimas primera y cuarta, ¿faltaba algo entre las víctimas dos y tres, algo que las vinculara? Una prostituta y una camarera, una en Edimburgo y la otra en Glasgow… Sonó el teléfono y dejó la lija —la puerta estaba quedando bien— para atender la llamada. Morton estaba en una escalera trabajando en las molduras. —Diga. —John, soy Mairie. —He estado intentando ponerme en contacto contigo. —Lo siento; tenía otro encargo. Uno de pago. —¿Has averiguado algo sobre el mayor Weir? —Bastante. ¿Qué tal Aberdeen? —Vigorizante. —Eso será para ti. Mis notas… Mira, me parece que hay mucho material para leértelo por teléfono. —Pues podríamos vernos. —¿En qué pub? —En un pub no. —Debe de estar mal la línea. ¿Has dicho «en un pub, no»? —¿Qué te parece en Duddingston Village? Está casi a la misma distancia de tu casa y la mía. Aparco junto al lago. —¿Cuándo? —Dentro de media hora. —Bien, media hora. —No acabaremos nunca esta habitación —comentó Morton bajando de la escalera. Tenía pintura en el pelo. —Te queda bien el gris —le dijo Rebus. —¿Otra mujer? —preguntó él limpiándose la cabeza mientras Rebus asentía—. ¿Cómo te las quitas de encima? —El piso tiene muchas puertas. Cuando llegaron Mairie ya estaba aguardándoles. Hacía años que Morton no iba; a Arthur’s Seat, así que habían entrado por la ruta turística, aunque poco había que ver de noche. La silueta de la montaña, cuyo parecido a un elefante tumbado captaban hasta los niños, era un buen sitio para distraerse. Pero de noche estaba poco iluminado y muy apartado. Edimburgo tenía muchos lugares espléndidos como aquel. Eran sitios elegantes e íntimos hasta que te tropezabas con un heroinómano, un atracador, un violador o un gay al acecho. Duddingston Village era un pueblo en medio de una ciudad, en la falda de Arthur’s Seat. El lago de Duddingston —más bien un estanque grande— dominaba una reserva de pájaros y un sendero llamado la Vía de los Inocentes. Rebus no entendía de dónde provenía aquel nombre. Morton detuvo el vehículo y apagó y encendió los faros. Mairie apagó los suyos, abrió la portezuela y llegó hasta ellos a grandes zancadas. Rebus se inclinó hacia atrás para abrirle la portezuela y presentó a Jack Morton. —Ah, usted trabajó con John en el caso Knots and Crosses —comentó ella. —¿Cómo sabes eso, si aún no eras del oficio? —dijo Rebus perplejo. —Me he documentado —respondió ella con un guiño. ¿Qué más sabría aquella mujer? Pero no tenía tiempo para especular. Ella le entregó un sobre marrón tamaño folio. —El correo electrónico es una bendición. Me puse en contacto con el Washington Post y de ahí he sacado casi todo lo que hay. Rebus encendió la luz interior. Había además una lamparita especial para leer. —Generalmente me cita en pubs — comentó la periodista a Morton—. Y bastante cutres, además. Morton sonrió y se volvió en el asiento con el brazo colgando del reposacabezas. Rebus notó que le gustaba la chica. Mairie atraía a todos al primer vistazo. Le habría gustado saber cuál era el secreto. —Los pubs cutres hacen juego con su personalidad —dijo Morton. —Una cosa —interrumpió Rebus—. ¿Por qué no me hacéis el jodido favor de ir a mirar los patos o lo que sea? Morton se encogió de hombros y como a ella no le parecía mal abrió la portezuela. A solas, Rebus se acomodó mejor en el asiento y comenzó a leer. Uno: el mayor Weir no tenía esa graduación militar. Era un apodo de su época de adolescente. Dos: sus padres le habían inculcado el ansia de independencia nacionalista. Había mucha información sobre sus primeros años en la industria, después en la industria del petróleo, unos informes sobre el fallecimiento de Thom Bird; pero nada sospechoso. Un periodista de Estados Unidos había empezado a escribir una biografía no autorizada de Weir, que dejó sin acabar, y se rumoreaba que le habían pagado para que no siguiera. Un par de historias no verificadas: Weir había abandonado a su esposa, entre grandes disputas y finalmente con una sustanciosa pensión alimentaría. Y algo sobre el hijo de Weir; fallecido o desheredado. O quizás en algún santuario hindú, alimentando a africanos hambrientos, o quién sabe si empleado en una hamburguesería o especulando con valores bursátiles en Wall Street. Pasó la página, pero no había más. La historia se había cortado en una frase. Se bajó del coche y se acercó a donde estaban Mairie y Morton charlando muy juntitos. —Falta algo —dijo enarbolando las hojas. —Ah, sí. —Mairie se metió la mano en el bolsillo y sacó una sola hoja doblada, que le entregó. Rebus se la quedó mirando esperando una explicación—. Era una broma —añadió ella encogiéndose de hombros. Morton se echó a reír. Rebus se puso a leerla a la luz de los faros. Se quedó boquiabierto de la sorpresa. La releyó tres veces, llevándose la mano a la cabeza para sujetársela. —¿Te encuentras bien? —comentó Mairie. Él se la quedó mirando un instante sin verla y a continuación la atrajo hacia sí y le dio un beso en la mejilla. —Mairie, eres única. Ella se volvió hacia Jack Morton. —Yo lo ratifico —añadió este. Sentado en el coche, John Biblia vio a Rebus y a su amigo en Arden Street. Su trabajo le había obligado a quedarse un día más en Edimburgo. Era frustrante, pero al menos había podido ver una vez más al policía. De lejos era difícil asegurarlo, pero parecía que Rebus tenía contusiones en la cara, y su atuendo no parecía muy cuidado. No podía evitarlo: a John Biblia le decepcionaba un poco; esperaba un adversario algo mejor. Aquel hombre parecía estar hecho polvo. En realidad no los consideraba adversarios. El piso de Rebus no había dado para gran cosa, pero le había revelado que el interés de Rebus por John Biblia estaba relacionado con el Advenedizo. Y eso lo explicaba en parte. No pudo permanecer en el piso tanto tiempo como le habría gustado, pues, como no había logrado abrir con ganzúa, se vio obligado a apalancar la puerta. Y temía que algún vecino advirtiera su presencia. El piso le había servido para revelarle datos sobre el policía; ahora era como si le conociera: sentía hasta cierto punto la soledad de la vida de aquel policía, los espacios en que faltaban sentimientos, cariño y amor. Había música y libros, pero ni muchos ni buenos. La ropa era práctica; chaquetas muy parecidas. Ningún zapato. Eso sí que le parecía raro. ¿No tendría más que un solo par? En la cocina no había utensilios ni provisiones. Y el baño necesitaba una remodelación. Pero al volver a la cocina se encontró una sorpresa. Periódicos y recortes de prensa escondidos precipitadamente y fáciles de hallar. John Biblia y Johnny Biblia. Prueba de que Rebus se había tomado ciertas molestias; los periódicos de la época debía de haberlos comprado a un librero de viejo. Aquello era como una investigación dentro de la investigación oficial. Lo que a ojos de John Biblia hacía a Rebus más interesante. En el dormitorio sólo halló papeles. Cajas con correspondencia antigua, estadillos del banco y algunas fotos; suficientes para comprobar que Rebus había estado casado y tenía una hija. Nada reciente; ni fotos de la hija ya crecida ni de nada. Pero del objeto por el que había entrado allí…, su tarjeta de visita… ni rastro. Lo que significaba que o Rebus la había tirado o que aún la llevaba consigo en el bolsillo de la chaqueta o en la cartera. En el cuarto de estar anotó el número de teléfono y cerró los ojos para asegurarse de que recordaría de memoria la distribución del piso. Era fácil. Podría volver de noche y caminar por allí sin tropiezos. Podría cazar a John Rebus cuando quisiera. En cualquier momento. Pero le intrigaba el amigo de Rebus. El policía no parecía muy sociable. Habían estado pintando juntos el piso. Y no sabía si tendría relación con el registro policial. Probablemente no. Era un hombre de la edad de Rebus, quizás algo más joven, y parecía bastante reflexivo. ¿Otro policía? Tal vez. Su rostro no tenía la expresión apasionada de Rebus. En Rebus había algo; lo había advertido el día en que se conocieron, y aquella tarde se le hacía más evidente. Cierta firmeza; determinación. Físicamente, su amigo parecía más fuerte, sin que eso significara que Rebus no lo fuese. La fuerza física tiene su límite. Después, lo que cuenta es la entereza. 26 Por la mañana, esperaban a que abriesen ante la tienda de fotografía. Morton miró el reloj por enésima vez. —Nos matará —dijo también por enésima vez—. No, de verdad; nos matará. —Tranquilo. Morton miró alrededor sin saber qué hacer tratando de relajarse. Cuando el encargado acudió a abrir salieron corriendo del coche. Rebus con la colilla en la mano. —Un minuto —dijo el hombre. —Es que llegamos tarde a un sitio. Sin quitarse el abrigo, el encargado buscó en un cajón lleno de sobres. Rebus pensó en días familiares, cumpleaños de gente con ojos rojos y borrosas escenas de boda. Había algo desesperado y enternecedor a la vez en acumular fotografías. En su vida había visto tantas fotos…, casi siempre para hallar pistas de un crimen o las amistades de la víctima. —De todos modos tendrán que esperar a que abra la caja. El hombre le entregó el sobre y Morton miró el precio, dejó en el mostrador mucho más del importe y arrastró a Rebus afuera. Morton se dirigió hacia Fettes como si acudieran al lugar del crimen. Los otros coches les pitaban y protestaban por su manera de conducir. Llegaban con veinte minutos de retraso, pero a Rebus le tenía sin cuidado. Él tenía sus copias; las fotos que faltaban en el cuarto de Alian Mitchison. Eran también grupos pero menos numerosos. Y en todas ellas aparecía la chica de las trencitas, al lado de Mitchison. En una, le rodeaba con el brazo y en otra se besaban, sonrientes. No le sorprendía. Ahora ya no. —Espero que hayan valido la pena las jodidas fotos —dijo Morton. —Hasta el último céntimo. —No me refería a eso. Chick Ancram les esperaba sentado con las manos juntas y cara de pocos amigos. Tenía delante los archivadores como si no los hubieran quitado desde la sesión anterior. Su voz tenía un ligero vibrato. Controlaba la situación a duras penas. —Me ha llamado una tal Kayleigh Burgess —dijo. —¿Ah, sí? —Quería hacerme unas preguntas. —Hizo una pausa—. Sobre usted. Y sobre el papel que el inspector Morton desempeña actualmente en su vida. —Calumnias, señor. Jack y yo sólo somos buenos amigos. Ancram plantó las manos en la mesa. —Creí que habíamos llegado a un acuerdo. —Pues no recuerdo. —Bien, esperemos que su memoria a largo plazo no le falle tanto. —Abrió un archivador—. Porque ahora es cuando empieza lo divertido. Hizo un gesto con la cabeza para indicar al sumiso Morton que pusiera en marcha la grabadora, tras lo cual empezó otra vez la rutina de fecha, hora y testigos… Rebus estaba a punto de explotar. Sentía que si continuaba sentado allí un segundo más se le saldrían los ojos de las órbitas como en esas gafas de broma. Había notado lo mismo antes de un ataque de pánico, pero ahora no se trataba de miedo, sino que no aguantaba más. Se puso en pie y Ancram enmudeció a media frase. —¿Sucede algo, inspector? —Mire —contestó Rebus pasándose la mano por la frente—, hoy no puedo pensar con claridad… sobre Spaven. Imposible. —Soy yo quien decide; no usted. Si se siente mal, podemos llamar a un médico, pero si no… —No es que esté enfermo. Es simplemente… —Pues siéntese. —Rebus se sentó y Ancram volvió a mirar sus notas—. Bien, inspector, en la noche de autos dice en su informe que estaba en casa del inspector Geddes y allí se recibió una llamada telefónica. —Sí. —¿Usted no oyó realmente la conversación? —No. La de las trencitas y Mitchison… Mitch el organizador, el ecologista. Mitch trabajador del petróleo. Asesinado por Tony El, matón a sueldo de Tío Joe. Eve y Stanley en Aberdeen, en la misma habitación… —¿Y el inspector Geddes le dijo que era sobre Spaven? ¿Una confidencia? —Sí. El Burke’s, local frecuentado por policías. Hayden Fletcher, allí. Ludovic Lumsden, allí. Michelle Strachan conoce a Johnny Biblia allí… —¿Y Geddes no le dijo quién le había llamado? —Sí. —Ancram alzó la vista y Rebus se percató de su error—. No, quería decir no. —¿No? —No. Ancram se le quedó mirando, lanzó un bufido y volvió a concentrarse en sus notas. Tenía montones de páginas esencialmente preparadas para la sesión: preguntas, «hechos» comprobados dos veces y todo el caso despiezado y reconstruido. —Que yo sepa, las delaciones anónimas son muy poco frecuentes — dijo. —Sí. —Y suelen dirigirse a la comisaría. ¿Está de acuerdo? —Sí, señor. ¿Era entonces Aberdeen la clave o había que encontrarla más al norte? ¿Qué tenía que ver en todo aquello Jake Harley? Y a Mike Sutcliffe —el de la pelliza—, ¿no le había dado el toque el mayor Weir? ¿Qué había dicho Sutcliffe? En el avión había comenzado a contar algo… pero de pronto se calló. Algo sobre un barco… ¿Se relacionaba todo eso con Johnny Biblia? ¿Trabajaba Johnny Biblia en el petróleo? —Por consiguiente, sería lógico pensar que el inspector Geddes sabía quién llamaba. —O que ellos sabían a quién llamaban. Ancram hizo caso omiso de la observación. —Y la delación concernía precisamente al señor Spaven. En su momento, ¿no le pareció a usted demasiada coincidencia, inspector, sabiendo que Geddes ya había ejercido presión sobre Spaven? Quiero decir que a usted necesariamente debía quedarle claro que su jefe estaba obsesionado con Spaven. Rebus volvió a levantarse y, frustrado, comenzó a dar zancadas por el pequeño despacho. —¡Siéntese! —Perdone, señor, pero no puedo. Si sigo sentado ahí voy a darle un puñetazo. Jack Morton se tapó los ojos con una mano. —¿Qué ha dicho? —Rebobine la cinta y escúchelo. Me estoy moviendo para controlar la crisis, por así decir. —Inspector, le advierto… Rebus se echó a reír. —No me diga. Qué amable por su parte, señor. Ancram se levantó cuando Rebus giró sobre sus talones y caminó hasta la pared de enfrente. Se volvió, caminó en dirección contraria y se detuvo. —Escuche —dijo—. Una simple pregunta: ¿quiere ver a Tío Joe jodido? —Aquí no estamos… —Aquí estamos para montar un número… y lo sabe tan bien como yo. Los jefazos tiemblan con los medios de comunicación y quieren que la policía salga bien librada en el programa de marras, si consiguen terminarlo. Así todos se arrellanan cómodamente en su poltrona y alegan que está en marcha una investigación interna. Por lo visto, la tele es lo único que asusta a los jefazos. Los malhechores les tienen sin cuidado, pero diez minutos de publicidad negativa, ¡no, por Dios! Eso no. Total, por un programa que van a ver unos cuantos millones de personas, la mitad de ellos a medio volumen y la otra mitad sin enterarse y que al día siguiente ya habrá caído en el olvido. Así que — respiró—, ¿sí o no? Ancram no contestó y Rebus repitió la pregunta. Ancram indicó a Morton que parase la grabadora y volvió a sentarse. —Sí —dijo con voz queda. —Aunque puede que suceda — prosiguió Rebus en el mismo tono de voz—, no quiero que usted solo se lleve los laureles. Si de alguien es el mérito, pertenece por derecho propio a la inspectora jefe Templer. —Rebus volvió a la silla y se sentó en el borde—. Bien, tengo un par de preguntas. —¿Hubo una llamada? —inquirió Ancram para sorpresa de Rebus. Se miraron los dos—. No está en marcha la grabadora. Esto queda entre los tres. ¿Hubo realmente una llamada? —¿Yo contesto la suya y usted contesta las mías? —Ancram asintió—. Claro que hubo una llamada. Ancram sonrió. —Mentiroso. Él fue a casa de usted, ¿no es cierto? ¿Qué demonios le contó? ¿Le dijo que no hacía falta permiso judicial? Usted sabía que no era cierto. —Era un buen policía. —Cada vez que repite eso es menos creíble. ¿Qué sucede, ya no está convencido? —Lo era. —Pero tenía un problema, un demonio personal llamado Lenny Spaven. Usted era su amigo, Rebus, y debió pararle los pies. —¿Yo, pararle los pies? Ancram asintió con la cabeza; sus ojos brillaban como lunas. —Debió ayudarle. —Lo intenté —dijo Rebus con un hilo de voz. Otra mentira. Lawson era por entonces como un drogadicto y sólo le calmaba una cosa: la droga. Ancram se recostó en el asiento tratando de ocultar su satisfacción. Pensaba que Rebus se desmoronaba. Había dejado ver sus dudas internas… No era la primera vez. Ahora las sazonaría con simpatía. —Le diré una cosa —añadió—: no se lo reprocho. Puedo entender su estado anímico. Pero fue una tapadera. Una mentira sobre la que giraba todo: la llamada confidencial. —Levantó las notas dos centímetros—. Está escrito aquí y hace que todo encaje. Porque, si Geddes había estado siguiendo a Spaven, ¿qué iba a impedirle colocar sobre la marcha una prueba falsa? —Él no era así. —¿Ni siquiera cuando llegó al límite? ¿Le había visto usted antes en esas circunstancias? —Rebus no sabía qué decir. Ancram se inclinó otra vez sobre la mesa apoyando las manos encima. Volvió a recostarse en el asiento —. ¿Qué quería preguntarme? De niño Rebus vivía en una casa pareada con un pasadizo de separación de la casa vecina que conducía a los dos jardines de la parte trasera. Allí jugaba al fútbol con su padre y a veces trepaba hasta lo alto del muro. Otras se situaban en el centro y lanzaba con todas sus fuerzas una pelota de goma maciza contra las losas de piedra para que botara como loca en el suelo y de una pared a otra… Eso era lo que sentía en aquel momento. —¿Cómo? —Me ha dicho que tenía un par de preguntas. Rebus regresó despacio al presente. Se restregó los ojos. —Sí —contestó—. La primera es sobre Eve y Stanley. —¿Qué pasa con ellos? —¿Son amigos? —¿Quiere decir que si se llevan bien? Pues sí. —¿Sólo bien? —No hay peleas que yo sepa. —Yo me refería más a cuestiones de celos. Ancram cayó en la cuenta. —¿Entre Tío Joe y Stanley? Rebus asintió con la cabeza. —¿Es capaz ella de enfrentarlos? Él la había conocido y creía saber la respuesta. Ancram se encogió de hombros. La conversación tomaba un derrotero inesperado. —Es que —siguió Rebus— en Aberdeen compartían habitación en el hotel. Ancram entornó los ojos. —¿Está seguro? —Rebus asintió—. Tienen que estar locos. Tío Joe los matará. —A lo mejor piensan que no puede. —¿Qué quiere decir? —A lo mejor piensan que son más fuertes que él. A lo mejor piensan que en un enfrentamiento los matones cambiarían de bando. Actualmente de quien todos tienen miedo es de Stanley; lo dijo usted mismo. Y más ahora que ha muerto Tony El. —Tony era cosa del pasado, de todos modos. —No estoy seguro. —Explíquese. Rebus negó con la cabeza. —Primero tengo que hablar con un par de personas. ¿Sabe si Stanley y Eve han trabajado juntos antes? —No. —Luego esa excursión a Aberdeen… —Yo diría que es algo nuevo. —En el hotel dicen que hace seis meses que se alojan allí. —Entonces la cuestión es: ¿qué se trae Tío Joe entre manos? Rebus sonrió. —Creo que usted sabe la respuesta: drogas. Ha perdido el mercado de Glasgow que ya estaba repartido. Así que o lucha por una tajada, o se lo monta en otro sitio. El Burke’s recibiría la mercancía y la vendería, sobre todo si tienen a alguien del DIC en el bolsillo. Aberdeen es un buen mercado, no tanto como hace quince o veinte años, pero sigue siendo un mercado. —Entonces, vamos a ver, ¿qué va usted a hacer que no podamos hacer nosotros? —Es que aún no sé si usted habla con franqueza. Quiero decir que a lo mejor está indeciso. Ancram esbozó una amplia sonrisa. —Yo podría decir lo mismo de usted en el caso Spaven. —Es probable. —No estaré satisfecho hasta que lo sepa. Creo que eso nos iguala. —Mire, Ancram, fuimos a aquel garaje y la bolsa estaba dentro. ¿Importa el modo como entramos nosotros? —Pudieron ponerla allí. —Que yo sepa, no. —¿Geddes nunca le hizo una confidencia? Rebus se puso en pie. —Estaré fuera un día o dos. ¿De acuerdo? —De acuerdo, nada. Le espero mañana aquí, a la misma hora. —Por Dios bendito… —O rebobinamos ahora mismo la grabadora y me dice lo que sepa. Así tendrá todo el tiempo que quiera. Y, además, creo que será un desahogo para usted. —Nunca he necesitado desahogarme. El problema es respirar el mismo aire de gente como usted. —Ya le he dicho que la policía de Strathclyde y la Brigada de Narcotráfico están planeando una operación… —Que quedará en nada, porque como sabemos Tío Joe tiene en el bolsillo a la mitad de la policía de Glasgow. —No soy yo quien va a verle a su casa con una carta de presentación de un tal Morris Cafferty. Rebus sintió una opresión en el pecho. «Un infarto», pensó. Pero era simplemente Jack Morton que le sujetaba para que no se abalanzara sobre Ancram. —Hasta mañana por la mañana, caballeros —dijo Ancram Como si no hubiese pasado nada. —Sí, señor —dijo Morton sacando a Rebus a empujones del despacho. Rebus le dijo a Jack que fuera por la M8. —De eso nada, monada. —Pues aparca en Waverley; cogeremos el tren. A Morton no le gustaba el aspecto de Rebus; parecía como si pretendiera liar una buena. Le salían chispas por los ojos. —¿Qué vas a hacer en Glasgow? ¿Ir a Tío Joe a decirle: «Ah, por cierto, su mujer se acuesta con su hijo»? Ni tú puedes ser tan idiota. —Claro que no soy tan idiota. —Glasgow no es de nuestra jurisdicción —insistió Morton—. Yo volveré a Falkirk dentro de unas semanas y tú… —¿Yo dónde estaré, Jack? —dijo Rebus sonriendo. —Sólo Dios o el diablo lo saben. Rebus sonrió para sus adentros. —Siempre tienes que ser el héroe, ¿no es cierto? —apostilló Morton. —Vivimos en una época de héroes —replicó Rebus. En la M8, a medio camino entre Edimburgo y Glasgow y ralentizado por el tráfico, Morton volvió al ataque: —Esto es una locura. De verdad. —Confía en mí, Jack. —¿Confiar en ti? ¿El que quiso tumbarme a puñetazos hace un par de días? Con amigos como tú… —… no hacen falta enemigos. —Aún hay tiempo. —No lo hay; es lo que tú crees. —No dices más que gilipolleces. —Lo que pasa es que tú no escuchas. Rebus se sentía más sosegado ahora. A Jack le pareció que había superado el cortocircuito: ya no había chispas. Casi prefería verle más alterado. La falta de emoción en su voz era escalofriante, incluso en aquel coche con calefacción. Abrió un poco más la ventanilla. La aguja no pasaba de sesenta y cinco y eso que iban por el carril más rápido. Si encontrase un hueco se metería en el otro; tenía que retrasar la llegada como fuese. Había admirado mucho a Rebus —y había oído a otros policías elogiarle— por su tenacidad y por el modo de entregarse a los casos como un auténtico sabueso, llegando en muchas ocasiones a destriparlos, descubriendo motivos secretos y cadáveres ocultos. Pero esa misma tenacidad podía convertirse en una debilidad que lo cegaba y le abocaba al peligro, haciéndole impaciente y temerario. Sabía por qué iban a Glasgow y también lo que Rebus quería hacer allí. Y como Ancram le había ordenado no perderle de vista, se iba a ver metido en líos. Años atrás los dos habían trabajado juntos y formaron un buen equipo; pero a él le alegró que le destinaran fuera de Edimburgo. Tanto la ciudad como su compañero le ahogaban. Por aquel entonces Rebus parecía vivir más consigo mismo que en compañía de los demás. Incluso el pub que frecuentaba era un local con menos distracciones de las habituales: un simple televisor, una tragaperras y una máquina de tabaco. Y siempre que se organizaban salidas en grupo —pesca, jugar al golf o excursiones en autocar— él nunca iba. Era un informal formal, un solitario entre la gente, y sólo se entregaba de lleno cuando investigaba algún caso. Morton sabía de sobra lo que era aquello. El trabajo te envolvía de tal manera que te aislaba del resto del mundo. Los otros suelen mirarte con suspicacia o franca hostilidad y uno acababa por relacionarse sólo con policías, lo cual resultaba aburrido para la esposa o la novia. Y luego también ellas comienzan a sentirse aisladas. Era una putada. Desde luego que, en la policía, muchos sabían afrontar la situación. Su pareja era comprensiva, o ellos eran capaces de olvidarse del trabajo al volver a casa; podían lograr que fuera sólo eso: un trabajo, el modo de pagar la hipoteca. Imaginaba que en el DIC habría un cincuenta por ciento con vocación y otros tantos que habrían podido hacer un trabajo de oficina en cualquier otro lugar. Pero no sabía qué otra cosa podría hacer John Rebus. Si le expulsaban de la policía… probablemente quemaría la pensión en bebida y se convertiría en uno de tantos expolicías que contaban batallitas, repitiéndoselas a las mismas personas y cambiando una forma de aislamiento por otra. Era importante que John siguiera en la policía. Por lo tanto, era importante evitar que se metiera en líos. Se preguntaba por qué la vida sería tan difícil. Cuando Chick Ancram le dijo que le encargaba «vigilar a Rebus», le había complacido, pensando en que iban a estar juntos y recordarían casos y personajes, lugares, anécdotas. Pero no. Él había cambiado; ahora era un pelota, un chupatintas, un arribista, mas John era el mismo de siempre… pero peor. El tiempo había endurecido su cinismo. Ya no era un sabueso: era un perro de pelea con mandíbulas de hierro. Por mucho que sangrara, por mucho dolor que denotaran sus ojos, si mordía no soltaba la presa hasta morir… —Ya se aclara el tráfico —dijo Rebus. Era cierto. Resuelto el problema que fuese, ahora avanzaban más deprisa. El velocímetro subió hasta noventa. Pronto llegarían a Glasgow. Miró a Rebus; este le dedicó un guiño sin dejar de mirar al frente. Morton se vio a sí mismo apoyándose en una barra, gastándose la pensión en copas. Mierda. Por el bien de su amigo jugaría el partido entero, pero sin prórroga ni penaltis. Nada de penaltis. Fueron a la comisaría de Partick porque allí les conocían. Habrían podido ir a Govan, pero Govan era el cuartel general de Ancram y no habrían podido actuar con discreción. La investigación de Johnny Biblia había recuperado inercia por el último asesinato, pero la brigada de Glasgow estaría dedicada a leer y clasificar el material que les enviasen de Aberdeen. Rebus sentía un escalofrío al pensar que se había cruzado con Vanessa Holden en el Burke’s. A pesar de lo que le había fastidiado Lumsden, su relación con el DIC de Aberdeen era positiva por la serie de coincidencias que le vinculaban con la investigación de Johnny Biblia. Y de tal manera que Rebus ya empezaba a dudar de que fuesen simples coincidencias. Aún no sabía exactamente cómo, pero Johnny estaba relacionado con alguna de sus investigaciones. De momento no era más que una simple corazonada sin perspectivas, pero que estaba ahí, pinchándole, y haciéndole preguntarse si no sabía sobre Johnny Biblia más de lo que pensaba… Partick, nueva, limpia y confortable —prácticamente lo último en dependencias policiales— seguía siendo territorio enemigo. Rebus no sabía cuántos confidentes tendría Tío Joe allí, pero pensó que podría encontrar un rincón tranquilo, un lugar en el que estuvieran a sus anchas. A su paso por las distintas dependencias les saludaron varios agentes con un gesto o de viva voz a Morton. —Campamento base —dijo Rebus entrando en el despacho vacío que albergaba provisionalmente a John Biblia. Allí estaba esparcido por mesas y suelos y pinchado y pegado a las paredes. Era como una exposición. De la última foto robot de John Biblia, según la descripción de la hermana de la tercera víctima, había allí varios ejemplares con un anexo de detalle de lo más peculiar. Aquella acumulación de imágenes lo convertían en un ser real, transformando papel y tinta en carne y hueso. —Detesto este cuarto —dijo Morton cuando Rebus cerró la puerta. —Y, por lo que se ve, todos. Deben de estar tomando café y ocupados en otras cosas. —La mitad de la plantilla no había nacido cuando John Biblia hacía de las suyas. Para ellos no tiene sentido. —Pero contarán a sus nietos las andanzas de Johnny Biblia. —Eso sí —replicó Morton. Y tras una pausa preguntó—: ¿Tú lo harás? Rebus vio su propia mano sobre el teléfono. Cogió el auricular y marcó unas cifras. —¿Lo pones en duda? —dijo. —Ni por un instante. La voz que respondió era brusca y antipática. No era Tío Joe ni Stanley sino uno de los culturistas. Rebus se las ingenió sobre la marcha. —¿Está Malky? Vacilación: sólo sus íntimos le llamaban Malky. —¿Quién le llama? —Dígale que es Johnny. —Hizo una pausa—. De Aberdeen. —Un momento. Oyó un ruido procedente del auricular al golpear con una superficie dura. Rebus prestó atención y oyó voces de televisión y aplausos, tal vez un concurso. Quizá Tío Joe o Eve la estaban mirando. A Stanley no le gustarían los concursos. No acertaría una sola pregunta. —¡Teléfono! —voceó el culturista. Al cabo de un rato contestó alguien: —¿Quién es? —Johnny. —¿Johnny? —Elevó el tono de voz —: ¿Johnny qué? —De Aberdeen. —Diga. Rebus respiró hondo. —Procura disimular por tu propio bien. Sé lo de vosotros dos, Eve y tú, y lo que habéis estado haciendo en Aberdeen. Así que si quieres que la cosa no se sepa habla con naturalidad. Que el musculitos ese no sospeche nada. Se oyó un crujido. Stanley se dio la vuelta y se pegó al teléfono. —Bueno, ¿y de qué se trata? —Estáis montando un buen timo y no quiero jodéroslo si no me obligáis, así que no hagáis nada para obligarme. ¿Entendido? —Tranquilo. La voz no estaba acostumbrada al tono displicente cuando el cerebro pide sangre. —Muy bien, Stanley. Eve se sentiría orgullosa de ti. Tenemos que hablar; no sólo tú y yo, sino los tres. —¿Con mi padre? —Con Eve. —Bien. —Hizo una pausa para calmar la furia—. Sí… no hay problema. —¿Esta noche? —Bueno… sí. —En la comisaría de Partick. —Un momento… —Ese es el trato. Sólo hablar. No es ninguna trampa. Si te importa, cierra el pico hasta que nos pongamos de acuerdo. Si no te gusta podrás marcharte. No habrás dicho nada y nada tendrás que temer. No hay cargos ni trucos. No eres tú quien me interesa. ¿Estamos? —No sé. ¿Puedo llamarte? —Es sí o no, ahora. Si es no, puedes pasarme a tu padre. Hasta los condenados reían con más ganas. —No, si por mí no hay problema. Pero hay más personas en esto. —Dile a Eve lo que te acabo de decir. Si ella no viene, no importa; pero tú sí. Os haré pases de visita con nombres falsos. —Rebus miró en un libro abierto que había delante y leyó—: William Pritchard y Madeleine Smith. ¿Me sigues? —Creo que sí. —Repite. —William… no sé qué. —Pritchard. —Y Maggie Smith. —No está mal. Ya sé que no puedes salir ahora mismo, así que dejamos la hora en blanco. Ven cuando puedas. Y si te da por pensártelo o arrepentirte recuerda esas cuentas bancarias y lo solas que van a estar sin ti. Rebus colgó. Le temblaba la mano. 27 Notificaron al mostrador de recepción para que hicieran pases de visita; a partir de entonces sólo cabía esperar. Morton dijo que hacía frío, que aquel cuarto olía a humedad y que tenía que salir. Sugirió ir a la cantina, al pasillo o a donde fuese, pero Rebus se negó. —Ve tú. Yo me quedo a planear lo que voy a decirles a Bonnie y Clyde. Tráeme un café y un panecillo relleno si acaso. —Morton asintió con la cabeza —. Ah, y una botella de whisky. Morton se le quedó mirando y Rebus sonrió. Trató de recordar la última vez que había bebido. Se vio en el Oxford con dos vasos y un paquete de cigarrillos. Y antes… ¿el vino con Gill? Morton se había quejado de que allí hacía frío, pero a Rebus el despacho le parecía sofocante. Se quitó la chaqueta, se aflojó la corbata y se desabrochó el primer botón de la camisa. Después se puso a dar vueltas por la estancia, mirando cajones y cajas de cartón gris. Había transcripciones de interrogatorios con las pastas descoloridas y gastadas; informes manuscritos, informes mecanografiados; resúmenes de pruebas; planos, casi todos hechos a mano; horarios de servicio; y resmas y resmas de declaraciones de testigos…, descripciones de hombres vistos en el salón de baile Barrowland. Y luego estaban las fotos, en blanco y negro mate de veinticuatro por veinte y más pequeñas. El Barrowland por dentro y por fuera. Parecía más moderno que lo que sugería la palabra «baile», y le recordaba un poco su antiguo colegio: un edificio bajo, prefabricado, con alguna ventana. Tres focos en una marquesina de cemento dirigidos a las ventanas y al cielo. Y en la marquesina —útil para guarecerse de la lluvia mientras se esperaba para entrar o al salir— el nombre del local: Salón de Baile Barrowland. Casi todas las fotos exteriores las habían tomado una tarde lluviosa; se veían mujeres con impermeable y hombres con gorra y gabardina. Más fotos: hombres rana de la policía buceando en el río; los escenarios de los crímenes con los agentes del DIC enfundados en sus tradicionales sombreros y gabardinas…, un callejón, el patio trasero de una casa y otro patio trasero. Lugares típicos para besarse y meterse mano, quizás algo más. Excesivo para las víctimas. Había una foto del subjefe Joe Beattie con un retrato artístico de John Biblia. Su expresión y la del retrato parecían la misma. Algunas personas lo habían comentado. Mackeith Street y Earl Street: las víctimas segunda y tercera habían sido asesinadas en la calle donde vivían. ¿Las había llevado él tan cerca de sus casas? ¿Por qué? ¿Para que se confiaran? ¿O es que había estado dudando y demorando el ataque? ¿Le ponía nervioso pedirles que se dejasen abrazar o estaría asustado y acuciado por su impulso asesino? Los archivos estaban llenos de especulaciones inútiles por el estilo y de teorías de psicólogos y psiquiatras. Al final habían resultado de tan poco provecho como el vidente Croiset. Rebus recordó que había conocido a Aldous Zane en aquel mismo cuarto. Zane volvía a salir en los periódicos; había examinado el lugar del último crimen, largando el mismo discurso inconexo antes de marcharse a su país. Se preguntaba qué se traería ahora Jim Stevens entre manos. Recordaba el modo de estrechar la mano de Zane y aquella sensación eléctrica. Las impresiones de Zane sobre John Biblia; aunque Stevens estaba delante, el periódico no las había publicado. Un baúl en el ático de una casa moderna. Bueno, él habría podido inventarse algo mejor si un periódico le hubiese pagado un buen hotel. Lumsden le había alojado en un hotel de postín, pensando probablemente que el DIC no se enteraría. Lumsden, intentando congraciarse, diciéndole que eran iguales, y presumiendo ante él de ser importante en la ciudad: comida y bebida gratis, entrada libre en Burke’s. Le había estado observando, por si estaba predispuesto al soborno. Pero ¿quién se lo habría pedido? ¿Los dueños del club? ¿El propio Tío Joe…? Más fotos. No parecían acabarse. Eran los espontáneos los que interesaban a Rebus, los desconocidos que habían quedado retratados para la posteridad. Una mujer con zapatos de tacón, y buenas piernas; de hecho, sólo se veían tacones y piernas porque el resto lo tapaba un policía que participaba en la reconstrucción. Agentes de uniforme buscando en los patios traseros de Mackeith Street el bolso de la víctima. Parecía una zona bombardeada con los tendederos de secar la ropa asomando entre la hierba rala y la basura. Coches en las calles: Zephyr, Hillman y Zodiac. De hacía un siglo. En una caja había un rollo de carteles con la goma elástica podrida. Fotos robot de John Biblia con diversas descripciones: «Habla con acento culto de Glasgow y anda erguido». Muy útil. El número de teléfono del cuartel general de la investigación. Se recibieron miles de llamadas; había cajas llenas, con un resumen de cada una y un seguimiento más detallado cuando habían juzgado que merecía la pena indagar. Recorrió con la vista el resto de las cajas. Eligió una al azar; una grande y plana de cartón que guardaba periódicos de la época, intactos durante veinticinco años. Miró las primeras planas y les dio la vuelta para echar una ojeada a los deportes. Algunos crucigramas estaban a medio hacer; probablemente algún agente aburrido. Unas tiras de papel grapado a guisa de banderitas señalaban el número de página en que había noticias sobre John Biblia. Pero él no buscaba nada allí. Lo que hacía era mirar otras noticias y sonreír al leer ciertos anuncios. Algunos eran burdos según el canon actual, pero otros no habían envejecido. En la sección de artículos de segunda mano la gente vendía cortacéspedes, lavadoras y tocadiscos a precios de saldo. Advirtió el mismo anuncio en un par de periódicos, encuadrado como algo oficial: «Encuentre una nueva vida y un nuevo empleo en América. Infórmese en Booklet». Había que enviar un par de sellos a una dirección de Manchester. Rebus se recostó en la silla, pensando si John Biblia se habría marchado tan lejos. En octubre de 1969, el tribunal supremo de Edimburgo condenaba a Paddy Meehan, quien había gritado: «¡Cometen un error! ¡Soy inocente!». Aquello le hizo pensar en Lenny Spaven; alejó el pensamiento y cogió otro periódico. Ocho de noviembre: la galerna obliga a evacuar la plataforma petrolífera de Staflo. El 12, un artículo informando que los dueños del Torrey Canyon habían pagado tres millones de libras como indemnización por el vertido de cinco mil toneladas de crudo kuwaití en el canal de la Mancha. Dunfermline había decidido permitir la proyección de The Killing of Sister George[19], y un Rover nuevo de tres litros y medio costaba mil setecientas libras. Pasó a finales de diciembre. El presidente del Partido Nacional Escocés predecía que Escocia estaba en el «umbral de una década decisiva». Muy bien dicho, señor. El 31 de diciembre, Nochevieja, el Herald deseaba a sus lectores un feliz y próspero 1970, y traía la noticia de un tiroteo en Govanhill: un agente muerto y tres heridos. Dejó el periódico y el aire hizo volar unas fotos de la mesa. Las recogió: las tres víctimas llenas de vida. La primera y la tercera tenían cierta similitud fisonómica, y las tres parecían llenas de confianza, como si el futuro fuese a traerles cuanto soñaban. Era bueno tener confianza y no rendirse, pero dudaba de que mucha gente lo lograse. Sí, ante la cámara sonreían, pero fotografiadas por sorpresa seguramente tendrían un aspecto desaliñado y cansado, como los transeúntes de las otras fotos. ¿Cuántas víctimas había? No eran sólo las de John Biblia y Johnny Biblia sino las de todos los asesinos, los castigados y los impunes. Los asesinatos de Wend’s End, de Cromwell Street, de Nilsen, el destripador de Yorkshire… Y Elsie Rhind… Si Spaven no la había matado, el asesino se habría estado riendo durante todo el proceso. Y seguía libre, quizá con otros trofeos en su haber, otros casos no resueltos. Elsie Rhind yacía en su tumba sin ser vengada; una víctima olvidada. Spaven se había suicidado porque no podía soportar el peso de su inocencia. Y Lawson Geddes…, ¿se había suicidado por el dolor de perder a su esposa o a causa de Spaven? ¿Habría llegado a planteárselo fríamente? Todos habían desaparecido. Sólo quedaba el cabrón de John Rebus. Y en él querían descargar el peso de sus conciencias. Pero nunca lo admitiría. Se negaba a ello. No sabía qué otra cosa podía hacer. Salvo beber. En ese momento necesitaba una copa desesperadamente. Pero no iba a tomársela. Aún no. Tal vez más tarde; ya vería. La gente moría y no se les podía devolver la vida. Algunos, de forma violenta, trágicamente jóvenes y sin saber por qué les había tocado a ellos. Se sentía rodeado de ausencias. Todos aquellos fantasmas… gritándole…, suplicándole…, chillando… —¿John? Alzó la vista de la mesa. Jack Morton estaba a su lado con un café en una mano y un panecillo en la otra. Parpadeó; se le nublaba la vista y era como si viera a Jack entre calina. —Dios, tío, ¿te encuentras bien? Tenía los labios húmedos y casi moqueaba. Se limpió. También las fotos de la mesa estaban húmedas. Sabía que había estado llorando y sacó el pañuelo. Morton dejó el café y el panecillo en la mesa y le pasó una mano por los hombros, dándole un leve apretón. —No sé lo que me pasa —dijo Rebus sonándose. —Sí que lo sabes —replicó Morton con voz queda. —Sí, lo sé. —Recogió las fotos y los periódicos y volvió a meterlos en las cajas—. Deja de mirarme de ese modo. —¿De qué modo? —No te lo decía a ti. Morton se irguió y se apoyó en una mesa. —No te quedan muchas defensas, ¿eh? —Parece que no. —Tienes que organizarte de una vez. —Uf, cómo tardan Eve y Stanley. —Sabes que eso no… —Lo sé. Y tienes razón; tengo que organizarme. ¿Por dónde empiezo? No, no me lo digas… ¿La iglesia de los zumos? —Decídelo tú —replicó Morton encogiéndose de hombros. Rebus cogió el panecillo y dio un mordisco. Grave error: se le hacía un nudo en la garganta. Dio un sorbo de café para tragar y pudo acabarse el panecillo de jamón de York y tomate. Recordó que tenía que hacer otra llamada a un número de Shetland. —Vuelvo dentro de un minuto — dijo. En los servicios se lavó la cara. Tenía los ojos enrojecidos; venillas irritadas; como si hubiera estado de parranda. Totalmente sobrio y sereno, se dijo para sus adentros yendo hacia el teléfono. Contestó Briony, la novia de Jake Harley. —¿Está Jake? —preguntó Rebus. —No, lo siento. —Briony, nos vimos el otro día. Soy el inspector Rebus. —Ah, sí. —¿No ha llamado Jake? Una larga pausa. —Perdón, ¿cómo ha dicho? No se oye bien. —Digo que si ha llamado —repitió Rebus que oía perfectamente. —No. —¿No? En tono crispado: —Eso he dicho. —Bien, bien. ¿Está preocupada? —¿Por qué? —Por Jake. —¿Por qué iba a estarlo? —Bueno, lleva fuera más de lo previsto. A lo mejor le ha sucedido algo. —Está bien. —¿Cómo lo sabe? Casi gritando: —¡Lo sé! —Cálmese. Mire, ¿por qué no…? —¡Déjenos en paz! Y colgó. «Déjenos». Rebus se quedó mirando el auricular. —Se la oía desde aquí —dijo Morton—. Parece que empieza a ceder. —Eso creo. —¿Tiene líos el novio? —El novio tiene líos. Colgó al ver que había una llamada. —Inspector Rebus. Era de recepción anunciando que acababa de llegar la primera visita. Eve tenía casi el mismo aspecto que aquella noche en que él la había visto en el bar del hotel. Vestida de mujer de negocios con un traje sastre clásico y no rojo vampiresa; llevaba alhajas de oro en muñecas, dedos y cuello, y el mismo broche de oro sujetando por detrás su pelo teñido. Se puso el bolso bajo el brazo al prenderse en la solapa el pase de visita. —¿Quién es Madeleine Smith? — preguntó cuando subían la escalera. —Saqué el nombre de un libro. Creo que era una asesina. Ella lanzó a Rebus una mirada dura y divertida al mismo tiempo. —Por aquí —dijo él conduciéndola hacia el cuarto de John Biblia donde esperaba Morton—. Jack Morton, Eve…, no sé su apellido. No es Toal, ¿verdad? —Cudden —dijo ella con frialdad. —Siéntese, señorita Cudden. Tomó asiento y sacó del bolso un paquete de tabaco negro. —¿Les importa? —En realidad, no se permite fumar —dijo Morton en tono de disculpa—. Y ni el inspector Rebus ni yo fumamos. —¿Desde cuándo? —replicó ella mirando a Rebus. Él se encogió de hombros. —¿Y Stanley? —inquirió. —Vendrá. Pensamos que era más prudente salir por separado. —¿Sospechará Tío Joe? —Ese es nuestro problema, no el suyo. A Joe se le ha dicho que Malky está de juerga y yo he ido a visitar a una amiga. Es una buena amiga y no dirá nada. Por su tono de voz Rebus comprendió que no era la primera vez que recurría a la supuesta amiga. —Bien, me alegro de que haya llegado antes, porque quería hablar con usted a solas. —Se recostó en una mesa y cruzó los brazos para contener el temblor—. Aquella noche en el hotel, me estaba tendiendo una trampa, ¿verdad? —Cuénteme lo que sabe. —¿De usted y Stanley? —Malky. Detesto ese apodo — replicó ella y su rostro se ensombreció. —Bien, Malky. ¿Lo que sé? Bueno, lo sé todo. Ustedes dos van al norte de vez en cuando por negocios de Tío Joe. Me imagino que hacen de mensajeros porque no tendrá muchos en quien confiar. —Pronunció la última palabra con retintín—. Gente que no comparta la habitación del hotel dejando la otra vacía. Gente que no le time. —¿Le timamos? Haciendo caso omiso de Morton, ella encendió un cigarrillo. No había ceniceros a la vista y Rebus situó una papelera a su lado, aspirando el humo al mismo tiempo que ella. Un humo espléndido. Casi le colocó de inmediato. —Sí —contestó volviendo a apoyarse en la mesa. Habían situado la silla de Eve en el centro y quedaba flanqueada por Rebus a un lado y Morton al otro. Ella no parecía incómoda—. No veo a Tío Joe como el malo que abre cuentas bancarias. Vamos, que si no confía en los bancos de Glasgow, menos en los de Aberdeen. Sin embargo, ustedes van allí, Malky y usted, a ingresar fajos de billetes en diversas cuentas. Tengo fechas, horas y cantidades. —Exageraba, pero sabía que podía improvisar—. Tengo el testimonio de los empleados de hotel, incluidas las camareras que nunca tenían que arreglar la habitación de Malky. Y eso que, curiosamente, no me parece un ejemplo de orden. Eve echó humo por la nariz y sonrió. —Vale —dijo. —Bien —siguió Rebus para borrar su confiada sonrisa—, ¿qué diría Tío Joe de todo esto? Me refiero a que Malky es su propia sangre, pero usted no, Eve. Yo diría que de usted puede prescindir. —Hizo una pausa—. Y yo diría que usted lo sabe hace tiempo. —¿Con lo que quiere decir…? —Quiero decir que no preveo a usted y a Malky un gran futuro juntos. Es demasiado burdo para usted y nunca llegará a ser lo bastante rico para compensarlo. Comprendo lo que él ve en usted, porque usted es una seductora de primera. —No tan de primera —replicó ella buscando su mirada. —Lo bastante. Lo bastante para enganchar a Malky. Lo bastante para inducirle a sisar del dinero de Aberdeen. Vamos a ver: el tema sería que ustedes dos pensaban largarse juntos cuando tuvieran bien cubierto el riñón, ¿no? —No sé si yo lo habría expuesto tan claro. Sus ojos calculadores eran ranuras, ya no sonreía. Rebus iba a negociar y por eso había accedido a venir. Reflexionaba en qué podía beneficiarse. —Pero ese no era el plan, ¿verdad? Aquí, entre nosotros, usted planeaba largarse sola. —¿Ah, sí? —Estoy seguro. —Se levantó y se acercó a ella—. Eve, yo no voy a por usted. Y puta suerte que tiene, mire. Coja el dinero y lárguese. —En tono más bajo—: Pero quiero a Malky. Lo quiero por lo de Tony El. Y quiero que conteste a ciertas preguntas. Cuando venga, usted le habla y le persuade para que colabore. Después haremos un interrogatorio grabado. —Ella abrió los ojos intrigada—. Lo hago como garantía para mí por si usted no se larga. —Pero ¿qué busca en realidad? —Cargarme a Malky, y a Tío Joe de paso. —¿Y yo de rositas? —Lo prometo. —¿Y cómo sé que puedo confiar en usted? —Soy un caballero, ¿no recuerda? Lo dijo usted en el bar. Ella volvía a sonreír y apartó la vista. Parecía un gato: la misma moral y el mismo instinto. Acabó asintiendo con la cabeza. Un cuarto de hora después llegaba Malcolm Toal a la comisaría; Rebus le dejó a solas con Eve en la sala de interrogatorios. Por la tarde, la comisaría estaba tranquila; todavía era pronto para las pendencias de pubs, peleas con navaja y malos tratos antes de acostarse. Morton le preguntó a Rebus cómo pensaba enfocarlo. —Tú simplemente escuchas sentado lo que yo diga, como si estuvieras oyendo un sermón. Con eso me basta. —¿Y si Stanley intenta algo? —Podemos controlarlo. Le había dicho a Eve que averiguase si Stanley llevaba algún arma y que si era el caso, la dejara encima de la mesa para cuando ellos volvieran. Fue otra vez a los servicios sólo para sosegar su respiración y mirarse en el espejo. Procuraba relajar los músculos maxilares. En otras ocasiones ya habría echado mano a la petaca de whisky. Pero ahora iba a pelo; por una vez se enfrentaba a la realidad. De nuevo en la «galletera», Malky le miró con ojos como rayos, prueba de que Eve le había explicado el asunto. En la mesa había dos cuchillos Stanley. Rebus hizo una inclinación de cabeza, satisfecho. Morton preparaba la grabadora y rompía el envoltorio de un par de cintas. —¿Le ha explicado la señorita Cudden la situación, señor Toal? — Malky asintió con la cabeza—. No me interesa lo de ustedes dos; me interesa todo lo demás. Han patinado, pero aún pueden salirse con la suya tal como habían planeado. Rebus procuraba no mirar a Eve, quien dirigía los ojos a todas partes menos a su enamorado Stanley. Joder, qué dura. A Rebus casi comenzaba a gustarle; casi le gustaba más ahora que aquella noche en el bar. Morton hizo un gesto indicando que la grabadora estaba en marcha. —Bien, ahora estamos grabando y quiero que quede claro que es por mi propia garantía y que no lo utilizaremos contra ustedes en ningún caso, a condición de que después se esfumen. Digan sus respectivos nombres. Lo hicieron y Morton ajustó el volumen de la grabación. —Soy el inspector Rebus y me acompaña el inspector Jack Morton. — Hizo una pausa y acercó la tercera silla a la mesa para sentarse; Eve estaba a su izquierda y Toal a la derecha—. Empecemos por aquella noche en el bar del hotel, señorita Cudden. No creo mucho en las coincidencias. Eve parpadeó. Esperaba que las preguntas se refiriesen sólo a Stanley. Ahora comprendía que Rebus quería una garantía total. —No fue casual —dijo, y fue a echar mano a otro Sobranie. Pero se le cayó el paquete y Toal lo recogió, le encendió un cigarrillo y se lo pasó. Ella hizo ademán de rehusarlo, o tal vez deseaba que Rebus lo pensase. Pero este miraba a Toal, sorprendido por el gesto. Había un afecto inesperado en el «loco Malky», auténtico gozo por estar junto a su amada, aun en aquella situación. Parecía muy distinto del quejica enfurecido que Rebus había conocido en la Ponderosa: ahora era más joven, parecía encandilado y tenía los ojos muy abiertos. Resultaba difícil pensar que pudiese matar a sangre fría… aunque no imposible. Vestía tan mal como la otra vez: pantalones de chándal y chaqueta de cuero color naranja con camisa estampada azul y mocasines negros muy usados. Movía la boca como si mascara un hipotético chicle y estaba recostado en la silla, con las piernas separadas y las manos apoyadas en los muslos junto a la entrepierna. —En cierto modo lo planeamos — siguió Eve—. Yo pensé que había probabilidades de que pasara por el bar antes de acostarse. —¿Y por qué? —Dicen que le gusta beber. —¿Quién lo dice? Ella se encogió de hombros. —¿Cómo sabía en qué hotel me alojaba? —Me lo dijeron. —¿Quién? —Los yanquis. —Diga sus nombres. «Así, según las reglas, John». —Judd Fuller y Erik Stemmons. —¿Se lo dijeron los dos? —Stemmons en concreto. Ese cobarde —contestó ella sonriendo. —Continúe. —Debió de pensar que era preferible que nosotros le ganásemos que dejarle en manos de Fuller. —¿Porque Fuller me habría tratado con menos miramientos? Ella negó con la cabeza. —Pensaba en su propio interés. Si nosotros nos encargábamos de usted, ellos quedaban al margen. Judd es difícil de controlar a veces. —Un bufido de Toal—. Y Erik prefiere que no se exalte. Probablemente Stemmons había frenado a Fuller y por sus matones se habían contentado con aquel culatazo en el parque que lo puso fuera de juego. Una tarjeta amarilla. Pero se le antojaba que Fuller no iba a enseñarle otra. Tenía ganas de preguntarle más, saber hasta dónde habría llegado ella para descubrir lo que él sabía… Pero pensó que un interrogatorio sobre eso desquiciaría a Malky. —¿Quién les dijo a los yanquis dónde me alojaba yo? Sabía la respuesta —Ludovic Lumsden—, pero quería intentar grabarlo. Eve se encogió de hombros y Toal negó con la cabeza. —Dígame qué hacía en Aberdeen — le preguntó Rebus. Eve se concentró en el cigarrillo y Toal carraspeó. —Trabajaba para mi padre. —¿En qué concretamente? —Ventas y cosas así. —¿Ventas? —Droga… Speed, caballo, de todo un poco. —Lo dice muy tranquilo, señor Toal. —Diga más bien resignado — replicó Toal irguiéndose en el asiento—. Eve me ha dicho que podemos confiar en usted. Eso no lo sé, pero sí lo que haría mi padre si se enterara de que le hemos estafado. —¿O sea, que yo soy el mal menor? —Si usted lo dice… —Bien, volvamos a Aberdeen. ¿Fue a vender droga? —Sí. —¿A quién? —Al club Burke’s. —Nombres de los compradores. —Erik Stemmons y Judd Fuller. Bueno, concretamente Judd. Aunque Erik está en el ajo. —Sonrisa dirigida a Eve—. En el ajo —repitió y ella hizo una breve inclinación de cabeza para darle a entender que había captado la broma. —¿Por qué concretamente a Judd Fuller? —Erik lleva el club y las cosas del negocio. No quiere ensuciarse las manos, sino que todo sea legal, ¿sabe? Rebus recordaba el despacho de Stemmons lleno de papeles: el hombre de negocios. —¿Puede describir a Fuller? —Usted le conoce. Fue el que le dio la paliza —añadió Toal con una sonrisita. El de la pistola. ¿Tenía acento norteamericano? ¿Lo había notado Rebus? —No llegué a verle. —Bueno, es alto y tiene un pelo negro que siempre parece mojado, por el Brylcreem o algo. Y se lo peina hacia atrás, como el de ese que sale en Fiebre del sábado noche. —¿Travolta? —Sí y en la otra película. Esa de… Toal hizo gesto de disparar a mansalva. —¿Pulp Fiction? Toal chasqueó los dedos. —Pero Judd tiene un rostro más alargado —añadió Eve—. Está muy delgado, aunque le gustan los trajes oscuros. Y tiene una cicatriz en el dorso de una mano; como si le hubiesen hecho una sutura muy apretada. Rebus asintió. —¿Fuller trafica con drogas? Toal negó con la cabeza. —No, hace de todo; prostitución, porno, casinos, algo de reventa y falsificación de marcas… Relojes, camisas y eso. —Un empresario completo —añadió Eve echando la ceniza en la papelera. No decía nada que pudiese incriminarla. —Y Judd y Erik no son los únicos. En Aberdeen hay yanquis peores que ellos: Eddie Segal, Moose Maloney… Toal vio la mirada de Eve y se interrumpió. —Malcolm —le increpó cariñosa —, queremos salir de esto con vida, ¿no? Toal se ruborizó. —Olvídelo. Rebus asintió con la cabeza, pero ya estaba grabado. —Bueno —dijo—, ¿por qué mató a Tony El? —¿Yo? —exclamó Toal fingiendo sorpresa. —Creo que el inspector —terció Eve— quiere que lo digamos todo. Si no, hablará con tu padre. Toal se la quedó mirando pero ella le sostuvo la mirada. Él volvió a ponerse las manos en la entrepierna. —Pues sí; cumplía órdenes. —¿De quién? —De mi padre, claro. Tony seguía trabajando para nosotros. Era el que llevaba los asuntos de Aberdeen. Todo eso de que se había marchado era un cuento. Pero como vino usted y habló con mi padre… él se subió por las paredes porque Tony había estado dando golpes fuera de Glasgow, poniendo en peligro la operación. Y como usted andaba tras él, pues… —Tony sobraba, ¿no? Rebus recordó que Tony El había presumido ante Hank Shankley de su «contacto en Glasgow»… No mentía. —Eso. —Y supongo que no le molestó mucho despacharle. —No, desde luego que no — comentó Eve con una sonrisa. —¿Porque para salvar el pellejo Tony les habría delatado? —Él no sabía lo del dinero, pero se había enterado de lo del hotel. —Ese fue su gran error —dijo Toal también sonriente. Se iba entusiasmando y disfrutaba contando la historia, confiando en que todo iba a salir bien. A medida que se enardecía, Eve le miraba cada vez con peores ojos. Se notaba que para ella era un alivio librarse de él. «Pobre cabronazo», pensó Rebus. —Logró engañar al DIC. Creían que fue un suicidio. —Bueno, cuando tienes a un par de polis en el bolsillo… Rebus se le quedó mirando. —Repita eso. —Un par de polis en nómina. —Nombres. —Lumsden, Jenkins. —¿Jenkins? —Uno que tiene algo que ver con las petroleras —añadió Eve. —¿Oficial de enlace? Ella asintió con la cabeza. El que estaba de vacaciones cuando él fue a Aberdeen y le sustituía Lumsden. Con aquellos dos a sueldo no habría problema para abastecer las plataformas de cuanto necesitaran… Un mercado cautivo. Y cuando los trabajadores bajaban a tierra, más oferta: clubes, prostitución, bebida y juego. Lo legal y lo ilegal codo a codo, realimentándose. No era de extrañar que Lumsden le hubiera seguido en el viaje a Bannock. Para proteger la inversión. —¿Qué sabe de Fergus McLure? Toal miró a Eve, pidiéndole permiso para hablar. Ella asintió sin decir palabra. —Sufrió un pequeño accidente al acercarse demasiado a Judd. —¿Le mató Fuller? —Le echó mano, como dice él — respondió Toal con cierto tono de admiración—. Le dijo a McLure que tenían que hablar a solas porque las paredes oyen y fueron a dar un paseo hasta el canal; un culatazo y al agua — añadió con indiferencia—. Aún tuvo tiempo de volver a Aberdeen para desayunar. Tarde —sonrió a Eve, pero ella se mantuvo impasible, al margen de todo. Rebus tenía más preguntas pero empezaba a sentir cansancio y decidió dejarlo. Se levantó, hizo un gesto a Morton para que parase la grabadora y a continuación le dijo a Eve que podía irse. —¿Y yo? —inquirió Toal. —Salen por separado. Toal pareció tranquilizarse y Rebus acompañó a Eve por el pasillo y bajó con ella la escalera. Ninguno de los dos cruzó palabra ni dijo nada para despedirse. Pero él se quedó contemplándola un instante mientras se alejaba antes de decirle al oficial de guardia que enviase rápidamente al cuarto de interrogatorios dos agentes de uniforme. Cuando entró allí Morton acababa de rebobinar la cinta y Toal estaba de pie haciendo flexiones. Llamaron a la puerta y entraron los dos agentes. Toal se irguió alerta, figurándose algo raro. —Malcolm Toal —dijo Rebus—, le acuso del asesinato de Anthony Ellis Kane la noche de… Con un alarido de rabia el loco Malky se lanzó sobre Rebus para estrangularle. Finalmente los dos agentes de uniforme lograron meterle en un calabozo. Rebus se sentó en el cuarto de interrogatorios mirándose las manos temblorosas. —¿Te encuentras bien? —preguntó Morton. —¿Sabes qué, Jack? Eres como un disco rayado. —¿Sabes qué, John? Hace falta preguntártelo constantemente. Rebus sonrió y se restregó el cuello. —Estoy bien. Para repeler el ataque de Toal le había dado un rodillazo en la entrepierna capaz de levantarle del suelo. Tras lo cual, los uniformados pudieron controlarle con una llave de lucha libre sobre la carótida. —¿Qué quieres hacer? —preguntó Morton. —Una copia de la cinta se queda en el DIC de aquí. Así tendrán trabajo de sobra hasta que volvamos. —¿De Aberdeen? —aventuró Morton. —Y más al norte —dijo Rebus señalando la grabadora—. Vuelve a meter la cinta y ponía en marcha. — Morton obedeció—. Gill, ahí va un regalito para ti. Espero que sepas qué hacer con él. Hizo señal a Morton de haber acabado y este sacó la cinta. —La dejaremos en St. Leonard. —Entonces, ¿volvemos a Edimburgo? —preguntó Morton pensando en la reunión del día siguiente con Ancram. —Lo justo para cambiarnos y coger la baja por enfermedad. En el aparcamiento les aguardaba una figura solitaria: Eve. —¿Vamos al mismo sitio? —¿Cómo lo ha sabido? Le dirigió su sonrisa más femenina. —Porque usted es como yo… y tiene cosas que resolver en Aberdeen. Yo voy simplemente a pasar por unos bancos y cancelar unas cuentas, pero dado que están reservadas esas dos habitaciones de hotel… Era una buena idea ya que necesitaban un campamento base y mejor si Lumsden no lo conocía. —¿Le han metido en un calabozo? —inquirió ella. —Sí. —¿Cuántos hombres hicieron falta? —Dos. —Me sorprende. —Todos nos sorprendemos alguna vez —replicó Rebus abriéndole la portezuela trasera del coche de Morton. Rebus no se sorprendió de encontrar ya cerrado el despacho de Gill Templer. Miró en el turno de noche y vio a Siobhan Clarke, que procuraba pasar inadvertida, temerosa del enfrentamiento después de haber formado parte del equipo que fue a registrar su piso. Rebus se dirigió directamente a ella con un sobre acolchado en la mano. —No pasa nada porque fueses con ellos —dijo Rebus—. Debo darte las gracias. —Yo pensaba… Él hizo un signo afirmativo con la cabeza para mostrar que lo decía en serio y vio por el gesto de alivio de ella el mal trago que había pasado. —¿Estás trabajando en algo? — siguió él, por darle algo de conversación para aliviarla. Morton y Eve aguardaban en el coche. —He estado repasando los antecedentes del caso Johnny Biblia y son terriblemente aburridos —respondió ella animada—. Pero repasando los periódicos antiguos en la Nacional he descubierto una cosa. —¿Qué? También él había estado allí. —Me dijo un bibliotecario que alguien había consultado periódicos recientes y que estuvo preguntando qué lectores habían mirado los de 1968 a 1970. Pensé que era una combinación extraña porque los recientes eran todos justo antes del primer asesinato de Johnny Biblia. —¿Y los otros de los años en que actuaba John Biblia? —Sí. —¿Era periodista? —Eso dice el bibliotecario, pero la tarjeta que dio es falsa. Fue él quien se puso en contacto por teléfono con el bibliotecario. —¿Y ese bibliotecario tiene datos? —Unos cuantos nombres. Los apunté por si acaso. Un par de ellos sí que son periodistas, otro eres tú y los demás Dios sabe. Sí, él había pasado un día entero revisando los viejos artículos y pidiendo fotocopias de los más relevantes… para su colección. —¿Y el misterioso periodista? —Ni idea. Tengo la descripción física, pero no sirve de mucho. Algo más de cincuenta años, alto, rubio… —No es realmente ninguna excepción, ¿verdad? ¿Y por qué ese interés en los periódicos recientes? A ver… Qué enrevesado. —Es lo que yo he pensado —dijo Siobhan—. Porque preguntar a la vez por la gente que ha mostrado interés por el caso de John Biblia… El caso es que, sea quien sea, ahora tiene tu nombre y dirección. —Qué bien, un admirador — comentó Rebus sin dejar de pensar—. Y los otros nombres… Déjame verlos. Ella buscó la página en su bloc de notas. Un nombre llamó su atención: Peter Manuel. —¿Qué pasa? Rebus señaló con el dedo. —Un nombre falso. Manuel fue un asesino de los años cincuenta. —Entonces, el que… Lector de material sobre John Biblia y un seudónimo que correspondía al nombre de un asesino. —Johnny Biblia —dijo Rebus con voz queda. —Tendré que volver a hablar con el bibliotecario. —Mañana por la mañana sin falta — apostilló Rebus—. Por cierto… ¿Te encargas de entregarle esto a Gill Templer? —añadió dándole el sobre. —Claro. —Lo meneó y notó que se movía el casete—. ¿Debo saber de qué se trata? —Ni mucho menos. —Pues ahora sí que me pica la curiosidad —dijo ella sonriendo. —Pues te rascas. Giró sobre sus talones para marcharse. No quería que notara su agitación. Alguien más estaba a la caza de Johnny Biblia, alguien que ahora sabía su nombre y dirección. Lo acababa de escuchar por boca de Siobhan: John Biblia… buscando a su retoño. Descripción: alto, rubio, poco más de cincuenta años. La edad coincidía con la de John Biblia. Y fuera quien fuese sabía su dirección… y habían entrado en su piso, sin robar nada; pero revolviéndole los periódicos y los recortes de prensa. John Biblia… buscando a su retoño. —¿Qué tal va la investigación? — preguntó Siobhan. —¿Cuál? —La de Spaven. —Pan comido. —Se detuvo y se volvió hacia ella—. Por cierto, si estás aburrida… —¿Qué? —En la de Johnny Biblia podría darse cierta relación con la industria del petróleo. La última víctima trabajaba en una empresa de servicio para las petroleras y alternaba con gente con actividad en ese campo. La primera víctima estudió en la TIRG, geología, creo. Averigua si existe relación con el petróleo y si hay algo que nos permita establecer un vínculo entre la segunda y tercera víctimas. —¿Crees que vive en Aberdeen? —Ahora me apostaría algo. Y se marchó. Otra escala que hacer antes del salto al norte. John Biblia circulaba en coche por las calles de Aberdeen. La ciudad estaba tranquila y a él le gustaba. El viaje a Glasgow había sido provechoso, pero la cuarta víctima había resultado más útil aún. Del ordenador del hotel había sacado una lista de veinte empresas. Veinte clientes del hotel Fairmount que habían pagado con tarjeta de crédito empresarial en las semanas anteriores a la muerte de Judith Cairns. Veinte empresas radicadas en el noreste. Veinte individuos para comprobar: cualquiera de ellos podía ser el Advenedizo. Había estado dándole vueltas a la cabeza sobre la relación entre las víctimas, y la primera y la cuarta le habían dado la clave: petróleo. En el petróleo estaba la clave. La primera víctima había estudiado geología en la Universidad Robert Gordon, y en el noreste estudiar geología estaba estrechamente relacionado con la prospección petrolífera. La empresa en que trabajaba la cuarta víctima contaba entre su clientela con empresas petrolíferas y auxiliares. Tenía que buscar a alguien relacionado con la industria del petróleo, alguien muy parecido a él. El descubrimiento le había conmocionado. Si por una parte resultaba aún más imperativo dar con el Advenedizo, por otra era mucho más arriesgado. No por el peligro físico; hacía tiempo que eso no le importaba. Era por el peligro de perder la identidad de Ryan Slocum que tanto le había costado. Casi se sentía como Ryan Slocum. Pero Ryan Slocum era un muerto, el nombre que había visto en una esquela de periódico. Él sólo había sacado un duplicado del certificado de nacimiento alegando que había perdido el original en el incendio de su vivienda. En tiempos anteriores a la era de la informática no le fue difícil. Así su pasado dejaba de existir… al menos por un tiempo. Pero el baúl de la buhardilla desmentía lo del cambio de identidad: no se puede cambiar el modo de ser. Aquel baúl lleno de recuerdos, norteamericanos en su mayoría… Ya había hecho gestiones para trasladarlo en breve cuando su esposa estuviese fuera. Una empresa de mudanzas lo llevaría a un almacén. Era una precaución lógica pero no dejaba de pesarle. Era como admitir que el Advenedizo había ganado. Independientemente del resultado final. Veinte empresas que comprobar. Ya había descartado cuatro posibles sospechosos por su avanzada edad. Otras siete empresas no guardaban relación alguna con la industria del petróleo; las dejaría al final de la lista. Quedaban nueve nombres. Iba a llevarle tiempo. Cuando llamaba a las oficinas de las empresas se hacía pasar por otra persona, pero esa treta no podía durar mucho. También había recurrido al listín telefónico para localizar la dirección correspondiente a los nombres, ir a sus casas y ver qué aspecto tenían. ¿Conocería al Advenedizo nada más verle? Sí, creía que sí; al menos, reconocería el tipo de individuo. Pero también Joe Beattie había dicho lo mismo de John Biblia… que le reconocería en una sala llena de gente. Como si el corazón de un hombre se reflejase en las arrugas o rasgos del rostro como una especie de frenología del pecado. Aparcó el coche cerca de una casa y llamó a su oficina para ver si había mensajes. Por el trabajo que hacía se suponía que pasaba fuera de la oficina bastante tiempo durante la jornada. Eso cuando no estaba ausente días o semanas. Realmente, era el trabajo ideal. No, no había mensajes ni nada en que pensar: sólo en el Advenedizo… y en sí mismo. Al principio le reconcomía la impaciencia. Pero ahora ya no. Su paciente cerco al Advenedizo le haría disfrutar más al final. Pero ensombrecía tal consideración el hecho de que también la policía podía estar estrechando el círculo. Al fin y al cabo ellos tenían toda la información a su alcance; les bastaría con establecer las relaciones debidas. Hasta entonces sólo la prostituta de Edimburgo rompía la pauta, pero si podía relacionar tres o cuatro estaría más que satisfecho. Seguro que una vez que descubriese la identidad del Advenedizo encajaría su estancia en Edimburgo en el momento del asesinato. Quizá por los registros de los hoteles o por un recibo de gasolina de una estación de servicio de la ciudad… Cuatro víctimas. Una más que el John Biblia de los sesenta. Era mortificante; lo reconocía. Le dolía. Y eso iba a pagarlo muy pronto. AL NORTE DEL INFIERNO Escocia renacerá el día en que estrangulen al último ministro con el último ejemplar del Sunday Post. TOM NAIRN 28 Pasada la medianoche llegaron al hotel. Estaba cerca del aeropuerto y era uno de los edificios de cristal que Rebus había visto en su visita a la T-Bird Oil. En el vestíbulo había demasiada luz, los múltiples espejos reflejaban a los tres cansados viajeros sin equipaje. Habrían despertado sospechas de no haber sido porque Eve era cliente habitual. No hubo problema. —Cárguenlo a la empresa de taxis, en mi cuenta —dijo ella—. Firmen la factura para que la envíen a Taxis Joe. —Sus habitaciones, señorita Cudden —dijo el empleado entregándole las llaves—, y otra más en el mismo piso. Morton miraba los servicios del hotel. —Sauna, gimnasios. Nos viene al pelo, John. —Aquí todos son ejecutivos del petróleo —comentó Eve camino de los ascensores— y les encantan ese tipo de cosas. Así se mantienen en forma para colocarse. Ya saben. —¿Vende todo directamente a Fuller y Stemmons? —preguntó Rebus. —¿Quiere decir si hago yo misma el trato? —dijo ella sofocando un bostezo. —Sí. —No soy tan idiota. —Y los intermediarios… ¿Algún nombre? Ella negó con la cabeza sonriendo cansada. —No para usted. —Así no pienso en otras cosas. Concretamente en John Biblia, Johnny Biblia… que andaban por ahí y quizá no muy lejos… —Que duerman bien, muchachos — dijo ella entregándoles las llaves de sus habitaciones—. Seguramente habré salido ya cuando se levanten… y no volveré. —¿Cuánto se va a llevar? —inquirió Rebus. —Unas treinta y ocho mil libras. —Buen botín. —Todo beneficios. —¿Cuánto tardará Tío Joe en enterarse de lo de Stanley? —Bueno, Malcolm no arderá en deseos de decírselo, y Joe está acostumbrado a que desaparezca un día o dos por ahí de juerga… Con un poco de suerte no estaré en el país cuando estalle la bomba. —Me parece que usted es el tipo de mujer con suerte. La antigua habitación de Stanley era amplia y contaba con lo que Rebus suponía era la habitual parafernalia de los ejecutivos: minibar, planchaprensa para pantalones, un platillo con chocolatinas sobre la almohada y un flamante albornoz encima de la cama abierta. Con una nota que rogaba no llevárselo y añadía que si se deseaba uno se podía adquirir en el gimnasio. «Gracias por ser un cliente considerado». El cliente considerado se hizo una taza de café Hag. Había una lista de precios sobre el minibar detallando las delicias que encerraba. La guardó en un cajón. Dentro del armario había una caja fuerte; cogió la llave del minibar y la metió allí. Otro obstáculo que vencer y al mismo tiempo la posibilidad de cambiar de idea si se le ocurría beber. De momento, el café estaba bueno. Se dio una ducha, se puso el albornoz, se sentó en la cama y miró hacia la puerta que daba a la habitación contigua. Claro, tenía que haber una puerta de comunicación; no iba a estar Stanley entrando y saliendo por el pasillo. Un simple pestillo, igual que al otro lado, seguramente. Se preguntaba qué pasaría si lo abría. ¿Tendría Eve también abierto? Si llamaba, ¿le abriría? ¿Y si llamaba ella? Apartó la vista de la puerta y miró al minibar. Tenía hambre… Dentro habría nueces y patatas fritas. Podría… No, no, no. Volvió a centrar la atención en la puerta y prestó oído, pero no se oía nada. A lo mejor Eve se había dormido… porque tenía que madrugar. Bueno, pues ahora no se sentía cansado. Y ya que estaba allí, no deseaba más que empezar a trabajar. Descorrió las cortinas. Llovía en esos momentos y el asfalto relucía como el dorso de un escarabajo gigante. Arrimó un sillón a la ventana. El viento arrastraba el agua y a la luz de las farolas trazaba formas raras. De tanto mirar fijamente, la lluvia comenzó a parecerle humo que caía de las nubes negras. Abajo, el aparcamiento estaba lleno a medias y los coches eran como ganado de pastores a cubierto y calentitos. Johnny Biblia estaría por ahí, probablemente en Aberdeen, con toda seguridad relacionado con la industria del petróleo. Pensó en las personas que había conocido en los últimos días, desde el mayor Weir hasta el guía Walt. No dejaba de resultar una ironía que la persona cuyo caso le había llevado allí —Alian Mitchison— tuviera relación no sólo con el petróleo sino que fuese además el único candidato descartable por llevar muerto mucho tiempo antes del asesinato de Vanessa Holden. Sentía mala conciencia respecto a Mitchison. Su caso se estaba empantanando a causa de los asesinatos en serie. Y era un trabajo que tenía que hacer. Pero no le producía aquel nudo en la garganta como el caso de Johnny Biblia. No era el único a quien le interesaba Johnny Biblia. Alguien había entrado en su piso. Alguien había estado comprobando un registro de lectores. Alguien con falsa identidad. Alguien con algo que ocultar. No era un periodista; ni otro policía. ¿Andaría realmente por ahí aún John Biblia? ¿Adormecido hasta que Johnny Biblia lo había despertado? ¿Enfurecido de rabia, por su temeridad y por el hecho de que con ello volvía a salir a la luz el caso antiguo? Y no sólo enfurecido: sintiéndose en peligro también… exterior e internamente. Por miedo a ser reconocido y capturado y por miedo a dejar de ser el monstruo legendario. Un nuevo monstruo en los noventa; otro coco para asustar. Un mito que sustituye a otro. Sí, lo presentía. Se imaginaba la hostilidad de John Biblia ante su nuevo rival. No era una emulación halagüeña. Ni mucho menos… «Sabe dónde vivo. Ha estado en el piso, ha tocado los objetos de mi obsesión y habrá pensado hasta dónde estoy dispuesto a llegar. ¿Y por qué? ¿Por qué correr ese riesgo forzando un piso en pleno día?». ¿Qué buscaba exactamente? ¿Algo en concreto? ¿El qué? Dio vueltas a la pregunta en su cabeza y pensó si no le ayudaría un trago; fue hasta la caja fuerte, pero se arrepintió y se quedó en medio de la habitación temblando. Todos dormían en el hotel; seguramente todo el país soñaba cosas inocentes. Stemmons y Fuller, Tío Joe, el mayor Weir, Johnny Biblia… todo el mundo era inocente en los sueños. Se acercó a la puerta de comunicación y abrió el pestillo. La puerta de Eve estaba entreabierta. La abrió poco a poco. No había ninguna luz encendida y las cortinas estaban echadas. La luz de su habitación era como una flecha sobre el suelo apuntando hacia la gran cama. Ella estaba echada de lado, con un brazo sobre la colcha. Tenía los ojos cerrados. Rebus dio un paso. Ya era un intruso. Permaneció allí mirándola. Debió de estar así unos cuantos minutos. —Me estaba preguntando cuánto iba a tardar en decidirse —dijo ella. Rebus se acercó a la cama y ella le abrió los brazos. Estaba desnuda, cálida y perfumada. Él se sentó en la cama y le cogió las manos. —Eve —dijo en voz baja—, antes de que se vaya debe hacerme un favor. —¿Sin contar este? —replicó ella irguiéndose. —Sin contar este. —¿El qué? —Quiero que telefonee a Judd Fuller y le diga que tiene que verle. —No le busque las cosquillas. —Ya lo sé. Ella lanzó un suspiro. —Pero no puede evitarlo. —Rebus asintió con la cabeza y ella le acarició la mejilla con el dorso de la mano—. De acuerdo, pero yo quiero un favor a cambio. —¿Cuál? —Que se tome el resto de la noche libre —dijo atrayéndole hacia sí. Se despertó solo en la cama de ella; ya era de día. Buscó con la mirada por si había dejado una nota, pero no había nada, claro. No era esa clase de mujer. Volvió a su alcoba, echó el pestillo y apagó las luces. Llamaron a la puerta: sería Morton. Se puso los calzoncillos y el pantalón y estaba a punto de abrir cuando recordó algo. Fue hasta la cama, quitó las chocolatinas de la almohada y tiró de la manta y la sábana arrugándolas. Echó un vistazo y hundió una almohada como si fuese la huella de la cabeza. Abrió. No era Morton, sino un camarero con una bandeja. —Buenos días, señor. —Rebus se apartó dejándole paso—. Siento haberle despertado. La señorita Cudden dijo que llamase a esta hora. —Ha hecho muy bien. Miró cómo el hombre ponía la bandeja en la mesita al lado de la ventana. —¿Desea que la abra? Se refería a la media botella de champán de la cubitera. Había un zumo de naranja natural, un vaso de cristal fino y un ejemplar doblado del Press and Journal. Y un esbelto jarroncito de porcelana con un clavel rojo. —No —dijo Rebus cogiendo el cubo de hielo con la botella—. Esto puede llevárselo. —Muy bien, señor. Si quiere firmarme… Rebus cogió el bolígrafo que le prestaba y añadió una buena propina. El joven le obsequió con una amplia sonrisa que le hizo desear poder ser generoso todas las mañanas. —Gracias, señor. Cuando se fue, Rebus se sirvió un vaso de zumo. El zumo natural costaba una fortuna en el supermercado. Afuera las calles aún estaban húmedas y el día estaba muy nublado, pero daba la impresión de que el cielo sonreiría antes del mediodía. De Dyce despegó un avión, seguramente con destino a Shetland. Miró el reloj y llamó a la habitación de Morton. Este contestó con un gruñido. —El despertador —gorjeó Rebus. —Vete a la mierda. —Ven a tomar zumo de naranja y café. —Cinco minutos. Rebus dijo que era lo menos que podía hacer. Luego, telefoneó a casa de Siobhan y salió el contestador. Probó en St. Leonard pero no estaba allí; él sabía que haría lo que le había encomendado, pero quería saber si descubría algo. Colgó, miró de nuevo la bandeja y sonrió. Al fin y al cabo era el mensaje de Eve. El comedor estaba tranquilo y la mayoría de las mesas las ocupaban hombres solos, algunos ya trabajando con móviles y portátiles. Rebus y Morton se lanzaron sobre el zumo y las palomitas de maíz y a continuación, el desayuno formal de las Highlands con un buen té. Morton dio unos golpecitos a su reloj. —Dentro de un cuarto de hora Ancram comenzará a subirse por las paredes. —A ver si así entra en razón —dijo Rebus untando mantequilla en la tostada. Sería un hotel de cinco estrellas, pero estaba fría. —Bueno, ¿cuál es nuestro plan de ataque? —Busco a una chica que aparece en las fotos con Alian Mitchison. Una ecologista. —¿Y por dónde empezamos? —¿Seguro que quieres intervenir en esto? —Rebus miró alrededor—. Podrías quedarte en el hotel, ir al gimnasio o ver una película… Paga Tío Joe. —John, voy contigo. —Hizo una pausa—. Como amigo, no como sabueso de Ancram. —En ese caso, nuestra primera visita será al Centro de Exposiciones. Ahora, come; va a ser un día largo, ya verás. —Una pregunta. —¿Qué? —¿Cómo es que a ti te llevaron zumo de naranja a la habitación? El Centro de Exposiciones estaba casi vacío. Los diversos puestos y casetas, muchos de ellos, como Rebus sabía, diseñados por la cuarta víctima de Johnny Biblia, habían sido desmontados y retirados y el suelo estaba limpio y brillante. En el exterior no había manifestantes ni ballenas hinchables. Pidieron hablar con un responsable y les condujeron a un despacho donde una dinámica mujer con gafas les dijo que era «la adjunta» y preguntó qué se les ofrecía. —En el congreso del mar del Norte tuvieron ustedes problemas con los manifestantes —dijo Rebus. Ella sonrió distraída. —Es un poco tarde para intervenir, ¿no cree? —replicó removiendo papeles de la mesa como buscando algo. —Me interesa uno en concreto. ¿Cómo se llamaba el grupo? —No estaban tan organizados, inspector. Había de todo: Amigos de la Tierra, Greenpeace, Salvad las Ballenas y Dios sabe… —¿Les causaron muchas molestias? —Nada que no pudiésemos solventar. Sonrió con frialdad. Parecía molesta por haber traspapelado algo. Rebus se puso en pie. —Bueno, lamento haberla molestado. —En absoluto. Siento no poder ayudarles. —No se preocupe. Rebus se dio la vuelta para marcharse cuando Morton se agachó a coger un papel del suelo y se lo entregó a la mujer. —Gracias —dijo ella, levantándose para acompañarles fuera del despacho —. Ah, la marcha del sábado la organizó un grupo local. —¿Qué marcha? —La que acabó en Duthie Park. Después hubo un concierto. Rebus asintió con la cabeza: los Dancing Pigs. El día que él había ido a Bannock. —Puedo darle su teléfono —añadió ella, ahora con una sonrisa más cálida. Rebus telefoneó a la sede del grupo. —Busco a una amiga de Alian Mitchison. No sé cómo se llama pero es rubia, de pelo corto y lleva trencitas, con abalorios y cosas de esas; una le cuelga por la frente hasta la nariz. Tiene acento norteamericano. —¿Y usted quién es? Era una voz culta. Sin saber por qué, Rebus se imaginó a un hombre con barba, pero no el Jerry García de falda escocesa. Tenía otro acento. —Soy el inspector John Rebus. ¿Sabe que Alian Mitchison ha muerto? Una pausa y una exhalación. Estaba fumando. —Sí, me enteré. Muy lamentable. —¿Le conocía usted bien? Rebus trataba de recordar las caras de los que aparecían en las fotografías. —Era un muchacho tímido. Sólo le vi en un par de ocasiones. Un gran admirador de los Dancing Pigs, por eso se esforzó tanto en traerlos para el concierto. Me sorprendió que lo consiguiera. Los bombardeó con cartas, más de cien, figúrese. —¿Cómo se llama su novia? —No se dan nombres a desconocidos. Entiéndame, sólo sé que es policía porque usted lo dice. —Puedo pasarme por ahí. —No. —Escuche, me gustaría hablar con usted… Pero habían colgado. —¿Quieres que vayamos? — preguntó Morton. Rebus negó con la cabeza. —No nos diría nada voluntariamente. Además, me da la impresión de que cuando llegásemos se habría marchado. No puedo perder el tiempo. Rebus tamborileó con el bolígrafo en los dientes. Estaban en su habitación y el teléfono tenía un dispositivo de escucha, que él había conectado para que Morton oyese la conversación. Este comía ahora las chocolatinas de la víspera. —La policía local —dijo Rebus cogiendo el auricular—. Seguramente el concierto estaba autorizado y en Queen Street sabían quiénes son los organizadores. Se haría pasar por un oficial de Regulación de Comercio que indagaba sobre ventas no autorizadas de un concierto anterior de los Dancing Pigs. A Morton le pareció buena idea. —Aquí John Baxter de Regulación de Comercio de Edimburgo. Le estaba diciendo a su colega… —Pero volvió a cortarse y cuando le pasaron a otro, reconoció la voz del primero con quien había hablado y colgó enfadado. —Están cabreados porque no han podido armar follón. —¿Es un callejón sin salida? —dijo Morton pasándole una taza de té. —Ni hablar. Rebus consultó su agenda, descolgó, marcó el número y pidió que le pasaran con Stuart Minchell de T-Bird Oil. —Inspector, qué agradable sorpresa. —Perdone que vuelva a molestarle, señor Minchell. —¿Qué tal va su investigación? —A decir verdad, no me sobraría una ayudita. —Diga, diga. —Es a propósito de Bannock. Cuando fui allí subieron a la plataforma unos manifestantes. —Sí, me lo dijeron. Se encadenaron a la barandilla. Lo decía como riendo y Rebus recordó el viento endemoniado, el casco oprimiéndole la cabeza, el helicóptero filmando… —Quisiera saber qué fue de los manifestantes, si fueron detenidos. Sabía que no porque había visto en el concierto a un par de ellos. —Eso quien mejor lo sabe es Hayden Fletcher. —¿No podría usted preguntárselo, por favor? Sin que trascienda, como si fuera cosa suya, por así decir. —Sí, cómo no. Déme su teléfono de Edimburgo. —No se moleste. Le llamaré yo, dentro de… ¿veinte minutos? Rebus miró por la ventana: casi podía ver el edificio de T-Bird Oil. —Depende de si puedo localizarle. —Bien, volveré a llamarle dentro de veinte minutos. Y, ah, señor Minchell. —Diga. —Si tiene que hablar con Bannock, ¿podría preguntar algo a Willie Ford? —¿El qué? —Querría saber si está al corriente de que Alian Mitchison tenía una novia rubia con trencitas. —Trencitas. —Minchell tomaba nota—. Muy bien. —En caso afirmativo, que le diga el nombre y la dirección si es posible. — Rebus pensaba ya en otra cosa—. Cuando los manifestantes protestaban delante de la empresa lo filmaron en vídeo, ¿no? —No recuerdo. —¿Podría averiguarlo? Es asunto de seguridad, ¿verdad? —¿Siguen siendo veinte minutos para tanta cosa? —No, señor —dijo Rebus sonriendo —. Pongamos media hora. Colgó y apuró el té. —¿Qué te parece hacer otra llamada? —dijo Morton. —¿A quién? —A Chick Ancram. —Jack, mírame —replicó señalándose el rostro—. ¿Tú crees que alguien tan enfermo puede hablar por teléfono? —Acabarás en la horca. —Como un péndulo. Rebus concedió cuarenta minutos a Stuart Minchell. —Inspector, ¿sabe una cosa? Usted hace que trabajar para el mayor Weir sea coser y cantar… —Me alegra ser útil. ¿Qué ha podido averiguar? —Casi todo. —Ruido de papeles—. No, los manifestantes no fueron detenidos. —¿No es algo generoso dadas las circunstancias? —Habría sido más publicidad negativa. —Lo que en este momento les interesa muy poco. —A la empresa le constan los nombres de los manifestantes, pero eran falsos. Al menos, supongo que Yuri Gagarin y Judy Garland serán… seudónimos. —Yo diría que sí. Judy Garland: trencitas. Interesante elección. —Así que los subieron a la plataforma, les dieron una bebida caliente y les llevaron en helicóptero a tierra firme. —Buen gesto por parte de T-Bird. —¿Verdad que sí? —¿Y la grabación de vídeo? —Sí, es lo que usted decía. La hizo el personal de seguridad a título preventivo, dicen. Si hay daños, disponemos de pruebas. —¿Y no utilizan la película para identificar a los manifestantes? —Inspector, somos T-Bird Oil; no la CÍA. —Perdone usted. Continúe. —Willie Ford dice que Mitch había estado saliendo con una chica en Aberdeen, pero se pelearon. Mitch era…, le cito sus propias palabras, «un enigma en cuanto a vida amorosa», fin de la cita. Otro punto muerto. —¿Eso es todo? —Ajá. —Bien, muchas gracias. Se lo agradezco de verdad. —Ha sido un placer, inspector. Pero la próxima vez que quiera un favor procure que sea un día en que no tenga que despedir a una docena de trabajadores. —¿Tiempos difíciles, señor Minchell? —Autor: Charles Dickens, inspector Rebus. Adiós. —Buena salida —comentó Morton riendo. —Ni que lo digas —dijo Rebus—. Perdona, pero estaba muy lejos de aquí. Rebus se acercó a la ventana y vio que otro avión despegaba cerca de ella, hasta que el ruido de los motores a reacción se fue apagando a medida que se alejaba hacia el norte. —¿Vale por esta mañana? — preguntó Morton. Rebus no contestó. Esperaba que Eve llamase. ¿Le haría ese favor? Se lo debía, pero molestar a Judd Fuller no parecía el paso más acertado en aquel baile, y ella llevaba años bailando a pasitos cortos. ¿Por qué dar uno en falso? Morton repitió la pregunta. —Nos queda una cosa —respondió Rebus volviéndose hacia él. —¿Qué? —Volar. En el aeropuerto de Dyce, Rebus mostró su carnet y preguntó si había vuelos a Sullom Voe. —De momento no. Tal vez dentro de cuatro o cinco horas. —No nos importa volar con quien sea. La mujer se encogió de hombros y negó con la cabeza. —Es un asunto importante. —Podrían probar Sumburgh y hacer autostop. —Está a muchos kilómetros de Sullom Voe. —Lo digo por ayudarles. Pueden alquilar un coche. Rebus lo consideró, pero se le ocurrió algo mejor. —¿Cuándo podríamos salir? —¿Para Sumburgh? En media hora o cuarenta minutos; un helicóptero que va a Ninian hace escala allí. —Estupendo. —Voy a hablar con ellos —dijo la mujer cogiendo el teléfono. —Volvemos dentro de cinco minutos. Morton siguió a Rebus hasta los teléfonos públicos desde donde llamó a St. Leonard y le pasaron a Gill Templer. —He escuchado media cinta —le dijo ella. —Mejor que el Saturday Night Theatre, ¿a que sí? —Después me marcho a Glasgow. Quiero hablar con él personalmente. —Buena idea. He dejado una copia en el DIC de Partick. ¿Has visto a Siobhan esta mañana? —Pues no. ¿En qué turno está? Si quieres puedo intentar localizarla. —Déjalo, Gill. Las conferencias salen caras. —Vaya, ¿dónde demonios estás ahora? —Enfermo en cama, si pregunta Ancram. —¿Y qué favor quieres ahora? —Sólo un número de teléfono. De la comisaría de Lerwick. Supongo que existe. —Sí. Bajo los auspicios de la División Norte. El año pasado hubo una conferencia y se quejaron de tener que hacer servicio de vigilancia en Orkney y Shetland. —Gill… —Lo estaba mirando mientras hablaba. Le dio el número y él lo anotó en el bloc. —Gracias, Gill. Adiós. —¡John! Pero él colgó. —¿Cómo andas de calderilla, Jack? Morton sacó unas monedas y Rebus las cogió casi todas y llamó a Lerwick para preguntar si podían dejarles un coche durante medio día. Explicó que era un asunto de asesinato de Lothian y Borders, pero nada del otro mundo: se trataba de interrogar a un amigo de la víctima. —Es que un coche… ahora… — respondieron como si Rebus hubiese pedido una nave espacial—. ¿Cuándo piensan llegar? —Vamos en un helicóptero que sale de aquí dentro de una media hora. —¿Son dos? —Dos. No nos mande un motorista —dijo Rebus. Se oyeron risas al otro extremo de la línea. —¡No, hombre, no! —¿Puede ser? —Bueno, puedo hacer algo. El único problema es que los coches estén de servicio. A veces nos llaman del fin del mundo. —Si no hay nadie esperándonos cuando lleguemos, vuelvo a llamar. —Eso. Hasta luego. Cuando volvieron al mostrador les dijeron que les habían acomodado en un vuelo que salía al cabo de treinta y cinco minutos. —Nunca he subido en un helicóptero —dijo Morton. —Una experiencia que nunca olvidarás. Morton frunció el ceño. —¿No puedes decirlo con menos énfasis? —se quejó. 29 Había media docena de aviones en el aeropuerto de Sumburgh y el mismo número de helicópteros, la mayor parte conectados como por un cordón umbilical a su correspondiente cisterna de carburante. Rebus entró en la terminal de Wilsness abriéndose la cremallera del traje salvavidas y observó que Morton seguía en la pista contemplando el paisaje costero de la isla plana y desolada. Se había levantado un fuerte viento y Morton se encogía para resguardarse. Estaba pálido y tenía el estómago algo revuelto. Esta vez Rebus había procurado durante todo el vuelo no pensar en el copioso desayuno. Morton vio al fin las señas que le hacía y fue hasta él. —Qué azul está el mar. —Del mismo color que se pone uno si se queda afuera dos minutos. —Y el cielo… es increíble. —No te pongas en plan new age, Jack. Vamos a quitarnos estos trajes. Creo que ha llegado nuestro acompañante con el Escort. Pero era un Astra, cómodo para los tres, sobre todo teniendo en cuenta que el agente uniformado que conducía era un gigante. Su cabeza sin gorra rozaba el techo. Era la misma voz del teléfono. Estrechó la mano de Rebus como si se tratara de algún emisario extranjero. —¿Ha estado antes en Shetland? Morton negó con la cabeza y Rebus confesó que había estado sólo una vez. —¿Y dónde desean que les lleve? —A la comisaría —dijo Rebus desde el asiento trasero—. Le dejaremos allí y ya devolveremos el coche cuando acabemos. El agente, llamado Alexander Forres, expresó su decepción. —Llevo veinte años en la policía. —¿Ah, sí? —Y esta iba a ser mi primera investigación en un homicidio. —Mire, sargento Forres, sólo hemos venido a hablar con un amigo de la víctima. Datos sobre la misma e información rutinaria de lo más aburrido. —Ya, es igual; me hacía ilusión acompañarles. Iban por la A970 en dirección a Lerwick a treinta kilómetros de Sumburgh. El viento azotaba y Forres mantenía sus manazas firmes sobre el volante como un ogro que ahoga a un niño. Rebus optó por cambiar de tema. —Bonita carretera. —Hecha con el dinero del petróleo —puntualizó el sargento. —¿Y qué tal se les da estar a las órdenes de Inverness? —¿Quién dice eso? ¿Cree que vienen a controlarnos todas las semanas? —Supongo que no. —Supone bien, inspector. Es como Lothian y Borders… ¿Cuántas veces va alguien de Fettes a echar un vistazo a Hawick? —Forres miró a Rebus por el retrovisor—. No crea usted que aquí somos unos idiotas que sólo sabemos quemar una barca cuando llega el UpHelly-Aa. —Up-Helly ¿qué? —Esa fiesta en la que queman una barca, John —le susurró Morton. —El último martes de enero — matizó Forres. —Curiosa forma de calefacción — comentó Rebus. —Es cínico de nacimiento — comentó Morton al sargento. —Pues lástima si muere siéndolo — dijo el hombre sin quitar la vista del retrovisor. En las afueras de Lerwick pasaron ante feos edificios prefabricados que Rebus imaginó relacionados con la industria del petróleo. La comisaría estaba allí, en la Ciudad Nueva. Dejaron a Forres y el sargento fue a buscar un mapa de la isla. —No pueden perderse —dijo—. No hay más que tres carreteras. Rebus miró el mapa y comprendió lo que quería decir. La isla tenía una configuración levemente cruciforme, su eje, la A970, con la 971 y la 968 a guisa de brazos. Brae quedaba en el extremo más al norte. Conduciría él, Morton prefería ir de copiloto. Dijo que así vería el paisaje. La carretera era una sucesión de curvas espantosas en pleno páramo con panorámicas costeras, y en medio de aquella desolación alguna aldea y muchas ovejas —a veces en la carretera — y algún que otro árbol. Morton tenía razón: el cielo era increíble. Forres les había dicho que en aquella época del año era «luz de fuego lento» en que nunca anochecía. Pero en invierno la luz diurna era todo un lujo. La gente que vivía a cientos de kilómetros de cualquier comodidad merecía un respeto. En la ciudad resultaba fácil ser un cazador-recolector, pero aquí… No era un paisaje que inspirara conversación. Se les atascaba el diálogo en monosílabos y aun juntos en aquel coche a toda velocidad, parecían incomunicados. Rebus estaba convencido de que no hubiera podido vivir allí. Tomaron un desvío a la izquierda en dirección a Brae y de pronto se encontraron en la costa oeste de la isla. No acababan de hacerse una idea exacta de cómo era. Forres era el único lugareño con quien habían hablado, y la arquitectura que habían visto en Lerwick era una mezcla de estilo escocés y escandinavo, una especie de Ikea moderno y ampuloso. Las granjas eran como las de todas las islas, pero en sus nombres se advertía la influencia escandinava. Al cruzar Burravoe antes de Brae, Rebus se dio cuenta de que se sentía más extranjero que nunca en su vida. —¿Hacia dónde vamos? —preguntó Morton. —Un momento. La otra vez que estuve aquí entré por la dirección opuesta… Rebus logró orientarse y finalmente encontraron la casa de Jake Harley y Briony. Los vecinos miraban el coche de policía como si nunca hubieran visto uno. Quizá fuese así. Llamaron a la puerta y nadie contestó. Rebus volvió a insistir más fuerte; sólo oyeron el eco. Echaron un vistazo por la ventana del cuarto de estar: estaba un poco desordenado. Desorden femenino dentro de un orden. Volvieron al coche. —Trabaja en la piscina —dijo Rebus—. Vamos allá. Fue fácil dar con la piscina de tejado metálico azul. Briony paseaba por el borde vigilando a los niños que jugaban. Llevaba el mismo atuendo de la vez anterior, camiseta sin mangas y pantalón de chándal, pero en esta ocasión calzaba zapatillas de tenis. Sin calcetines, lo cual era lógico en una socorrista. Tenía un silbato de árbitro colgado al cuello, pero los niños no alborotaban. Vio a Rebus y, al reconocerle, lanzó tres pitidos cortos; debía de ser una señal a otro empleado que ocupó su puesto junto a la piscina. Se acercó a ellos. Hacía una temperatura tropical, húmeda. —Ya le dije que Jake no ha vuelto —dijo. —Lo sé, y también que no estaba preocupada. Ella se encogió de hombros. Tenía el cabello negro corto y liso con puntas rizadas. Un peinado que le hacía parecer unos seis años más joven, una quinceañera, pese a su rostro de adulta, algo duro, ya fuese por el clima o por las circunstancias. Resultaba difícil saberlo. Los ojos eran pequeños, igual que la nariz y la boca. Rebus intentó no compararla con un hámster, pero en ese momento ella arrugó la nariz y no pudo evitarlo. —Él va a su aire —dijo. —Pero la semana pasada estaba preocupada. —¿Yo? —Pude advertirlo antes de que me cerrara la puerta. —¿Y qué? —replicó ella cruzándose de brazos. —Una de dos, Briony: o Jake está escondido porque teme por su vida… —¿O? —O ya está muerto. En cualquier caso, usted puede ayudarnos. —Mitch… —balbució ella tragando saliva. —¿Le ha dicho Jake por qué han matado a Mitch? Ella negó con la cabeza. Rebus sonrió: así que Jake se había puesto en contacto con ella desde la última vez. —Está vivo, ¿verdad? Ella se mordió el labio y asintió. —Quisiera hablar con él. Probablemente podría sacarle del lío en que se encuentra. Ella le miró intentando desentrañar la verdad, pero Rebus ponía cara de palo. —¿Está en apuros? —preguntó. —Sí, pero no por nosotros. Ella se volvió a mirar la piscina y vio que todo estaba en orden. —Les llevaré a donde está —dijo. Regresaron por el páramo hasta Lerwick para dirigirse a un lugar llamado Sandwick en la costa este, quince kilómetros al norte de donde había aterrizado el helicóptero. Briony fue en silencio durante todo el camino y Rebus pensó que no debía de saber mucho del asunto. Sandwick era una zona en la que había antiguos poblados de la época del auge del petróleo. La joven les llevó a Leebotten, un enclave con casitas frente al mar. —¿Está aquí? —preguntó Rebus al bajarse del coche. Ella negó con la cabeza y señaló hacia el mar. Se veía una islita en apariencia deshabitada. Acantilados y escollos. Rebus miró inquisitivo a Briony. —Mousa —dijo ella. —¿Y cómo se llega allí? —En barca, suponiendo que haya alguien que se preste a llevarnos. Ella misma llamó a la puerta de una casita que abrió una mujer de mediana edad. —Briony —dijo la mujer, más como constatación que como saludo. —Buenas, señora Munroe. ¿Está Scott? —Sí. —Abrió un poco más la puerta —. Pasen, por favor. Entraron en una pieza bastante grande que parecía cocina y cuarto de estar. Una mesa de madera llenaba casi todo el espacio y junto a la chimenea había dos sillones. Un hombre se levantó de uno de ellos quitándose las gafas de leer. Las plegó y se las guardó en el bolsillo del chaleco. El libro que leía quedó en el suelo: una Biblia de tamaño familiar con pastas de cuero y cierre de latón. —Vaya, vaya, Briony —dijo el hombre. Era de mediana edad o algo mayor, pero su rostro curtido parecía el de un anciano. Tenía el pelo plateado. La mujer fue al fregadero a llenar la tetera. —No, señora Munroe, gracias — dijo Briony volviéndose hacia el hombre—. Scott, ¿ha visto a Jake? —Hace un par de días que estuve allí y estaba bien. —¿Podría llevarnos? Scott Munroe miró a Rebus y este le tendió la mano. —Inspector de policía Rebus, señor Munroe. Aquí el inspector Morton. Munroe les estrechó la mano sin gran entusiasmo. —Bueno, ha disminuido algo el viento —dijo el hombre restregándose la barba gris del mentón—. Supongo que sí. Meg —añadió y se volvió hacia su mujer—, ¿preparas algo de pan y jamón para el muchacho? La señora Munroe asintió sin decir nada y se puso manos a la obra mientras el marido hacía los preparativos. Cuando volvió con impermeables para todos y botas de agua para él, la mujer ya tenía listo un paquete con bocadillos y un termo de té. Rebus lo miró, consciente de que Morton hacía lo mismo. Los dos deseaban una taza. Pero no tenían tiempo y se pusieron en marcha. La barca era pequeña y estaba recién pintada, con motor fuera borda. Rebus se había estado preguntando si tendrían que remar. —Hay un muelle —dijo Briony ya de camino, zarandeados por el mar picado— para el ferry que lleva a los turistas. No se tarda mucho. —Vaya lugar tan inhóspito que ha elegido —gritó Rebus por encima del viento. —No tanto —replicó ella con un esbozo de sonrisa. —¿Qué es eso? —preguntó Morton señalando hacia un promontorio. Estaba en un saliente cerca de unas rocas que descendían hasta el agua: una estructura extraña en torno a la cual pastaban las ovejas. A Rebus le parecía una especie de castillo de arena gigantesco o un tiesto boca abajo, y a medida que se aproximaban juzgó que tendría unos trece o quizá diecisiete metros de diámetro en la base y que estaba construido con grandes piedras planas; miles de piedras. —El Mousa Broch —dijo Briony. —¿Y eso qué es? —Una especie de fuerte. Vivían allí, era fácil de defender. —¿Quiénes? Ella se encogió de hombros. —Los colonizadores. Cientos dé años antes de Cristo. —Detrás del fuerte había un recinto con muros bajos—. Eso era el Haa; ahora está en ruinas. —¿Y dónde está Jake? —Pues dentro del fuerte —contestó ella. Munroe los dejó en tierra y dijo que daría una vuelta a la isla y los recogería una hora más tarde. Briony cogió la bolsa de provisiones y se encaminó decidida hacia el fuerte, bajo la mirada de las ovejas que rumiaban morosamente y de unas aves remisas a apartarse a su paso. —Vives toda tu vida en el campo — iba diciendo Morton con la capucha del impermeable puesta para resguardarse del viento— sin imaginar que haya cosas como esta. Rebus asintió con la cabeza. Era un lugar increíble. La sensación de pisar aquella hierba no era igual que caminar por el césped o por el campo: parecía como si uno fuese el primer ser vivo que ponía el pie allí. Siguieron a Briony por un pasadizo hasta el corazón del fuerte, a cubierto del viento pero sin un techo para la amenazante lluvia. La hora que les había concedido Munroe era improrrogable, pues más tarde la travesía podía ser movida, si no peligrosa. La tienda individual de nailon azul era como una incongruencia en el centro del fuerte. De ella salió un hombre que abrazó a Briony. Rebus esperó un instante mientras ella le daba la bolsa con las provisiones. —Dios mío, qué cantidad de comida —exclamó Jake Harley. No le sorprendió ver a Rebus. —Me imaginé que Briony cedería a la presión —comentó. —No es cuestión de presión, señor Harley. Simplemente está preocupada por usted. Yo también lo he estado… pensando que habría tenido un accidente. Harley sonrió débilmente. —No se refiere a un auténtico accidente, ¿verdad? Rebus asintió con la cabeza. Miraba a Harley tratando de imaginárselo como «el señor H», la persona que había dado la orden de matar a Alian Mitchison. No, ni mucho menos. —No le reprocho que se haya escondido —dijo Rebus—. Es muy probable que haya sido lo más conveniente. —Pobre Mitch. Harley dirigió la vista al suelo. Era alto, fornido, de pelo negro corto, con entradas, y gafas de montura metálica. Su rostro conservaba algo de inocencia, pero necesitaba urgentemente un afeitado y un baño. Los faldones de la tienda estaban abiertos y se veía una esterilla con un saco de dormir encima, una radio y varios libros. Y, apoyado en el muro del fuerte, una mochila junto a un hornillo de camping y una bolsa de basura. —¿Podemos hablar? —dijo Rebus. Jake Harley asintió con la cabeza. Vio que Jack Morton estaba más interesado en el fuerte que en la conversación. —¿A que es fantástico? —le dijo. —Ya lo creo —contestó Morton—. ¿Tenía tejado? Harley se encogió de hombros. —Fuera de aquí vivían en cobertizos, así que a lo mejor no necesitaban tejado. Los muros son dobles y huecos y una de las galerías conduce a lo alto. —Miró a su alrededor —. Hay muchas cosas que no sabemos. Lleva ahí dos mil años —añadió mirando a Rebus— y ahí seguirá después de que se acabe el petróleo. —No lo dudo. —Hay gente que no lo ve. El dinero los vuelve miopes. —¿Cree que todo es por dinero, Jake? —En absoluto, qué va. Vengan, les enseñaré la torre. Volvieron a salir al viento y cruzaron la explanada de hierba para descender hasta el muro bajo de lo que había sido una casa de piedra de tamaño regular, de la que no quedaban más que cuatro paredes. Dieron la vuelta al recinto, acompañados por Briony, mientras Morton se rezagaba renuente a abandonar el fuerte. —Mousa Broch siempre ha sido un refugio para perseguidos. Hay una historia en la saga Orkneyinga sobre una pareja que huye y se esconde aquí… — dijo el joven sonriendo a Briony. —¿Se enteró de que habían matado a Mitch? —inquirió Rebus. —Sí. —¿Cómo? —Telefoneé a Jo. —¿Jo? —Joanna Bruce. Mitch y ella habían estado saliendo. Por fin la de las trencitas tenía nombre. —¿Y ella cómo lo sabía? —Salió en la prensa de Edimburgo. Jo lee muchos periódicos… Lo primero que hace por la mañana es leerse los periódicos para ver si hay algo que interese a los grupos activistas. —¿Y usted no se lo contó a Briony? —Te habrías preocupado —dijo Harley cogiendo la mano de su novia y besándosela. —Dos preguntas, señor Harley: ¿por qué cree que asesinaron a Mitch, y quién cree que lo hizo? Harley se encogió de hombros. —¿Quién lo hizo…? Yo no podría demostrar nada. Pero sé por qué lo mataron… por culpa mía. —¿Culpa suya? —Fui yo quien le dije que sospechaba del Negrita. El barco que había mencionado el de la pelliza durante el vuelo a Sullom Voe antes de cerrarse en banda. —¿Qué sucedió? —Fue hace meses. ¿Sabe que ahora en Sullom Voe se aplica un reglamento de lo más estricto? Hubo una época en que los petroleros vertían toda la basura al acercarse a la costa para ahorrarse la limpieza en la terminal… Ganaban tiempo y eso era dinero. Morían el martín pescador negro, los patos buceadores, los cormoranes, los patos de flojel y hasta las nutrias. Ahora ya no sucede…, se han vuelto más rigurosos. Pero se siguen cometiendo errores. Y es lo que pasó con el Negrita. —¿Una mancha negra? Harley asintió con la cabeza. —No fue muy grande comparado con las del Braer y el Sea Empress. El primer ayudante que estaba al mando se encontraba, por lo visto, en la enfermería… con resaca. Y un marinero que no había efectuado antes la operación movió las palancas equivocadas. El caso es que el marinero no sabía nada de inglés. Actualmente se dan estos casos porque aunque los oficiales son ingleses, contratan la tripulación más barata que encuentran con gente de cualquier nacionalidad: portugueses, filipinos y qué sé yo. Para mí que ese pobre desgraciado no entendió las instrucciones. —¿Y se echó tierra al asunto? Harley se encogió de hombros. —No era una gran noticia en principio, no se trataba de un vertido de gran magnitud. —¿Y cuál era, entonces, el problema? —inquirió Rebus con el ceño fruncido. —Ya le he dicho que yo le conté la historia a Mitch… —¿Y usted cómo se enteró? —Los tripulantes desembarcaron en la terminal y fueron a la cantina, yo estuve hablando con un marinero al que vi muy angustiado. Hablo un poco de español. Y el hombre me lo contó. Rebus asintió con la cabeza. —¿Y Mitch? —Es que Mitch descubrió algo que se ignoraba. De quién era realmente ese petrolero. Es difícil enterarse, porque esos barcos los fletan con muchas banderas y en diversos sitios y es una auténtica estela de papeleo. No siempre es fácil obtener los datos de los puertos en que están registrados…, son empresas subsidiarias de otras y radicadas en países distintos… —Un laberinto. —Sí, hecho a propósito. Muchos de esos petroleros se encuentran en pésimas condiciones, pero la ley marítima es internacional y aunque se quiera impedir que atracasen sería imposible sin el consentimiento del resto de los signatarios. —¿Mitch descubrió que el petrolero era de T-Bird Oil? —¿Cómo lo ha adivinado? —Cursillos de clarividencia. —Sí, eso es lo que me dijo a mí. —¿Y usted cree que alguien de T-Bird Oil le mató? Pero ¿por qué? Tal como ha dicho, no era un vertido digno de ser noticia. —Pero ponía a T-Bird en el candelero. En este momento hacen cuanto pueden para convencer al Gobierno de que les deje hundir las plataformas en el mar. Hablan de ecologismo y de sus logros en ese campo. Somos Mister Limpio, así que déjennos hacer lo que queramos. — Harley hablaba casi con desdén descubriendo sus blancos dientes—. Inspector, en serio. ¿Estoy paranoico? Que Mitch cayera por una ventana no significa que le asesinaran, ¿verdad? —Ah, claro que le asesinaron. Pero de lo que no estoy seguro es de que el Negrita tuviese mucho que ver. — Harley se detuvo y se le quedó mirando —. Yo creo que no correrá peligro volviendo a casa, Jake —dijo Rebus—. Estoy seguro. Pero antes necesito una cosa. —¿Qué? —La dirección de Joanna Bruce. 30 El viaje de vuelta fue realmente una operación complicada, más espantoso que el de ida. Después de llevar a Jake y Briony a Brae dejaron el coche en Lerwick y pidieron que les llevaran a Sumburgh. Forres seguía enfurruñado pero finalmente se le pasó, comprobó los vuelos y ellos pudieron reservar uno que les permitía tomarse una sopa instantánea en la comisaría. En Dyce volvieron a subir al coche de Morton y permanecieron quietos un par de minutos adaptándose a hallarse de nuevo en tierra. A continuación tomaron la A92 siguiendo las indicaciones de Harley. Era la misma carretera que Rebus había seguido la noche del asesinato de Tony El. Al menos ya tenían al responsable: Stanley. Rebus se preguntaba qué más podría cantar aquel subnormal, y más ahora que se había quedado sin Eve. Se habría percatado de que había alzado el vuelo llevándose el botín. Quién sabe si Gill no le había hecho confesar algo más. De ella dependía. Vieron los indicadores de Cove Bay, hicieron lo que Harley les había dicho y llegaron a una explanada donde había aparcadas docenas de furgonetas, remolques, autobuses y caravanas. Dando tumbos por caminos abandonados llegaron a un claro en el bosque. Los perros ladraban y unos niños jugaban al fútbol con una pelota pinchada. Entre las ramas había cuerdas con ropa tendida. Reunidos en torno a una hoguera un grupo fumaba canutos y una mujer rasgueaba una guitarra. No era la primera vez que Rebus iba a un campamento de vagabundos. Los había de dos tipos: el clásico estilo gitano con caravanas bonitas y camionetas, rumanos de tez aceitunada que hablaban una lengua que él no entendía. Y los de «viajeros new age», generalmente con autobuses que habían pasado la última ITV con Dios y ayuda. Eran jóvenes e inteligentes, cortaban madera para calentarse, cobraban el subsidio de desempleo a pesar de todos los esfuerzos del Gobierno por impedírselo y ponían un nombre a sus hijos por el que estos de mayores serían capaces de matarlos. Nadie hizo el menor caso a Rebus y a Morton mientras se acercaban a la fogata. Rebus iba con las manos en los bolsillos procurando no cerrar los puños. —Buscamos a Jo —dijo. Reconoció la melodía que tocaba la de la guitarra: Time of the Preacher. Insistió—: Joanna Bruce. —Mal rollo —dijo uno. —Se puede arreglar —replicó Rebus. El porro pasaba de mano en mano. —Dentro de diez años esto será legal. Incluso lo recetarán —dijo otro. Sus bocas risueñas expulsaban el humo en espirales. —Joanna —volvió a repetir Rebus. —¿Orden judicial? —preguntó la de la guitarra. —Sabe perfectamente —respondió Rebus— que sólo necesito una orden judicial si quiero desalojar el campamento. ¿Quiere que consiga una? —Macho, macho, man —comenzó a tararear uno. —¿Qué quiere? Una mujer se asomaba desde la parte superior de la puerta de un remolque blanco enganchado a un viejo Land Rover. —¿Hueles el tocino, Joanna? —dijo la guitarrista. —Tengo que hablar con usted, Joanna —dijo Rebus dirigiéndose hacia el remolque—. Sobre Mitch. —¿De qué? —¿Por qué murió? Joanna Bruce dirigió la vista hacia sus compañeros, vio que estos miraban ahora a Rebus y abrió la parte inferior de la puerta. —Será mejor que entren —dijo. El remolque estaba abarrotado y no había calefacción. Tampoco televisor, sólo montones desordenados de revistas y periódicos, con artículos recortados, y en una mesa plegable, con asientos a ambos lados que se transformaban en cama, un ordenador portátil. De pie, la cabeza de Rebus tocaba el techo. Joanna apagó el ordenador y les señaló los asientos al tiempo que ella se sentaba sobre un montón de revistas. —Bien —dijo cruzando los brazos —, ¿qué pasa? —Esa es exactamente mi pregunta —respondió Rebus. Señaló con la cabeza a espaldas de ella la pared donde había pinchadas fotos a guisa de decoración—. Fotos. —Ella volvió la cabeza para mirarlas—. Yo también he revelado unas cuantas. Rebus explicó que si se trataba de las copias no estaban en el sobre de Mitch y ella le escuchó imperturbable sin manifestar ninguna emoción. Tenía los ojos pintados con kohl y, a la luz del farolillo, su pelo era rojo intenso. Durante medio minuto sólo se oyó el rumor de la llama de gas. Rebus le daba tiempo para que cambiase de idea, pero ella lo empleaba para oponer más obstáculos, entrecerrando los ojos con los labios apretados. —Joanna Bruce —musitó Rebus—. Ha elegido un nombre interesante. Ella abrió un poco la boca y volvió a cerrarla. —¿Joanna es su verdadero nombre de pila o también se lo cambió? —¿Qué quiere decir? Rebus miró a Morton que estaba recostado, tratando de hacer el papel de visitante relajado para demostrarle a ella que no eran dos contra uno, y espetó: —Su verdadero apellido es Weir. —¿Cómo… quién le ha dicho eso? —replicó ella en tono sarcástico. —No hace falta que me lo dijese nadie. El mayor Weir tenía una hija, se pelearon y él la desheredó. Y dijo que había sido un hijo; quizá por echar tierra al asunto. Según la fuente de información de Mairie. «¡No la desheredó! ¡Ella se autodesheredó!». Rebus se volvió hacia ella. Ahora estaba alterada y se aferraba tensa las rodillas. —Dos detalles me dieron la pista — siguió Rebus con voz tranquila—. Uno, ese apellido: Bruce, que es como decir Robert… para que adivine el sobrenombre cualquier estudiante de historia de Escocia. Al mayor Weir le apasiona la historia de Escocia; a su concesión petrolífera le puso nombre inspirándose en el de Bannockburn, que como sabemos ganó Robert Bruce. Bruce y Bannock. ¿No será que eligió ese apellido porque pensó que a él le irritaría? —Ya lo creo que le irrita. Sonrió un poco. —Lo segundo fue el propio Mitch, una vez que supe que habían sido amigos. Jake Harley me ha dicho que Mitch sabía algo del Negrita; un secreto. Bien, Mitch sería ingenioso en muchos aspectos, pero no me lo imagino siguiendo la pista de un papeleo complicado. Él viajaba ligero de equipaje y no dejó rastro de notas ni nada parecido ni en su piso ni en su cuarto de la plataforma. Debió de enterarse por usted, ¿no? —Ella asintió con la cabeza—. Es usted quien tiene la suficiente rabia a T-Bird Oil para preocuparse por desentrañar ese laberinto. Y como eso nos consta… por la manifestación en su sede y el encadenamiento en Bannock ante las cámaras de televisión, yo pensé que era algo personal. —Lo es. —¿El mayor Weir es su padre? Su rostro se contrajo en una mueca de disgusto infantil. —Sólo en el aspecto biológico. Pero aun así, si me consigue usted un trasplante genético seré la primera de la cola. ¿Mató él a Mitch? —concluyó con marcado acento norteamericano. —¿Usted lo cree? —Me gustaría creerlo. —Miró a Rebus a los ojos—. Es decir, me gustaría creer que ha caído tan bajo. —¿Pero? —Pero nada. Tal vez sí, tal vez no. —¿Tenía motivos? —Claro. —Sin darse cuenta empezó a morderse las uñas—. Por lo del Negrita y el modo en que se echó tierra sobre la responsabilidad de T-Bird Oil… y ahora lo del hundimiento de la plataforma. Tenía motivos económicos de sobra. —¿Le amenazó Mitch con denunciarlo a los medios de comunicación? Ella se retiró un trozo de uña de la lengua. —No; creo que primero intentó chantajearle. Callárselo todo a cambio de que T-Bird eliminara Bannock de una manera ecológica. —¿Todo? —¿Cómo? —Ha dicho callárselo «todo», como si hubiese algo más. —No —replicó y negó con la cabeza sin mirarle. —Joanna, le voy a hacer una pregunta: ¿por qué no acudió usted a los periódicos o intentó chantajear a su padre? ¿Por qué tuvo que ser Mitch? —Él tenía agallas —contestó ella mientras se encogía de hombros. —¿Es cierto? Volvió a encogerse de hombros. —¿Algo más? —Mire, por lo que veo… a usted no le importa atormentar a su padre… y cuanto más público haya mejor. Dirige las manifestaciones, se las arregla para salir en la tele… mientras que si divulgara quién es sería más eficaz. ¿A qué viene tanto secreto? Su rostro recobró la expresión infantil, siguió mordiéndose las uñas; las rodillas juntas. La trencita le caía entre los ojos como si quisiera resguardarse tras ella y llamar la atención al mismo tiempo… Un juego pueril. —¿A qué viene tanto secreto? — repitió Rebus—. A mí me parece que es precisamente porque se trata de algo personal entre usted y su padre, algo parecido a un juego privado. Le gusta la idea de torturarle y causarle preocupación por el temor de que vaya a hablar. —Hizo una pausa—. Yo creo que manipuló a Mitch. —¡No! —Le utilizó para llegar hasta su padre. —¡No! —Lo que significa que él tenía algo que le pareció útil. ¿Qué podría ser? —¡Fuera de aquí! —exclamó ella levantándose. —Algo que les unía a los dos. Ella se tapó las orejas con las manos y sacudió la cabeza. —Algo de su pasado…, de la infancia de ambos. Algo como un juramento de sangre. ¿Hasta dónde llegaron, Jo? Entre usted y su padre… ¿hasta dónde se remonta el pasado? Ella rodeó la mesa y le dio una fuerte bofetada. Rebus no demostró que le había dolido. —Vaya con la pacifista —dijo restregándose la mejilla. Ella volvió a sentarse sobre el montón de revistas y se pasó la mano por la cabeza retorciendo nerviosa una trencita. —Tiene razón —dijo en voz tan baja que Rebus apenas la oyó. —¿Sobre Mitch? —Sobre Mitch —contestó, propiciando al fin su recuerdo y asumiendo la pena. A sus espaldas la luz arrancaba destellos de las fotos—. Era muy nervioso cuando nos conocimos. Nadie se acababa de creer que saliéramos juntos. Como el día y la noche, decían. Pero se equivocaban. Tardó bastante, pero una noche se abrió a mí. —Alzó la mirada—. ¿Conoce su infancia? —Huérfano —dijo Rebus. Ella asintió con la cabeza. —Y el internado. —Hizo una pausa —. Lo violaron. Me dijo que a veces había pensado en confesarlo, decírselo a la gente, pero que al cabo de tanto tiempo… no sabía si iba a servir de algo. —Sacudió la cabeza con los ojos llorosos—. Era la persona menos egoísta que he conocido. Pero estaba amargado, y, Dios, yo sé muy bien lo que es sentir eso. Rebus comprendió lo que insinuaba. —¿Su padre? Ella lanzó un bufido. —Dicen de él que es «una institución» en la industria del petróleo. Yo sí que estuve en una institución… internada… —Suspiró hondo sin fingimientos—. Y violada. —Cielo santo —musitó Morton. Rebus sentía latir su corazón y tuvo que hacer un esfuerzo para no alzar la voz. —¿Cuánto tiempo, Jo? Ella alzó la mirada furiosa. —¿Cree que le consentí que me la metiera dos veces? Me largué en cuanto pude. Y no he dejado de correr durante años; pero luego pensé: qué coño, yo no tengo de qué avergonzarme. Yo no tengo nada que ocultar. Rebus asintió con la cabeza. —Por eso existía un vínculo entre usted y Mitch. —Exacto. —¿Y le contó a él su historia? —A cambio de la suya. —¿Y le reveló quién era su padre? —Ella comenzó a asentir con la cabeza, pero se detuvo y tragó saliva—. ¿Y chantajeaba a su padre con la historia del… incesto? —No lo sé. Murió antes de que yo pudiera averiguarlo. —¿Pero su intención era hacerlo? —Supongo —respondió ella encogiéndose de hombros. —Jo, creo que tendrá que hacer una declaración. No ahora; después. ¿De acuerdo? —Me lo pensaré. —Tras una pausa añadió—: No se puede demostrar nada, ¿verdad? —Aún no. «Quizá nunca», se dijo para sus adentros. Se levantó y Morton siguió su ejemplo. Afuera había aumentado el jolgorio en torno al fuego. Había velas temblonas dentro de faroles chinos colgados de los árboles. Ahora los rostros parecían como calabazas naranjas. Joanna Bruce les contempló marchar desde la puerta, inclinada sobre la mitad inferior. Rebus se volvió a decirle adiós. —¿Va a seguir acampada aquí? —A saber —respondió ella alzando los hombros. —¿Le gusta lo que hace? Ella reflexionó un instante. —Es nuestro modo de vida. Rebus sonrió y siguió caminando. —¡Inspector! —Rebus se volvió y vio que el kohl le chorreaba por las mejillas—. ¿Si todo es tan maravilloso por qué la vida es una mierda? Rebus no supo qué contestar. —Que el sol no la pille llorando — replicó por decir algo. Durante el camino de vuelta trató de contestar a la pregunta, pero no pudo. Quizá todo era cuestión de equilibrio, causa y efecto. Donde hay luz tiene que haber oscuridad. Sonaba a sermón. Probó con un mantra de su propia cosecha: So What?[20] de Miles Davis. Pero no parecía venir muy a cuento. Nada a cuento. —¿Por qué no lo denunció? — preguntó Morton frunciendo el ceño. —Porque por lo que a ella atañe no tiene nada que ver con nosotros. Ni siquiera tuvo nada que ver con Mitch; para ella fue una simple metedura de pata. —Más bien parece que le invitaron. —Más valía que hubiera rehusado. —¿Crees que fue obra del mayor Weir? —No estoy seguro. Ni siquiera sé si importa. No nos lleva a ninguna parte. —¿Qué quieres decir? —El mayor se encuentra en ese infierno privado que ella ha construido para los dos. Él sabe que ella está ahí manifestándose contra todo lo que él aprecia… Ese es el castigo y la venganza. Algo a lo que ninguno de los dos puede escapar. —Padres e hijas, ¿eh? —Padres e hijas —aceptó Rebus. Faltas pasadas que difícilmente se olvidan… Estaban agotados cuando llegaron al hotel. —¿Una partida de golf? —dijo Morton. Rebus se echó a reír. —Yo de lo único que sería capaz es de un té y unos bocatas. —Me parece buena idea. Te espero en mi habitación dentro de diez minutos. Les habían arreglado la habitación y había otra vez chocolatinas en la almohada y un albornoz limpio. Rebus se cambió enseguida y telefoneó a recepción por si había mensajes. No preguntó al llegar, pues no quería que Morton se enterara. —Sí, señor —trinó la recepcionista —. Tengo uno para usted. —A Rebus le dio un vuelco el corazón: ella no se había largado sin más—. ¿Quiere que se lo lea? —Sí, por favor. —Dice: «En Burke’s media hora después del cierre. Probé a otra hora, en otro sitio, pero no estaba». Sin firma. —Es igual. Gracias. —A usted, señor. Sí, claro: el negocio es el negocio. Todo el mundo te hace la rosca si eres de una empresa. Pidió línea y llamó a casa de Siobhan, pero respondió el contestador. Probó en St. Leonard y le dijeron que no estaba. Volvió a llamar a su casa y esta vez decidió dejar en el contestador el número de teléfono. Antes de terminar ella descolgó. —¿Para qué pones el contestador si estás en casa? —Digamos que es un filtro — respondió ella—. Así controlo si es un maniático. —Yo no soy de esos. Cuenta. —Primera víctima. Hablé con alguien en la Robert Gordon. La difunta estudió geología, con prácticas en el mar. Los que estudian geología en ese centro consiguen casi siempre empleo en la industria del petróleo, todo el programa está orientado en ese sentido. Como realizó actividades en el mar, hizo un cursillo de supervivencia. Rebus pensaba: simulador de helicóptero, zambullida en una piscina. —Así que estuvo yendo al CSM — añadió Siobhan. —El Centro de Supervivencia en el Mar. —A donde sólo van los que trabajan en el petróleo. Les he pedido por fax la plantilla de profesores y de alumnos. Eso en cuanto a la primera víctima. — Hizo una pausa—. Lo de la segunda víctima cambia totalmente: era mayor, tenía otro tipo de amistades y vivía en otra ciudad. Pero era prostituta, y ya sabemos que muchos hombres de negocios utilizan sus servicios cuando están fuera de viaje. —No lo sabía. —La víctima número cuatro trabajaba en algo vinculado a la industria del petróleo, con lo que nos queda la víctima de Glasgow: Judith Cairns. Diversos empleos, incluida la limpieza a tiempo parcial en un hotel del centro de la ciudad. —Otra vez hombres de negocios. —Así que mañana empezarán a llegarme nombres por fax. Me costó un poco porque protegen a la clientela y todo eso. —Pero tú sabes convencer. —Sí. —Entonces, ¿qué cabe esperar? ¿Un cliente del Fairmount que tenga relación con la Robert Gordon? —Dios lo quiera. —¿A qué hora lo sabrás? —Eso depende del hotel. Quizá tenga que ir allí a espabilarlos. —Te llamaré. —Si sale el contestador, deja un número donde pueda localizarte. —De acuerdo. Hasta luego, Siobhan. Colgó y se dirigió a la habitación de Morton. Jack se había puesto el albornoz. —Igual salgo por ahí vestido así — dijo—. Los bocatas y el café están de camino. Voy a darme una ducha. —Bien. Escucha, Siobhan anda detrás de algo. —Ajá. Parece prometedor… —Caray, y yo me creía cínico. Morton se encogió de hombros, le guiñó un ojo y entró en el cuarto de baño. Rebus aguardó hasta oír correr el agua y a Jack canturreando algo que sonaba a Puppy Love. Su ropa estaba en un sillón. Rebus hurgó en los bolsillos de la chaqueta, encontró las llaves del coche y se las guardó. Se preguntó a qué hora cerraría Burke’s los jueves y qué iba a decirle a Judd Fuller. Pensó que, dijera lo que dijera, Fuller se enfadaría. Dejó de oírse la ducha y a Puppy Love le siguió What Made Milwaukee Famous. A Rebus le gustaban los tíos de gustos eclécticos. Morton salió del baño enfundado en el albornoz haciendo gestos de campeón. —¿Volvemos mañana a Edimburgo? —A primera hora —contestó Rebus. —A afrontar las consecuencias. Rebus no añadió que a lo mejor él las afrontaba mucho antes, y cuando trajeron los bocadillos notó que había perdido el apetito. Tomó café; tenía que estar despierto. Tenía por delante una larga noche y ni siquiera había luna. Un breve recorrido nocturno en coche. Rebus se sentía estimulado por el café; cables sueltos chispeando donde debían estar sus nervios. Pasaba un cuarto de hora de medianoche: había telefoneado a Burke’s para preguntar a qué hora cerraban. —¡No falta mucho, dése prisa! Y colgaron. La música de fondo: Albatross; una tontería de última hora. Dos o tres números de espectáculo y la última oportunidad de ligar con alguien para compartir el desayuno. Momentos desesperados en la pista; tan desesperados a los cuarenta años como a los quince. Albatross. Puso la radio: pop insípido, música máquina y llamadas de oyentes. Y jazz. El jazz estaba bien, muy bien. Incluso en Radio Two. Aparcó cerca de Burke’s y vio un conato de pelea entre dos gorilas que querían zurrar a tres palurdos a quienes sus novias trataban de alejar de allí. —Haced caso a las chicas —musitó Rebus—, que ya habéis demostrado lo que valéis. El altercado desembocó en amenazas e insultos, y los gorilas con los brazos separados del cuerpo volvieron a entrar en el club. Una patada en la puerta y un escupitajo en las ventanas y después salieron corriendo. Se alza el telón y otro fin de semana en la costa nordeste. Rebus cerró el coche y respiró el aire de la noche. Cruzó la calle y se dirigió a Burke’s. La puerta estaba cerrada. Llamó con los nudillos pero no abrían: pensarían que eran los palurdos. Insistió. Alguien asomó la cabeza por la puerta interior; no parecía un cliente, y desapareció gritando algo. Salió un gorila con un manojo de llaves y con cara de desear irse a dormir tras la jornada de trabajo. La puerta chirrió y se abrió dos centímetros. —¿Qué quiere? —gruñó. —Tengo una cita con el señor Fuller. El gorila le miró y abrió del todo. La barra estaba iluminada y los empleados vaciaban ceniceros, limpiaban las mesas y recogían montones de vasos. Con luz, aquello parecía un páramo desolado. Dos que parecían pinchadiscos —coleta y camiseta negra sin mangas— estaban sentados a la barra, fumando y bebiendo cerveza. Rebus se volvió hacia el gorila. —¿Está el señor Stemmons? —¿No ha dicho que la cita era con el señor Fuller? Asintió con la cabeza. —Era por saber si podía ver al señor Stemmons. Así hablaría primero con él; el socio, hombre de negocios y más conservador. —A lo mejor está arriba. Volvieron hacia la entrada y subieron la escalera que conducía a los despachos de Stemmons y Fuller. El gorila abrió una puerta. —Pase. Pasó y se agachó demasiado tarde. Sintió el manotazo en el cuello como una coz y cayó al suelo. Unos dedos le aprisionaban la garganta buscando la carótida. «Contusión cerebral, no — pensó Rebus mientras se le nublaba la vista—. Dios mío, que no haya lesión…». 31 Se despertó medio ahogado. Tragaba espuma y agua por la boca y la nariz. Efervescente, así que no era agua. Cerveza. Movió enloquecido la cabeza y abrió los ojos. Sentía la cerveza en el esófago y trató de vomitarla. Había alguien de pie a su espalda, con la botella vacía en la mano. Una risita. Rebus intentó volverse y notó que le ardían los brazos. Fuego de verdad. Olía a whisky y vio en el suelo una botella rota. Le habían bañado los brazos con whisky y habían prendido fuego. Gritó y se retorció. Un toallazo y las llamas se apagaron. La toalla humeante fue a parar al suelo. Se oyó una carcajada estentórea. Aquello apestaba a alcohol. Era una bodega. Bombillas desnudas y barriles de aluminio, cajas de botellas y vasos. Media docena de pilastras de ladrillo hasta el techo. No estaba atado a una de ellas, sino colgado de un gancho; la cuerda le mordía las muñecas y los brazos iban a descoyuntársele. Apoyó mejor un pie y el que estaba detrás de él tiró la botella de cerveza a un cajón y dio la vuelta para situarse delante. Pelo negro liso con un rizo en la frente y una gran nariz aguileña en un rostro venal. Un diamante brillaba en un diente. Traje oscuro y camiseta. A Rebus no le cupo duda: Judd Fuller. Pero ya era tarde para presentaciones. —Siento no tener el arte de Tony El con las herramientas eléctricas —dijo el norteamericano—. Se hace lo que se puede. —A juzgar por mi situación, lo hace muy bien. —Gracias. Rebus miró en derredor. Estaban solos en el sótano y nadie había pensado en atarle las piernas. Podía dar una patada en los huevos a Fuller y… Fue un puñetazo bajo, justo encima de la ingle. Le habría doblado de haber tenido los brazos libres, pero lo único que hizo por instinto fue plegar las rodillas levantando los pies del suelo. A juzgar por las articulaciones del hombro no era el movimiento más acertado. Fuller se apartó, flexionando los dedos de la mano derecha. —Bien, poli, ¿qué tal va por ahora? —dijo volviendo junto a él. —Por mí, podemos cortar si no le importa. —El único corte te lo vas a llevar tú en el puto cuello. Se volvió hacia él sonriendo y cogió otra botella de cerveza, la abrió rompiéndola en la pared y se bebió la mitad de un trago. El olor a alcohol era asfixiante y los pocos tragos que Rebus había bebido comenzaban a hacer su efecto. Le picaban los ojos y la parte de las manos que habían lamido las llamas. Notaba ampollas en las muñecas. —Tenemos un club precioso —decía Fuller— y todo el mundo se divierte. Puedes preguntar por ahí y verás lo conocido que es. ¿Quién te manda a ti aguar la fiesta? —No sé. —Incomodaste a Erik la noche que hablaste con él. —¿Está él al corriente de esto? —Él no va a saber nada de esto. Erik es más feliz sin saberlo. Tiene úlcera, ¿sabes? Es por las preocupaciones. —No sé por qué. Rebus le miró a la cara. En cierta manera se parecía a Leonard Cohén de joven, no tanto a Travolta. —Eres un estorbo, eso es lo que eres. Un estorbo que hay que eliminar. —No lo entiende, Judd. Esto no es América. No puede hacer desaparecer un cadáver pensando que nadie lo encontrará. —¿Por qué no? —replicó separando los brazos—. De Aberdeen zarpan barcos constantemente. Un peso en los pies y al mar del Norte. ¿Sabes lo hambrientos que están allí los peces? —Lo que sí sé es que se pesca más de lo debido. ¿Quiere que me recoja una red de arrastre? —Segunda opción —prosiguió Fuller alzando dos dedos—: las montañas. Que te encuentren las putas ovejas y te monden hasta los huesos. Hay muchas opciones; no creas que no las conocemos por experiencia. —Hizo una pausa—. ¿A qué has venido aquí esta noche? ¿Qué pensabas que ibas a hacer? —No sé. —Cuando Eve telefoneó… no podía ocultarlo, se le notaba en la voz… Sabía que me estaba jodiendo, incordiándome. Pero la verdad es que yo esperaba algo con más clase. —Lamento decepcionarle. —Pero me alegro de que seas tú. Estaba deseando volver a verte. —Pues aquí me tiene. —¿Qué te ha contado Eve? —¿Eve? No me ha contado nada. Un gancho de través lleva su tiempo y Rebus hizo lo que pudo girándose de lado para evitarlo, pero lo recibió en las costillas. A continuación Fuller le dio un puñetazo en la cara moviendo tan despacio la mano que pudo ver la cicatriz del dorso, un costurón feo y largo. Le había partido un diente, uno de los implantados. Lo escupió con sangre sobre Fuller, que retrocedió un paso sorprendido por el resultado. Rebus sabía que se las ventilaba con alguien a quien cuando menos cabía calificar de imprevisible, la peor clase de psicópata. Sin Stemmons para apaciguarle, Judd Fuller era capaz de todo. —Lo único que hice —ceceó Rebus — fue negociar. Ella concertó la cita y la dejé marchar. —Tiene que haberte dicho algo. —Es dura de pelar. Y de Stanley saqué menos aún. Trataba de parecer derrotado: cosa fácil. Quería que Fuller entrara en el juego. —¿Se han ido los dos juntos? — Fuller casi estallaba de risa—. Tío Joe va a morirse de miedo. —Por no decir algo peor. —Vale, poli. Dime qué es lo que sabes. Por las buenas; y a lo mejor podemos entendernos. —Se aceptan ofertas. Fuller meneó la cabeza. —No creo. Ludo ya te lo insinuó. —Él no tenía precisamente sus mismas cartas. —Pues sí, es cierto. —Fuller le hizo un amago con el cuello roto de la botella y Rebus notó que le rozaba la mejilla—. La próxima vez tendré menos cuidado. Te afearé. Como si a un condenado le importase el aspecto físico. Pero estaba temblando. —¿Tengo pinta de mártir? No hacía más que mi trabajo. ¡Me pagan por ello, no lo hago por amor! —Pero eres perseverante. —¡La culpa es del puto Lumsden que me puso negro! Le vino el curioso recuerdo de la hora de cierre en el Oxford, las noches en que salían de allí tambaleándose y bromeando acerca de que iban a encerrarse en el sótano a bebérselo todo. Ahora, lo único que quería era salir de allí. —¿Qué sabes? —Tenía el vidrio roto a dos dedos de la nariz. Fuller se lo acercó más. Olía a cerveza y notó el frío del cristal—. ¿Recuerdas ese chiste de cómo se puede oler sin nariz? Rebus lanzó un resoplido. —Lo sé todo —espetó. —¿Todo, el qué? —La droga llega de Glasgow, directamente aquí. La vendéis y la enviáis a las plataformas. Eve y Stanley recogen el dinero y Tony El era el delegado de Tío Joe. —¿Pruebas? —Casi inexistentes, sobre todo al estar muerto Tony El y largarse Eve y Stanley. Pero… —Tragó saliva. —¿Pero qué? Rebus no contestó. Fuller arrimó levemente la botella y la apartó. De la nariz brotó sangre. —¡A ver si te desangro vivo! ¿Pero qué? —Pero no importa —replicó Rebus, tratando de secarse la nariz en la camisa. Tenía lágrimas en los ojos. Parpadeó y las lágrimas le rodaron por las mejillas. —¿Por qué no? —dijo Fuller interesado. —Porque hay soplones. —¿Quién? —Sabe que no puedo… Acercó la botella a su ojo derecho y él cerró los dos con fuerza. —¡Vale, vale! —Se detuvo; tan cerca que el vidrio le impedía ver. Respiró hondo. Era el momento de remover la mierda—. ¿Cuántos polis tiene a sueldo? —¿Lumsden? —dijo Fuller con el ceño fruncido. —Ha estado hablando… y alguien ha hablado con él. Casi podía oír el mecanismo del cerebro de Fuller en acción; incluso él tenía que llegar a esa conclusión. —¿El señor H? —dijo Fuller abriendo los ojos por la sorpresa—. El señor H habló con Lumsden, ya lo sé. Pero era por lo de la mujer asesinada… Fuller seguía pensativo. El señor H, el que había pagado a Tony El. Y ahora Rebus sabía quién era el señor H: Hayden Fletcher, a quien Lumsden había interrogado a propósito de Vanessa Holden. Fletcher había pagado a Tony El para que se ocupara de Alian Mitchison; probablemente los dos se habían reunido allí. Quizá los había presentado el propio Fuller. —No es sólo usted. Han hablado Eddie Segal, Moose Maloney… Soltaba los nombres que había mencionado Stanley. —¿Fletcher y Lumsden? —repitió Fuller sin mucho convencimiento y mirando fijamente a Rebus, quien trataba de aparentar que estaba hecho un guiñapo; empresa bien fácil. —Está en marcha una operación de la Brigada Criminal escocesa —dijo Rebus— y tienen a Lumsden y a Fletcher en el bolsillo. —Son hombres muertos —dijo Fuller finalmente. —¿Por qué parar si eso le divierte? Una sonrisa fría, malvada. Fletcher y Lumsden estaban en la lista, pero él estaba allí. —Iremos a dar un paseo —añadió Fuller—. No te preocupes, te has portado bien y será rápido. Un tiro en la nuca. Dejó caer la botella y pisó vidrios al dirigirse a la escalera. Rebus miró a su alrededor rápidamente; no podía saber el tiempo de que disponía. El gancho parecía muy sólido; de momento había aguantado su peso. Si pudiese subir a un cajón para ganar algo de altura quizá podría intentar desatarse. A menos de un metro había uno vacío. Estiró los brazos cuanto pudo con un dolor inaguantable y tentó con el pie; el zapato tocó el borde del cajón y comenzó a arrastrarlo. Fuller había subido la escalera que se cerraba con una trampilla, pero la había dejado abierta. Oía voces en el bar. Estaría tal vez llamando a un gorila o a alguien para que vieran cómo moría. El cajón se atascó en un relieve del suelo y no se movía. Trató de levantarlo con la punta del zapato, pero no podía. Chorreaba sudor, sangre y alcohol. El cajón cedió y pudo acercarlo, se subió encima y soltó la cuerda del gancho; bajó los brazos despacio, como si disfrutara del dolor, notando cómo su sangre corría. Tenía los dedos helados y entumecidos. Mordió los nudos de la cuerda; era imposible deshacerlos. Había muchos vidrios rotos, pero cortarla le llevaría demasiado tiempo. Se agachó a coger una botella rota cuando vio algo mejor. Un mechero corriente de plástico rosa. Probablemente el que usó Fuller para encender el whisky que le había rociado en los brazos. Lo cogió y miró en derredor. El sótano estaba lleno de cajas de botellas. La única salida era la escalera. Vio un trapo, abrió una botella de whisky y lo introdujo por el cuello. No era un cóctel molotov, pero serviría como arma. Una opción era encenderlo y lanzarlo dentro del club para que se disparase la alarma de incendios, con la esperanza de que llegase la caballería. Suponiendo que llegase. Suponiendo que eso impidiera que Fuller… La otra opción era pensar en otra cosa. Miró de nuevo en derredor. Bombonas de gas carbónico, cajas de plástico, trozos de tubos de goma. Colgado en la pared, un pequeño extintor. Lo cogió, lo cebó y se lo puso bajo el brazo para poder subir la escalera con la botella de whisky en las manos. El club estaba desierto y en penumbra. Una bola reflectante giraba arrojando destellos sobre las paredes y el techo. Estaba en el centro de la pista cuando se abrió la puerta, enmarcando a Fuller a contraluz. Llevaba entre los dientes unas llaves de coche que se le cayeron al abrir la boca por la sorpresa. Echó mano al bolsillo de la chaqueta al mismo tiempo que Rebus encendía el trapo y le lanzaba la botella que, describiendo un arco, fue a estrellarse a los pies de Fuller. Una llamarada azul se esparció por el piso. Rebus siguió avanzando con el extintor preparado. Fuller empuñaba la pistola cuando el chorro le alcanzó en pleno rostro para recibir acto seguido un cabezazo de Rebus en la nariz y un rodillazo en los huevos. No era una llave de manual, pero resultó muy eficaz. El norteamericano cayó de rodillas y Rebus le golpeó en la cara y echó a correr, abrió la puerta que daba al mundo y casi cayó en brazos de Jack Morton. —Cristo bendito, tío, ¿qué te han hecho? —Jack, tiene una pistola. Larguémonos de aquí. Echaron a correr hacia el coche. Morton cogió las llaves que Rebus llevaba en el bolsillo, subieron y se alejaron a toda velocidad. Rebus sentía una mezcla desconcertante de emociones, pero sobre todo euforia. —Hueles como una fábrica de cerveza —dijo Morton. —Santo Dios, Jack, ¿cómo llegaste al club? —En taxi. —No, me refiero… —Puedes dar gracias a Shetland — replicó Morton estornudando—. Con aquel viento que hacía pillé un resfriado. Cuando fui a sacar el pañuelo del bolsillo del pantalón vi que no estaban las llaves del coche… ni el coche en el aparcamiento. Y tampoco John Rebus en su camita. —¿Y? —En recepción me repitieron el mensaje que te habían dado, y llamé a un taxi. ¿Qué diablos ha pasado? —Que me han zurrado. —Yo diría que te quedas corto. ¿Quién era el de la pistola? —Judd Fuller, el norteamericano. —Vamos a pedir refuerzos en el primer teléfono que encontremos. —No. Morton se volvió hacia él. —¿No? —Rebus meneaba la cabeza de un lado a otro—. ¿Por qué? —Era un riesgo calculado, Jack. —Pues ya es hora de que te compres otra calculadora. —Creo que dio resultado. Ahora sólo falta dar tiempo al tiempo. Morton se quedó pensativo. —¿Qué intentas, ponerlos a unos en contra de los otros? —Una inclinación de cabeza—. Tú nunca sigues las reglas, ¿verdad? ¿El recado era de Eve? —Otra inclinación de cabeza—. ¿Y decidiste dejarme al margen? ¿Sabes una cosa? Cuando vi que no tenía las llaves me cabreé tanto que estuve a punto de decir: «A tomar por culo, que haga lo que quiera; que se juegue el pellejo». —A punto he estado. —Eres un gilipollas de órdago. —Años de intensa práctica, Jack. Anda, para y desátame. —Te prefiero atado. ¿Vamos a urgencias o llamamos a un médico? —No hace falta. La nariz había dejado de sangrarle y el diente roto no le dolía. —Bueno, ¿y qué has hecho allí? —Le di cuerda a Fuller y averigüé que Hayden Fletcher pagó al asesino de Alian Mitchison. —¿Y no había un modo mejor de hacerlo? —Morton movió la cabeza lentamente—. Aunque llegase a los cien años seguiría sin entenderte. —Me lo tomo como un cumplido — dijo Rebus descansando en el reposacabezas. En el hotel decidieron que debían marcharse de Aberdeen. Rebus se dio un baño y Morton le examinó las heridas. —Ese Fuller es todo un sádico. —Pidió disculpas al empezar —dijo Rebus mirando en el espejo su sonrisa mellada. Le dolía todo el cuerpo, pero estaba vivo, y para eso no necesitaba un médico. Metieron sus cosas en el coche, firmaron la cuenta y se marcharon. —Vaya colofón a las vacaciones — comentó Morton. Pero su interlocutor ya se había dormido. Cuando tuvo reducida la lista a cuatro individuos y cuatro empresas llegó el momento de utilizar la «clave»: Vanessa Holden. Los otros sospechosos resultaron demasiado viejos, y el apellidado Alex era una mujer. John Biblia llamó desde su despacho con la puerta cerrada. Tenía ante sí el bloc de notas. Cuatro empresas, cuatro individuos. Eskflo LancerTech Gribbin’s Yetland James Mackinley Martin Davidson Steven Jackobs Oliver Howison Llamó a la empresa de Vanessa Holden. Contestó una recepcionista. —Buenas —dijo—. Aquí el DIC de Queen Street, sargento Collier. Una pregunta: ¿ustedes han hecho algún trabajo para Eskflo Fabrication? —¿Eskflo? Le paso al señor Westerman. John Biblia anotó el nombre y cuando Westerman se puso al aparato le repitió la pregunta. —¿Tiene algo que ver con Vanessa? —inquirió el hombre. —No, señor. Ya me enteré de lo de la señorita Holden, y es muy lamentable. Mi más sentido pésame y el de todos mis compañeros —añadió mirando las paredes del despacho—. Perdone que tenga que llamar en estas circunstancias. —Gracias, sargento. Ha sido un duro golpe. —Claro. Tenga la seguridad de que seguimos varias líneas de investigación sobre el caso de la señorita Holden. Pero mi pregunta tiene relación con una estafa. —¿Una estafa? —No es nada relacionado con ustedes, señor Westerman, pero es que estamos investigando en diversas empresas. —¿Y Eskflo es una de ellas? —Efectivamente. —John Biblia hizo una pausa—. Entiéndame, se lo digo de manera estrictamente confidencial. —Sí, sí, por supuesto. —Bien, las empresas que me interesan son… —Fingió remover papeles, sin apartar la vista del bloc de notas—. Aquí está: Eskflo, LancerTech, Gribbin’s y Yetland. —Para Yetland hicimos hace poco un trabajo —dijo Westerman—. No, un momento… Aspirábamos a un contrato pero no lo conseguimos. —¿Y con las otras? —Escuche, ¿quiere que le llame? Tendré que mirar los archivos. En este momento no recuerdo bien. —Es natural, señor. Tengo que salir a un servicio… ¿Le parece si le vuelvo a llamar dentro de una hora? —O le llamo yo cuando lo tenga. —Yo volveré a llamar, señor Westerman. Muchas gracias. Colgó y se mordió una uña. ¿Llamaría Westerman al DIC de Queen Street preguntando por el sargento Collier? Le daría cuarenta minutos. Pero, al final, le dio treinta y cinco. —¿Señor Westerman? He terminado antes de lo que pensaba. No sé si habrá podido averiguar algo… —Sí. Creo que tengo lo que quiere. John Biblia se concentró en el tono de voz para captar cualquier inflexión de duda o recelo que pudiera alimentar Westerman sobre su identidad. Ni la más mínima. —Como le dije —siguió Westerman —, intentamos firmar un contrato con Yetland pero no lo logramos. Fue en marzo. Y Lancer… Les hicimos un panel de exposición en febrero. Tenían un puesto en el congreso de seguridad marítima. John Biblia consultó la lista. —¿Y sabe por casualidad quién fue el contacto? —Lo siento. Vanessa trató con ellos. Sabía tratar muy bien con los clientes. —¿No le suena por casualidad el nombre de Martin Davidson? —Me temo que no. —No se preocupe. ¿Y las otras dos empresas? —Sí, para Eskflo hemos trabajado hace tiempo, hará un par de años. Y Gribbin’s…, con toda franqueza, no sé quiénes son. John Biblia encerró en un círculo el nombre de Martin Davidson y trazó un interrogante junto al de James Mackinley: ¿un intervalo de dos años? Lo dudaba, pero podía ser. Decidió que Yetland era una tercera posibilidad remota, pero para estar seguro… —¿Y los de Yetland trataron con usted o con la señorita Holden? —Vanessa estaba por entonces de vacaciones. Fue después del congreso y estaba agotada. John Biblia tachó Yetland y Gribbin’s de la lista. —Señor Westerman, ha sido muy amable. Le estoy muy agradecido. —No hay de qué. Una cosa, sargento. —Diga usted. —Si atrapan a ese cabrón que mató a Vanessa déle una de mi parte. Dos Davidson en el listín telefónico, un James Mackinley y dos J. Mackinley. Apuntó las direcciones. Y otra llamada; esta a Lancer Technical Support. —Hola, aquí la Cámara de Comercio. Una pregunta: estamos confeccionando una base de datos sobre las empresas de la localidad relacionadas con la industria del petróleo. LancerTech sería una de ellas, ¿no? —Ah, sí —respondió la recepcionista—, desde luego. Por la voz parecía algo cansada. Ruido de fondo: personal hablando, fotocopiadora y el timbre de un teléfono. —¿Podría darme más detalles? —Pues… hacemos… diseñamos sistemas de seguridad de plataformas petrolíferas, barcos de apoyo… — Sonaba como si lo leyera en un folleto —. Ese tipo de cosas. —Tomo nota —dijo John Biblia—. Si trabajan en temas de seguridad, ¿se supone que tienen relación con ITRG? —Ah, sí, mucha relación. Colaboramos en media docena de proyectos y dos personas de la empresa trabajan allí a temporadas. John Biblia subrayó el nombre de Martin Davidson. Dos rayas. —Gracias. Adiós —dijo. Dos M. Davidson en el listín. Uno quizá fuese mujer. Podía telefonear, pero con ello pondría en guardia al Advenedizo… ¿Qué haría con él? ¿Qué quería hacer con él? Había iniciado aquella faena enojado, pero ahora estaba tranquilo… y sentía más que curiosidad. Podía llamar a la policía; la llamada anónima que estaban esperando. Pero ahora ya sabía que no iba a hacerlo. En cierto momento había dado por supuesto que podía eliminar al miserable y reanudar su vida como antes, pero era imposible. El Advenedizo lo había cambiado todo. Comprobó el nudo de la corbata. Arrancó la hoja del bloc y la rompió en pedacitos que dejó caer en la papelera. Se preguntaba si no hubiera debido quedarse en Estados Unidos. No, siempre había sentido nostalgia por su tierra natal. Recordaba una de las primeras teorías sobre su persona: que había sido miembro de la secta Exclusive Brethren. En cierto modo todavía lo era. Y pensaba seguir siéndolo. El conocimiento es una gracia, pero el camino de trasgresión es duro. Duro; era duro y siempre lo sería. Se preguntó si conocía bien al Advenedizo. Lo dudaba y no estaba muy seguro de que quisiera hacerlo. La verdad era que ahora estaba allí y no sabía lo que quería. Pero sabía lo que necesitaba. 32 Hicieron un aterrizaje de emergencia en Arden Street a la hora del desayuno, aunque ninguno de los dos tenía ganas de tomar nada. Rebus había cogido el volante en Dundee para que Jack echara una cabezada de una hora en el asiento trasero. Era como volver a casa después de una de aquellas noches dando vueltas en coche, con las calles tranquilas y los conejos y los faisanes en las granjas. El momento más limpio del día antes de que todos comenzasen a ensuciarlo otra vez. Al abrir la puerta vio correo en el suelo, y en el contestador había tantos mensajes que la luz roja parecía fija. —No se te ocurra largarte —dijo Morton antes de entrar en su habitación sin cerrar la puerta. Rebus se preparó un café y se dejó caer en el sillón junto a la ventana. Las ampollas de las muñecas parecían urticaria y tenía la nariz taponada de sangre. —Bueno —dijo mirando a los peatones—, salió mejor de lo que cabía esperar. Cerró los ojos cinco minutos. El café estaba frío cuando volvió a abrirlos. Sonaba el teléfono y lo cogió antes de que saltara el contestador. —Diga. —El DIC se despierta. Es como una película de Ray Harryhausen. —Pete Hewitt de Howdenhall—. Escuche, no debería decírselo, pero oficiosamente… —¿Qué? —Todos esos análisis forenses que le han hecho: nada. Supongo que se lo comunicarán oficialmente, pero pensé que le tranquilizaría. —Ojalá pudieses, Pete. —¿Una mala noche? —Otra más para la posteridad. Gracias, Pete. —Adiós, inspector. Rebus colgó y llamó a Siobhan. Salió el contestador. Dijo que estaba en casa y marcó otro número. En este contestaron. —Diga —contestó una voz somnolienta. —Buenos días, Gill. —¿John? —Vivito y coleando. ¿Qué tal ha ido? —Interrogué a Malcolm Toal y creo que es un tesoro; bueno, cuando no se da cabezazos contra las paredes del calabozo, pero… —¿Pero? —He pasado el caso a la brigada de allí. Al fin y al cabo, son los especialistas. —Tras un silencio—: ¿John? Escucha, lo siento si crees que me he rajado… —No, si me estoy riendo, Gill. Has hecho bien. Tendrás tu parte de gloria y que ellos hagan el trabajo sucio. Vas aprendiendo. —Será que tengo un buen maestro. —No, qué va —replicó él riendo. —John…, gracias… por todo. —¿Quieres que te diga un secreto? —¿Qué? —Ya no bebo. —Estupendo. Eso sí que es una sorpresa. ¿Cómo ha sido? En ese momento entró Morton bostezando y rascándose la cabeza. —He tenido un buen maestro — contestó colgando. —He oído el teléfono —dijo Morton —. ¿Hay café? —En la cafetera. —¿Quieres uno? —Vale. Rebus fue al vestíbulo y recogió el correo. Había un sobre más grueso que los demás con sello de Londres. Lo abrió mientras iba a la cocina. Dentro, otro sobre grueso con su nombre y dirección. Y, además, una hoja con una nota. Se sentó a la mesa y la leyó. Era de la hija de Lawson Geddes. Mi padre dejó ese sobre diciéndome que se lo enviara. Acabo de volver de Lanzarote a donde fui para arreglar el entierro, vender la casa de mis padres y ordenar y recoger sus cosas. Como recordará, mi padre era un poco urraca. Perdone que haya tardado más de lo debido en enviárselo, pero espero que comprenda. Espero que usted y su familia se encuentren bien. Estaba firmada Aileen Jarrold (de soltera, Geddes). —¿Qué es? —preguntó Morton cuando Rebus abría ya el segundo sobre y leía las dos primeras líneas. Alzó la mirada hacia Morton. —Una nota muy larga de un suicida —dijo—. De Lawson Geddes. Jack Morton se sentó y la leyeron juntos. John: escribiendo conciencia suicidarme. que era Aquí me tienes con plena de que voy a Siempre decíamos una solución de cobardes, ¿recuerdas? Ahora no estoy tan seguro, pero tengo la impresión de que más que cobarde soy egoísta, egoísta porque sé que los de la tele están revolviendo lo de Spaven, incluso han enviado un equipo a la isla. No lo hago por Spaven, sino por Etta. La echo de menos y quiero ir con ella, aunque la vida en el otro mundo no sea más que mis huesos junto a los de ella. A medida que leía iba retrocediendo en el tiempo. Oía la voz de Lawson y le veía entrar fanfarrón en la comisaría o en un pub como si fuera el amo, saludando a todos aunque no los conociera… Morton se levantó un instante y volvió con dos tazas de café. Continuaron leyendo. Muerto Spaven y yo fuera de juego, sólo quedas tú para que te acosen los de la tele. No me gusta pensarlo… Sé que tú no tienes nada que ver con el caso. Por eso te escribo esta carta después de tantos años para intentar aclarar las cosas. Enséñala a quien creas conveniente si es preciso. Dicen que los moribundos no mienten y quizás acepten que lo que sigue es la verdad tal como yo la viví. Conocí a Lenny Spaven en la Guardia Escocesa. Siempre se metía en líos, y siempre acababa arrestado o en el calabozo. Además, era un gandul y de ahí que se relacionara con el cura. Spaven iba los domingos a la iglesia (digo «iglesia» cuando en Borneo era en realidad una caseta prefabricada). Supongo que hay muchos lugares que son iglesias a los ojos de Dios. A lo mejor se lo pregunto cuando lo vea. Afuera hace treinta y pico grados y estoy bebiendo whisky escocés, el ardiente usquebaugh. Sabe mejor que nunca. Rebus sintió el sabor fuerte del agua de fuego en el paladar. Jugarretas de la memoria. A Lawson le gustaba el Cutty Sark. Spaven ayudaba al cura; ponía los misales en las sillas y al final de la misa los contaba. Tú sabes que en el Ejército hay cabrones que roban misales y de todo. No había muchos feligreses y si la cosa se ponía fea venían algunos más a pedir a Dios que no acabasen tiesos dentro de un ataúd. Bien, como digo, Spaven tenía un chollo. Yo no tenía nada en común con él ni con los beatos. Bien, hubo un asesinato; cerca del campamento apareció muerta una prostituta y los nativos dijeron que era del kampong y nos echaron la culpa. Hasta los gurkas pensaban que había sido un soldado inglés. Se hizo una investigación civil y militar. Fue muy curioso, figúrate, pasábamos las de Caín matando gente a mansalva — para eso nos pagaban— y de repente se investigaba un asesinato. En fin, no descubrieron al culpable, pero el caso es que a la puta la estrangularon y desapareció una de sus sandalias. Rebus pasó la página. Bueno, todo eso quedó atrás. Volví a Escocia, me hice policía y vivía feliz. Hasta que me vi arrastrado en el caso de John Biblia. Recordarás que no le llamamos John Biblia hasta mucho más tarde. Fue después de la tercera víctima cuando se supo el detalle de que citaba versículos de la Biblia. Y entonces la prensa le puso ese apodo. Bien, cuando se me ocurrió pensar en alguien que citaba la Biblia, estrangulador y violador, me acordé de Borneo. Fui a ver a mi jefe y se lo conté. Me dijo que era una coincidencia descabellada, pero que podía seguir la pista en mi tiempo libre si quería. Tú sabes, John, que me gustan los retos. Además, tenía pensado un atajo: Lenny Spaven. Sabía que había vuelto a Escocia y que tendría información sobre todos los que iban a la iglesia. Así que me puse en contacto con él, pero estaba peor que nunca y no quiso saber nada. Tú sabes que soy persistente y él se quejó de ello a mi jefe. Me advirtieron que me calmara, pero yo no estaba dispuesto. Sabía lo que quería y me constaba que Lenny tendría fotos de la época de Borneo, quizá con otros de los que iban a la iglesia, y quería enseñárselas a la mujer que había ido en el taxi con John Biblia. Quería comprobar si reconocía a alguno. Pero el maldito Spaven me ponía obstáculos para todo. Finalmente conseguí unas fotos. Me costó lo mío; tuve que hablar con el Ejército para localizar al cura de marras. Tardé semanas. Rebus miró a Morton. —Las fotos que nos enseñó Ancram —dijo. Enseñamos las fotos a testigos oculares. Ten en cuenta que eran instantáneas de hacía ocho o nueve años y, además, no muy buenas, y algunas estaban estropeadas. La mujer dijo que no estaba segura y añadió que uno «se parecía a él», según sus propias palabras. Pero como dijo mi jefe, había centenares de hombres en todo el mundo que tenían cierto parecido físico con el asesino, y ya habíamos interrogado a muchos de ellos. Pero yo no acababa de quedarme contento. Conseguí averiguar el nombre del sospechoso; se llamaba Ray Sloane —un nombre muy poco frecuente— y no fue difícil localizarlo. Pero había desaparecido. Después de vivir en una habitación amueblada de Ayr y de trabajar fabricando herramientas, se había despedido hacía poco y nadie sabía adónde había ido. Yo estaba plenamente convencido de que podía ser el hombre que buscábamos, pero no logré convencer a mi jefe para hacer lo que fuese para dar con él. John, de todo el retraso en la investigación iniciada con el Ejército tuvo la culpa Spaven. Si él hubiese colaborado, habría dado con Sloane antes de que hubiera tenido tiempo de largarse. Estoy seguro; lo sé. Habría podido cazarle. Pero, por el contrario, me quedé con las ganas, frustrado, y lo dije claramente. El jefe me apartó de la investigación y se acabó. —Se te enfría el café —dijo Morton. Rebus dio un trago y pasó la página. O al menos hasta que Spaven volvió a aparecer en mi vida al trasladarse a Edimburgo casi al mismo tiempo que yo. Era como si me persiguiera y yo no le podía perdonar lo que me había hecho. Es más, a medida que pasaba el tiempo mayor era mi despecho. Por eso quise imputarle lo de Elsie Rhind. Lo confieso, a ti y a quien lea esta carta, que le tenía tantas ganas que era como una bola en el estómago, algo que sólo podía eliminar la cirugía. Cuando me dijeron que le dejara tranquilo, no hice caso. Cuando me aconsejaron que le eludiese, le busqué las vueltas. Le seguí, en mi tiempo libre, yendo tras sus pasos un día y otro. Estuve casi tres días sin dormir, pero valió la pena cuando un día le vi dirigirse a aquel garaje, un sitio que no conocíamos. Estaba eufórico, en la gloria. Por eso fui a toda prisa a tu casa y te arrastré al lugar. Tú me mencionaste lo de la orden de registro y te dije que no fueras idiota. Te presioné mucho, chantajeándote con la amistad; estaba enfebrecido y habría hecho cualquier cosa, y una de ellas fue transgredir el reglamento que ahora veo que entorpece a la policía y protege a los delincuentes. Así que entramos y vimos aquellos montones de cajas robadas en la fábrica de Queensferry. Y el bolso, que resultó ser de Elsie Rhind. Estuve a punto de caer de rodillas dando gracias a Dios. Sé lo que pensaron muchos, tú incluido. Pensaron que lo había puesto yo. Bien, te juro en mi lecho de muerte (bueno, estoy escribiendo en una mesa) que no. Lo encontramos por las buenas, a pesar de que vulnerásemos el reglamento. Pero date cuenta de que esa prueba fundamental no habría sido admitida por haberla encontrado del modo que lo hicimos, que es por lo que te convencí —aunque tú te resistías — para que declarases la historia que inventé. ¿Si lo siento? Sí y no. Para ti ahora será muy molesto, John, y debe de haberte costado mucho haberlo tenido que asumir durante todos estos años. Pero capturamos al asesino y para mí —he pasado Dios sabe cuánto tiempo pensando en ello, reviviéndolo, rememorando mi forma de actuar— es lo que realmente importa. John, espero que todo este asunto se calme. Spaven no merece la pena. Nadie piensa en Elsie Rhind, ¿a que no? La víctima siempre pierde. Que Elsie Rhind se apunte este tanto. Por mucho que un malhechor sepa escribir no deja de ser lo que es. Los jefes de los campos de concentración leían por la noche a los clásicos y escuchaban música de Beethoven. Los monstruos pueden hacerlo. Ahora lo sé. Lo sé a costa de Lenny Spaven. Tu amigo Lawson. Morton dio unas palmaditas a Rebus en la espalda. —Con esto te deja libre de toda sospecha, John. Se la pasas a Ancram por las narices y se acabó. Rebus asintió con la cabeza, deseando poder sentir alivio u otra emoción sensible. —¿Qué sucede? —preguntó Morton. —Esto —respondió Rebus golpeando las hojas—. Vamos, que casi todo es verdad, probablemente, pero no deja de ser una mentira. —¿Cómo? Rebus se lo quedó mirando. —Lo que encontramos en el garaje… lo vi en casa de Elsie Rhind la primera vez que fuimos allí. Lawson debió de cogerlo después. —¿Estás seguro? —dijo Morton sin entender nada. —No —replicó Rebus levantándose —. ¡No estoy seguro, y eso es lo jodido del caso! ¡Que jamás estaré seguro! —Ten en cuenta que hace veinte años y la memoria falla. —Lo sé. Tampoco entonces estaba seguro de haberlo visto antes… Quizás era otro bolso y otro sombrero. Volví a la casa a echar otro vistazo, cuando Spaven ya estaba preso, y busqué el bolso y el sombrero que había visto… pero no los encontré. Ah, mierda, a lo mejor no los vi en realidad y pensé que sí. El hecho es que creo que los había visto. Siempre he pensado que a Lenny Spaven le tendieron una trampa… y me he callado. —Volvió a sentarse—. No se lo había dicho a nadie hasta ahora. — Fue a coger la taza, pero le temblaba la mano—. Delírium trémens —añadió forzando una sonrisa. Jack Morton estaba pensativo. —¿Y qué puede importar? —dijo por fin. —¿Quieres decir si estoy en lo cierto o no? Por Dios, Jack, no lo sé. — Rebus se restregó los ojos—. Hace tanto tiempo… ¿Importa que el asesino haya quedado impune? Aunque en su momento lo hubiese denunciado, habría valido para librar a Spaven pero no habríamos capturado al verdadero culpable, ¿no? —Suspiró—. Le he estado dando vueltas todos estos años y ya no puedo más. —Ha llegado el momento de dejarlo. Rebus sonrió sincero. —Tal vez tengas razón. —Lo que no entiendo… es por qué el propio Spaven no explicó nada. Me refiero a que no toca el tema en su libro. Podría haber explicado por qué Geddes la tenía tomada con él. Rebus se encogió de hombros. —Mira a Weir y su hija —dijo. —¿Quieres decir que era algo personal? —No lo sé, Jack. Morton cogió la carta y pasó las páginas. —Es interesante lo de las fotos de Borneo. Ancram creía que eran relevantes porque se veía en ellas a Spaven. Y ahora resulta que es por ese tal Sloane al que Geddes seguía la pista. —Morton miró su reloj—. Tenemos que pasar por Fettes a enseñarle esto a Ancram. Rebus asintió con la cabeza. —Sí, vamos; pero primero voy a fotocopiarlo. Como tú dices, Jack, quizá no acabe de creérmelo, pero está todo ahí en negro sobre blanco. —Levantó la mirada hacia su amigo—. Suficiente para Justicia en directo. Ancram estaba a punto de estallar. Su irritación era tal que había estado paseando de arriba abajo por el despacho. Su voz fue como la primera fumarola de un volcán. —¿Esto qué es? Rebus le presentaba una hoja doblada. En el despacho estaban los tres: Ancram sentado y Rebus y Morton de pie. —Léalo —dijo Rebus. Ancram se le quedó mirando y desdobló la nota. —Es la baja —añadió Rebus—. Dos días de dolor de estómago. El doctor Curt fue taxativo y me ordenó estar aislado. Dijo que podía ser contagioso. Ancram replicó casi en un susurro: —¿Desde cuándo los médicos privados dan notas por escrito? —No ha visto las colas en mi ambulatorio. Ancram hizo una bola con la nota. —Tiene fecha y todo —dijo Rebus, que había pasado por la clínica del doctor Curt antes de dirigirse al norte con Eve. —Cállese, siéntese y escuche mientras le explico que esto es una reprimenda oficial. Y no crea que la cosa va a quedar así. —Señor, tal vez debiera leer esto primero —dijo Morton entregándole la carta de Geddes. —¿De qué se trata? —Para que la cosa no quede así, señor —añadió Rebus—. Creo que es la madre del cordero. Mientras usted lo asimila quizá yo podría echar un vistazo a los archivos. —¿Por qué? —Por esas fotos de Borneo. Me gustaría darles una ojeada. Al leer las primeras líneas de la confesión de Geddes, Ancram se quedó de piedra. Rebus habría podido salir del despacho sin que lo advirtiese llevándose los archivadores. Pero no, sacó las fotos del sobre y se puso a examinarlas, leyendo los nombres en el reverso. En una de ellas, el tercero por la izquierda estaba marcado: recluta Sloane, R. Rebus miró su cara borrosa. Además de haberse mojado, estaba desenfocada. Un joven barbilampiño, con menos de veinte años y sonrisa un poco torcida, quizá por algún defecto en los dientes. John Biblia tenía un diente torcido, según los testigos. Rebus asintió con la cabeza. Aquello era forzar al máximo las pruebas, algo que Lawson Geddes había hecho muchas veces cuando trabajaba con él. Sin saber exactamente por qué, y comprobando antes que Ancram siguiera enfrascado en la lectura de la carta, se guardó la foto en el bolsillo. —Bien —dijo por fin Ancram—, es evidente que tendremos que hablarlo. —Evidentemente, señor. Entonces, ¿no hay interrogatorio hoy? —Sólo un par de preguntas. Primera: ¿qué demonios ha pasado con su nariz y sus dientes? —Tropecé con un puño. ¿Algo más, señor? —Sí. ¿Qué demonios ha estado haciendo con Jack? Rebus se volvió y comprendió por qué Ancram se lo preguntaba: Jack Morton se había quedado dormido en la silla. —Entonces, es la gran oportunidad — dijo Morton. Habían ido al bar Oxford por ir a algún sitio. Rebus pidió dos zumos de naranja y se volvió hacia Morton. —¿Quieres algo de desayuno? — Morton asintió—. Y cuatro bolsas de patatas del sabor que sea —cantó Rebus a la camarera. Levantaron los vasos, brindaron y bebieron. —¿Te apetece un cigarrillo? —dijo Morton. —Sería capaz de matar por uno — contestó Rebus riendo. —Bien —dijo Morton—, ¿qué se ha conseguido? —Depende —respondió Rebus. Se había estado preguntando lo mismo. Quizá la brigada de Aberdeen había detenido a los narcotraficantes: Tío Joe, Fuller, Stemmons. O tal vez antes de eso Fuller se había ocupado de Ludovic Lumsden y Hayden Fletcher. Quizás Hayden Fletcher era cliente de Burke’s. Allí se había reunido con Tony El, y a lo mejor este le pasaba talco nasal. Tal vez Fletcher era la clase de tipo que alternaba con gángsteres… Había gente así. Sabiendo que el mayor estaba preocupado y que el problema era Alian Mitchison… no habría sido nada difícil hablar con Tony El, y este sin duda habría aprovechado la ocasión de ganarse un dinero… A saber si no era el mayor Weir en persona quien había ordenado la muerte de Mitch. En cualquier caso, impune no quedaría; la hija se encargaría de ello. Quizás él, en el último momento, habría quitado la bolsa de la cabeza a la víctima, aconsejándole que se olvidase de T-Bird Oil. Todo parecía formar parte de un esquema más amplio, en el que los accidentes se sucedían, concatenados. Padres e hijas, padres e hijos, infidelidades, ilusiones que a veces llamamos recuerdos. Antiguos errores enconados o inventados a partir de falsas confesiones. Cadáveres arrumbados hace años y olvidados por todos menos por los asesinos. La historia que se estropea o pierde nitidez como una fotografía antigua. Finales… disparatados. Se muere, se desaparece o se cae en el olvido. Y no queda más que un nombre en el reverso de una foto. A veces ni eso. Jethro Tull: Living in the Past[21]. Hacía tiempo que Rebus era un esclavo de eso. Por culpa del trabajo. Como policía, vivía en el pasado de la gente: crímenes cometidos antes de haber nacido; recuerdos de testigos de los que uno se apropia. Se había convertido en historiador y la condición se había infiltrado en su vida privada. Fantasmas, pesadillas, ecos. Pero quizás ahora tenía una oportunidad. Como Jack, que había sabido empezar de nuevo. Semana de buenas noticias. Sonó el teléfono y lo cogió la camarera; hizo un gesto a Rebus con la cabeza y se lo pasó. —Diga. —Te he llamado antes a casa y he decidido probar en tu segundo hogar. Era Siobhan. Rebus se irguió. —¿Qué has averiguado? —Un nombre: Martin Davidson. Estuvo en el Fairmount tres semanas antes del asesinato de Judith Cairns. Su cuenta se cargó a la empresa, LancerTech. Está en Altens, en las afueras de Aberdeen. Diseñan elementos de seguridad para las plataformas y cosas por el estilo. —¿Has hablado con ellos? —En cuanto supe el nombre. No te preocupes, que a él no le mencioné. Sólo les hice un par de preguntas genéricas y la recepcionista me dijo que era la segunda persona en dos días que preguntaba lo mismo. —¿Y quién era la otra persona? —Me dijo que de la Cámara de Comercio. Guardaron silencio. —¿Y Davidson concuerda con lo de Robert Gordon? —Dio unos cursillos a principios de año. Su nombre formaba parte de la plantilla. Una relación sólida. Para Rebus era como un puñetazo. Aferraba el aparato muy tenso. —Hay más —decía Siobhan—. Ya sabes que los hombres de negocios suelen alojarse siempre en hoteles de una misma cadena. Bien, el Fairmount tiene otro establecimiento aquí, y Martin Davidson de LancerTech se alojó en él la noche en que asesinaron a Angie Riddell. Rebus volvió a ver su foto: Angie. Esperaba que por fin descansara en paz. —Siobhan, eres genial. ¿Se lo has contado a alguien más? —Sólo a ti. Fuiste tú quien me dio la información. —Era una simple corazonada. Podía haber quedado en nada. El mérito es tuyo. Escucha, explícale a Gill Templer, que es tu jefa, lo que me has dicho a mí y que ella lo pase al equipo de John Biblia. Sigamos el reglamento. —¿Es él, verdad? —Tú haz correr la noticia y no te dejes arrebatar el mérito. Luego, ya veremos, ¿vale? —Sí, señor. Colgó y le contó a Morton lo que acababa de saber. Permanecieron en la barra tomándose los zumos y mirando al espejo. Despacio, primero, y luego con nerviosismo, Rebus fue el primero en decir lo que los dos pensaban. —Tenemos que ir allí, Jack. Necesito ir. Jack Morton le miró asintiendo con la cabeza. —¿Conduces tú o conduzco yo? 33 En el listín telefónico de Aberdeen de British Telecom figuraban dos Martin Davidson. Pero era viernes por la tarde y lo más probable es que aún estuviera en el trabajo. —No es seguro que vayamos a encontrarle en Altens —dijo Morton. —De todos modos, vamos. Durante todo el camino lo único que pensaba Rebus era que tenía que ver a Martin Davidson, no necesariamente hablar con él; sólo clavarle la vista encima. Verle. Quería ese recuerdo. —A lo mejor está trabajando en la oficina o en el Centro de Seguridad en el Mar —insistió Morton—. A saber si está en Aberdeen. —De todos modos, vamos —repitió Rebus. El polígono industrial de Altens estaba al sur de Aberdeen y así lo señalaba el indicador de la A92. A la entrada había un plano y por él se guiaron para llegar hasta LTS, Lancer Technical Support. Llegaron hasta un punto en que una fila de coches bloqueaba la carretera. Rebus bajó a ver qué pasaba y ojalá no lo hubiera hecho. Eran coches de policía, sin rótulo, pero se oían los sonidos de sus radios. Siobhan había pasado la información y el resultado no se había hecho esperar. Un policía de paisano fue hacia él. —¿Qué demonios hacen aquí? Rebus se encogió de hombros con las manos en los bolsillos. —¿Observador… oficioso? —dijo. El inspector jefe Grogan entrecerró los ojos. Pero su mente estaba en otra parte y no tenía tiempo para discutir, ni ganas. —¿Está ahí? —preguntó Rebus, señalando con la cabeza el edificio de LTS, la clásica nave industrial sin ventanas de techo ondulado. Grogan negó con la cabeza. —Hemos venido a todo gas, pero por lo visto hoy no ha ido a trabajar. —¿De permiso? —preguntó Rebus con el ceño fruncido. —No ha avisado. Llamaron desde la centralita a su casa, pero no contesta. —¿Van ahora para allá? Grogan asintió. Rebus no le preguntó si podían ir con ellos, porque se lo habría negado. Pero una vez estuviera en marcha la caravana, nadie iba a percatarse de que había un coche de más al final de la cola. Volvió a subir al Peugeot y, mientras Morton daba marcha atrás, le explicó lo que harían. Jack Morton aparcó un momento para aguardar a que los coches de policía dieran la vuelta para salir del polígono y a continuación ellos fueron detrás. Tomaron dirección norte hacia Dee por Anderson Drive, cruzando ante otros edificios de la Universidad Robert Gordon y diversas sedes de empresas petroleras hasta salir de Anderson Drive, pasar ante la Summerhill Academy e internarse en la maraña urbanizada de las afueras con sus zonas verdes. Un par de coches abandonó la caravana, probablemente para dar un rodeo y llegar a la casa de Davidson por la dirección opuesta, bloqueando su posible huida. Vieron las luces de los coches al frenar y detenerse en una calle. Se abrieron las portezuelas y comenzaron a apearse policías. Breve entrecruce de instrucciones y órdenes de Grogan señalando a izquierda y derecha. Casi todos dirigían sus miradas a una casa con las cortinas de las ventanas echadas. —¿Crees que ha huido? —dijo Morton. —Vamos a ver —dijo Rebus desabrochándose el cinturón de seguridad y abriendo la portezuela. Grogan enviaba a unos agentes a las casas contiguas, unos para que indagasen y otros para que rodeasen la casa del sospechoso. —Esperemos que no sea una persecución endemoniada —musitó Grogan. Vio a Rebus pero sin percatarse del todo de su presencia. —Los hombres están preparados, señor. La gente había salido de las casas preguntándose qué sucedía. Rebus oyó a lo lejos la campanilla de un vendedor de helados. —Unidad de respuesta armada preparada, señor. —No creo que haga falta. —Tiene toda la razón, señor. Grogan estornudó, se pasó un dedo por la nariz y escogió a dos hombres para que le acompañasen a la puerta del sospechoso. Tocó el timbre y todos contuvieron la respiración. Volvió a llamar. —¿Qué se ve por atrás? Respuesta por la radio: —Están echadas las cortinas y no se oye ningún ruido. Igual que por delante. —Que llamen a un juez y pidan una orden de registro. —Muy bien, señor. —Y mientras tanto que echen la puñetera puerta abajo. El oficial asintió con la cabeza, hizo una señal y abrieron el maletero del coche, un auténtico repertorio de herramientas de construcción. Sacaron la maza y con tres golpes estuvo la puerta abierta. Diez segundos después pedían una ambulancia a gritos. Y diez segundos después alguien sugirió que mejor un coche funerario. Morton era un buen policía: en el maletero de su coche llevaba todo lo necesario para abordar el escenario de un crimen, incluidos chanclos, guantes y toda clase de monos de plástico de esos que te hacen parecer un condón ambulante. Los agentes estaban fuera de la casa para no contaminar el escenario, apiñados en la puerta tratando de ver algo. Cuando Rebus y Morton se abrieron paso nadie se lo impidió, pues los tomaron por miembros de la policía forense y entraron sin problema. Las reglas anticontaminación no parecían afectar a inspectores y a sus respectivos acólitos: Grogan, de pie en el cuarto de estar con las manos en los bolsillos, miraba la escena: el cadáver de un joven en un sofá de cuero negro. Tenía el pelo rubio apelmazado en una brecha y sangre reseca en la cara y el cuello. Había señales de lucha: la mesita cromada con sobre de vidrio volcada con unas revistas debajo. Le habían tapado el pecho con una chaqueta de cuero negro; un detalle piadoso después del derramamiento de sangre. Rebus se aproximó y vio unas señales en el cuello por debajo de los churretones de sangre. En el suelo, ante el cadáver, había una bolsa grande de esas para el gimnasio o para un fin de semana. Dentro había una mochila, un zapato, el collar de Angie Riddell… y un trozo de cordel forrado de plástico de los de tender la ropa. —Creo que podemos descartar el suicidio —musitó Grogan. —Perdió el conocimiento por efecto del golpe y luego lo estrangularon — aventuró Rebus. —¿Cree que es él? —Esa bolsa no está ahí de adorno. El que lo hizo sabía quién era y ha querido que nosotros nos enteremos. —¿Un cómplice? —dijo Grogan—. ¿Un compañero o alguien a quien se confió? Rebus se encogió de hombros. Miraba fijamente el rostro del cadáver como si hiciera trampa con los ojos cerrados y su quietud. «Todo este viaje por tu culpa, hijo de puta…». Se acercó y levantó la chaqueta unos centímetros para observar con detalle. Martin Davidson, bajo la axila, tenía unas bragas negras y un zapato. —¡Oh, Dios! —exclamó volviéndose hacia Grogan y Morton—. Lo ha hecho John Biblia. —Vio la mezcla de incredulidad y horror en sus rostros y levantó la chaqueta un poco más para que vieran el zapato—. No se había marchado. Siempre ha estado aquí —dijo. El equipo de la policía científica y forense hizo su trabajo fotografiando y filmando en vídeo, y guardando en bolsas de plástico las posibles pruebas. El médico forense examinó el cadáver y autorizó el levantamiento para que lo llevaran al depósito. Afuera estaban los periodistas, mantenidos a distancia por un cordón policial. Una vez que el equipo de la científica hubo finalizado su cometido en el piso de arriba Grogan subió con Rebus y Morton a echar un vistazo. No parecía importarle su presencia y seguramente no le habría importado aunque se hubiera tratado de Jack el Destripador en persona: era él, Grogan, quien saldría por la noche en la televisión, por haber atrapado a Johnny Biblia. Sólo que no lo había atrapado: alguien se les había anticipado. —Repítame eso —dijo Grogan mientras subían. —John Biblia cogía recuerdos…, zapatos, prendas de ropa, bolsos. Pero además colocaba una compresa en la axila izquierda de las víctimas. Ya lo ha visto abajo… Lo ha hecho para indicarnos quién había sido. Grogan negó con la cabeza. Sería difícil que la gente creyera eso. Pero él tenía cosas que enseñarles. En el dormitorio principal no había nada de particular, pero bajo la cama había cajas de revistas y vídeos: porno duro como el que tenía Tony El en la pensión, en inglés y otros idiomas. Rebus se preguntó si no lo habría introducido en Aberdeen una de las bandas norteamericanas. Llegaron a un dormitorio de invitados cerrado con candado. Lo forzaron y se disiparon todas las dudas de dos miembros del DIC que momentos antes comentaban si no se trataría de una artimaña de Johnny Biblia, que había matado a un inocente para hacerles creer que era el asesino. El cuarto era una prueba indefectible de que Martin Davidson era Johnny Biblia. Parecía una capilla a la memoria de John Biblia y otros asesinos: docenas de álbumes de recortes con artículos, fotos pinchadas cubriendo las paredes, vídeos de documentales sobre asesinos en serie, libros plagados de anotaciones y, en el centro, presidiéndolo todo, una ampliación de una octavilla de John Biblia: un rostro casi sonriente, amable, con la leyenda de «¿Ha visto a este hombre?». Rebus estuvo a punto de asentir; había algo en el rostro que le resultaba familiar… de algún lugar, no hacía mucho. Sacó del bolsillo la foto de Borneo y miró sucesivamente a Ray Sloane y al cartel de la pared. Se parecían mucho pero no era similitud lo que le inquietaba. Era otra cosa, otra persona… En ese momento Morton dijo algo desde la puerta y se le fue el santo al cielo. Siguieron a la patrulla a Queen Street como si ambos formasen parte del equipo. En la comisaría reinaba un júbilo discreto apagado por la conciencia de que andaba suelto otro asesino. Pero finalmente un agente lo expuso sin pelos en la lengua: «Si ha sido ese hijo de puta, tanto mejor». Lo cual, pensó Rebus, sería lo que esperaba John Biblia. Confiaría en que no le buscaran con mucho esfuerzo. Si había salido de su retiro era exclusivamente con un fin muy concreto: matar al suplantador. Johnny Biblia estaba usurpando a su antecesor la gloria, el mérito. Eso requería venganza. Rebus se sentó en la oficina del DIC pensativo, mirando al infinito. Le dieron una taza y se la iba a llevar a los labios cuando Morton le detuvo. —Es whisky —le advirtió. Rebus miró el contenido y vio un líquido de agradable color miel, lo contempló un instante y dejó la taza en el escritorio. Se oían risas, gritos y cantos, como cuando la muchedumbre sale del fútbol después de un partido en que ha ganado su equipo. —John —dijo Morton—, acuérdate de Lawson. Sonaba a advertencia. —¿Qué pasa con él? —Que acabó presa de la obsesión. —Esto es distinto —replicó él negando con la cabeza—. Estoy seguro de que fue John Biblia. —¿Y qué? Rebus meneó la cabeza de un lado a otro. —Venga, Jack; después de lo que te he contado…, lo de Spaven y todo lo demás…, no deberías hacer eso. Grogan hacía señas a Rebus de que cogiese un teléfono. Sonriente, con su hálito a whisky, le pasó el auricular. —Alguien quiere hablarle. —Diga. —¿Pero qué demonios haces ahí? —Ah, hola, Gill. Enhorabuena. Por fin parece que salen bien las cosas. Ella se ablandó un poco. —Gracias a Siobhan; no a mí. Yo me limité a pasar la información. —Asegúrate de que queda por escrito. —No te preocupes. —Ya hablaremos. —John… ¿cuándo vuelves? No era lo que quería preguntarle. —Esta noche, o mañana. —Muy bien. —Hizo una pausa—. Nos veremos entonces. —¿Te apetece hacer algo el domingo? —¿Hacer, qué? —replicó ella como sorprendida por la propuesta. —No sé. ¿Salimos por ahí en coche, o vamos a pasear… por algún lugar de la costa? —Ah, bueno. —Te llamaré. Adiós, Gill. —Adiós. Grogan se sirvió otra taza. Había por lo menos un par de cajas de whisky y tres de botellas de cerveza. —¿De dónde saca todo eso? —dijo Rebus. —Lo sabe perfectamente —contestó Grogan sonriente. —¿De los pubs? ¿De los clubes? ¿Gente que le debe favores? Grogan se limitó a guiñarle un ojo. Llegaban más agentes en grupo, de uniforme y de paisano; incluso algunos que no parecían estar de servicio. Se habían enterado y no querían perdérselo. Los jefazos andaban por allí muy tiesos pero sonrientes, diciendo que no cuando les ofrecían volver a llenarles la taza. —¿No será que se lo consigue Ludovic Lumsden? El rostro de Grogan se ensombreció. —Ya sé que piensa que le jodió de lo lindo, pero Ludo es un buen policía. —¿Dónde está? —Ni idea —respondió Grogan mirando alrededor. De hecho, nadie sabía dónde estaba Lumsden; no le habían visto en todo el día. Habían llamado a su casa pero sólo respondía el contestador automático. Como tenía el busca conectado y no respondía, un coche patrulla de servicio se acercó a su casa pero allí no había nadie, a pesar de que estaba su coche aparcado. Rebus tuvo una idea y bajó a la sala de comunicaciones. Allí sí trabajaban; respondían llamadas, mantenían el contacto con los coches patrulla y los agentes de ronda. Pero también tenían su botella de whisky con unos vasos de plástico. Rebus preguntó si podían enseñarle el registro del día. Sólo tuvo que retroceder a una hora más atrás. Una llamada de la señora Fletcher denunciando la desaparición de su marido. Había salido a trabajar por la mañana como de costumbre, pero no había vuelto a casa. En la denuncia figuraban detalles del coche y una breve descripción. Se había dado la alerta a las patrullas y si pasadas unas doce horas no aparecía se iniciarían indagaciones más concretas. Nombre de pila del desaparecido: Hayden. Rebus recordó a Judd Fuller hablando de deshacerse de cadáveres en el mar o en tierra, en lugares remotos donde nadie los descubriría. Pensó si no sería el destino de Lumsden y Fletcher… No, no podía hacer eso. Escribió una nota en el reverso de una de las hojas de registro y se la pasó al oficial de servicio, quien la leyó en silencio antes de coger el micrófono: —A los coches patrulla circulando cerca del centro, diríjanse a College Street, al Burke’s Club. Detengan a Judd Fuller, copropietario del local, y tráiganlo a Queen Street para interrogarle. —El oficial de comunicaciones se volvió hacia Rebus, quien asintió con la cabeza—. Y miren en el sótano, donde posiblemente hay personas retenidas contra su voluntad. —Por favor, repita —transmitieron desde un coche patrulla. Repitieron el aviso y Rebus volvió arriba. A pesar de la fiesta el trabajo continuaba. Vio a Morton en un rincón tratando desaforadamente de ligarse a una secretaría. A su lado, un par de agentes atendían sin cesar llamadas telefónicas. Rebus fue a un teléfono y llamó a Gill. —Soy yo. —¿Qué pasa? —Nada. Escucha; ¿pasaste toda la información sobre Toal y Aberdeen a la brigada de aquí? —Sí. —¿Quién es tu contacto? —¿Por qué? —Porque tengo un recado para él. Creo que Judd Fuller ha secuestrado al sargento Ludovic Lumsden y a un tal Hayden Fletcher y seguro que piensa hacerlos desaparecer. —¿Qué? —Un coche patrulla se dirige ahora mismo al club y Dios sabe lo que encontrarán, pero que los de la brigada echen un vistazo. Si dan con ellos los traerán a Queen Street. Que los de la brigada manden a alguien aquí. —Ahora mismo lo hago, John. Gracias. —De nada. «Me estoy ablandando con los años —pensó—. O tal vez sea más consciente». Fue a dar una vuelta por los grupos haciendo la misma pregunta y finalmente le señalaron al oficial de enlace con las petroleras, el inspector Jenkins. Rebus sólo quería verle la cara. Stanley había mencionado su nombre en la declaración junto con el de Lumsden. Seguro que los de la brigada querrían tener unas palabritas con él. Sonreía como si tal cosa, bronceado y relajado de vuelta de sus vacaciones. Rebus sintió una gran satisfacción al pensar que pronto se vería empapelado en una investigación interna. A lo mejor, al fin y al cabo, no se estaba ablandando tanto. Se acercó a los que estaban al teléfono y miró por encima de sus hombros. Comenzaban a recopilar los datos preliminares sobre el homicidio de Martin Davidson, los detalles facilitados por los vecinos y su jefe en el trabajo, y tratando de localizar a algún familiar sin que se interpusiera la prensa. Uno de ellos colgó el receptor con fuerza y sonrió de oreja a oreja. Cogió la taza de whisky y la apuró de un trago. —¿Alguna novedad? —preguntó Rebus. Una bola de papel alcanzó al agente en la cabeza y él la devolvió riéndose. —Un vecino que al volver del turno de noche se encontró con un coche que bloqueaba el camino de entrada a su casa —dijo—. Tuvo que dejar el suyo aparcado en la calle y dice que como no había visto nunca aquel coche lo miró bien para acordarse si volvía a verlo. No estaba allí cuando se levantó por la mañana. Es un BMW azul metálico, serie 5, y hasta recuerda letras de la matrícula. —¡Hostia bendita! El agente cogió el teléfono. —Vamos a averiguarlo rápidamente. —Más vale, porque si no Grogan estará tan borracho que le va a costar enterarse. 34 Grogan se tropezó con Rebus en el pasillo y le pasó un brazo por los hombros. No llevaba corbata y los dos primeros botones de la camisa estaban desabrochados y se le veía vello canoso. Había bailado una jiga con dos agentes femeninos y sudaba profusamente. Acababa de entrar el turno de relevo, pero a quienes les tocaba salir no se marchaban por no romper el encanto. Se citaban en pubs y clubes, restaurantes y boleras, pero nadie se iba; se oyó un fuerte aplauso cuando de un restaurante indio de la vecindad llegaron cajas y bolsas de comida, obsequio de los jefazos que ya habían abandonado la fiesta. Rebus se sirvió un poco de pakora en pan nan sin levadura y tikka de pollo. A juzgar por su aliento, Grogan no había probado bocado a mediodía. —Mi querido colega de las Lowlands —exclamó eufórico—, ¿qué tal? ¿Disfruta de la hospitalidad de las Highlands? —Es una fiesta estupenda. —¿Y por qué esa cara tan larga? Rebus se encogió de hombros. —Ha sido un día agotador —dijo, pensando en que podía haber añadido: y la noche que queda por delante. —Le recibiremos encantados cuando quiera. Será bienvenido cuando a usted le apetezca, cuando le venga en gana — añadió Grogan palmeándole la espalda antes de dirigirse a los servicios, pero se volvió y preguntó—: ¿Ludo sigue sin aparecer? —Está en el hospital general, compañero de habitación de un tal Hayden Fletcher. —¿Qué? —Y hay un agente de la Brigada Criminal a la espera de que recobren el conocimiento para tomarles declaración. Ya ve lo limpio que está Lumsden. Ya es hora de que despierte usted a la realidad. Rebus bajó a las salas de interrogatorio y abrió la puerta de la que habían usado para interrogarle a él. Sentado a la mesa, fumando un cigarrillo, estaba Judd Fuller. Ya antes les había explicado el caso a los interrogadores, mencionándoles las cintas y notas de Gill. —Buenas tardes, Judd. —¿Nos conocemos? Rebus se le acercó. —Hijo de puta, imbécil, yo pude escapar pero tú, dale con el sótano. A Erik no le gustará —añadió meneando la cabeza. —A Erik que le den por el culo. —Que cada cual se las apañe, ¿no? —Acabemos de una vez. —¿Cómo? —¿A qué has venido aquí? — replicó Fuller mirándole a la cara—. Si quiere zurrarme es la única oportunidad que tiene. Venga. —No necesito pegarte, Judd — replicó Rebus sonriente mostrando el diente partido. —Pues es un cobarde. Rebus meneó la cabeza despacio. —Lo fui, pero ya no. Le dio la espalda y salió del cuarto. En la sala del DIC la fiesta estaba en pleno apogeo. Habían puesto en marcha un radiocasete y se oían arpegios de acordeón distorsionado a todo volumen. Sólo bailaban dos parejas, sin mucha gracia; entre los escritorios faltaba espacio para marcarse debidamente un ceilidh escocés. Había tres o cuatro personas derrengadas en las mesas, bebidas, y un tipo en el suelo. Rebus contó nueve botellas vacías de whisky y ya había ido alguien a por más cajas de cerveza. Morton seguía de cháchara con la secretaria, colorado como un tomate por el calor. Aquello comenzaba a oler como unos vestuarios. Rebus dio una vuelta por la sala: seguía en las paredes el material sobre las víctimas de Johnny Biblia en Aberdeen, con planos, diagramas, listas de turnos y fotografías. Miró las fotos, como tratando de recordar las caras sonrientes, y advirtió que el fax vomitaba algo. Los datos del propietario del BMW azul metalizado. Había cuatro en Aberdeen, pero sólo uno con la misma secuencia de letras que recordaba el testigo. A nombre de una empresa llamada Eugene Construction con sede en Peterhead. Eugene Construction. ¿Eugene Construction? Allí mismo, en una mesa, vació sus bolsillos: recibos de gasolina, el bloc, trozos de papel con números de teléfono, bicarbonato, una caja de cerillas… y… la tarjeta de visita. La que le había dado aquel tipo con quien entabló conversación en el bar del congreso. La leyó. Ryan Slocum, Jefe de Ventas, División de Ingeniería. Empresa: Eugene Construction, y una dirección de Peterhead. Con mano temblorosa, cogió la foto de Borneo, escrutándola e intentando recordar al hombre que había conocido en la cafetería. «No me extraña que Escocia esté tan atrasada. Y queremos la independencia». Le había dado la tarjeta y después él le dijo que era policía. «¿He dicho algo comprometedor…? ¿Es por Johnny Biblia?». La cara, los ojos, la altura… muy parecidos al de la fotografía. Muy parecidos. Ray Sloane… Ryan Slocum. Alguien había entrado en su piso a buscar algo, sin llevarse nada. ¿Buscando algo comprometedor? Volvió a leer la tarjeta, cogió un teléfono y consiguió finalmente localizar a Siobhan en casa. —Siobhan, ¿el individuo con quien hablaste en la Biblioteca Nacional…? —¿Qué? —¿Te dio la descripción del supuesto periodista? —Sí. —Repítemela. —Un momento. —Fue a buscar el bloc de notas—. Pero ¿por qué lo preguntas? —Luego te lo explico. Léemela. —«Alto, pelo rubio, algo más de cincuenta años, rostro alargado, sin características particulares». —¿Algo sobre algún deje al hablar? —No tengo nada apuntado. —Pausa —. Ah, sí. Me dijo algo… Dijo que era nasal. —¿Como de norteamericano? —Pero escocés. —Es él. —¿Quién? —John Biblia; tú misma lo has dicho. —¿Qué? —A la caza de su cachorro. Rebus se restregó la frente y se apretó el puente de la nariz. Cerró los ojos con fuerza. ¿Era o no era? ¿Sería una obsesión suya? ¿Qué diferencia había entre la capilla de Johnny Biblia y su cocina llena de recortes? —No lo sé —añadió. Pero sí que lo sabía. Estaba seguro—. Luego te llamo —dijo. —¡Espera! Pero eso era lo único de lo que era incapaz. Tenía que averiguarlo. Tenía que averiguarlo enseguida. Miró a su alrededor y vio rostros ebrios y somnolientos; nadie que pudiera conducir ni ayudarle. Salvo Jack. En ese momento rodeaba con un brazo la cintura de la secretaria y le susurraba algo al oído. Ella sonreía y sostenía la taza con mano firme. Tal vez bebiera Coca-Cola como él. ¿Le dejaría Jack las llaves? No sin una explicación, y él quería hacer aquello solo. Era una necesidad. Su móvil tal vez fuera el enfrentamiento y el exorcismo. Además, John Biblia le había hecho trampa con Johnny Biblia. Bajó a comunicaciones. —¿Hay un coche disponible para mí? —No, si ha bebido. —Hágame la prueba del alcohol. —Afuera hay un Escort aparcado. Rebus buscó en los cajones de las mesas y encontró un listín telefónico. Peterhead… Slocum, R. Nada. Podía preguntar a información, pero comprobar un número de abonado que no figura en el listín llevaría tiempo. Otra opción era ponerse en marcha. Lo que él quería en cualquier caso. Las calles estaban inundadas de gente. Otra noche de viernes con jolgorio juvenil. Él iba cantando All Right Now y empalmó con Been Down So Long. Cincuenta kilómetros hacia el norte: Peterhead, puerto carguero. Allí iban los petroleros y plataformas para mantenimiento. Apretó el acelerador; no había mucho tráfico de salida. Un cielo rosado mortecino. Fuego lento, como decían en Shetland. Procuró no pensar en lo que iba a hacer: vulnerar las reglas que él siempre había aconsejado no transgredir. Solo. El lugar al que se dirigía estaba muy lejos de su territorio, lo que significaba menos control. Tenía la dirección de Eugene Construction. Por la tarjeta de Ryan Slocum. «¡He estado al lado de John Biblia en un bar! ¡Y me invitó a una copa!». Sacudió la cabeza. Era probable que muchos otros pudieran decir lo mismo si fueran conscientes de ello. No tenía tanto mérito. En la tarjeta figuraba el número de teléfono de la empresa, pero había salido el contestador automático. Lo que no significaba que no hubiese nadie: los vigilantes no tenían por qué contestar al teléfono. En la tarjeta figuraba también el número del busca de Slocum; pero no pensaba utilizarlo. Una valla alta de tela metálica rodeaba la empresa. Había estado veinte minutos dando vueltas y preguntando hasta dar con ella. No estaba cerca del muelle como él esperaba, sino al principio de un polígono industrial de las afueras. Encontró la entrada cerrada. Hizo sonar el claxon. Había una caseta con luz pero no veía a nadie. Detrás de las puertas había unos guardabarreras pintados de rojo y blanco. Enfocó los faros y vio que se acercaba parsimoniosamente un vigilante uniformado. Dejó el motor en marcha y se dirigió a las puertas. —¿Qué pasa? —dijo el vigilante. Rebus acercó su placa de identificación a la alambrada. —Policía. Necesito la dirección particular de un empleado. —¿Y no puede esperar a mañana? —Me temo que no. El vigilante, sesentón, con edad de jubilarse y protuberante barriga, se restregó la mejilla. —Pues, no sé —replicó. —Escuche. ¿A quién llama en caso de urgencia? —A mi oficina. —¿Y ellos se ponen en contacto con alguien de la empresa? —Supongo. No lo he tenido que hacer nunca. Hace meses unos críos intentaron saltar la valla, pero… —¿Puede telefonear? —… me oyeron y echaron a correr. ¿Qué? —Si puede telefonear. —Supongo que sí, si es urgente… El hombre echó a andar hacia la garita. —¿Y ya que está, me deja entrar? Después tengo que usar el teléfono. El vigilante se rascó la cabeza, murmuró algo y sacó unas llaves del bolsillo, dirigiéndose a las puertas. —Gracias —dijo Rebus. Había poca cosa en la caseta. Una tetera, un vaso, café y un tarro con leche en una bandeja oxidada. Una estufa eléctrica, dos sillas y una novela del Oeste en la mesa. Rebus cogió el teléfono y explicó al jefe del vigilante de qué se trataba y este pidió hablar con él. —Sí, señor, con identificación — dijo el hombre, que miraba a Rebus como si fuese el jefe de una banda de atracadores. Volvió a pasarle el auricular y el de la empresa de seguridad le dio el número que quería. Rebus marcó y esperó. —Diga. —¿Señor Sturges? —Al habla. —Mire, lamento molestarle a estas horas. Soy el inspector John Rebus y le llamo desde la entrada de su empresa. —No me diga que han intentado robar. —Emitió un profundo suspiro diciéndose que iba a tener que vestirse y llegarse allá. —No, señor, únicamente necesito unos datos sobre uno de sus empleados. —¿Y no puede aguardar a mañana? —Me temo que no. —Bien. ¿De quién se trata? —De Ryan Slocum. —¿Ryan? ¿Qué sucede? —Una enferma grave, señor —dijo Rebus valiéndose de la habitual mentira —. Una anciana pariente suya. Necesitan la autorización del señor Slocum para operar. —¡Santo cielo! —Por eso es urgente. —Sí, claro. —Siempre daba resultado lo de las abuelas en peligro de muerte—. Bueno, no conozco de memoria la dirección de mis empleados. —¿Pero conoce la del señor Slocum? —He ido un par de veces a cenar a su casa. —¿Está casado? Una esposa. No se había imaginado a John Biblia casado. —Su mujer se llama Una. Son una pareja encantadora. —¿Y la dirección, señor? —Bueno, ¿no prefiere el número de teléfono? —En realidad, las dos cosas. Así, si no está en casa podemos enviar a alguien a que le espere. Rebus anotó los datos, le dio las gracias y colgó. —¿Sabe usted por dónde se va a Springview? —preguntó al vigilante. 35 Springview era un área residencial moderna en la carretera de la costa al sur de la ciudad. Rebus aparcó fuera de Three Rankeillor Close, apagó el motor y contempló la casa. Delante de ella un jardín con el césped cortado, rocalla, matas y parterres. Sin valla ni seto de separación con la calle. Igual que las otras casas. La construcción era nueva con dos pisos y tejado a dos aguas. A su derecha estaba el garaje y en una de las ventanas se veía un aparato de alarma. A pesar de las cortinas, en el cuarto de estar había luz. El coche aparcado en la grava era un Peugeot 106 blanco. —Ahora o nunca, John —dijo para sus adentros dando un profundo suspiro al apearse. Se dirigió a la puerta, tocó el timbre y retrocedió. Si abría el propio Ryan Slocum, quería estar apartado. Recordó el entrenamiento del Ejército para combate sin armas y la vieja máxima: disparar primero y preguntar después. La que habría debido recordar en Burke’s. Detrás de la puerta se oyó la voz de una mujer: —Sí. ¿Qué desea? Comprendió que le observaban por la mirilla y volvió a dar un paso al frente para que le viese la cara. —¿Señora Slocum? —dijo alzando su placa—. Departamento de Policía, señora. La puerta se abrió de par en par. Era una mujercita delgada, con bolsas oscuras bajo los ojos y pelo negro corto y despeinado. —Oh, Dios mío, ¿qué ha sucedido? —preguntó con acento norteamericano. —Nada, señora. ¿Por qué iba a pasar nada? Su rostro expresó alivio. —No sé dónde está Ryan —dijo sorbiéndose unas lágrimas y buscando un pañuelo, pero se dio cuenta de que no tenía y le dijo a Rebus que pasara. Él la siguió a una sala bien amueblada, y mientras ella cogía un kleenex, aprovechó para descorrer levemente las cortinas de la ventana. Así podría ver si llegaba un BMW azul. —Quizá se ha quedado trabajando —dijo, sabiendo de antemano la respuesta. —Ya llamé a la oficina. —Ah, bien; pero como es jefe de ventas, ¿no habrá tenido que acompañar a algún cliente? —Él siempre me llama. En eso es muy cumplido. Cumplido: extraño vocablo. La habitación tenía el aspecto de las que se limpian antes que se ensucien. Una Slocum debía de ser muy hacendosa. Preocupada, no cesaba de retorcer en sus manos el kleenex. —Procure calmarse, señora Slocum. ¿Tiene algún tranquilizante? Seguro que tenía algún fármaco a mano. —Está en el baño. Pero no quiero tomarlo. Me atonta. Al fondo del salón había una mesa de comedor de caoba y seis sillas ante una estantería de tres cuerpos con muñecas de porcelana e iluminación indirecta. Objetos de plata y ninguna foto familiar. —¿Quizás algún amigo podría…? La señora Slocum se sentó y volvió a levantarse. —¿Quiere tomar un té, señor…? —Rebus. Inspector Rebus. Sí, estupendo. «Que haga algo y se entretenga». La cocina era apenas más pequeña que la sala. Rebus echó un vistazo al jardín trasero. Allí sí que había valla y no era fácil que Ryan Slocum entrara en la casa sin ser visto. Rebus estaba atento a cualquier sonido de coches… —Me ha dejado —dijo la mujer, deteniéndose en medio del cuarto con la tetera en una mano y el hervidor en la otra. —¿Por qué dice eso, señora Slocum? —Falta una maleta… y ropa. —¿Y no será cuestión de negocios? ¿Algo urgente? Ella negó con la cabeza. —Habría dejado una nota o algo, un recado en el contestador. —¿Lo ha comprobado? Ella asintió con la cabeza. —He estado todo el día en Aberdeen, de compras y dando una vuelta, y cuando volví, no sé cómo decirle, encontré la casa distinta, más vacía. Me di cuenta enseguida. —¿Pero había insinuado algo de irse? —No. —Intentó esbozar una sonrisa —. Pero una mujer casada lo sabe, inspector. Hay otra mujer. —¿Otra mujer? Una Slocum asintió con la cabeza. —¿No es lo que pasa siempre? Últimamente ha estado tan…, no sé, distinto. De mal humor, distraído…, mucho tiempo fuera de casa, cuando yo sabía que no tenía reuniones de trabajo. —Subrayaba lo que decía con inclinaciones de cabeza—. Se ha marchado. —¿Y no tiene idea de dónde puede haber ido? Negó con la cabeza. —Donde esté ella. Rebus volvió al salón y miró entre las cortinas pero no vio ningún BMW. Notó una mano en el brazo y se volvió sobresaltado. Era Una Slocum. —Me ha dado un susto de muerte — dijo. —Ryan siempre me reprocha lo silenciosa que soy. Es por la alfombra. Metros y metros de Wilton de centímetro y medio. —¿Tienen ustedes hijos, señora Slocum? Ella negó con la cabeza. —Creo que a Ryan le habría gustado tener un hijo. Quizá por eso… —¿Cuánto tiempo llevan casados? —Mucho. Quince años; casi dieciséis. —¿Dónde se conocieron? Ella sonrió rememorando el pasado. —En Galveston, Texas. Ryan era ingeniero y yo trabajaba de secretaria en la misma empresa. Él había emigrado de Escocia poco antes. Se notaba que echaba de menos su tierra, y yo sabía que acabaríamos viniendo aquí. —¿Cuánto tiempo hace que viven aquí? —Cuatro años y medio. Cuatro años y medio sin ningún asesinato. Tal vez John Biblia había abandonado su retiro para una faena concreta. —… Por supuesto —añadió Una Slocum—, de vez en cuando vamos a ver a mis padres. Viven en Miami. Y Ryan va a Estados Unidos por negocios tres o cuatro veces al año. Hombre de negocios: Rebus añadió un dato a lo que había pensado. O quizá no. —¿Suele ir a la iglesia, señora Slocum? Ella se le quedó mirando. —Cuando nos conocimos, sí. Luego dejó de hacerlo, pero últimamente ha vuelto a ir. Rebus asintió con la cabeza. —¿Podría echar un vistazo? A lo mejor hay algún indicio de dónde ha ido. —Pues… sí, supongo que sí. —Se oyó el clic del hervidor al desconectarse —. Voy a servir el té —añadió ella volviéndose para ir a la cocina, pero se detuvo y se dio la vuelta—. ¿A qué ha venido usted, inspector? —Una investigación rutinaria, señora Slocum —contestó Rebus sonriendo—, relacionada con el trabajo de su esposo. Ella asintió con la cabeza como si aquello lo explicase todo y se fue despacio a la cocina. —El estudio de Ryan está a la izquierda —dijo desde allí. Por allí empezó Rebus. Era una estancia pequeña y los muebles y las estanterías llenas de libros contribuían a que así lo pareciera. Docenas de ellos sobre la Segunda Guerra Mundial ocupaban toda una pared. En el escritorio se veían muchos papeles ordenados del trabajo de Slocum. En los cajones, más archivadores del trabajo y otros de impuestos, el seguro de vida y de la casa, la pensión. Una vida compartimentada. Había un pequeño aparato de radio que Rebus encendió. Radio Three. Lo apagó justo en el momento en que Una Slocum asomaba la cabeza por la puerta. —El té está servido. —Gracias. —Ah, otra cosa: se ha llevado el ordenador. —¿El ordenador? —Uno de esos portátiles. Lo utilizaba mucho. Se encerraba a trabajar, pero yo le oía teclear. Había una llave por dentro y cuando ella salió Rebus cerró la puerta y echó la llave. Se volvió y trató de imaginarse aquella habitación como la guarida de un asesino. No podía. Era un simple despacho. Sin trofeos ni sitio para guardarlos. No había una maleta de recuerdos como los reunidos por Johnny Biblia. Ni capilla, ni libros con recortes siniestros. Ningún indicio de que aquella persona llevara una doble vida… Abrió la puerta, fue al cuarto de estar y miró de nuevo por la ventana. —¿Ha encontrado usted algo? — preguntó ella sirviendo té en las tazas de porcelana. Había una porción de tarta en un plato a juego. —No —dijo Rebus y cogió la tarta que ella le ofrecía—. Gracias —añadió dirigiéndose otra vez a la ventana. —Cuando se está casada con un vendedor —continuó ella— se acostumbra una a las ausencias, a tener que ir a fiestas y reuniones aburridas, a ser anfitriona de cenas con invitados con los que nada tiene en común. —Fácil no debe de ser —comentó Rebus. —Pero yo nunca me quejaba. Si lo hubiera hecho a lo mejor Ryan me habría prestado más atención. —Le miró a la cara—. ¿Seguro que no le ha pasado nada? —Seguro que no, señora — respondió Rebus con su expresión más sincera. —Yo sufro de los nervios, ¿sabe? Lo he probado todo, pastillas, infusiones, hipnosis… Pero si una es así no se puede hacer gran cosa, ¿no cree? Es algo congénito, una pequeña bomba de relojería… —añadió mirando en derredor—. Puede que sea por la casa, tan nueva; no puedo evitarlo. Aldous Zane, el vidente, había vaticinado una casa moderna como aquella… —Señora —dijo Rebus sin dejar de mirar por la ventana—, tal vez le parezca una bobada y no puedo explicarlo, pero ¿podría echar un vistazo a la buhardilla? Una cadena en el descansillo al final de la escalera. Al tirar de ella se abría una trampilla de la que descendían unos escalones de madera. —Muy ingenioso —comentó Rebus al bajar mientras ella permanecía en el piso de abajo. —El interruptor de la luz está a la derecha —dijo la señora Slocum. Rebus asomó la cabeza como si fuese a recibir un martillazo y buscó a tientas la luz. Una simple bombilla iluminaba la buhardilla. —Habíamos pensado habilitarla — le decía ella desde abajo—, pero ¿para qué? Nos sobra casa. En la buhardilla había unos grados de temperatura menos que en el resto de la vivienda; prueba de la eficacia del aislamiento en la construcción actual. Rebus miró en derredor sin saber qué podía encontrar. ¿Qué había dicho Zane? Banderas: la de barras y estrellas y una nazi. Slocum había vivido en Estados Unidos y parecía fascinarle el Tercer Reich. Pero Zane había hablado también de un baúl en la buhardilla de la casa moderna. Bueno, allí baúl no había. Cajas de embalar, cajas con adornos de Navidad, un par de sillas rotas, una puerta extra y un par de maletas que sonaban a hueco… —No subía aquí desde Navidades —oyó decir a Una Slocum y la ayudó a salvar los dos últimos escalones. —Sí que es grande —dijo Rebus—. Comprendo que quisieran habilitarla. —El problema habría sido conseguir el permiso de obra. No autorizan modificaciones en las casas. Se gasta uno una fortuna y no le dejan hacer cambios. Alzó una tela que había encima de una de las maletas y le quitó el polvo. Parecía un mantel o una cortina; pero cuando se desplegó al sacudirla resultó ser una bandera negra con reborde rojo y un círculo blanco con la cruz gamada. Ella advirtió el gesto de estupefacción de Rebus. —Él coleccionaba cosas de estas — dijo mirando a su alrededor y frunciendo el ceño—. Qué raro. —¿El qué? —inquirió Rebus tragando saliva. —Falta el baúl —respondió ella señalando un sitio en el suelo—. Ryan debe de haberlo cambiado de sitio. Miró en derredor, pero era evidente que allí no había ningún baúl. —¿Un baúl? —Una antigualla que tenía él de toda la vida. ¿Por qué se lo habrá llevado? O más bien, ¿cómo se lo habrá llevado? —¿A qué se refiere? —Es que pesaba mucho. Lo tenía siempre cerrado y decía que estaba lleno de cosas viejas, recuerdos de antes de conocernos. Me había prometido enseñármelos algún día… ¿Cree que se lo habrá llevado? Rebus volvió a tragar saliva. —Cabe la posibilidad —contestó comenzando a bajar. Johnny Biblia tenía una gran bolsa, pero John Biblia necesitaba un baúl. Comenzó a notar que se le revolvía el estómago. —Todavía hay té —dijo ella cuando volvieron a la sala de estar. —Gracias, pero tengo que irme. Vio cómo ella trataba de ocultar su decepción. Era una crueldad que la única visita que recibes sea el policía que persigue a tu marido. —Siento lo de Ryan —añadió y miró una última vez por la ventana. Y allí estaba el BMW azul aparcado junto al bordillo. Le saltó el corazón en el pecho. Y no se veía a nadie dentro del coche, ni cerca de la casa… En ese momento sonó el timbre. —¿Ryan? —dijo la mujer yendo a abrir. Pero Rebus la alcanzó y tiró de ella hacia atrás. Ella dio un chillido. Rebus se llevó un dedo a los labios y le hizo seña de que no se moviese. Notaba una bola en la garganta, como si fuese a vomitar lo que había comido. Sentía electricidad en todo el cuerpo. Sonó otro timbrazo. Rebus suspiró hondo, se abalanzó sobre la puerta y la abrió de golpe. En el umbral había un muchacho con cazadora y pantalones vaqueros, pelo en punta engominado y rostro lleno de acné. Con unas llaves de coche en la mano. —¿Dónde lo has encontrado? — vociferó Rebus y el muchacho retrocedió un paso perdiendo pie en el escalón—. ¿Dónde has encontrado el coche? —repitió ya fuera e inclinado sobre el joven. —Mi trabajo —respondió—. Pa… parte del servicio. —¿Cuál? —Devolverle el co… coche. Del aeropuerto. —Rebus le seguía mirando exigiendo más explicaciones—. Los limpiamos y todo eso. Si dejan un coche en un sitio y piden que se lo llevemos a casa lo hacemos. ¡Alquiler de coches Sinclair…, puede comprobarlo! Rebus estiró el brazo y le ayudó a levantarse. —Sólo he llamado para preguntar si quería que lo metiera dentro —añadió el muchacho, blanco como el papel. —Déjalo ahí —dijo Rebus intentando dominar su temblor. En ese momento llegó otro coche tocando el claxon. —Vienen a recogerme —dijo el muchacho aún con cara de asustado. —¿Adónde ha ido el señor Slocum? —¿Quién? —El dueño del coche. El muchacho se encogió de hombros. —¿Y yo qué sé? —replicó dándole las llaves y alejándose de la casa—. No somos la Gestapo —espetó. Rebus entregó las llaves a la mujer, que le miraba como exigiendo una explicación, pero él negó con la cabeza y se fue. Ella se quedó mirando las llaves. —¿Y qué voy a hacer yo con dos coches? Pero Rebus ya no la oía. Se lo contó a Grogan. El inspector jefe estaba casi sobrio y… con ganas de irse a casa. Ya habían hablado con él los de la Brigada Criminal de Escocia y le habían dicho que al día siguiente se verían para hacerle unas preguntas sobre Ludovic Lumsden. Grogan le escuchó sin disimular su impaciencia y luego le preguntó qué pruebas tenía. Rebus se encogió de hombros. Podían citar que el coche de Slocum estaba cerca del escenario del crimen a altas horas de la noche; pero no más. Quizá los de la policía científica pudieran establecer alguna relación, pero ambos imaginaban que John Biblia era demasiado listo para haber dejado huellas. Estaba también la historia esbozada en la carta de Lawson Geddes —testimonio de un difunto— y la foto de Borneo. Pero todo eso no era nada si Ryan Slocum no confesaba que antes era Ray Sloane, que había vivido en Glasgow a finales de los sesenta y cuando era —y aún seguía siendo— John Biblia. Pero Ryan Slocum había desaparecido. Llamaron al aeropuerto Dyce, pero no constaba que hubiese tomado allí un avión, ni le habían visto taxistas ni agencias de alquiler de coches. ¿Había salido del país? ¿Dónde estaba el baúl? ¿Se escondía en algún hotel cercano esperando a que las cosas se calmaran? Grogan dijo que harían averiguaciones y darían la alerta a puertos y aeropuertos. No veía qué más podían hacer. Enviarían a alguien a que hablase con la señora Slocum y quizá registrasen minuciosamente la casa… Mañana o pasado mañana. Grogan no parecía muy entusiasta. Ya había resuelto un caso de asesinatos en serie y no se mostraba muy predispuesto a perseguir fantasmas. Rebus se encontró con Morton en la cantina, tomando un té y comiendo patatas fritas con judías. —¿Dónde has estado? Se sentó a su lado. —Por ahí, a ver si ligaba como tú. Morton sacudió la cabeza. —Pues mira, estuve a punto de proponerle que fuéramos a un hotel. —¿Y por qué no lo hiciste? Morton se encogió de hombros. —Me dijo que no se fiaba de los hombres que no beben. ¿Qué te parece si regresamos? —Bueno. —John, ¿dónde has estado? —Te lo cuento por el camino. Así no te duermes… 36 Al día siguiente, después de dormir unas horas en el sillón, Rebus telefoneó a Brian Holmes. Quería saber cómo estaba y si se habían desvanecido las amenazas de Ancram tras la carta de Geddes. Contestó inmediatamente una voz de mujer: —Diga. Era Nell. Discretamente, Rebus volvió a colgar. Había vuelto. ¿Aceptaba el trabajo de Brian? ¿O él le había prometido dejarlo? Ya se enteraría. Morton estaba dando vueltas por el piso. Sabía que había terminado su tarea de «cuidador», pero había pasado allí la noche porque estaba demasiado cansado para recorrer los kilómetros que faltaban hasta Falkirk. —Gracias a Dios que es fin de semana —dijo mesándose el cabello—. ¿Tienes algún plan concreto? —Creo que me asomaré a Fettes a ver cómo está el asunto de Ancram. —Buena idea. Te acompaño. Esta vez cogieron el coche de Rebus. Pero al llegar a Fettes el despacho de Ancram estaba vacío y no había señal de que hubiera estado allí. Rebus telefoneó a Govan y le pusieron con él. —¿Se ha acabado el asunto? — preguntó. —Redactaré el informe —respondió Ancram—. Seguro que su jefe querrá hablar con usted. —¿Y Brian Holmes? —Lo mencionaré en el informe. —¿Todo? —Óigame, Rebus, ¿es listo o tiene suerte? —¿Hay alguna diferencia? —Ya ha fastidiado bastante las cosas. Si hubiéramos seguido con lo de Tío Joe habríamos podido cazar al topo. —Y ahora han cazado a Tío Joe. — Gruñido de Ancram—. ¿Sabe quién es el topo? —Tengo la corazonada de que es Lennox. Le conoce usted de aquel día en el Lobby. Pero no tengo pruebas. El sargento Andy Lennox; el de las pecas y los ricitos. El sempiterno problema: jurídicamente no basta con saber. Y la ley escocesa era aún más estricta: exige que se corrobore. —Otra vez será, ¿no? —dijo Rebus y colgó. Regresaron al piso a que Jack Morton recogiera su coche, pero tuvo que volver a subir con Rebus porque se había dejado el equipaje. —¿Y me dejas así, solo? —dijo Rebus. Morton se echó a reír. —No tardo ni un minuto. —Bueno, ya que estás aquí puedes ayudarme a meter las cosas en el cuarto de estar. Era cosa hecha. Porque además Rebus no pensaba volver a colgar la marina en la pared. —¿Y ahora qué vas a hacer? —Supongo que me arreglaré el diente. Y le prometí a Gill quedar con ella. —¿Trabajo o asueto? —No, no, nada de trabajo. —Me apuesto cinco libras a que acabáis hablando de trabajo. Rebus sonrió. —Seguro que ganas. ¿Y tú? —Bah, he pensado que ya que estoy aquí a lo mejor paso por Alcohólicos Anónimos a ver si hay una reunión. Hace tiempo que no voy. ¿Me acompañas? Rebus alzó la vista, inclinando la cabeza. —Bien —dijo. —O podemos seguir con la decoración. Rebus arrugó la nariz. —Se me han pasado las ganas. —¿Ya no lo vendes? —Rebus negó con la cabeza—. ¿Adiós casita junto al mar? —Jack, voy a quedarme donde estoy. Parece que es lo mío. —¿Dónde en concreto? Rebus pensó la respuesta. —Al norte del infierno. Volvió de su paseo dominguero con Gill Templer y metió cinco libras en un sobre con la dirección de Jack Morton. Gill y él habían estado hablando de los Toal y de los norteamericanos, de lo bien que les había venido la declaración grabada, ya que la palabra de Rebus no habría bastado para arrestar a Hayden Fletcher por cómplice de asesinato. Y además iban a trasladarle al sur para el interrogatorio. La semana se presentaba muy ocupada. Estaba limpiando el cuarto de estar cuando sonó el teléfono. —John, soy Brian. —¿Qué, todo bien? —Muy bien. —Pero lo decía con voz hueca—. Lo he estado pensando… y el caso es que… Voy a presentar la dimisión. —Hizo una pausa—. ¿Se dice así? —Dios, Brian… —Es que, mira, he intentado aprender de ti, pero no creo que fuese la elección acertada. Demasiado activo quizá, no sé… No sé, John, tú tienes algo que a mí me falta. Lo que sea. — Tras una pausa más larga—: Y, además, sinceramente, no estoy seguro de que quiera eso. —No tienes que ser como yo para ser buen policía, Brian. Y habrá quien diga incluso que debes esforzarte por ser lo que precisamente yo no soy. —Bueno…, he intentado las dos cosas y no acabo de decidirme. No me gusta ninguna. —Lo siento, Brian. —Nos vemos, ¿eh? —Claro, hijo. Cuídate. Se sentó en el sillón y miró por la ventana. Hacía una tarde de verano espléndida. Ideal para ir a dar un paseo por los Meadows. Pero él ya había estado paseando. ¿Le apetecía volver a salir? Sonó de nuevo el teléfono y en vez de cogerlo esperó a que se grabase la llamada; en lugar de una voz se oyeron ruidos estáticos y un silbido de fondo. Había alguien, no había colgado, pero no decía nada. Puso la mano sobre el auricular, esperó y descolgó. —Diga. Oyó que colgaban y se interrumpió la comunicación. Se quedó allí de pie un instante y luego colgó y fue a la cocina. Abrió el armarito, sacó los periódicos y los recortes de prensa y los tiró a la basura. Después, cogió la chaqueta y se fue a pasear. EPÍLOGO La génesis de este libro fue una historia de principios de 1995, año en que estuve trabajando en su redacción; antes de Navidad tenía un borrador que me satisfacía. Luego, el domingo 29 de enero de 1996, cuando mi editor se disponía a leer el manuscrito, vi en el Sunday Times un artículo titulado «John Biblia vive tranquilamente en Glasgow», basado en un libro que iba a publicar Mainstream en abril. Se trataba de Power in tbe Blood de Donald Simpson. Su autor afirmaba que había conocido a un hombre con quien había hecho amistad y que finalmente le había confesado que era John Biblia. Simpson afirmaba igualmente que en determinado momento aquel hombre había querido matarle y que tenía pruebas de que el asesino había operado desde Glasgow. Efectivamente, quedan muchos crímenes por resolver en la Costa Oeste, y otros dos ocurridos en Dundee en 1979 y 1980, en los que la víctima apareció desnuda y estrangulada. Puede que sea coincidencia, claro, pero ese mismo día el Scotland on Sunday afirmaba que la policía de Stratchclyde tenía nuevas pruebas para la investigación abierta sobre John Biblia. Gracias a los últimos adelantos sobre el ADN habían obtenido una especie de huella digital genética de un resto de semen encontrado en los muslos de la tercera víctima, y la policía había localizado a todos los sospechosos que pudo para hacerles un análisis de sangre. Uno de ellos, John Irvine Mclnnes, se había suicidado en 1980, por lo que fue un familiar quien facilitó la muestra de sangre. El resultado les pareció lo bastante parecido como para obtener un permiso de exhumación del cadáver de Mclnnes y efectuar los análisis pertinentes. A principios de febrero abrieron el féretro (junto con el de la madre, que reposaba sobre el del hijo). Para los interesados en el caso comenzaba una larga espera. Mientras escribo esto (junio de 1996) la espera prosigue. Pero ahora se tiene la impresión de que la policía y su equipo científico fracasarían —de hecho, ya han fracasado— en la búsqueda de pruebas incontrovertibles. Pero hay quien piensa que el mal ya está hecho y que John Irvine Mclnnes seguirá siendo para algunos el sospechoso número uno; y es cierto que su historial, comparado con el perfil psicológico de John Biblia trazado en su momento, constituye una lectura apasionante. Pero subsiste igualmente una duda sustancial, parte de ella basada en el perfil del delincuente. ¿Dejará un asesino en serie de matar para suicidarse once años después? Un periódico plantea que John Biblia «se asustó» por la investigación, lo que le impidió volver a matar, pero según un experto en la materia, cuando menos, esto no cuadra con el perfil esbozado. Está, además, la testigo ocular en quien el inspector jefe Joe Beattie tanto confiaba. Irvine Mclnnes formó parte de una rueda de identificación pocos días después del tercer asesinato y la hermana de Helen Puttock no lo reconoció. Había ido en taxi con el asesino, había visto a su hermana bailar con él y ambas pasaron horas en su compañía. En 1996, ante unas fotos de John Irvine Mclnnes, repitió lo mismo: el hombre que mató a su hermana no tenía las orejas tan prominentes de Mclnnes. Pero hay otras cuestiones: ¿Diría el asesino su auténtico nombre de pila? ¿Era verdad lo que contó a las dos hermanas durante el trayecto en taxi? ¿Habría optado por matar a la tercera víctima a sabiendas de que había un testigo presencial? Hay muchos, entre ellos miembros de la policía e innumerables personas como yo, a quienes no convence un análisis comparativo del ADN. Para nosotros, John Biblia sigue libre y, como se demostró por los casos de Robert Black y Frederick West, no es el único. AGRADECIMIENTOS Gracias a Chris Thomson por haberme permitido citar la letra de una de sus canciones; al doctor Jonathan Wills por sus opiniones sobre Shetland y la industria del petróleo; a Don y Susan Nichol, por su casual ayuda en la investigación; a la División de Energía del Ministerio de Industria de Escocia; a Keith Webster, jefe del Departamento de Asuntos Públicos de Conoco UK; a Richard Grant, jefe del Departamento de Asuntos Públicos de BP Prospecciones; a Andy Mitchell, asesor de Asuntos Públicos de Amerada Hess; a Mobil del Mar del Norte; a Bill Kirton, por su asesoramiento en seguridad marítima; a Andrew O’Hagan, autor de Los Desaparecidos; a Jerry Sykes, que me encontró el libro; a Mike Ripley por la documentación de vídeo; al ebrio trabajador del petróleo Lindsey Davis que conocí en un tren de Aberdeen; a Colin Baxter, extraordinaire del Departamento de Regulación de Comercio; a mis investigadores Linda e Iain; al personal del hotel Caledonian Thistle de Aberdeen; al Grampian Regional Council; a Ronnie Mackintosh; a Ian Docherty; a Patrick Stoddart; y a Eva Schegulla por el correo electrónico. Y como siempre mis más efusivas gracias a la Biblioteca Nacional de Escocia (en particular al South Reading Room) y a la Biblioteca Central de Edimburgo. Quiero igualmente manifestar mi agradecimiento a cuantos amigos y autores se pusieron en contacto conmigo cuando el caso de John Biblia reapareció en la prensa a principios de 1996, tanto por expresarme su pesar como por ofrecerme sugerencias para retocar el argumento. Mi editora, Caroline Oakley, que, sin perder la confianza, me remitió a la cita de James Ellroy al principio de la obra… Y para finalizar, un agradecimiento especial a Lorna Hepburn, que fue la primera en contarme una historia… Cualquier «influencia» se debe a: Fool’s Gold de Christopher Harvie; A Place in the Sun de Jonathan Wills; Innocent Passage: The Wreck ofthe Tanker Braer de Jonathan Wills y Karen Warner; Blood on the Thistle de Douglas Skelton; Bible John: Search for a Sadist de Patrick Stoddart y Los Desaparecidos de Andrew O’Hagan. La cita del mayor Weir —«seres domados por la crueldad»— es en realidad el título de la primera antología poética de Ron Butlin. IAN RANKIN (Cardenden, Escocia, 1960). Ian Rankin nació en abril de 1960, en el pueblo escocés de Cardenden. Allí cursó sus primeros estudios, que más tarde amplió en la universidad de Edimburgo. Empezó a escribir a muy temprana edad. De niño, confeccionaba sus propios cómics, influenciado por todo tipo de publicaciones, desde The Beano a The Fantastic Four. De haber poseído dotes artísticas, quizá habría cultivado esa trayectoria. Sin embargo, a los doce años inventó un grupo de música pop imaginario y se dedicó a elaborar las letras de sus canciones. De haber poseído dotes musicales, quizá se habría lanzado al estrellato roquero. Sin embargo, las letras de las canciones se convirtieron en poemas y cuando comenzó sus estudios universitarios, su poesía había ganado ya diversos premios. En la universidad, se alejó de la poesía para dedicarse al relato breve. También con este género obtuvo varios premios literarios, y uno de esos relatos fue creciendo y creciendo hasta transformarse en su primera novela. Ian Rankin escribió sus tres primeras novelas cuando supuestamente estudiaba para licenciarse en Literatura Inglesa. La tercera de ellas, Knots and Crosses, fue la que dio vida al Inspector Rebus. Durante su carrera universitaria y después de concluirla, desempeñó diferentes empleos: trabajó en una granja de pollos, en investigación de alcohol (sí, en serio), como porquerizo, recolector de uva, recaudador de impuestos… Incluso hizo realidad uno de sus sueños uniéndose a una efímera banda punk, llamada The Dancing Pigs [«Los cerdos bailarines»] («Fife’s Second Greatest Punk Ensemble» [El Segundo Mejor Grupo Punk de Fife]). En 1986, cuando la beca universitaria expiró, Ian Rankin se casó con Miranda Harvey, quien iba un curso por delante de él en la universidad, y se trasladó a Londres, donde Miranda trabajaba como funcionaria. Ian aceptó un empleo como ayudante en el National Folktale Centre y más tarde se pasó al periodismo. Empezó a trabajar como ayudante editorial para la prestigiosa revista mensual Hi-Fi Review, de ámbito nacional, y pronto ascendió a editor. Probablemente sólo sea una coincidencia, pero seis meses después de que dimitiera, la revista quebró… Mientras tanto, él seguía escribiendo novelas. El primer libro protagonizado por el inspector Rebus pretendía ser una historia independiente, y experimentó con otros géneros (el terror, el espionaje, etc.) hasta que alguien le preguntó qué había sido del inspector Rebus. Decidió entonces resucitar a su detective y crear una nueva y exitosa aventura para él, y otra…, y otra más… En 1988 fue elegido Hawthornden Fellow [miembro de la sociedad Hawthornden]. Posteriormente ganó el Chandler-Fulbright Award en su edición 1991-1992, uno de los premios de ficción detectivesca más prestigiosos del mundo (fundado por el legado de Raymond Chandler). El premio le llevó a Estados Unidos en 1992, donde durante seis meses condujo 20.000 millas [unos 32.000 km] desde Seattle hasta Nantucket (pasando por San Francisco, Las Vegas, New Orleans y Nueva York) en una autocaravana Volkswagen de 1969. En la actualidad, reparte su tiempo entre Edimburgo, Londres y Francia, está casado y tiene dos hijos. Notas [1] «Qué lástima». << [2] «¿Y qué?». << [3] «Es tonto llorar». << [4] «No mires atrás». << [5] «Atrapado». << [6] «Viviendo en el pasado». << [7] Knots and Crosses (1987) es el título de la primera novela de la serie protagonizada por el inspector Rebus. << [8] «Hundido.» << [9] «En el fuego.» << [10] «Sólo Dios sabe.» << [11] «Más problemas cada día.» << [12] «Un sueño no realizado.» << [13] «John, sólo estoy bailando.» << [14] «Viejo pero cochino.» << [15] Juego de palabras a partir de dos zonas geográficas de Escocia: las Highlands, «Tierras Altas» y las Lowlands «Tierras Bajas». << [16] «Callejón sin salida.» << [17] «Prefiero ser el malo.» << [18] «Exilio en Main Street». << [19] El asesinato de la hermana George (1968), la controvertida película de Roben Aldrich. << [20] «¿Y qué?» << [21] «Viviendo en el pasado». <<