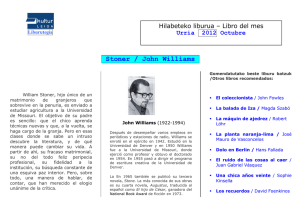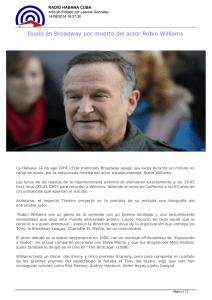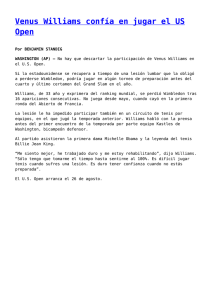Tennessee Williams (1911- 1985) y Arthur Miller (1915
Anuncio

Tennessee Williams (1911- 1985) y Arthur Miller (1915dos grandes figuras del teatro de posguerra. 1 Antonio R. Celada Universidad de Salamanca ISBN-84-9714-087-7 En este tema nos vamos a concentrar en dos figuras muy representativas del teatro norteamericano de posguerra. Aunque algunas de sus obras incipientes se van a estrenar antes de 1945, sin embargo sólo un título de Tennessee Williams, considerado por todos un gran éxito, El zoo de cristal, se estrenará antes del fin de la segunda guerra mundial. Se trata de dos grandes comunicadores, con una garra dramática indiscutible, aunque cada uno con una personalidad propia. Se erigirán, sin aparentes contratiempos, en los dos nombres más destacados de la posguerra en Broadway durante al menos 20 años. Tras los grandes éxitos, sus nombres quedarán ligados a los momentos de más esplendor del Teatro Norteamericano al ofrecer fórmulas escénicas nuevas, revestidas de una sensibilidad especial que le abrirán también las puertas de los teatros europeos. Londres, París, Berlín o Praga servirán de caja de resonancia a ese teatro nuevo que llega desde el otro lado del Atlántico. España no se quedaría a la zaga y durante la década de los ’50, a pesar de los problemas de censura propios de la época, se prestaría con entusiasmo a importar esos modelos. Los primeros estrenos no se harían esperar y, sobre todo la obra de Miller, iba a despertar gran interés, estrenándose y reponiéndose títulos diferentes a intervalos frecuentes. No suele transcurrir mucho tiempo en los teatros de Madrid y Barcelona sin acudir a algún título de estos dos grandes de la escena. Sirvan como ejemplo las dos producciones recientes de La muerte de un viajante (con José Sacristán como Willy y Juan Carlos Pérez de la Fuente como Director) y Panorama desde el puente (con Sancho Gracia como Eddie y Miguel Narros como Director), ambas de Arthur Miller. En realidad, el teatro de estos dos grandes dramaturgos norteamericanos ha dejado de ser ya herencia privilegiada y exclusiva de la cultura norteamericana y ha pasado a ser patrimonio de la cultura universal. El referente dramático de ambos en la inmediata posguerra fue decisivo para que la cultura americana dispusiera de una magnífica cancha de reflexión y de creación cuyo mensaje, a nivel interno en la sociedad norteamericana y a nivel externo, en Europa especialmente, rompió moldes e impactó a múltiples audiencias con formas nuevas de entender el arte dramático. La novedad primordial radicaba en un alejamiento consciente de la convención: sus personajes eran de carne y hueso y la gente del pueblo se identificaba fácilmente con ellos en casi todas las culturas. Aunque la situación actual ha cambiado ya que el impacto social del teatro ha disminuido sustancialmente, todavía la magia del escenario sigue tocando la fibra más sensible del hombre, y le sigue hablando de sus miedos, de sus fracasos y de sus éxitos, de sus grandezas y de sus miserias. Tanto Williams como Miller han sabido sintonizar mejor que otros muchos con un tipo de espectador medio que entendía perfectamente su teatro y algunos de sus arquetipos siguen siendo hoy el paradigma más evidente de una forma nueva de entender el arte dramático. Ellos, al igual que Eugene O’Neill, Elmer Rice, Maxwell Anderson o Thornton Wilder habían hecho antes, lograron ganarse con facilidad el respeto de los escenarios europeos introduciendo ese aire fresco que rompería la inercia de los teatros más tradicionales, incluso la resistencia de los más reaccionarios. Desde los multitudinarios éxitos de O’Neill hasta bien entrada la década de los sesenta, los escenarios de Broadway fueron un referente cultural de magnitudes insólitas. Las grandes creaciones dramáticas como Blanche DuBois en A Streetcar Named Desire (1947) (Un tranvía llamado deseo), Willy Loman en Death of a Salesman (1949) (La muerte de un viajante), Brick Pollit en Cat on a Hot Tin Roof (1955) (La gata sobre el tejado de zinc caliente) o Maggie en After the Fall (1964) (Después de la caída) trasladarían desde el escenario hasta la vida real los anhelos, las angustias, los fracasos y los sueños de todo un pueblo y de toda una cultura. Las versiones cinematográficas de algunas de estas obras llevarían hasta el corazón de medio mundo una forma fresca y nueva de entender el ser humano y sus relaciones de grupo. Desde los escenarios de Broadway irrumpió en Europa la más variada gama de personajes desarraigados, psicópatas, tarados, morbosos, etc., que muy pronto cambiarían la tipología convencional de muchos escenarios en el mundo. La fauna particular de Williams, por ejemplo, mujeres ávidas, homosexuales disimulados, alcohólicos irrecuperables, prostitutas desquiciadas y dementes místicos, no eran tipos comunes en los escenarios europeos. Su magia nos hace vivir problemas escondidos en nuestro subconsciente, explorar zonas ignotas de nuestra mente. Los “freaks” williamsianos no son un invento de la crítica. El mismo Williams recurre a esa palabra con relativa frecuencia tanto en sus ensayos como en sus poemas. Al espectador más tolerante, a aquél dispuesto a identificarse con un tipo de teatro cáustico, duro y crítico se le antojan de carne y hueso, pero el espectador tradicional, aquél que va al teatro a evadirse de la dura realidad cotidiana, los ve más como ejemplares circences, un motivo colorista y exótico, aunque entrañable. A la gran mayoría, no obstante, le suenan como elementos reales, quizá pertenecientes a una realidad poco cercana pero reales al fin y al cabo. Se trata de artistas alienados, antihéroes melancólicos, criaturas posesas y maniáticas, santos a su manera pero esencialmente humanos, que representan una rica iconografía escénica e ilustran de forma palmaria y evidente las contradicciones más íntimas de ese sur americano mítico y trágico que Williams intenta pintar. Los personajes de Miller, por otra parte, son más realistas, más fáciles de aceptar, nos identificamos mejor con ellos. Son los “common men” que tan magníficamente ha descrito en sus ensayos y con los que llega fácilmente al gran público, a ese ser humano urbano y desorientado tan característico en nuestras sociedades modernas. Resultan mucho más cercanos al espectador. Son los hombres-víctima de una sociedad materialista y consumista que termina aniquilando al individuo. Representan arquetipos con una problemática humana (social o psicológica) que nos tocan muy de cerca. Joe Keller, Willy Loman o Eddie Carbone, aunque sacados de una realidad típicamente americana, se nos antojan familiares conocidos. Todos sus problemas, especialmente los del entrañable Willy, son nuestros problemas y pertenecen ya al acervo de la cultura occidental. No cabe duda que la tragedia de los Loman (una familia típicamente americana de la época) servirá de referente obligado durante mucho tiempo para cualquier estudio literario, sociológico o psicológico de la América de la segunda mitad de siglo. La obra de Arthur Miller no sólo resulta atractiva e interesante para el crítico o el estudioso literario también lo es para el sociólogo o el psicólogo. Las criaturas de ambos autores se convirtieron en poco tiempo en magníficas muestras literarias y escénicas pero también en arquetipos de conducta para el mundo occidental. Nuestros autores se erigen en intérpretes de unas formas de convivencia que desde la Norteamérica de posguerra se exportarían a Europa sin dificultad. Su particular sensibilidad ante los problemas del momento que les tocó vivir, la frescura y espontaneidad de su lenguaje y su peculiar sentido del arte y de la belleza les han proporcionado a ambos una perfecta sintonía con el público de medio mundo. Desde los escenarios más prestigiosos han reflexionado con originalidad, con atrevimiento y con tacto, y el teatro se convirtió para ellos en su mejor arma de denuncia y de creación de belleza. Decía Williams en 1960 “the theater has made in our time its greatest artistic advance through the unlocking and lighting up of human behavior and experience.” (Véase “Tennessee Williams Presents his POV” en The New York Times Magazine, 12-06-1960, pp. 17 y 18). La gran aportación de Williams y Miller en la ventilación de esos sótanos y áticos metafóricos de la conciencia humana radica en su profundidad y amplitud: no se refieren exclusivamente a la sociedad norteamericana; sus modelos y críticas son extensible a toda la cultura occidental. Los que admiramos su obra estamos de acuerdo en que un análisis crítico, aunque corrosivo, de esa sociedad que desde la segunda guerra mundial lidera el mundo occidental, era totalmente necesario. Pero no todos piensan igual. Muchos críticos, sobre todo norteamericanos, creen que la imagen que tiene, el ciudadano europeo especialmente, sobre la cultura y la forma de vida norteamericana ha sido distorsionada por arquetipos provenientes de Broadway que después fueron llevados con gran éxito a la pantalla. 1. Tennessee Williams (1911-1985). Parece existir una cierta coincidencia entre la crítica en general al afirmar que Williams hereda muchas de las preocupaciones del teatro de entreguerras en América. Cuando O’Neill muere en 1953 ya tenía un joven heredero ansioso de recoger su testigo. La escena dramática norteamericana contaría así con dos psicoanalistas de lujo: uno para el norte (urbano), otro para el sur (rural). Cronistas ambos que iban a documentar, con todo detalle y con una sinceridad brutal, las frustraciones, la hipocresía y la tragedia de unos personajes muy peculiares, sacados, todos ellos, de la realidad americana más pura. Ambos coinciden en muchos de sus planteamientos escénicos pero sobre todo en un acercamiento estético muy original hacia nuestra existencia: si la vida merece la pena vivirla es por lo que de liturgia dramática hay en ella. El teatro no sólo es espectáculo para ellos, es también vida, su vida. Porque Williams vive por y para el teatro. Escribe para poder vivir y refugiarse del mundo real al que encuentra poco atractivo. Escribiendo escapa de la soledad y el sentimiento de pérdida que le invade. Es un autor complejo, a veces barroco. No cree en valores estables, de ahí el dinamismo de sus personajes y sus profundas contradicciones. Es un trasgresor consciente pero sin buscar el escándalo de forma intencionada. En absoluto se siente en posesión de la verdad. La creación de paradigmas no está en su lista de prioridades. En su opinión, lo moralmente correcto ni siquiera existe; de ahí su forma peculiar de entender la fuerza instintual en el ser humano. Es un autor oblicuo, curvo, iconoclasta, que ha renunciado a poner orden en el caos. Resulta admirable verlo caminar tropezando junto al abismo pero sin llegar a caerse. Se acerca a la vida sin prejuicios ni valoraciones previas, como el primer explorador de una selva virgen cuyo mapa carece de señales. A pesar de su timidez, le fascina lo desconocido, lo tenebroso y consigue abrir ventanas y recrear paisajes humanos, nunca imaginados hasta entonces. Para pintar lo turbio sin caer en el fango no sólo hace falta talento, también una valentía considerable. Y sobre todo sinceridad. En el fondo, Williams es un hombre tímido e introvertido, de una susceptibilidad extrema, y muy dado a la fantasía, probablemente por influencia de sus parientes femeninos que forjaron en él un carácter tímido y dado a la ternura, cada vez más encerrado en sí mismo. Para él, el hombre es pequeño pero su corazón es grande. El referente de soledad, debilidad, pequeñez, etc., se recubre cuidadosamente de poesía evitando la sensación de sarcasmo. Incluso, lo corrosivo y degradante se disfraza de sofisticación y seducción; de ahí que la mayor parte de los arquetipos que la crítica mojigata ha tachado de provocativos o nauseabundos no sean, en opinión de sus admiradores, sino ejemplares pura-raza de esa sociedad sureña que él intenta recrear. La violencia, la dureza del entorno, la frustración y la pasión se acentúan al someterlas al prisma de visión de un Sur desposeído, mutilado y moralmente desintegrado. De ahí, esos personajes angustiados y marcados por la tragedia, que se torturan escapando de un ambiente hostil. Él los comprende y los arropa: no son ellos los que deben cambiar sino el mundo al que hay que hacer más comprensivo y acogedor. En estos detalles descubrimos al Williams romántico, al soñador, al que recubre de lirismo y ternura ese mundo de represión y fracaso. Son los testimonios vivos de un universo propio: el williamsiano. Tennessee Williams (Thomas Lanier Williams) es un hijo paradigmático de ese sur rural y mágico. Nace en Columbus, Mississippi, en 1911, de ascendencia puritana y pionera, y a los 12 años se traslada con su familia a San Luis (Missouri). Los recuerdos de su niñez están desperdigados en multitud de cartas, artículos y ensayos que nos demuestran una infancia dura. Era un niño débil con una extraña percepción de la belleza natural, que había estado excesivamente protegido en el hogar de sus abuelos maternos y que, a sus 12 años, se enfrenta a la miseria de la gran ciudad: grandes diferencias entre ricos y pobres, viviendas pequeñas y malas condiciones sanitarias, trabajo duro y ambiente sucio típico de una sociedad industrial. En pocos años, durante la Gran Depresión, tendrá la oportunidad de conocer en carne propia, como trabajador de una fábrica de zapatos, la dramática situación de los obreros eventuales, con jornales bajos, interminables horas de trabajo, la angustia del despido en cualquier momento y la frustración de pertenecer a una clase con un poder adquisitivo escaso que le impedirá disfrutar de las bondades del consumismo, las mismas que el sistema americano prodiga en su publicidad. Todos estos recuerdos están maravillosamente plasmados en un ensayo que él mismo titula “Facts About Me” (Véase Where I Live, editado por Day & Woods, New York: New Directions, 1978, pp. 58-62) y en sus Memoirs (London: W. H. Allen, 1977.) En ambas obras, nos describe con nostalgia y con pena los años de su infancia, los recuerdos de su familia y las dolorosas escenas sobre el ambiente agresivo que le tocó vivir hasta llegar a la Universidad. En ese ambiente se va a inspirar para escribir su teatro dolorido y poético. La soledad, el sentirse marcado, el sentimiento de culpa por su homosexualidad conformarán una personalidad contradictoria: reflexivo y temerario, retraído y ocurrente, cordial y desabrido serán características que harán de nuestro autor una figura entrañable. Ama la belleza y le aterra la contemplación de las debilidades humanas. A pesar de todo las busca, las disecciona y procura racionalizarlas. No obstante, en el fondo, prima el corazón que siente sobre la mente que piensa y, al final, la respuesta, cuando existe, es simbólica, mítica. Si se siente atrapado se ladea hacia una interpretación redentora. La poesía redime la tragedia del ser humano. Su actividad creativa se desdobla en dos proyecciones estéticas complementarias: el poeta/dramaturgo y/o el dramaturgo/poeta. El hombre de teatro, el creador, el psicoanalista que desciende a los infiernos más sórdidos de la experiencia humana se enternece ante lo bello, se preocupa por el débil y, en realidad, a pesar de sus bravuconadas, le aterra la soledad. Sus experiencias infantiles y adolescentes le habían dejado una huella indeleble que iba a arrastrar toda su vida. Será en la Universidad donde Williams descubrirá su vocación teatral y no va a una sola sino a tres diferentes, la University of Missouri en Columbia, la Washington University en San Luis, ambas en el estado de Missouri y la University of Iowa en Iowa City, en el estado del mismo nombre. Ya por esta época comienza a interesarse por el teatro y a colaborar con grupos de aficionados en los que encuentra comprensión y apoyo para su vocación dramática. Escribe obras cortas para ellos haciendo, en ocasiones, las veces de telonero. Sus recuerdos entrañables sobre The Mummers demuestran cuán agradecido se sentía nuestro autor hacia estos teatros de barrio que desarrollaban una excelente labor como referentes culturales en zonas aisladas del medio oeste. De aquellos actores y directores que vivían por y para el teatro pero no del teatro recibió nuestro dramaturgo apoyo suficiente como para ganar cierta confianza en sí mismo e iniciar así su carrera dramática. Aquellos consejos contribuyeron en parte a que Williams tomara la decisión de estudiar arte dramático en la Universidad de Iowa donde conseguiría su Licenciatura (B.A.) en 1938. Las obras que escribe para estos grupos en su temprana juventud no llegaron a publicarse ya que, en opinión del propio Williams, no merecían semejante reconocimiento público. Hemos de esperar a 1939 con American Blues para que nuestro autor comenzara a ser conocido en los círculos selectos del teatro al ganar el Group Theatre Award. Se trata de obras cortas de un solo acto que, junto a Battle of Angels (Batalla de ángeles, 1940), irían preparando al autor para el gran éxito que se le avecinaba. Esta es su primera obra larga, estrenada en Boston por el grupo Theatre Guild y que fue recibida con indiferencia por el público retirándose del cartel a los pocos días. Williams ronda ya en estos momentos los treinta años y su vocación está claramente orientada hacia el mundo de la escena. Va de un trabajo a otro: desde camarero y ascensorista en Nueva Orleans hasta operador de teletipos en Florida; desde acomodador en Broadway hasta guionista en Hollywood. Tras varios intentos fallidos, el éxito le va a llegar en 1944 con The Glass Menagerie (El zoo de cristal). Se trata del primer buceo del autor en aguas turbulentas y escenifica la vida de una familia del Sur profundo, con rasgos bastante similares a la del propio Williams. Lugar: un apartamento oscuro, pequeño e impersonal, situado en un barrio residencial cualquiera de cualquier gran ciudad americana, en este caso San Luis. Tiempo: los años de la Gran Depresión, circunstancia que acentúa la desesperación y la angustia de aquella familia condenada a la tragedia inevitable. Tema: la impotencia, la frustración, la soledad y la culpa, sobre todo la culpa que impide a los personajes ver la luz al final del túnel. Tom nos recuerda al autor. Es el joven poeta que se siente atrapado en una existencia mediocre, conviviendo con una familia sin futuro y desempeñando un trabajo duro y monótono en una fábrica de zapatos. Laura Wingfield no se aleja mucho de Rose Williams, la hermana del dramaturgo. Éste nos ofrece múltiples detalles de su propia vida aún frescos en su memoria. No será la última vez que utilice su obra dramática para hacernos una confesión pública de sus remordimientos, buscando el perdón y la contrición. El haber abandonado a su hermana, enferma y desamparada, le perseguirá como un trauma obsesivo durante toda su vida. Asistimos a un desdoblamiento de su personalidad en tres personajes distintos: la hiperestesia de Laura, la susceptibilidad de Amanda y los sueños fallidos de Tom son experiencias vitales que él ha vivido y que las transporta al escenario con una sinceridad brutal. En este viaje retrospectivo hasta lo más profundo de su consciencia, el dramaturgo busca el perdón y la comprensión y, de paso, consigue una maravillosa recreación poética de un mundo de frustración y de fantasía. Lo ridículo y lo sublime se aproximan demasiado en muchos momentos del drama, pero el genio del autor le permite salir airoso. La magia de la palabra y la belleza de la escena transcienden a la tragedia de los individuos allí representados y la obra traspasa el mero localismo colorista. Williams no sólo nos cuenta una historia entrañable: sublima la ineptitud de Laura, la maquilla y trata de integrarla como un aspecto básico de nuestra condición humana. Nos da una lección magistral sobre el comportamiento humano con exquisitas observaciones acerca del sufrimiento, la frustración y la soledad del individuo. La figura quebradiza de Laura, la belleza marchita de Amanda, la delicadeza de las figuras de vidrio, el instinto de huida de Tom encierran un hálito poético con gran carga dramática. Es la primera bajada a su infierno particular y significará su primer gran éxito. Son escenas recortadas de la vida misma como nos repetirá en sus ensayos. Los personajes que rondan por la mente de nuestro autor representan una simulación perfecta de ese zoo de cristal que Laura mima y cuida, un documento escénico con retazos de su propia vida.