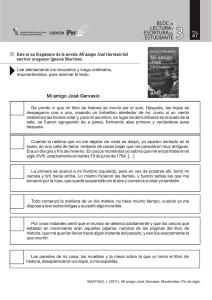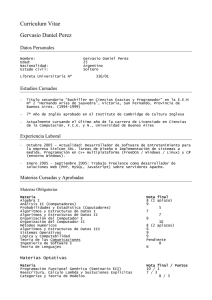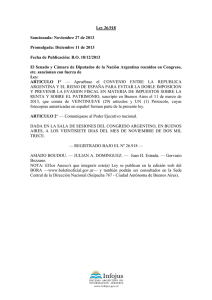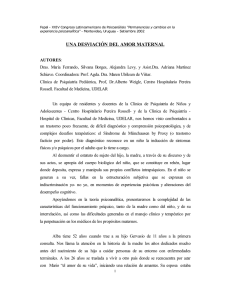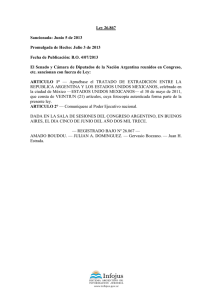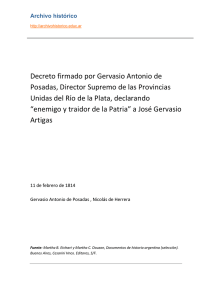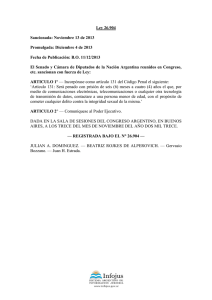Pasion por Vivir
Anuncio

PASIÓN POR VIVIR Categoría E A Gervasio se le extravía la vista, cargada de años, por la ventana del décimo piso del hospital, donde le han llevado para redimirle del dolor y de sus soledades, y desde el que no logra divisar –a pesar de la gran altura- el lugar donde ha transcurrido su vida. Su pueblo. Con los brazos cosidos por las guías que inyectan en sus venas los últimos hálitos de vida, se deja llevar por las remembranzas que aguijonean su mente en esta alborada, amasando los recuerdos como su cara macera las arrugas que le esculpen. Obstinado, rebusca la imagen de su aldea entre las piedras y los ladrillos de las torres; entre los desvencijados tejados de algunas casas, desahuciados por la carcoma que devora sin misericordia las vigas, entre la herrumbre que extiende su lamento en los ventanales de las buhardillas, y entre el tiempo vivido. Mientras escudriña el amanecer, Gervasio, estimulado por el paisaje y mi visita, evoca con irisada fantasía, el lugar donde transcurrió su vida, y trata de describírmelo una vez más… - “Mira muchacho: El pueblo se asienta sobre la falda de un otero, más que en ascensión, en caída. Sus casas son viejas. Puertas y ventanas acusan el oprobio de los temporales; ese desgaste fino de soles y lunas que han dejado su huella errante sobre los muros de adobe. Arriba está el castillo, su ruina son los restos de una hoguera consumida por los siglos y la historia; y cuyas cenizas frías no recuerdan siquiera la tibieza cercana al rescoldo. En la parte baja se encuentra la iglesia, desde la que se asoman con curiosidad fatigada unas gárgolas maltrechas y tristes por no poder auxiliar al arroyo; éste discurre al borde de la asfixia, prácticamente agotado entre tímidos reflejos, entre agónicos coletazos grises por la sequía en torrentera. Un 1 poco más allá, un grupo de palomares zurean de cara al pueblo, descansan con sosiego, mientras se arrullan, en su arquitectura niña, el adobe y la cal…” En la aurora se alargan las sombras sobre los tejados, y los sonidos interiores tienen una palidez metálica, una resonancia huérfana y acuosa. Gervasio, al contemplar el paisaje, ya desvelado por el resol, va recuperando el pulso de la vida; y a pesar de que la senectud degradante se le ha sentado de plano en la cabeza, su voz niña le regresa a los labios, contemplando el amanecer, e hilvana presencias en su memoria zurcida de jirones vividos. Y, sobre un fondo de severa penumbra, ve su propio rostro reflejado en el ventanal, nítido, hiriente, acusando la pérdida de mundos muy callados, y empieza a contarme sus fantasiosas remembranzas –una vez más- “A penas cumplidos los siete años raquíticos y escasos, yo era un hombrecito capaz de barrer el suelo de la cuadra; dar de comer a gallinas, conejos y al marrano; y de expurgar las miserias ajenas acarreando leña paras las trébedes, o agua en el cántaro para sus menesteres a lomos de la carretilla. Aquel estío, me subieron por vez primera al trillo, para girar y girar en el redondel de la era bajo un sol de fuego. Luego vino la vendimia, los días de pan con uvas; el trajinar entre surcos y tornas, para terminar de zagal, que aunque los de la capital se piensen que es oficio de poco quehacer este de pastor, ¡no es de los de pasarse el día tocando la flauta! Ahí empecé a barruntar lo que significaba la vida del jornalero. Si algún juego jugué de niño, fue a buscar con mi imaginación por los sembrados y barbechos pareados; y con el tiempo fui inventor de versos que acuñé en soledad caminando por la vida…” Gervasio calló, y el largo silencio me hizo ver a través del ventanal este otoño que empapa el pavimento, y las paredes, y las ropas, y el alma si la tenemos, ¡o lo que sea! esa infinita tristeza que se enrosca por dentro como una hiedra y, en días así, asoma sus perennes hojas por las orejas, la nariz y los ojos. 2 En días así, y más hoy, después de haber pasado la noche cuidando a Gervasio, cierro los ojos y veo ese largo camino polvoriento del verano, que se extiende hasta el horizonte como un río seco bajo el sol. Es el camino de tierra entre el pueblo y la Fuente del Tejar, donde en vez de escucharse el agua, a temporadas, sólo se oye al viento azuzar a los pinos de las lejanías; luego, el camino trepa por una costanera que mira hacia el cielo, y en cuya ascensión pesan la desolación, el vacío y la ausencia. Aunque todo permanezca allí. Aunque en el cielo sigan traveseando los vencejos. Aunque el agua, que continua manando de esa fuente humilde, intente el repicar de un día festivo al caer sobre el desasosiego de las piedras. Y ahora, es lo que veo con nitidez desde este húmedo y triste otoño. Gervasio aparece ascendiendo el teso un poco antes del ramillete de pimpollos. Viene corriendo con sus largas piernas huesudas perseguido por una nubecilla de polvo. Elías, “el pastor”, y su zagal, Santos, le gritan al verle: ¡Ánimo, “Gerva”! El rebaño que trisca apacible levanta sus cabezas sorprendidas. Con rapidez, los ladridos de los perros se sofocan al descender de la loma y Gervasio, para entonces, ya está cruzando el puente del arroyo Tariego, porque Gervasio es puro hueso nervudo. Hace noventa minutos que salió de la plaza mayor del pueblo, frente a la puerta de San Isidro, y hoy es, justamente, 15 de mayo y se corren las “Seis Leguas de Valoria del Alcor”. Gervasio estuvo haciendo calentamiento en la salida media hora antes de la partida. Tenía puesta una camiseta de lana amarilla con el número once en la espalda, unos pantaloncitos negros y calzaba unas zapatillas de badana. Cuando el viejo Pellicer tiró el cohete de salida, Gervasio pegó un tremendo salto, acompañado de un grito, y salió “por piernas”, plaf, plaf, plaf, perseguido por una hilera de corredores, entre ellos el “Loco cortezas” que no pasaba nunca del cementerio y se cansaba tanto de correr como de agitar los brazos y saludar hasta a los perros. Dio una vuelta a la plaza y cuando comenzaba a encendérsele aquella blanca llama, 3 enfiló el camino de Arroyo Claro, rumbeando serenamente hacia las “Quintas”. Corre con la huesuda cabeza hacia atrás, como un pájaro y, a medida que coge el ritmo, sus zancadas son más largas y más altas. El paisaje resbala por el costado de sus ojos; mientras, él sigue por el camino pelado, el campo seco, y la mañana con olor a verde. Se siente fuerte, y maneja con soltura su cuerpo liviano. Los pasos de badana resuenan suavemente sobre la tierra y, cuando se embala por la pendiente de la loma, al otro lado, ya en el término de Pedrosilla el agua de su cuerpo le brota a chorros a través de la piel, los ojos se le borran de tanto brillo, y corre, corre locamente bebiendo el aire perfumado de la mañana. Los campos de verdes cereales, agitan embravecidas sus espigas para animarle, haciendo la ola una y mil veces. La clara luz de mayo inunda todo; y sigue, como un loco, loco caballo desbocado. En treinta minutos más puede estar a la entrada de Pedrosilla viendo la meta, pero, un poco antes del pago Florián, tuerce Gervasio a la izquierda y se lanza, sin cambiar la marcha, por el estrecho camino que bordea el monte de pinos del pago Perote, cuyo verdor resalta desde hace rato, en el hueco encendido de sus ojos. Corre y corre, saltando las sombras iluminadas, pateando el camino ocre, protegido por unas lomas grises por donde pastan o ralean los verdes empolvados. Sobre este recuerdo, sobre puntos y líneas, sobre el raído invierno de mi tristeza, sobre años y tiempos, Gervasio fue siempre volante, eterno, perenne corredor de “Las Seis Leguas de Valoria del Alcor”. Con arrojo, empujando su intensa llama por los campos, espantando a las perdices y liebres montaraces, que arrancan veloces un poco antes que sus pasos. Corriendo con su idealismo inconformista como un “Quijote” demasiado loco. Sólo un a vez llegó a la meta, porque “el astilla” lo siguió con una “Mobilette” y, cuando se quería salir del recorrido, le cerraba el paso y le iba indicando el camino, llegando ese año con media legua de ventaja sobre el “Saeta 4 Mota” nada menos, que la ganó siete veces. Pero las otras veces torció a derecha o izquierda antes de llegar a la meta de Pedrosilla, enardecido por el campo, y algunos le vieron y le avisaron que iba a los cortados del Pisuerga por las rastrojeras y barbechos llenos de cardos borriqueros, que azotaban sus duras piernas; y en alguna ocasión le vieron al día siguiente durmiendo bajo la olma del molino. Esa que se levantaba solitaria detrás del campo del “Sigaruelo”, y que desde el camino, de grande que era –porque ya se secó y la talaron- parecía todo un otero, y que, para Gervasio era su única meta reconocida, y hasta ella corrió por premio o por mero gusto, acompañado o solo, el día de San Isidro o un día cualquiera, mientras le duró, por muchos años, aquella inclinación de caballo desbocado. Yo era un niño entonces, y veía a Gervasio, joven, como desde una enorme distancia, a través de nieblas, porque yo estaba por ser, no tenía sombra ni casi historia, era tan sólo presente, pequeño, mero estar, ver y sentir a la sombra de los grandes. Recuerdo la carpintería donde trabajaba Gervasio, allí comenzó mi amistad con él. Me gustaba ir a “pegar la hebra” como él lo llamaba; me contaba cosas de su niñez, o me recitaba poesías suyas que a mí me llenaban de asombro. Y todos los días, cuando apenas caían las sombras en el patio de baldosas, con aquella parra a modo de sombrero, salía trotando envuelto en virutas. A veces, cuando paseo por las calles de Madrid y veo a alguien corriendo, cierro los ojos, y aún sin cerrarlos, lo veo pasar a él entre la gente, al trote, con su pantaloncito negro y la camisa de lana amarilla con el número once en la espalda. Lo veo, por ejemplo, trotar a zancadas alegres por el medio de la ciudad. Yo me suspendo y pienso, casi grito, “¡Ahí va Gervasio, el de mi pueblo! ¡Seguidle si podéis!” Le imagino pasar corriendo como entonces, con la terca y dura mirada llena de campo y clavada en el horizonte, con la nariz henchida de viento, venciendo la resistencia del aire, con sus largas, muy largas piernas… 5 Después crecí, eché sombra como un árbol, y hasta yo mismo participé en las “Seis Leguas”, pero no pasé del cementerio como le ocurría al “Loco Cortezas”; que las costaneras hacían que me temblaran las piernas y las sienes, y me dolían las encías como si fuera a echar un montón de dientes. Gervasio, por entonces, trabajaba en la carpintería donde entró de aprendiz, luego de ser zagal; y que luego su maestro se la terminó traspasando al no tener éste descendencia. Ahora cierro los ojos y me veo en la penumbra del taller con paredes de ladrillo a la vista y un espeso olor a serrín y cola; sillas y muebles diversos repartidos en un desorden cuidado, mesillas de noche, que serán testigos mudos de enfermedades rebeldes o sueños pacientes; sillas que soportarán el peso de tertulias, discusiones y festejos familiares; cómodas que albergarán secretos de familia y, al fondo, el banco de carpintero en el que trabajaba y donde estaba instalada aquella sierra de ingletes, o falsa escuadra, verdadera joya de la corona que había sido fabricada en Alemania en 1908. Gervasio era un excelente profesional de la madera. Él se movía silenciosamente de un lado a otro del taller ensamblando maderas, reparando naufragios de camas vencidas por el uso y el tiempo, haciendo mobiliario a medida. Era de una silenciosa precisión en todo. Yo me maravillaba, en ocasiones, de que un hombre tan silencioso y preciso en sus movimientos produjese a ratos tanto ruido de una vez. Por ejemplo, cuando se tapaba la boca con un pañuelo negro y echaba a andar aquella cepilladora estridente y quejumbrosa. Por aquel tiempo, Gervasio había dejado de correr hasta la olma del molino pero, después del trabajo, emprendía largas caminatas hasta Casares, Las Quintanas, o Casasola. También, se acercaba por la costanilla de las bodegas, porque siempre había alguna abierta, y se tomaba un vaso en animada conversación. Los años lo habían enflaquecido aún más y, un día, lo sorprendí inclinado sobre la fabulosa 6 sierra de ingletes, le vi brillar las blancas sienes y el mechón de pelos encanecidos que le caían sobre la frente. Y esa vez sentí verdadero cariño por Gervasio. Aquel grácil “trotacaminos”, que ahora descendía a la carrera la larga cuesta de sus días, mientras yo, en cambio, trepaba los míos. Esos días me llevaron lejos del pueblo y, cuando volví, algún verano después, y entré en el taller penumbroso, Gervasio, al verme, alzó la mirada por encima de la sierra y me observó con una mansa sonrisa por arriba del armazón de metal de sus lentes, para luego darme un fuerte abrazo y abrasarme a preguntas. La luz de la tarde penetraba por la claraboya y Gervasio flotaba, blando y casi transparente en aquella luz polvorienta. Seguía haciendo sus largas caminatas, pero ahora se extraviaba cada dos por tres, teniendo que salir en su busca o recogiéndole cualquiera que volvía del trabajo en el campo. Un día, Gervasio (esto lo supe dos veranos después, ya hombre entero y, él, más viejo y más flaco), fue hasta la botica de Ansúrez, que está situada bajo los soportales de la Plaza Mayor. Al llegar a La Plaza, que llevaba empedrada cincuenta años, la encontró de tierra como cuando era chico y después mozo. Gervasio, flaco y encorvado, vio con algo de sorpresa como avanzaba por ella lentamente un “Ferrari 1420”. El coche se detuvo justo enfrente de él, la señorita Luisa asomó su cabeza, cubierta con un sombrero boatiné, y se dirigió a él, preguntándole por su madre, que había muerto, si mal no recuerdo, diez años atrás. Él se quitó la visera, sonrió complacido a la tal señorita, y se inclinó hasta que la sombra del coche desapareció de su vista. Naturalmente no llegó a la farmacia de Ansúrez, porque en aquel tiempo no existía todavía. Volvió al taller, y el resto del día, hasta que se fue la luz de la tarde, se sentó en un rincón, detrás de la mesa de carpintero, entre tablas de pino que olían a resina, y pensó en la muy dulce señorita Luisa que, para él, el 7 tiempo le daba la razón, no iba a envejecer nunca. El recuerdo extendía sus venas capilares sobre el tejido emocional del presente, regándolo de sensaciones viejas, como aquel día en que Gervasio regaló a la señorita Luisa un ramillete de “nomeolvides”, un presente significativo, ingenuo y explícito, como todo lo que es auténticamente notorio. Como reveladoras eran las poesías que con ternura le dedicaba. Jamás olvidaría aquellos paseos con ella, el trato fino y la conversación relampagueante donde explicaban sus anhelos. Luisa fue el único y gran amor de su vida, y en ella asentó su esperanza de correspondencia tan acendradamente pura. Gervasio siempre llevaba el corazón y el alma de la mano para ofrecérselo. Se pasó los años cortejándola con esperanza, y nunca le embargó el desencanto de lo inaccesible. Ahora, sentado en el rincón de la carpintería, pensó –una vez más- en la forma de atraerla. Quizás, dentro de algunos días, si se entrenaba un poco, podía volver a correr “las Seis Leguas”. Ya no quedaban campeones y, en el tiempo que tardaba ahora cualquier gran fondista de la zona, él podía llegar primero saltando sobre un pie. Mientras meditaba, entró el último rayo de luz por la claraboya y le sobrevino el otoño de la infancia, esa estación virginal que inaugura los años interiores con ímpetu puro. Y sintió que la vida es juego, ahora que estaba en el otoño de la madurez. Tránsito, atajo de la nada a la nada, espejismo de una totalidad inalcanzable. La última vez que estuve en el pueblo, el verano pasado; penetré en el viejo taller empolvado. Tardé un rato en acostumbrarme a la penumbra, cegado como estaba por el sol del patio, y en aquella momentánea ceguera sentí el tibio olor a maderas y a cola de carpintero cuando mis ojos se fueron acostumbrando a aquel velado y quieto paisaje de objetos sepultados por el polvo, descubrí cada cosa en su exacto lugar, como si el tiempo no se hubiera movido y yo tornara de golpe a mi infancia. De repente, sentí un leve ruido junto al banco de las herramientas y, achicando los 8 ojos, vi emerger por detrás de la mesa la blanca cabeza de Gervasio que estaba sentado en una banqueta. Me observó en silencio y, al cabo de un rato, me preguntó con una voz finita: -“Y tú… ¿De quién eres?” Luego de responderle, negó con la cabeza el hecho de conocerme. Se levantó y caminó hasta mi encorvado. Me echó una mano por el hombro y preguntó otra vez: “¿De dónde vienes muchacho?”. Luego supe, por la señora Engracia, que en esos días se había encontrado en la plaza de La Tórtola con Pepe García, que era el herrero, y con Terenciano Alonso, el dulzainero, ambos bien finados hacía tiempo, con los cuales anduvo paseando y charlando por el pueblo. Para luego ver la actuación de un grupo de comediantes que actuaron en la plaza, pero que no venían desde hace más de veinte años, y de los que se quejó de que no traían oso, y declamaban con la boca “llena de sopas”. Después, cuando trató de volver a la casa, no dio con la calle y, aunque pasó frente a su puerta, no acertó a reconocerla y siguió recorriendo el pueblo, hasta que se dieron cuenta de que andaba perdido y lo llevaron a casa cuando ya había oscurecido. La señora Engracia y su hija lo atendían con esmero, mientras los munícipes tramitaban su acogida en una residencia. De vez en cuando, al entrar éstas en la casa, después de ponerse las gafas, les preguntaba quién eran. A partir de esos días, confundía las puertas y las estancias y, a veces, charlaba en los rincones de la carpintería con personajes invisibles. No mucho después, como pronosticó la madre Benedicta cuando le ingresaron en la residencia, ya no recordaba a nada ni a nadie. La última vez que vine a la ciudad, lo encontré acostado en medio de esa hermosa cama de nogal que construyó para cuando se casara, y que nunca llegó a estrenar. Las monjas se la habían instalado en la residencia. Tenía puesto un pijama de frisa 9 y, tan flaquito y huesudo estaba, que se perdía entre las dos almohadas. Hace meses que no se levanta de ahí, fuera de los límites de esa cama no reconoce nada en el mundo. A eso se ha reducido el suyo. Sin embargo, como dice Sor Inés, no lo pasa tan mal. Siempre tiene algún recuerdo con el que charlar y por detrás de los torneados barrotes de la cama de nogal ve cosas de hermosa extravagancia, como el día que el loco “Cortezas” fue capaz de pasar del cementerio y ganó de calle las “Seis Leguas de Valoria del Alcor”, gracias a que él le hizo de liebre. Y el cuerpo de Gervasio, se ha hecho luna en cuarto menguante, mirando por el balcón del décimo piso del hospital de la ciudad, donde le han traído para redimirle del dolor y sus soledades; y esta tarde de otoño, de crepúsculo aborrajado malva por el horizonte, se le cerraron los ojos, perdidos en el pueblo que no veía a través de los tejados. En silencio murió, igual que había vivido, pidiéndole disculpas a la suerte. Se despidió con un suspiro largo, desabrochada el alma hasta el comienzo de su viejo y cansado corazón, el que tuvo siempre preparado para celebraciones, aunque la vida le pusiera el gozo en cuarentena, en espera permanente, en soledad… ¡La soledad del corredor de fondo! FIN 10