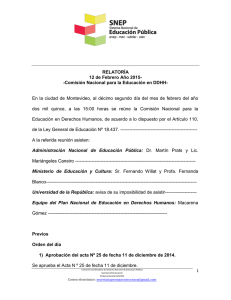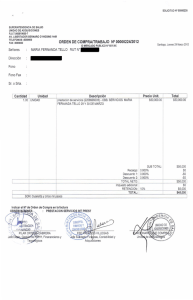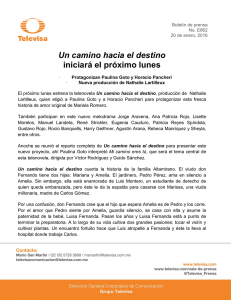El tiempo de las allozas
Anuncio

El tiempo de las allozas I El maestro les tenía sentados por riguroso e inquebrantable orden alfabético, de modo que el Elda, Matías, que era yo no podía caer más que al lado de la Elba, Fernanda, que era ella, desplazando hacia el pupitre de atrás a su compañera y amiga Fernán, Apolonia, quien a partir de entonces se sentaría junto a Gavira, Lina, una fea pesturrienta, para respiro y alivio de Guillón, Ángel, que no soportaba aquel tufo que le bostezaba al lado de lunes a viernes, mañana y tarde. De la mudanza resultó la desdicha del pobre Zapata, José Luis, al que tuvieron que ponerle un pupitre para él solo, alejándole de la vera de su novia, la pelirroja Villar, Lourdes, quien con su amado se pasó todo el curso dedicándole los Padrenuestros y Credos del comienzo y del final de las clases al milagro de que viniese otro alumno nuevo, siempre y cuando no trajese la mala intención de apellidarse Yeste o Zoco o cualquier otro horror por el estilo. Pero yo de estas particularidades aún no estaba al corriente, claro. Acababa de llegar y de momento lo único que sabía era que había ido a caer al lado de una niña tan claramente hermosa que no tenía explicación sensata. II —¿Sabes que los hombres les besan esto —se toca— a las mujeres de las que se enamoran perdidamente, Matías? —y me coge la mano mientras don Antonio, un hombre mayor y atontolinado, no acierta a nombrarnos la capital del Canadá. III Fernanda era rubia y andaluza y pronunciaba las eses azucaradas por un ligero ceceo. Su casa era un palacete lleno de tardes que olía a penumbras espaciosas. Su padre, cacique reciclado, era el alcalde del pueblo por Alianza Popular. Su madre era muy bella, casi extranjera, enferma de silencio y catolicismo. Isi, su hermana mayor, se adormecía en un butacón de terciopelo, relamiéndose un cerco de merienda que se le había quedado en la boca. Isi era mentecata. —Te voy a presentar a mi hermana, Matías. No hagas caso de lo que te diga, que es mentecata perdida, la pobre. Isi, este es Matías. No se te vaya a ocurrir darle un beso, Isi. Pero Isi me dio un beso, violento, como si me lo arrancase de la cara. Después se apartó de mí y se alzó la falda, balanceó las caderas y la cabeza, canturreó: ¡Uh-uh, Matías, cara de agonías, dices tonterías, uh-uh, uh-uh...! 1 Isi se lamía los brazos. —No le hagas caso, que es mentecata. Fíjate que yo parezco mayor que ella, ¿a que sí, Matías? Fíjate, fíjate. Fernanda giraba, me mostraba su estatura y su lindeza, lo esbelta que era, se mareaba, sonreía. —¿Por qué me canta eso? —Porque es mentecata, ya te lo he dicho. Pégale si quieres. Yo la sujeto. —No, no. —Qué bueno eres. Fernanda me acarició una oreja y yo descubría que mi oreja estaba de algún modo conectada a mi escroto, porque se me encogía entero. —¿Prefieres entonces que nos vayamos a dar un paseo de enamorados? Isi nos atendía ansiosa de tristeza. —Sí, pero sin ella. No me gusta tu hermana. —Por supuesto. Mi hermana no sale nunca. Se perdería y la preñaría un hombre del campo, del que luego no sabría dar razón. ¿No lo comprendes? Mi padre tendría que matarlos a todos para hacer justicia. —Es cierto. Fernanda se cogía de mi brazo y yo presumía de Fernanda. Hacía mucho sol. Paseábamos por su pueblo como niños mayores. Yo la creía condesita del brazo del militar de alto rango que me creía yo. La condesita y el coronel paseando por las calles y los parques y los sitios más bonitos de aquella Andalucía a la que me habían llevado. Los demás niños se nos quedaban mirando, sin cejas. Las gentes nos saludaban con una alegría embobada de ojos y guiños, menos los enemigos del alcalde: esos agachaban la cabeza para saludar a la hija del cacique y a su joven acompañante, el nene más bien feúcho del nuevo señor director de la caja de ahorros. Fernanda, paseando, me preguntaba cosas raras: —¿Has dejado en tu ciudad a alguna pingo que te guste, Matías? —¿Qué es una pingo? —¿No lo sabes? —No. Y se reía, sin explicármelo. —¿Qué crees que diría la gente si tú y yo nos hacemos novios y nos damos un beso en la boca ahora mismo, delante de todo el mundo? —No lo sé, Fernanda. —Yo sí lo sé: dirían alguno de sus asquerosos refranes. No quiero saberlo. ¡Quiero altramuces! Te convido a altramuces. Aquí los hacen muy ricos, Matías. Comíamos altramuces. Nos hartábamos pronto y le regalábamos el cucurucho a los viejos de la plaza, quienes los aceptaban atónitos de agradecimiento y los roían con atención. Fernanda llevaba colgado un pequeño bolso de hule rosa del que a cada momento sacaba un espejito y se miraba la boca. —¿Sabes por qué me miro tanto la boca? —No, ¿por qué? —Porque me gusta mirármela. ¿Quieres mirártela tú? —Bueno. Me miraba la boca en el espejito y ella me susurraba secretos al oído: 2 —Pronto tendrás que besármela... Fernanda tenía ratos de silencio, ratos en los que se mordía las uñas o se hurgaba en la nariz, ratos en que se quedaba mirando algo, embobada, un viejo, un mulo, la puerta de una casa, y ratos en los que se enfurruñaba sin saber por qué. Yo aprovechaba aquellos ratos para mirarla a ella cada vez con menos sofoco. Sus mejillas, su pelo. Hasta que ella salía de su ensimismamiento o de su enfado. —¿Te gustan las allozas? —Me gustan mucho, Fernanda. —Cuando sea el tiempo, iremos a robarlas. Son más ricas si son robadas. IV En el «Diccionario Enciclopédico Abreviado» de Espasa-Calpe, S.A. y de mi padre miro “alloza”, (del ár. allauza, almendra.) f. ALMENDRUCO, geog. mun. y lug. de la prov. de Teruel, p. j. de Híjar, 1,908 h., minas de lignito. Me voy a “almendruco”, m., fruto del almendro, con su primera cubierta todavía; la segunda, blanda y la simiente carnosa, interior, a medio cuajarse, pero no dice nada del tiempo de ir a robarlas. Mi padre entra en el despacho y se enoja conmigo. —Te tengo dicho que no quiero que cojas mis libros. —Lo siento. —Andas buscando palabrotas, ¿verdad? —Sí. —¿Qué palabrotas? —Puta, coño y maricón. Mi padre se ríe de buena gana y me ordena que me acerque para darme una bofetada. —Voy. —Estarás de acuerdo conmigo en que la mereces, ¿no es así? —Sí. Mi padre me pega una bofetada y me saca del despacho sin dejar de reírse de buena gana. V Pero aún debía faltar mucho para el tiempo de las allozas y, mientras tanto, en cualquiera de los zaquizamíes de su casa, después de merendar leche y roscos de anís con ella, Fernanda me lo daba a probar. —Está muy rico, Fernanda. —Sí... Termínatelo. Era de vellocotón blandito y fino. Era de una melosidad tibia y semirrosa. Contra las paredes del zaquizamí reposaban escobones sin ganas ya de barrer. Había herrumbrosas máquinas de coser y de escribir, tan polvorientas y desvencijadas que apenas se distinguían en la penumbra, era necesario fijarse mucho para averiguar cuáles máquinas habían servido para coser sietes y cuáles para escribir órdenes de embargo de bienes. Fernanda tendida sobre un baúl, y sobre el baúl una manta, y sobre la manta un suspiro de tarde pesada. A veces le quitábamos el tocadiscos a Isi, a quien oíamos llorar por los 3 pasillos, buscándolo. —Hazme respirar fuerte, Matías. —¿Qué? —Que me hagas respirar fuerte... —Sí. —Después iremos a la iglesia..., tú no te preocupes..., Matías. Íbamos a Santa Marcelina en busca de don Sixto para que se confesara Fernanda. Entrábamos cogidos de la mano, nos santiguábamos. Yo me sentaba en un banco frente al confesionario y miraba. Fernanda me decía que observase a don Sixto y viera lo nervioso que se ponía con el relato de sus pecados conmigo. El cura le preguntaba a Fernanda por qué yo no me confesaba, puesto que también era pecador. —Matías no peca, don Sixto, desengáñese usted. A Matías le obligo a pecar yo. Soy muy mala, don Sixto, usted lo sabe, ¿o ya no se acuerda?... Pues igual de mala sigo. Quizá no tenga perdón de Dios todo lo mala que soy. —Sí, hija, ¿cómo no vas a tener perdón de Dios? Qué cosas se te ocurren... Yo advertía que a don Sixto se le ablandaban los labios al hablar. A mí aquello me horrorizaba un poco. Don Sixto viene un día a buscarme a la escuela, durante el recreo, es un cura alto, nada viejo y muy moreno de pelo y piel, me impresiona verlo avanzar tan negro entre la chiquillería, yo juego a las canicas con Cosme y con Valeriano, quienes le besan la sotana, yo no, sé que algo pasa conmigo, me dice que lo acompañe porque tenemos que hablar y me lleva a un aula que no es la mía, me va a hacer una pregunta y quiere que le responda la verdad, pero no encuentra el modo de formularla. —¿Cuando tú..., a ver, cuando Fernandita y tú os...? —se le ablanda la boca, como en el confesionario, se queda callado y desvía la vista hacia un mapa de España, como si tuviese ganas de llorar y no quisiera que yo le viera, yo le miro en silencio, fijamente, siento un poco de miedo de ver así a don Sixto, quien, al rato, sigue intentándolo—. ¿Cuando pecáis ella y tú, ella..., Fernandita...? —don Sixto suspira largamente, suspira como quien acaba de pasar un tremendo susto, no quiere seguir hablando—. Vete a jugar, hijo. Le beso la sotana y dejo a don Sixto mirando el mapa y limpiándose los labios con el pañuelo. VI Corríamos a los almendrales a ver anochecer el verano. Por las carriladas nos cruzábamos con los hombres y las bestias que regresaban del campo. Nos ladraban los perros y los amos los pateaban, por ladrarnos Fernanda y yo elegíamos siempre un almendro distinto, les marcábamos el tronco a los que ya habíamos visitado. Sentados en la tierra, yo la abrazaba por detrás, ella recostaba su cabeza en mi hombro, separaba las piernas, yo la licuaba y ella se adormecía soñando en mí, conmigo. Si soplaba una brisa que nos moviese el pelo, era mucho mejor. —¿Cómo es? —¿Qué, Fernanda? —Lo que haces a solas pensando en mí, ¿cómo se hace? Enséñame. Mentía, ella sabía cómo, y Fernanda se reía de su embuste. Los grillos tocaban sus 4 violines baratos a la última luz y yo los escuchaba sin saber qué hacer con las manos, cada vez más estridentes, más estridentes los violines, hasta ensordecer. Fernanda se limpiaba siempre las palmas en la carne de los muslos. Regresábamos en silencio. La calle del Peine, a la entrada del pueblo, era divertida para Fernanda. A mí me asustaba un poco, vivían los gitanos y las guitarras. Las expresiones de sus caras parecían esculpidas a bofetadas. Las guitarras, cuando pasábamos, comenzaban a sonar, bulerosas y malogradas. Nadie cantaba. La noche era de olor a guiso y gente negra sentada a la puerta, y botijos y humareda y televisores noticiando. Por el suelo había tornillos oxidados de las vías del tren. Los gitanos le tiraban claveles a Fernanda, no sé de dónde los sacaban. —¡Dios la bendiga, señorita! —Dios no existe, gitano. Fernanda les hacía rabiar. —No diga usted eso, señorita, que la va a castigar el Señor. —Tampoco existe el Señor, gitano: murió en la Santísima Cruz. —Pero resucitó a los tres días. —No creo. A los gitanos terminaban haciéndoles gracia las herejías de Fernanda. Fernanda les tiraba monedas. —¡Dios la bendiga! ¿No recoge usted un clavel y se lo pone en el pelo? —Ven a ponérmelo tú. —¡Ay, no me atrevo! Con los gitanos vivía el tonto del pueblo, Jacinto Ayala, don Jacinto, éste menos zalamero: —¡Hijos del fascismo y de la usura! —nos gritaba, y los gitanos lo bañaban a escupitajos. No era posible que la gitana bellísima que se asomaba por la arpillera y me sacaba la lengua tuviese un pelo tan largo en tan poca edad. VII Un día, Isi se escapó a pasear. (Tralarí, tralará.) Quería tomar el sol para estar guapa en las Fiestas. Isi se perdió en el campo, llevaba unos calcetines morados y un vestido de lunaritos. A Isi no la preñó ningún labriego, sino que se la comieron once perros asilvestrados. No la enterraron toda, a Isi, enterraron lo que encontraron. Estuvieron buscando dos días para poder reunir la mayor parte de Isi posible. Finalmente su familia dijo que ya estaba bien, que aquello que habían reunido era más o menos su hija mayor, y se procedió al funeral. Mientras tanto, la Guardia Civil y algunos voluntariosos buscaban a los perros asilvestrados para recriminarles su actitud y pegarles unos tiros. Los perros asilvestrados son peores que los lobos, decían en el pueblo, pero no daban las razones. A la misa y al entierro de Isi acudieron hasta las gentes enemigas de su familia. El alcalde tenía espías y habría tomado represalias contra el vecino ausente en las exequias de su hija. De plañideras iban casi todas las mujeres, a don Sixto no se le oía de lo fuerte que lloraban. El padre de Fernanda se subió al púlpito y las mandó a callar. Dijo que en la iglesia sólo lloraba su esposa y que las demás se aguantaran las ganas para el cementerio. Don Sixto le dio las gracias y continuó. Yo estaba con mis padres y 5 mis hermanas pequeñas en el segundo banco, detrás de Fernanda y su familia. El padre permanecía de pie, muy tieso, como si se cuadrase ante el Dios que iba a recibir o que ya había recibido a su hija inocente. La madre, arrodillada, extranjera, metida entre lutos, hecha un rebujo de gemidos, velos y oración, sollozaba: —Ay mi Isi... Ay mi Isi... De cuando en cuando, Fernanda volvía un poco la cara y me miraba con una sonrisa en el reojo. VIII Lo que yo he creído su humedad en mi mano acariciante, ahora veo que es sangre sorpresiva en mis dedos, Fernanda vuelve la cara y me besa, Fernanda abre las piernas y la camisa, pechos crecidos a lo ancho, rugosos pezones, vellocotón ensangrentado, apelmazado, sucio, viscoso en el azar de buscar la entrada que parece no existir, no haber existido nunca, hasta que existe, y los dos somos precoces en respirar fuerte, primero ella y después yo, que no la creía tan honda ni tan sangrante, sí tan caliente, y me clava las uñas en las tiernas y duras nalgas cuando todo ha pasado, cuando nuestras respiraciones se debilitan, cuando oímos los gritos de un chiquillo, ¡a la hija tonta del cacique la han matado los perros!, ¡han encontrado una mano suya llena de caracoles!, Fernanda y yo miramos lo que hemos hecho, semen y sangre es rosado. IX El cabo Cipriano irrumpió en la iglesia cargado de jadeos. Oí claramente lo que le dijo al oído al alcalde: —Don Miguel, hemos matado a diez; uno se nos ha escapado, el hijoputa. Y lo que le ordenó don Miguel: —Traedlos. Emocionaba mucho que don Miguel mandase más que el cabo de la Guardia Civil, daban ganas de abrazarlo muy fuerte. Dijo «traedlos», allí, a la iglesia, los perros asesinos, y al momento apareció Tinito con un racimo de diez perros muertos cogidos por las patas traseras. Tinito podía hacerlo, era un hombre enorme, tenía la mirada esquiva y la torcida mandíbula de los que se saben capaces de partir en dos al prójimo, trabajaba en las tierras de don Miguel. En la iglesia arreció el murmullo que se había iniciado con la secreta conversación entre el guardia y el padre de la devorada. Don Sixto exclamó «¡Dios bendito!» Tinito le presentó los perros a don Miguel, levantando la percha a pulso como si no fueran más que diez liebres. Sangraban por las heridas de las postas y a cuatro de ellos les colgaba la lengua. Eran azules, las lenguas. Don Miguel miraba con profundo respeto a los asesinos de su hija mayor. La madre seguía en el mismo rebujo, yo creo que ni se había percatado de lo que pasaba. Ay mi Isi..., ay mi Isi... Fernanda comenzó a llorar. Sólo yo sabía que era por los perros. Mi padre me dio un codazo. Que la consolara, quería decirme, y que me casara con ella. Don Miguel se dirigió a don Sixto con un vozarrón de hombre que traga sollozos. —¡Maldígalos, padre! ¡Me cago en la hostia, maldígalos! Tinito se aproximó al altar con el trofeo en vilo. Se detuvo a un par de metros del 6 féretro donde estaba Isi. A don Sixto los perros le estaban poniendo perdido de sangre el piso de la iglesia, sería por eso que obedeció al momento, aunque en tono inseguro y temblón. —¡Yo os maldigo, hijos de Satanás, que habéis matado a una cristiana inocente! Los asistentes al funeral de la mentecata rompieron a aplaudir, como en los toros. Yo abrazaba a Fernanda y Fernanda me contaba entre penas fingidas que, una vez, de chica, vio a ese Tinito ayuntado a un gañancillo que era medio gitano y que balaba de gusto. A mí me dio risa y la tuve que esconder en su pelo. 7