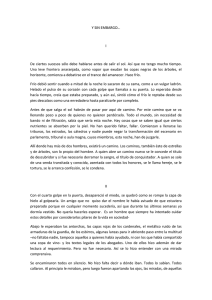Más que un ensayo, un relato personal, en primera
Anuncio

Más que un ensayo, un relato personal, en primera persona. Más que un relato personal, un relato del imaginario colectivo (y muy Colectivo), Bogotano. Eugenia Trujillo Eugenia Trujillo Villegas 200722223 Manifestaciones Culturales Y entonces, en medio de una ciudad ignorada por todos y olvidada por algunos, mientras recorro calles aturdidas por la indiferencia de sus habitantes, voy de regreso a mi habitual historia. Recibo miradas mitad curiosas mitad apáticas que sin juzgar por su inmediatez y espontaneidad, se quedan guardadas en mi memoria y en el tiempo, hasta que un momento aparentemente más significativo ocupa su lugar y la mirada es olvidada sin remordimiento alguno: es destrozada por los abismos puntiagudos de mi mente. Al mismo tiempo, descubro cientos de poetas mudos, transeúntes que viven encerrados en sus callejones y en la oscuridad de sus corazones, que van caminando lentamente disfrazados de gente sin alma, apartada de las pequeñeces del universo. Aquellos poetas mudos simplemente están acostumbrados a verlo todo a su alrededor y no se alarman por alguna cotidianidad más. La primera impresión que tengo mientras camino es de desorden: un caos inherente a Colombia, pues así como todos se atraviesan mientras manejan sus vehículos, se atraviesan cuando caminan. Es un choque constante de miradas. Las hay de medio lado, de piedad, de angustia, de tristeza, de solidaridad, de disgusto. Son las miradas las que por lo general nos hacen sentir familiares en el entorno que recorremos. Aquellas miradas chocantes que reparan todo a su alrededor y al mismo tiempo lo ignoran, hacen que el lugar sea íntimamente colombiano, pues sería un error esconder la amnésica verdad que nos atañe. Mi paso por el lugar es furtivo y gracias a eso puedo vislumbrar la situación de una forma más ajena, capaz de generarme sorpresa y estupor. Al pasar por las calles del centro de la ciudad (desde la Cra primera hasta la séptima, y desde la Av.Jimenez hasta el edificio Colpatria) puedo sentir afán, inseguridad e intriga. Mi paso rápido entre la gente me lleva a generar historias incoherentes y con un componente especial de situaciones imprevistas: gente que cae y rueda hasta las alcantarillas sin tapa… Palomas atropelladas, meteoritos y peleas callejeras. Caigo en una torpeza inevitable por pensar y repensar, y ahora no soy capaz de pasar correctamente por entre la gente sin quedarme bailando al frente de alguien hasta tomar un paso decidido. Ahora bien, el recorrido por la carrera 19 no es precisamente por gusto (aunque a veces me ha generado tal sentimiento). Mi meta: llegar a casa. Mi método: transporte colectivo. Mi decisión: Buseta. Tomar una buseta en la 19 con tercera es toda una odisea. Primero, se debe tener muy bien definido el destino e identificar las posibles rutas. Después de esperar la correcta y haber pasado por unas cuantas ignoradas de los señores buseteros, identifico un bus y hago hasta lo imposible para que haga caso a mis señas y pare. Decididamente, el bus para en la mitad de la calle y me toca hacer un rápido recorrido para alcanzarlo en medio de autos atravesados, personas y a veces, animales (como palomas y perros) y pequeñas inundaciones (en caso de lluvia). Después de llegar a la puerta del bus, pongo una pierna en la escalera y si no me aferré bien, caí desplomada en el duro pavimento, pues el busetero nunca ha necesitado dos piernas en la escalera para poder despegar una vez más. Si es muy temprano en la mañana (tipo 8-9), o si es un poco tarde en la tarde (tipo 6-7), me enfrentaré a una odisea un poco menos divertida, sin decir que las anteriores lo fueran. Cuando estoy adentro me doy cuenta que obviamente no soy la única y que hay alrededor de cincuenta personas embutidas, peleando silenciosamente por sobrevivir y no caer de bruces contra alguien más. Las sillas son rojas, están rotas por lo general y se deja entrever entre los huecos una especie de espuma amarilla aparentemente carcomida por pequeños animales, que es usada como des estresante para aquellas personas afligidas por este mal. Las sillas entonces, atiborradas de sudor, son las depositarias de nuestro cansancio diario y deben estar preparadas para un inesperado peso de más. Y éstas, siendo insuficientes para el vasto número de gente que desearía posarse encima de ellas, dejan al resto de pie en ese estrecho corredor aparentemente interminable. Cuando se tiene la obligación de estar de pie, recomiendo estar conectado a algún tipo de música para no caer en un malgenio que duraría un poco más de dos días. Estando parado, se recomienda usar el tubo metálico que se posa inerme encima de las cabezas inquietas de los paseantes y que tiene como característica principal su olor férrico (que se nota después de bajarse del transporte colectivo) y su baja temperatura. El tubo metálico, atestado también de sudor sirve para que el paseante haga un intento de permanecer en un espacio definido del estrecho callejón, mientras el conductor hace maniobras con el freno. En el largo y anecdótico viaje a casa intento ignorar empujones, esquivar miradas verdes, limitarme a pasar desapercibida y aun así intentar recoger una que otra historieta rescatable. Mientras intento recobrar el equilibrio una que otra vez, oigo, a pesar de estar conectada a la música, una melodía chillona de un vendedor de incienso que lamenta no poder estar trabajando y aparentemente se enorgullece de estar en esa buseta en vez de estar robando los bienes ajenos de otros. En medio de la multitud pasa entregando muestras de incienso, hablando de su vida, contando cuentos e intentando generar algún tipo de compasión en la gente que ya está acostumbrada a la misma escena. Con aproximadamente mil pesos se baja fácilmente del bus y ahora nos queda, además del bochorno habitual, un intenso olor a incienso y a burdel. Ahora bien, cuando una persona de la primera silla de la buseta decide que llegó a su tan anhelada parada, se enfrenta a una condición arrolladora. Y digo arrolladora de una forma literal, pues llegar hasta la puerta trasera y pasar en medio de todas aquellas personas agarradas de su tubo sudoroso, que no desean ceder su poco espacio para hacer un espacio más, es dejarse arrollar por la multitud y el movimiento rabioso. Se pasa por debajo de las cabezas, agachado entre morrales, bolsas de plástico, bolsos opíparos y alguno que otro bebe “chilinguiado” de su tía, abuela o madre. Se llega a la salida sólo si se tiene afán, determinación y fuerza. Pero cuando finalmente se toca el timbre para que el busetero haga la feliz parada, ya era demasiado tarde, pues la odisea de pasar por entre las personas, sus refunfuños y sus miradas, tomó un poco más de tres cuadras y ahora toca caminar un poco más para llegar al aposento, bajo la inminente lluvia, agradeciendo un respiro personal, un aire que ahora no es compartido y que no tiene matices de incienso. Ahora puedo decir, después de varios recorridos, que Poveda tiene razón: que el bus es un pañuelo.
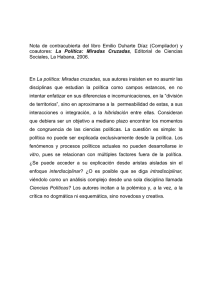



![[Vídeo] "Cuando las gotas se hacen lluvia"](http://s2.studylib.es/store/data/003936882_1-f5441c95ecd4ce666b46f42e912f6623-300x300.png)