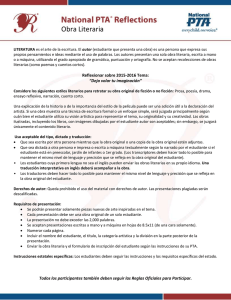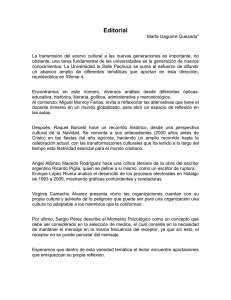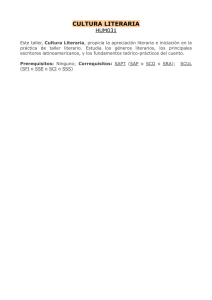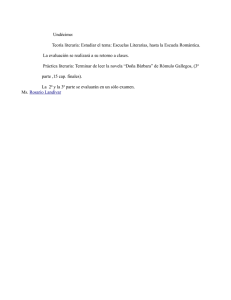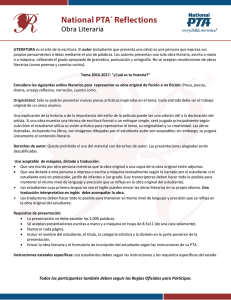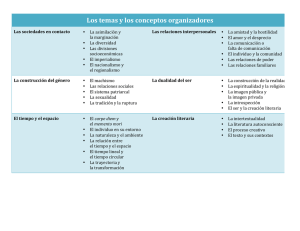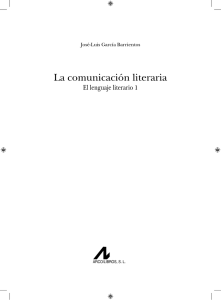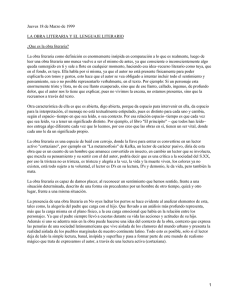lecturas de teoria literaria i - Secretaría General de la Comunidad
Anuncio

LECTURAS DE TEORIA LITERARIA I: CUADERNOS PEDAGOGICOS Miguel Angel Huamán Villavicencio Obra sumistrada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos INTRODUCCIÓN Desde mediados del siglo xx, cuando R. Wellek y A. Warren [Teoría Literaria, Madrid, Gredos, 1974 (1954)] en su conocido manual definieran la teoría literaria como un organon o conjunto de principios que regían la historia y la crítica literarias, hasta fines de dicho siglo, cuando Jonathan Culler [Breve introducción a la teoría literaria, Barcelona, Crítica, 2000 (1997)] se refiere a ella como un nuevo género textual que produce efectos fuera de su ámbito original, han pasado muchas cosas. Tantas que sería imposible resumirlas en esta presentación a un libro que, en esencia, brinda a los lectores más especializados una muestra elemental de dicho campo. Los estudios literarios como disciplinas humanísticas se han desarrollado de manera extraordinaria durante todos estos años, al punto de constituirse en un ejemplo del dinamismo extremo de la actividad científica en el terreno de la investigación social y cultural. Dentro de las ciencias humanas la llamada teoría aparece sin duda alguna como la reflexión privilegiada, en la que han confluido los más diversos enfoques, corrientes y modelos. No hay en las últimas décadas, prácticamente, propuesta sobre el conocimiento que no haya incidido en, dialogado con o asumido el terreno estético. Estamos, pues, a gran distancia del influjo monocorde de la lingüística que dio origen al estatuto científico en la disciplina. Ésta se nutre en la actualidad, más que de una ciencia en particular, de todo el campo epistemológico, y dialoga con él con voz propia. Por supuesto que cabe preguntarnos qué cambios de paradigmas ha implicado todo este proceso. Salvo las breves líneas que César González Ochoa [Función de la teoría en los estudios literarios, México, UNAM, 1982] dedica a las hipótesis de Kuhn en los estudios literarios, no conocemos en nuestra lengua una evaluación integral de dicho tema. Obviamente, el asunto va más allá de la simple evidencia de una nueva terminología en los análisis o de la adscripción al enfoque conceptual dominante, pues ninguna de estas posturas implica un cambio efectivo de paradigma. Tales son los casos del estructuralismo francés en relación con los llamados formalistas rusos: constituyen ambos un mismo modelo lingüístico aplicado al fenómeno literario y la variación de metalenguaje no puede ocultar dicha constatación. Del mismo modo la estilística, a pesar de incluir en su perspectiva el calificativo estructural, como es el caso del libro de M. Riffaterre [Ensayos de estilística estructural, Barcelona, Seix Barral, 1971], continúa perteneciendo al mismo enfoque textual. 1 En ese sentido, la precisión de José María Pozuelo Yvancos [Teoría del lenguaje literario, Madrid, Cátedra, 1994] de que en los últimos años se estaría ante la redefinición del objeto en el ámbito de la Poética, lo que obliga a una opción entre una teoría de la lengua literaria y una teoría del uso literario, nos parece que sí configura el mapa de un cambio de paradigma en los estudios literarios. Frente a una mirada básicamente inmanentista, que fue fundamental en su momento para generar un cambio frente al positivismo dominante, se ha abierto el horizonte de la comunicación como un nuevo enfoque que, sin negar las contribuciones previas, permite una síntesis al ubicar el texto y sus mecanismos en diálogo con la sociedad y la cultura. Nos encontramos frente al fenómeno literario en un punto en el cual es posible superar falsas dicotomías y sintetizar diversas contribuciones con plena conciencia de que un modelo de código resulta insuficiente para su comprensión. No se pretende, como en las anteriores poéticas lingüísticas, una estructura verbal diferenciada sino una comunicación socialmente diferenciada. La creación verbal que denominamos literatura es en realidad un modo sociocultural de comunicación más que alguna peculiaridad inherente al sistema lingüístico. No hay nada en el texto literario diferente o ajeno a cualquier otra creación verbal propia de la comunidad de hablantes. El análisis de esta práctica estética, vista desde la perspectiva comunicativa, requiere ir más allá de un modelo de código, pues éste no explica suficientemente los diversos aspectos involucrados (contextuales o situacionales, cognitivos y culturales, etc.) en su manifestación. Que se discuta la naturaleza de los modelos concomitantes o complementarios (cognitivos, fenomenológicos o socioculturales) o que se incida en la pertinencia de algunas propuestas para la descripción de los procesos desencadenados por la productividad textual ( teoría de la ostensión-inferencia, enfoques probabilísticos, catastróficos, autopoiéticos, etc.), no altera en nada la evidencia de que las propias preguntas y problemas han cambiado. Las interrogantes que se plantean los estudios literarios abriendo el siglo xxi inauguran un campo nuevo, un dominio inter, trans y multidisciplinario en donde se reformula el objeto de estudio. Desde esa perspectiva, podemos señalar que en la investigación literaria se viene produciendo una superación progresiva de la vieja concepción de cientificidad. Más que persistir en la búsqueda obsesiva del estatuto de ciencia, el propio devenir de la disciplina ha terminado coincidiendo con los esfuerzos en otros campos disciplinares por superar la concepción clásica de la ciencia y la epistemología tradicional. Estas dos formas de entender la ciencia son al mismo tiempo dos visiones de la relación hombremundo. Si el arte y la literatura han abogado desde tiempos inmemoriales por una lectura a favor de una vinculación en el conocimiento entre el sujeto y el objeto, una adecuación del método al objeto, una explicación comprensiva y, sobre todo, una descripción probabilística más que determinista, los estudios literarios, al asumir dicho programa, han terminado contribuyendo desde sus propios desarrollos analíticos al nacimiento de esa nueva epistemología. 2 En esta nueva visión de la ciencia se recupera una concepción de la teoría que, aunque presente etimológicamente en el término griego, el surgimiento de la episteme occidental ocultó. En ella la esencia de la teoría no es la observación neutra y distante del objeto sino la participación efectiva, la actividad, el hacer del sujeto que no niega el sentimiento, la emoción o el pathos que antes caracterizaba sólo al hacer artístico o literario. Todo este proceso, con sus ambivalencias positivas o negativas, ha sido señalado en los estudios literarios por el llamado giro hermenéutico. Una de las versiones más sencillas al respecto, dentro de nuestra tradición iberoamericana, es el valioso texto de Manuel Asensi, Theoría de la lectura [Madrid, Hiperión, 1987]. Todo este extraordinario desarrollo de la teoría nos debe llevar a una refle-xión de cara a la realidad de la formación literaria en el sistema educativo nacional. Muchos maestros todavía siguen anclados en una visión del fenómeno literario propia del siglo xix. La difusión del estado actual de la cuestión en el campo de los estudios literarios constituye una necesidad para impulsar, en la formación humanista, un cambio indispensable para el futuro de la educación en el Perú. Desarrollar la capacidad de lectura e interpretación, incentivar el espíritu crítico y creativo, propiciar una actitud de diálogo y de respeto hacia el interlocutor son conocimientos, habilidades y actitudes claves de una educación para el desarrollo. Ello sólo se puede obtener si se educa en forma integral a los individuos, con plena conciencia del factor humano como eje de la investigación científica. Actividad que es más que la simple aplicación del conocimiento o difusión tecnológica y que entiende lo humanístico como constitutivo de su proceso y rechaza cualquier reducción de la tarea educativa a una mera instrucción. Esta compilación reúne ocho fragmentos de textos seleccionados de la vasta bibliografía existente sobre teoría literaria. Se les ha escogido porque presentan en forma simple y didáctica los temas y problemas esenciales en torno al fenómeno estético. En tal sentido, constituyen un material de lectura complementario e indispensable para todo aquel público (fundamentalmente estudiantes y profesores) que desee ampliar y perfeccionar sus conocimientos al respecto. Con la publicación de este manual se pretende facilitar al interesado el acceso al material bibliográfico especializado e iniciarlo en la lectura de obras académicas. Se recomienda su utilización como material complementario y su empleo dentro de actividades formativas o de actualización. Temas como el fenómeno literario, la creatividad, lo lúdico, la ficción, el discurso o la comunicación literaria son algunos puntos de una agenda básica que se intenta presentar para su profundización posterior. Para finalizar esta breve introducción, debemos agradecer al Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y a la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación de la Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo" de Lambayeque por publicar este libro que nos permite cumplir con la intención de incentivar en los profesores y estudiantes de lengua y literatura el manejo de los libros y estudios más destacados. Miguel Ángel Huamán 3 LA REACCION CONTRA EL POSITIVISMO EN LA INVESTIGACION LITERARIA EUROPEA(1) RENÉ WELLEK En Europa, especialmente desde la Primera Guerra Mundial, se ha producido una reacción contra los métodos de estudio literario tal como venían siendo aplicados desde la segunda mitad del siglo xix: contra la simple acumulación de datos que no guardaban relación entre sí, y contra toda la presuposición subyacente de que la literatura debía ser explicada por los métodos de las ciencias naturales, por la causalidad, por fuerzas exteriores determinantes tales como las formuladas por Taine en su famoso lema de race, milieu, moment. En Europa, a este estudio propio del siglo xix, por lo general se le llama “positivismo” rótulo conveniente que, no obstante, es algo desorientador porque, de ningún modo, todos los estudiosos de más edad fueron positivistas, en el sentido de creer realmente en las enseñanzas de Comte y de Spencer. Si analizamos el estado de la investigación para los comienzos del siglo xx, nos damos cuenta de que la reacción desde la segunda década ha estado orientada contra tres o cuatro rasgos de los estudios literarios tradicionales, que son completamente distintos entre sí. Hay, en primer lugar, una despreciable afición por las antigüedades; “investigar” hasta los detalles más insignificantes de las vidas y disputas de los autores, semejando una cacería, y ahondar en las fuentes; en resumen, la acumulación de hechos aislados, comúnmente defendida por tener la vaga creencia de que todos esos fundamentos serían utilizados, alguna vez, para levantar la gran pirámide de la erudición. Es esta característica de la investigación tradicional la que ha despertado la crítica más ridícula, pero, en sí misma, es una actividad humana inofensiva y hasta útil que se remonta, por lo menos, a los eruditos de Alejandría y los monjes medievales. Siempre habrá pedantes y anticuarios; y sus servicios, convenientemente discriminados, se necesitarán siempre. No obstante, un falso y pernicioso “historicismo” está frecuentemente vinculado a esta exageración del valor de los hechos: la idea de que ninguna teoría o ningún criterio son necesarios para el estudio del pasado y la idea de que la época presente no merece ser estudiada o es inaccesible al estudio, según los métodos de investigación. Un 4 “historicismo” tan exclusivo ha justificado hasta la negativa a criticar y analizar la literatura. Ha llevado a una completa resignación ante todo problema estético, a un escepticismo extremo y, por consiguiente, a una anarquía de valores. La alternativa a esta afición por las antigüedades históricas se presentó tardíamente en la estética del siglo xix: hacía énfasis en la experiencia individual de la obra de arte, la cual es, fuera de toda duda, la presuposición de todo fructífero estudio literario, pero que por sí misma sólo puede conducir a un subjetivismo total. No podrá ofrecer la formulación de un cuerpo sistemático de conocimiento, como siempre seguirá siendo, inevitablemente, el propósito de la investigación literaria. Este propósito fue perseguido por el cientificismo del siglo xix, por los numerosos intentos por transferir los métodos de la ciencia natural al estudio de la literatura. Este movimiento en la investigación del siglo xix fue el más intelectualmente coherente y respetado. Pero también aquí debemos distinguir varios motivos: el intento de emular los ideales científicos generales sobre la objetividad, la impersonalidad y la certeza-ensayo que, en conjunto, apoyaba esa exageración del valor de los hechos de índole precientífica. Luego, el esfuerzo por imitar los métodos de la ciencia natural estudiando los antecedentes causales y los orígenes, lo que en la práctica justificó el establecimiento de cualquier clase de relación siempre que fuese posible hacerlo sobre fundamentos cronológicos. Aplicada más rígidamente, se utilizó la causalidad científica para explicar los fenómenos literarios por medio de las causas determinantes de las condiciones económicas, sociales y políticas. Otros estudiosos hasta ensayaron introducir los métodos cuantitativos de la ciencia: la estadística, los cuadros y los gráficos. Y, finalmente, un grupo más ambicioso hizo un ensayo, a gran escala, para emplear los conceptos biológicos en el delineamiento de la evolución de la literatura. Ferdinand Brunetière y John Addington Symonds concibieron la evolución de los géneros a semejanza de las especies biológicas. Por consiguiente, los estudiosos de la literatura se convirtieron en científicos o, más bien, paracientíficos. Puesto que llegaron tarde al campo y manejaban un material que no podrían tratar con propiedad, fueron malos científicos o de segunda categoría, por lo general, que se sentían obligados a defender su tema y sólo vagamente esperanzados en sus métodos de enfoque. Esta es, ciertamente, una caracterización demasiado simplificada de la situación de la investigación literaria para los años de 1900; pero me atrevo a decir que todos reconocemos sus supervivencias de hoy, tanto en los Estados Unidos de Norteamérica como en todas partes. En Europa, varias fueron las causas que impulsaron la reacción en contra de este positivismo. En algo pudo deberse al cambio general de la atmósfera filosófica: el viejo naturalismo había sido desechado en la mayoría de los países cuando Bergson en Francia, Croce en Italia, y una hueste de hombres en Alemania (y en menor extensión en Inglaterra) acababa con el predominio de las antiguas filosofías positivistas para establecer una amplia gama de sistemas idealistas o, al menos, audazmente especulativos como los de Samuel Alexander y A. N. Whitehead, para sólo mencionar algunos ejemplos ingleses. En especial en Alemania, la psicología sobrepasó al antiguo sensualismo y asociacionismo con nuevos conceptos como los de Gestalt o Struktur. Las ciencias naturales también pasaron por una profunda transformación que sería difícil resumir brevemente pero que significó una pérdida de la antigua certeza en los 5 fundamentos de la materia, las leyes de la naturaleza, la causalidad y el determinismo. Las mismas bellas artes y el arte de la literatura reaccionaron contra el realismo y el naturalismo, orientándose hacia un simbolismo y otros “modernismos” cuya victoria tenía que influir, a pesar de lo lenta e indirecta, en el tono y la actitud de la investigación. Pero, y más importante, un grupo de filósofos ofreció una defensa positiva de los métodos de las ciencias históricas, oponiéndolos vivamente a los métodos de las ciencias físicas. No puedo más que indicar algunas de las soluciones por ellos ofrecidas, dado que un minucioso examen incluiría problemas tan intrincados como la clasificación de las ciencias y la naturaleza del método científico. En Alemania, por 1883, Wilhelm Dilthey estableció la distinción entre los métodos de la ciencia natural y los de la historia, en términos de un contraste entre la explicación causal y la comprensión. El científico, aducía Dilthey, explica un suceso por sus antecedentes causales mientras que el historiador trata de comprender su significado en términos de señales o símbolos. El proceso de comprensión es, por lo tanto, necesariamente individual y hasta subjetivo. Un año después, Wilhelm Windelband, el muy conocido historiador de la filosofía, atacó la idea de que las ciencias históricas debían imitar los métodos de las ciencias naturales. Los científicos naturales, aducía, pretenden establecer leyes generales mientras que los historiadores tratan más bien de asir el hecho único y no recurrente. La idea de Windelband fue desarrollada y algo modificada por Heinrich Rickert, quien trazó la línea divisoria no tanto entre los métodos generalizadores e individualizadores como entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias de la cultura. Las ciencias morales, aducía, se interesan en lo concreto y lo individual. Los individuos, no obstante, pueden ser descubiertos y comprendidos sólo en referencia a algún esquema de valores, el cual es, simplemente, otro nombre para la cultura. En Francia, A. D. Xénopol distinguió entre las ciencias naturales, interesadas en los “hechos de repetición” y la historia, interesada en los “hechos de sucesión”. Finalmente, en Italia, Benedetto Croce hizo reclamos más comprehensivos para el método de la historia. Toda historia, para él, es contemporánea, un acto del espíritu, conocible porque es creada por el hombre y, por lo tanto, conocida con mucha mayor certeza que los hechos de la naturaleza. Hay muchas otras teorías de este tipo que tienen un rasgo en común: todas proclaman la independencia de la historia y de las ciencias morales en contra de su sujeción a los métodos de las ciencias naturales. Todas ellas muestran que estas disciplinas tienen sus propios métodos o pudieran tenerlos tan sistemáticos y rigurosos como los de las ciencias naturales. Pero que su objetivo es diferente y su método es distinto; y, por consiguiente, no hay necesidad de imitar y envidiar a las ciencias naturales. Todas estas teorías también concuerdan en el rechazo a aceptar una solución fácil que muchos científicos y hasta estudiosos de las Humanidades parecen propiciar. Rehúsan admitir que la historia o el estudio de la literatura son simplemente un arte, es decir, una empresa de libre creación no intelectual, no conceptual. La investigación histórica así como la literaria, aunque no son ciencia natural, son un sistema de conocimiento organizado con sus propios métodos y objetivos, no una colección de actos creadores o registros de simples impresiones individuales. Echemos una ojeada a diferentes países europeos para ver cuán lejos han ido sus reacciones en cada uno de los casos y cuáles alternativas han sido propuestas a los 6 métodos de la investigación literaria del siglo xix. Me veré forzado a ignorar o a considerar superficialmente algunos países, pero, a pesar de estas limitaciones, algo así como un mapa espiritual de Europa debía producirse si la investigación literaria es, en algún modo, una indicación de la situación intelectual general de un país. Comenzaré por Francia puesto que me parece es el país menos afectado por esta reacción. Las razones de este conservadurismo francés, tal vez sorprendente, no son muy difíciles de localizar. La invasión del organizado positivismo literario alemán nunca llegó a dominar en Francia; y sus historiadores literarios, a pesar de sus objetivos naturalistas, conservaron una estética y un sentido crítico admirables. Ferdinand Brunetière, aunque influido profundamente por el evolucionismo biológico, se las arregló para seguir siendo un clasicista y un católico-romano; y Gustave Lanson combinó el ideal científico con las concepciones de un alma nacional y sus aspiraciones espirituales. El positivismo triunfó en Francia mucho más recientemente, justo después de la Primera Guerra Mundial: La thèse profundamente documentada; las amplias ramificaciones de una escuela de literatura comparada bien organizada, e inspirada por Fernand Baldensperger; los éxitos de los estudiosos que proveyeron ediciones de los clásicos franceses, detalladas al extremo, las teorías de Daniel Mornet, quien exigía una historia literaria “integral” de los autores de menor y hasta de los sin ninguna importancia –todos estos son síntomas de que Francia intentó ponerse al día con la investigación puramente histórica del siglo xix. Pero en Francia hay también signos de un cambio que tiende, como en todas partes, hacia dos direcciones: hacia una nueva síntesis y hacia un nuevo análisis. Los historiadores literarios franceses tenían particularmente la ventaja en lo que a las historias de las ideas audazmente estructuradas se refiere. Por ejemplo, La Crise de la conscience européenne, de Paul Hazard, es una hábil exposición del cambio que se produjo en Europa al final del siglo xvii, y Hazard trabaja con la concepción de un espíritu europeo fuera del campo de acción de los viejos métodos positivistas. El naturalismo también fue abandonado en los estudios de los efectos del escolasticismo sobre la literatura, por católicos profesantes como Etienne Gilson, o por Abbé Bremond, en su voluminosa Literary History of the Religious Sentiment in France. En estudios más definidamente literarios, Louis Cazamian ha intentado construir un esquema teórico de la evolución psicológica de la historia de la literatura inglesa, concebida como una serie de aceleradas oscilaciones, siempre en aumento, del espíritu nacional inglés, las cuales se producen entre los extremos del sentimiento y del intelecto. Cualquiera sea nuestra opinión sobre el éxito del esquema en su aplicación particular (y por mi parte creo que uno de ellos violenta la compleja realidad de los cambios literarios) éste constituyó, por lo menos, un intento por lograr una filosofía casi metafísica de la historia, aplicada a la literatura. Paul van Tieghem ha promovido la concepción de una “literatura general”, opuesta al estudio aislado y aislante de las influencias, tal como era puesto en práctica por los comparatistas: un concepto que da por establecida la unidad de la tradición literaria europea occidental. Su propia práctica es, no obstante, desagradablemente convencional, de aquí que simplemente esboza las modas literarias como el Osianismo a través de todos los países europeos. También, en los estudios de la literatura, más exclusivamente analítica, conozco poca evidencia de una reorientación completa. El 7 método de explication de textes (que debe ser bien recibido como el primer progenitor del saludable movimiento vuelta-al-texto, de los recientes estudios literarios) está demasiado apegado a lo filológico y exegético para ser algo más que un artificio útil de la pedagogía literaria. El problema parece muy diferente en Italia. Allí la influencia de un filósofo idealista que era, a la vez, un distinguido historiador y crítico literario, ha transformado los estudios literarios. Benedetto Croce escribió con frecuencia sobre los problemas de la investigación literaria desde que publicó su primer folleto sobre crítica literaria, en 1894, hasta su muerte en 1952, argumentando consistentemente en contra de las prácticas mecánicas y acríticas de la investigación rutinaria de su tiempo. Hizo revivir el interés por Francesco de Sanctis, el historiador hegeliano de la literatura italiana. Muy pronto logró hacer que la atención se centralizara alrededor de los problemas estéticos y teóricos de la literatura sin perder un sentido muy intenso del pasado. Él mismo contribuyó notablemente a la crítica literaria con sus estudios sobre Dante, Ariosto, Shakespeare, Corneille, Goethe, y una crítica muy severa de la poesía del siglo xix. No obstante, consideradas en particular, muchas de sus teorías me parecen pasos dados en una dirección equivocada. Su teoría del arte como expresión condujo al abandono de problemas tan reales como el de los géneros literarios o de la evolución literaria. Su aguda distinción entre la poesía y la literatura parece bastante insostenible. Croce exige una historia de la poesía que no vendría a ser sino una política aplicada, y una historia de la literatura que vendría a formar parte de una historia de la civilización. Parece imposible mantener tal distinción dividiendo a la literatura en una serie de cimas de la poesía y en valles separados por algunos impenetrables bancos de nubes. El excesivo individualismo e impresionismo de Croce explica por qué la reciente investigación italiana ha retornado, en gran medida, a la biografía estética y espiritual. Bertoni, Donadoni, Luigi Russo y Borgese, este último el más autónomo, han elaborado, todos, monografías y ensayos críticos antes que historia literaria. Uno de los críticos más dotados, Mario Praz, hasta llega a constituir un retorno a una psicografía espiritualizada. Sus estudios de Marlowe, Donne y Crashaw, así como el libro titulado en inglés The Romantic Agony, pero más correctamente descrito por su título italiano como un tratado de Flesh, Death, and the Devil in Romantic Literature, representan magníficos logros de un sutil método psicoanalítico. En conjunto, el nuevo idealismo parece haber prevalecido casi totalmente en Italia: hasta ha invadido al periodismo literario y a esa ciencia refractaria, la lingüística. Su método especulativo general ha afectado aun a aquellos que continúan sin estar convencidos por los sistemas de Croce o de Gentile. La situación en Inglaterra es mucho menos fácil de clasificar. En ella prevalecen dos tradiciones en la investigación literaria: la pura afición por las antigüedades que, con el método de la nueva “bibliografía” (crítica textual y de “altura”, principalmente de Shakespeare), tal como la ejercieron W. W. Greg y Dover Wilson, llegó a ser muy influyente en las últimas décadas; y el ensayo crítico personal que frecuentemente degeneró en una ostentación de la más consumada ridiculez irresponsable. La desconfianza hacia el intelecto y hacia todo conocimiento organizado, aparentemente ha llegado más lejos que en ningún otro país, al menos en la investigación académica. La conformidad ante cualquier problema algo difícil y abstracto, el ilimitado escepticismo 8 sobre las posibilidades de un enfoque racional de la poesía, y, por consiguiente, la ausencia total de toda reflexión sobre los problemas fundamentales de la metodología parecen haber sido característica, al menos, del grupo más viejo de investigadores. Por considerar un ejemplo: H. W. Garrod afirma que la poesía ha de ser “algo sutil o no es nada” y que la mejor crítica es la hecha con “la menor preocupación, con la mínima disposición a romperse la cabeza ante los problemas últimos”. Los que ocasionalmente reflexionaron sobre las implicaciones de su obra, terminaron o en un vago misticismo religioso, como Sir Arthur Quiller-Couch, o, como F. L. Lucas, en un impresionismo y subjetivismo puramente estético. Pero también en Inglaterra ha tenido lugar una reacción que ha tomado dos direcciones distintas: una es el método de I. A. Richards, propuesto en sus Principles of Literary Criticism (1924) y mejor aplicado en su Practical Criticism (1929). Richards es ante todo, por supuesto, un psicólogo y un semántico que se interesa por los efectos terapéuticos de la poesía, por la respuesta del lector y el control de sus impulsos. Las implicaciones de su teoría son completamente naturalistas y positivistas; por momentos nos refiere, con una ingenuidad casi temeraria, a las “escondidas selvas de la neurología”. Es difícil ver la utilidad que para la literatura tiene este supuestamente equilibrado estado mental del lector, puesto que el mismo Richards, se ve obligado a admitir que dicho estado puede ser inducido por casi todo objeto o movimiento, prescindiendo de su propósito estético. Pero toda teoría que haga recaer el peso de su fuerza en los efectos sobre la mente individual del lector está sujeta a llevar a una completa anarquía de valores y, en definitiva, a un estéril escepticismo. El mismo Richards ha esbozado esta conclusión diciendo que “es menos importante que nos agrade la ‘buena’ poesía o que no nos agrade la ‘mala’ que el ser capaz de usar ambas como medios para poner en orden nuestras mentes”. Esto significaría que la poesía es buena o mala según mis necesidades psíquicas momentáneas; y que la anarquía es la consecuencia lógica del rechazo a considerar la estructura objetiva de una obra de arte. Afortunadamente, en su ejercicio crítico, el señor Richards, la mayoría de las veces, deja su teoría a un lado. Ha llegado a comprender cuál es el significado total y múltiple de una obra de arte y ha animado a otros para que apliquen, a nuevos usos, sus técnicas del análisis del significado. Su mejor discípulo, William Empson, en sus Seven Types of Ambiguity, ha hecho más que ningún otro por instaurar los sutiles y algunas veces demasiado ingeniosos análisis de la dicción poética y sus implicaciones, los cuales están dando sus frutos hoy tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos de Norteamérica. F. R. Leavis, primer editor del Scrutiny, de Cambridge, y maestro influyente, ha aplicado los métodos de Richards con mucha sensibilidad y los ha combinado con una revaloración de la historia de la poesía inglesa iniciada, con certeza dogmática, en los ensayos de T. S. Eliot. Sin abandonar los métodos de Richards para la interpretación de la poesía, Leavis deja de lado su equipo seudocientífico. Sin menospreciar la actitud crítica de Eliot hacia la civilización moderna, rehúsa seguirle al campo del anglocatolicismo. Su énfasis en la unidad de una obra de arte, su concepción de la tradición, su vivo rechazo de una distinción artificial entre la historia literaria y la crítica son, todos, rasgos determinantes del movimiento antipositivista. Geoffrey Tillotson ha aplicado también los métodos de Richards relativos 9 al estudio literal del texto a la poesía de Pope, con gran sensibilidad y mucha facultad de discriminación. Pero, en el prefacio a un volumen de los Essays in Criticism and Research, defiende una confusa teoría sobre la reconstrucción histórica, y su propia práctica sigue estando, en gran parte, en el nivel de las inconexas observaciones atomísticas. Un enfoque diferente del estudio literario es, en Inglaterra, el afiliado al resurgimiento del neohegelianismo y su concepción de la evolución dialéctica. El gran medievalista, W. P. Ker, en sus últimos libros, comenzó a exponer la concepción de una evolución del género como si se tratase de un modelo casi platónico. Con sabiduría y habilidad, C. S. Lewis, en su Allegory of Love, combina un esquema evolutivo del género histórico con la historia de la actitud del hombre hacia el amor y el matrimonio. Lewis, además, argumenta ingeniosamente contra la “herejía per-sonal en la crítica”, la exageración común del contexto biográfico y psicológico de la literatura. Es lástima que Lewis, en su obra más reciente, haya llegado a la defensa de las convenciones aristocráticas y haya atacado la mayor parte de lo que es vital en la literatura moderna. F. W. Bateson es el único inglés que ha demostrado tener clara conciencia del problema de una historia de la literatura que no sea un mero espejo del cambio social. Todos los estudiosos ingleses tienen una deuda de gratitud hacia él, por haber editado la Cambridge Bibliography of English Literature. En The English Language and English Poetry, Bateson critica la “ausencia de toda discriminación y la absoluta falta de un sentido de la proporción en la investigación moderna”, así como el error de los historiadores del siglo XIX que consideran la literatura como el simple producto de las fuerzas sociales. Su propia solución, una historia de la poesía inglesa en estrecha relación con el cambio lingüístico, es menos convincente al reintroducir, de ese modo, la dependencia unilateral de la evolución literaria en una sola fuerza externa. Pero, al menos, ha roto radicalmente con las preconcepciones positivistas y planteado el problema central de una genuina historia literaria. Nuevos puntos de vista y métodos comienzan a prevalecer también en la historia de las ideas vinculada estrechamente a la historia literaria, en Inglaterra. La obra de Basil Willey, Seventeenth Century Background, está escrita como para ilustrar la tesis de T. S. Eliot sobre la unificada sensibilidad del siglo xvii y su desintegración en la última mitad del mismo. Esta obra de Willey constituye, en verdad, una concepción de la historia del hombre y de la poesía de marcada tendencia antinaturalista. No obstante, la reacción contra el positivismo, en Inglaterra, en su conjunto es asistemática, errática, y, con frecuencia, muy poco clara en cuanto a sus implicaciones y afiliaciones filosóficas. La teoría parece estar todavía demasiado obsesionada por una psicología vagamente neurológica. Pero, al menos, se ha difundido la insatisfacción hacia el viejo tipo de investigación literaria. La situación es muy diferente en Alemania. Allí, más que en ningún otro país, se produjo una verdadera batalla de los métodos desde el comienzo del siglo xx. Alemania, cuna de la filología y bastión de la historia literaria filológica durante el siglo xix, reaccionó muy aguda y violentamente en contra de sus métodos. Esta reacción siguió todas las direcciones posibles, llegando, como es aparentemente habitual en este país, a 10 extremos inimaginables. Uno de los grupos que llegó más lejos en su desprecio hacia la investigación tradicional fue el círculo que rodeó al poeta Stefan George y cultivó una servil adoración a su misión, un extravagante culto al héroe hacia unas cuantas grandes figuras del pasado, y un estudiado desprecio hacia los procesos ordinarios de la investigación paciente y la lenta inducción. El estudioso más destacado del grupo es Friedrich Gundolf; el completo desprecio por las notas al pie de página y por las referencias que éste practica no deben ocultar su extraordinaria erudición. Su primer libro Shakespeare and the German Spirit, es, a mi juicio, el mejor de todos. Es una historia de la influencia de Shakespeare sobre la literatura alemana concebida como un intercambio y tensiones de fuerzas espirituales, e ilustrada por brillantes análisis estilísticos de las traducciones e imitaciones alemanas. En sus posteriores libros sobre Goethe, George, y Kleist, Gundolf desarrolló un método de biografía espiritual al que llamó estatuario y monumental. Espíritu y obra son concebidos como una unidad e interpretados en un esquema de opuestos dialécticos que erige un mito o leyenda antes que un hombre vivo. Ernst Bertram, seguidor de Gundolf, ha declarado abiertamente que su libro sobre Nietzsche significa un intento de elaboración de una mitología. Muy lejos de lo puramente intuitivo y arbitrario en sus construcciones, están aquellos estudiosos alemanes cuyo interés se centralizó en el problema del estilo, el cual, por supuesto, es concebido por ellos no sólo en términos puramente descriptivos sino como la expresión de un espíritu o un tipo artístico recurrente o históricamente único. Los estudiosos alemanes de las lenguas romances, en parte bajo la influencia de Croce, han desarrollado un tipo de lingüística que llaman “idealista”, en el que la creación lingüística y artística se identifican. Karl Vossler ejemplifica con su obra este tipo de estudios, que, pongamos por caso, interpretan todo el desarrollo de la civilización francesa en términos de una estrecha unidad entre la evolución lingüística y la artística: y Leo Spitzer ha estudiado el estilo de numerosos autores franceses para llegar a conclusiones psicológicas y tipológicas. Entre los estudiosos de la literatura alemana, se llevaron a cabo algunos intentos por definir ampliamente los tipos estilísticos históricos. Oskar Walzel fue el primero, creo, en aplicar el criterio estilístico, desarrollado por el historiador del arte Heinrich Wölfflin, a la historia de la literatura. Por medio de él y de algunos otros, el término “barroco” se difundió en la historia de la literatura, y los períodos y estilos de la historia literaria fueron descritos en términos de sus períodos correspondientes en la historia del arte. Fritz Strich ha aplicado el método con gran éxito en un libro sobre el German Classicism and Romanticism. De acuerdo con Strich, las características del barroco se aplican al romanticismo, y las del renacimiento al clasicismo. Strich interpreta los contrarios de Wölfflin de forma abierta y cerrada como análogos a la oposición entre la forma clásica completa y la abierta, inacabada, fragmentaria y confusa forma de la poesía romántica, expresión de la aspiración del hombre por el infinito. En detalle, la obra de Strich está llena de sutiles anotaciones y observaciones, pero su construcción general no resistiría una crítica minuciosa. De valor más permanente son algunas excelentes historias estilísticas de los géneros que se han dado en Alemania: Karl Vietor, History of the German Ode, y Günther Müller, History of German Song, y los numerosos estudios sobre los artificios literarios individuales como el de Hermann Pong, The Image in Poetry. Con Vossler y Strich el análisis del estilo pasa claramente a la historia de la cultura en general. 11 Otro movimiento dentro de la investigación alemana, extremadamente diversificado y productivo, es éste de la historia general de la cultura. En parte, es simplemente la historia de la filosofía reflejada en la literatura, la cual está siendo estudiada ahora por hombres con verdadero entrenamiento e intuición filosófica. En este campo, Wilhelm Dilthey fue uno de los dirigentes; Ernest Cassirer, Rudolf Unger, y, en filología clásica, Werner Jaeger –para nombrar sólo unos pocos– pueden adjudicarse realizaciones probablemente inigualadas en la historia de la investigación literaria. Parcialmente desarrollaron, en mucho debido a los esfuerzos de Rudolf Unger, un enfoque menos exclusivamente intelectual de la historia de las actitudes hacia los problemas eternos tales como la muerte, el amor y el destino. Unger, que manifiesta poderosas inclinaciones religiosas, proporciona un ejemplo del método en un pequeño libro donde delinea los cambios y continuidades de la actitud hacia la muerte en Herder, Novalis y Kleist; y sus seguidores, Paul Kluckhohn y Walter Rehm han desarrollado el método, a gran escala, en estudios del concepto de la muerte y el amor, los cuales son concebidos como poseedores de su propia lógica y evolución dialéctica. Estos estudiosos escriben una historia de la sensibilidad y del sentimiento tal como se refleja en la literatura antes que una historia de la literatura en sí misma. Pero la mayoría de los historiadores literarios alemanes han llegado a cultivar la “historia del espíritu”, Geitesgeschichte, la cual tiene como objetivo reconstruir, para citar a uno de sus exponentes, el “espíritu de un período según las diferentes objetivaciones de una época –desde la religión a través de la literatura y las artes hasta las indumentarias y costumbres. Buscamos la totalidad más allá de los objetos, y explicamos todos los hechos por el espíritu del tiempo”. Por consiguiente, en el centro mismo del método está presente una analogía universal entre todas las actividades humanas, que ha suscitado una avalancha de escritos sobre el hombre “gótico”, el espíritu del barroco, y la naturaleza del romanticismo. Dentro de un campo más amplio, la obra de Oswald Spengler Decline of the West, es el ejemplo más conocido. En la historia literaria alemana, el libro de H. A. Korff 40 The Spirit of the Age of Goethe, puede destacarse como un audaz ensayo teórico que se las arregla para mantenerse en contacto con los textos y hechos de la historia literaria. La Idea hegeliana es la heroína del libro, y su evolución a lo largo de su expresión simbólica en las obras de arte individuales, es delineada con gran habilidad y sorprendente lucidez. Sin duda, del método puede abusarse y se ha abusado. Para dar un solo ejemplo: en su libro sobre el barroco literario inglés, Paul Meissner emplea la sencilla fórmula de la antítesis y la tensión, casi sin crítica alguna. La investiga a través de todas las actividades humanas desde el viajar hasta la religión, en la redacción de diarios y en la música. Toda esta riqueza de materiales está nítidamente ordenada en categorías tales como la expansión y la concentración, el macrocosmos y el microcosmos, el pecado y la salvación, la fe y la razón. Meissner nunca plantea la cuestión evidente de si el mismo esquema de contrarios no puede ser extractado de cualquier período o si el mismo material no puede ser ordenado según un esquema de contrarios bastante diferente. En Alemania, hay muchas obras de este carácter; por ejemplo, los volúmenes de Max Deutschbein o de Georg Stefanky, que intuyen la esencia del romanticismo. Algunas veces abundan en erudición y penetración de ideas, pero construyen fantásticos castillos de naipes. Los numerosos escritos de Herbert Cysarz, que incluyen las obras sobre la experiencia y la 12 idea en la literatura alemana, sobre la poesía barroca alemana, y sobre Schiller, son, probablemente, los ejemplos más ambiciosos de una vasta erudición, de una facultad teórica respetable, y hasta de una sensibilidad crítica desenfrenada en una orgía de declamaciones proféticas y de minuciosidad abstracta. De modo semejante, en el extremo opuesto de estos intuicionistas metafísicos, encontramos a todo un grupo de estudiosos alemanes que han intentado reescribir la historia de la literatura alemana en términos de sus filiaciones biológicas y raciales. Es posible agruparlos entre los positivistas tardíos y seudocientíficos, si su concepto de la raza o de la tribu alemana no fuese esencialmente ideológico y hasta místico. Un escritor, cuyas primeras filiaciones eran conservadoras y católico- romanas, Josef Nadler, ha escrito una nueva historia de la literatura alemana “desde abajo”, de acuerdo con las tribus, distritos y ciudades, y siempre estructurando almas tribales de las diferentes “regiones” alemanas. Realmente, su tesis principal es una filosofía, algo fantástica, de la historia alemana: la Alemania Occidental, establecida desde Julio César, intentó recuperar la Antigüedad Clásica en el clasicismo alemán; Alemania Oriental, eslava en sus bases raciales y germanizadas seguramente sólo desde el siglo xviii, intentó, antes bien, y a través del período romántico, recuperar la cultura de la Alemania medieval. Los escritores románticos, según Nadler, provienen todos del Este de Alemania; y si no lo hacen (como, desgraciadamente para su teoría, un gran número de ellos no provienen de allí), simplemente no son verdaderos escritores románticos. Pero sería injusto no hacer énfasis en los verdaderos méritos de Nadler: ha hecho revivir el interés por la sumida y despreciada Alemania católica del Sur; posee una magnífica facultad de caracterización racial y un sentido de la localidad que no es del todo inútil en el estudio de la literatura alemana antigua, esta última muy localista con harta frecuencia. Sus concepciones parecen haberle preparado el camino a la historia literaria nazi. Este punto de vista llegó a estar en primer plano sólo desde 1933 cuando los fanáticos y los oportunistas comenzaron a descubrir las posibilidades de la ideología nazi para los objetivos de la historia literaria. Los rasgos más evidentes de su revaloración de la historia literaria no necesitan describirse: su eliminación o denigramiento de los judíos; su énfasis en la anticipación de las doctrinas nazis, en el pasado; sus contorsiones para hacer encajar personajes inconvenientes pero inevitables, como Goethe, en este patrón. No obstante, sería un error considerar a la historia literaria nazi como simplemente racista, como una explicación seudocientífica de los procesos literarios. La mayoría de los historiadores literarios alemanes de las décadas de 1930 y 1940 se las arreglaron para combinar el racismo con las viejas concepciones románticas del alma nacional, y hasta con categorías derivadas de la Geistesgeschichte y la historia de los estilos en el arte. Aunque no quiero negar que individualmente continuaron produciendo buenas obras según los métodos establecidos y que algunos no partidarios del nazismo sirvieron sólo de labios hacia afuera al credo oficial, el nivel general de la investigación literaria alemana declinó seriamente en el período comprendido entre 1933 y 1945. Una mezcla de propaganda rencorosa, de misticismo racial y de jactancia romántica caracterizó sus producciones, en general. Felizmente, desde el fin de la guerra, se ha producido una fuerte reacción contra el tipo de crítica fomentada por el Tercer Reich. En conjunto, Alemania constituyó la más contradictoria variedad de escuelas y métodos, un campo de viva polémica y de 13 experimentadores en el que todo el mundo parece haber estado profundamente consciente de los problemas filosóficos involucrados y haberse llenado de una orgullosa conciencia de la importancia de la investigación literaria. Probablemente, los desarrollos menos conocidos son los de los países eslavos. En parte esto se debe, sencillamente, a las barreras lingüísticas y también, por supuesto al verdadero abismo que ha dividido a Europa Occidental de Rusia especialmente desde la Revolución Bolchevique. En Rusia, durante el siglo xix, se creó una magnífica escuela de historiadores de literatura comparada, encabezada por Alexander Veselovsky, quien trató de escribir una historia natural de las formas literarias dependiendo, en gran parte, para sus estudios, del rico folclore eslavo. Además, floreció una crítica metafísica, o más bien ideológica, la cual muchos de los lectores ingleses reconocerán por un ejemplo: el libro de Nikolay Berdayev sobre Dostoievski. Como reacción contra este estudio de la literatura de corte naturalista-biológico o religioso-metafísico surgió, por 1916, un movimiento que se autodenominó “formalismo”. Se opone, principalmente, al didactismo prevaleciente en la crítica literaria rusa; y, bajo el régimen bolchevique, también se produjo, sin duda, una silenciosa protesta o, al menos, una evasión del materialismo histórico marxista prescrito por el Partido. La escuela de los formalistas fue eliminada por 1930; y hoy no quedan, según creo, quienes abiertamente practiquen el formalismo, en Rusia. El formalismo estaba afiliado al futurismo ruso y, en sus aspectos más técnicos, a la nueva lingüística estructural. La obra de arte literario es concebida por ellos como la “suma de todos los artificios empleados en ella”; estructura métrica, estilo, composición, todos los elementos comúnmente llamados forma, pero también la escogencia del tema, la caracterización, la disposición del conjunto, la trama, el asunto habitualmente considerado; todos tratados por igual como medios artísticos para el logro de cierto efecto. Todos estos artificios tienen un doble carácter: organizador y defor-mador. Si, por ejemplo, un elemento lingüístico (sonido, construcción de la frase, etc.), es usado tal como se presenta en el habla común, no atraerá la atención; pero tan pronto como el poeta lo deforma, al someterlo a una organización dada, atraerá la atención y de ese modo llegará a ser el objeto de la percepción estética. Decididamente, se sitúa a la obra de arte y su específica “calidad literaria” en el centro de los estudios literarios, y todas sus relaciones biográficas y sociales son consideradas como puramente externas. Todos los formalistas han desarrollado métodos de una ingenuidad sorprendente, para analizar los fonemas, los cánones métricos en los diferentes idiomas, los principios de composición, los tipos de dicción poética, etc., mayormente en estrecha colaboración con la nueva lingüística funcional que desarrolló los “fonemas” y que ahora cunde también en los Estados Unidos de Norteamérica. Para ofrecer unos pocos ejemplos: Roman Jakobson ha dispuesto la métrica sobre una base completamente nueva, al rechazar los métodos exclusivamente acústicos o musicales y estudiarla en estrecha conexión con el significado y el sistema fonético de los diferentes idiomas. Viktor Shklovsky ha analizado los tipos de ficción y sus artificios técnicos, en términos como la “deformación” de la secuencia común de tiempo, la acumulación de obstáculos para demorar la acción, etc. Osip Brik se ha especializado en ingeniosos estudios de los fonemas a los cuales considera determinantes y, al mismo tiempo determinados por la dicción y el metro. Viktor Zhirmunsky y Boris Tomashevsky han estudiado la teoría y la historia de la versificación y de la rima rusa. Eikhenbaum y Tynyanov han aplicado estas 14 técnicas en una investigación de las obras literarias rusas, han hecho ver su historia bajo una luz completamente nueva. Los formalistas rusos han enfrentado también, de modo más resuelto y claro, el problema de la historia literaria concebida como una historia distinta a una simple historia de las costumbres y de la civilización reflejadas por la literatura. Aprovechando la dialéctica hegeliana y la marxista, pero rechazando su dogmatismo universalizador, han escrito historias de los géneros y artificios en términos puramente literarios. La historia literaria es, para ellos, la historia de la tradición y de los artificios literarios. Toda obra de arte es estudiada ante el conjunto de obras de arte del pasado o como una reacción contra las precedentes, ya que los formalistas conciben la evolución de la literatura como un proceso de autodesarrollo que mantiene sólo relaciones externas con la historia de la sociedad o con las experiencias personales de los autores. Las nuevas formas son para ellos la apoteosis de los géneros inferiores. Por ejemplo, las novelas de Dostoievski son simplemente exaltados relatos de crímenes, y la lírica de Pushkin son glorificados álbumes de versos. El ala más conservadora del grupo ha realizado una excelente labor aun en cuestiones tan tradicionales como la influencia de Byron sobre Pushkin, que Zhirmunsky concibió no como una serie de pasajes paralelos sino como la relación de dos totalidades. Los miembros más brillantes y más radicales del grupo no han eludido los peligros del énfasis excesivo y del dogmatismo rígido. Ciertamente menospreciaron los aspectos filosóficos y éticos de la literatura. Pero el formalismo ruso fue, al menos, un importante antídoto contra la interpretación marxista oficial de la literatura. El crítico marxista promedio me parece sólo un positivista resucitado. Por lo común, se entrega a ejercicios más o menos ingeniosos dentro del juego de fijar esta o aquella otra obra de arte literario en esta o aquella etapa particular del desarrollo económico. La relación causal entre la sociedad y la literatura es puesta en términos burdamente deterministas. Pero los profesionales más ingeniosos, como P. Sakulin, siguieron siendo literatos al mismo tiempo que mantuvieron una genuina preocupación por la sociología. En su History of Russian Literature, Sakulin delinea la historia del arte en estrecha conexión con el público y la clase a los cuales estaba dirigida y con los estratos sociales de los cuales procedían los artistas. El proceso es considerado como una tensión dialéctica entre el arte y la sociedad y como la sucesiva incorporación de las clases más bajas a la producción literaria. El formalismo ruso influyó profundamente en los otros dos países eslavos que conozco. En Polonia, Roman Ingarden ha escrito un análisis extremadamente sutil de la obra de arte poético, empleando la terminología de la fenomenología alemana según la desarrollara Edmund Husserl. Ingarden concibe a la obra de arte como un sistema de estratos que asciende de los fonemas hacia las cualidades metafísicas las que, en definitiva, surgen de su totalidad. Ingarden es un filósofo teórico muy alejado del ejercicio de la historia literaria. Una historia literaria más técnica hubiera sido primordialmente ideológica y nacionalista. Pero Manfred Krid ha producido e inspirado muchos estudios formalistas empleando los métodos rusos y ha escrito un poderoso ataque sobre el estudio de la literatura que emplea métodos no literarios. Su propio método, “integralmente literario”, reduce al mínimo la orientación social de la literatura, de modo consistente, y reacciona contra la confusión de métodos prevalecientes en la mayoría de las historias literarias. 15 Checoslovaquia, el último país de nuestra lista, tuvo la fortuna de recibir a uno de los miembros más originales y productivos de la escuela formalista rusa, Roman Jakobson. Jakobson pudo afiliarse a un grupo de checos que, antes de su llegada, había reaccionado contra los métodos históricos, ideológicos o psicológicos que dominaban el estudio de la literatura. El Círculo Lingüístico de Praga fue organizado en 1926, bajo la dirección de Vilém Mathesius. Los miembros del círculo aplicaron, en nuevos materiales, los métodos desarrollados por los rusos para el estudio literario, pero también trataron de darles una nueva formulación, más filosófica. Reemplazaron al término “formalismo” por el de “estructuralismo” (el cual en inglés tiene sus propias dificultades), y combinaron el enfoque exclusivamente formalista con los métodos sociológicos e ideológicos. El miembro más productivo de la escuela fue Jan Mukarovsky, quien no sólo ha realizado brillantes estudios de varias obras individuales de poesía, de la historia de la métrica checa y de la dicción poética, sino que también ha teorizado interesantemente sobre la adaptación de la teoría formalista a toda una filosofía de las formas simbólicas, y en combinarla con un enfoque social que consideraría como una tensión dialéctica la relación entre la evolución literaria y social. Confío en que mi opinión no sea errónea, en virtud de los años que llevo como miembro del Círculo de Praga, si expreso mi convicción de que, en éste, por la estrecha cooperación con la lingüística y con la filosofía moderna se hallan los gérmenes de un fructífero desarrollo de los estudios literarios. Este examen de los nuevos métodos que para el estudio literario se practican en Europa tenía que ser muy apresurado y hasta esquemático. Todo un volumen pudiera escribirse sobre cada país en particular. Pero tal vez este esquema ha dejado ver, al menos, cierta impresión de la asombrosa variedad de métodos que están siendo, o más bien han sido, cultivados en Europa. Puede haber señalado, al menos, algunas de las principales y muy sorprendentes diferencias entre algunos países europeos. Posiblemente, también ha sugerido algunas similitudes fundamentales entre estos movimientos. Sus orientaciones no son solamente las de una reacción negativa. Hay una nueva aspiración a la síntesis, a la audacia teórica, a la penetración filosófica; y también un nuevo deseo de un análisis más y más cercano a la verdadera obra de arte en su totalidad y unidad. Tanto estas expansiones como estas concentraciones son signos saludables, aunque sea el último en negar que, en sus formas extremas, la reacción tiene sus propios peligros. Las formulaciones teóricas audaces, las vastas perspectivas, los análisis ingeniosos, y los juicios llenos de sensibilidad pueden hacernos olvidar la necesidad de una base sólida para el conocimiento amplio de los hechos más importantes, bases que la antigua filología, en lo mejor de ella, se inclinó a producir. No aspiramos a que haya menos investigación ni menos conocimiento, sino a que se realice más investigación, a una investigación más inteligente, centralizada en los principales problemas que surgen del estudio de la literatura, considerada tanto arte como expresión de nuestra civilización. 16 LITERATURA Y CULTURA(2) MIGUEL ÁNGEL HUAMÁN V. Para mostrar cuán necesaria es la actividad artística y literaria para una sociedad, basta preguntarnos por qué si el arte no tiene importancia ha acompañado a la humanidad a lo largo de toda su existencia, interrogarnos sobre la razón por la que el hombre de todas las épocas o culturas encuentra siempre tiempo para dedicar a la actividad artística. La imposibilidad de que exista una sociedad sin arte nos evita entrar en las muy variadas explicaciones o justificaciones que en diferentes momentos de la historia se han planteado diversos pensadores sobre el origen, naturaleza y función de la actividad artística. La conducta creativa, es decir aquella que impulsa a los individuos a traducir en un material o realizar en una acción imaginaria una superación de los límites impuestos por la realidad, la razón o la experiencia, constituye desde tiempo inmemorial un terreno de preguntas que ha concitado la atención del pensamiento. Los artistas y sus obras, vistos como antenas sensibles de la especie, permiten ampliar los alcances de nuestra actividad, proyectar más allá de las posibilidades calculables nuestra capacidad humana e inventan, prefiguran o delínean anticipadamente la acción futura, desde una constante e invariable sensibilidad que acompaña como una sombra al cuerpo del conocimiento, la ciencia o el saber. Hay una estrecha relación entre el arte, la cultura y la sociedad que es necesario resaltar y estudiar, pues su importancia para una adecuada formación intelectual, para la comprensión de nuestra naturaleza humana y para una introducción a la creación verbal es fundamental. En el proceso de su desarrollo histórico toda colectividad humana, desde tiempos inmemoriales, ha elaborado un conjunto de normas y formas de organización sociopolítica que le es inherente. Estas determinadas reglas, creencias e ideas en torno a su naturaleza, identidad y experiencia dotan a la sociedad de un rostro singular que va delimitando su posterior evolución. Así, el ayllu, la horda, el burgos o la democracia, la 17 monarquía, el mercantilismo identifican a diferentes sociedades en distintas etapas de la historia, tanto como la lengua, la geografía o la raza. Podemos entender de manera muy fácil la íntima relación entre esas formas de organización y la condición específica de la sociedad humana, por lo que nos parece muy difícil –sino imposible– el pensar una colectividad humana que se merezca dicho calificativo sin formas de organización internas. Este conjunto de formas, reglas y creencias que acompaña a toda vida humana constituye lo que podemos llamar, de manera general, la cultura. Lo cultural es una dimensión de la vida social integral y esencial, tanto así que son estos valores y creencias los que definen nuestras diferencias o semejanzas. Hay múltiples y complejas definiciones sobre la cultura, los pensadores sociales no acaban de ponerse de acuerdo al respecto. Sin entrar en complicaciones es posible apelar a nuestra propia experiencia para comprender de manera directa cuán clara es la presencia de estos componentes culturales que damos por naturales en nuestra propia identidad. Al confrontarnos con otros seres de diferente lengua, costumbres o creencias percibimos con claridad nuestra dependencia frente a estas formas que organizan nuestra vida y actividad; reglas y creencias que recibimos desde pequeños a través de la familia o la escuela y que, posteriormente, conforma nuestra imaginación, intelecto y profesión a través de una socialización permanente en la universidad, el trabajo o el entretenimiento. Incluso cuando fallecemos no dejamos de rendir tributo a nuestras creencias y costumbres. Dentro de este conjunto de formas o creencias encontramos una actividad específica, cuyos productos identifican de manera también cabal la singularidad de cada colectividad o sociedad. Nos referimos al arte, cuya práctica y cuyos productos han acompañado a la vida humana desde sus inicios. Pero, si nos parece fácil de explicar la existencia y necesidad de formas de organización en toda sociedad, nos resulta más difícil explicar la imposibilidad de que exista una sociedad sin arte. La historia de la humanidad no conoce sociedad que no tenga arte. El arte es uno de los rasgos que diferencian a la colectividad humana de la animal. Pero, ¿para qué sirve el arte o la literatura? Muchos responderán que sirve para expresar belleza, otros que nos permite conocer el espíritu de los pueblos, algunos insistirán en su función de entretenimiento, etc., etc. Se pueden dar muchas respuestas a esta interrogante, todas ellas polémicas y cuestionables, pero, tal vez lo que está mal planteada es la pregunta, de repente el arte y la literatura desde la lógica utilitaria en que está formulada la cuestión no sirve para nada. ¿Cómo así? Para explicar la intención de la afirmación es conveniente formularnos otra interrogante paralela: ¿para qué sirve la vida? Sin duda, todos percibimos con nitidez que la validez de la vida se impone por encima de cualquier lógica utilitaria y simple. La vida no necesita una justificación instrumental, utilitaria o racional; simplemente es y el alcance de su sentido va más allá de ese tipo de interrogantes. 18 Igualmente, el arte o la literatura no se pueden evaluar con criterios instrumen-tales o utilitarios; como una flor o un amanecer, simplemente existen y se producen, sus sentidos escapan a una lógica reduccionista, su justificación no radica en la “utilidad inmediata” que ellas brindan. Como la vida, con quien dialogan permanentemente, el arte o la literatura están más allá de una justificación simplista, sus alcances van más allá de una lógica utilitaria o inmediatista. La dimensión humana que instaura el arte no se mide por una necesidad directa, ni se reduce a un factor mecánicamente presente. Si el arte o la literatura han acompañado a todas las sociedades a lo largo de la historia es porque obedecen a otro tipo de demandas, a otra lógica, ofrecen un tipo de saber o satisfacción más amplia que la simple satisfacción de las necesidades biológicas o utilitarias. Pero, ¿qué es lo que distingue al arte de las otras formas de organización y estructuración social? ¿Qué es lo particular del arte en relación a otras formas culturales? A diferencia de otras creencias, leyes o prácticas dentro de una sociedad y su cultura, producir o consumir valores artísticos es siempre un rasgo facultativo, es decir libre, no obligatorio. Cualquier otra forma ideológica de la sociedad, de la cultura, tiene una condición obligatoria para todos los individuos de una colectividad. Es diferente decir que tal persona no cree en la familia o prefiere manejar contra el tráfico, que señalar que esa persona no le gusta el ballet o prefiere no ir al cine. Evidentemente se tratan de infracciones a las normas sociales de distinto rango obligatorio. A pesar de que el arte no es imprescindible desde el punto de vista de las necesidades vitales inmediatas ni desde la óptica de las relaciones sociales obligatorias, la continuidad y permanencia del arte en la historia humana prueba su importancia y necesidad. Este rasgo del arte de ser facultativo, de conformar un espacio de plena libertad para el individuo, es una indispensable escuela donde ejercitar los valores de la tolerancia y la convivencia pacífica, pues la pluralidad y la diversidad de los registros que se dan de la mano con su práctica o disfrute, constituye un valioso caudal de socialización entre los seres humanos, un aprendizaje en libertad de la alteridad, de la aceptación de diferencias y tensiones entre los grupos sociales. Es en el terreno del arte donde convivimos todos, donde por encima de nuestras distancias raciales, religiosas, lingüísticas o morales nos encontramos dialogando, compartiendo un mismo universo simbólico. Tanto el asesino como la víctima entran en las obras, la oscuridad y la claridad, el dolor y el amor, todo involucra al mundo del arte, desde cuya hegemonía descubrimos los rostros semejantes del prójimo. Los estudiosos han precisado que la necesidad del arte es afín a la necesidad del conocimiento y que el arte es una forma de conocimiento de la vida, de la lucha permanente del hombre frente a la naturaleza, de la búsqueda de la verdad entre sus semejantes y de la comprensión del universo o de su condición vital. La búsqueda artística no es del mismo tipo que la científica. El conocimiento de la humanidad no se reduce a los caminos del arte, pero es innegable que si bien el arte proporciona un tipo de conocimiento inferior comparado con la ciencia, hay un saber nocional que el arte brinda a través de su experiencia y práctica que no se obtiene por otras vías. Información invalorable para el futuro de toda colectividad. 19 En toda sociedad y su cultura, el arte es el lenguaje de la vida, a través de él la realidad habla de sí misma. El arte representa, por ello, un magnífico generador de lenguajes; organiza tipos de lenguajes que involucran no sólo la palabra, la imagen, el color y una infinita gama de estímulos acústicos, visuales, etc., sino que prestan a la humanidad un servicio insustituible al abarcar aspectos complejos de la experiencia, del conocimiento, es decir de núcleos de sentido aún no del todo aclarados. La manera como permanentemente se compara el arte con el lenguaje, con la voz, o el habla nos prueba que sus vínculos con el proceso de comunicación social conforma el fundamento del concepto de actividad artística. Pero, si al crear o percibir una obra de arte el hombre trasmite, recibe y conserva información artística de un particular tipo, la cual no podemos separarla de su estructura del mismo modo que no podemos separar el pensamiento de la estructura material del cerebro: ¿qué particular tipo de práctica es la artística?, ¿responderá a un pensamiento específico?, ¿cómo realiza esa estructura? Para responder a estas interrogantes debemos introducirnos a la problemática de la conducta creativa. La conducta creativa. Desde que surgió un excedente productivo mínimo, en los albores de la humanidad, que dejaba cierto tiempo libre a los miembros de una comunidad, se manifestó a través de ciertos individuos un impulso singular que los llevaba a asumir conductas diferenciadas. Los dibujos en las cuevas de Altamira, los tejidos de Paracas o las partituras de Mozart nos señalan la existencia de una actividad singular, en las distintas sociedades y culturas de la historia. Una conducta que ejercita una práctica artística. A partir de ella la gran interrogante para la comprensión humana ha sido qué determina esta conducta creativa, si existe o no un pensamiento diferencial expresado en ese comportamiento. En la actualidad la atención que se presta a los procesos humanos creativos, en particular a los que se manifiestan en las artes, es inmensa y aglutina cuantiosos esfuerzos en los más distantes países del orbe. Se puede decir que la ciencia contemporánea está dedicando cada día más y más atención a todo lo que signifique escudriñar en la conducta creativa, en los procesos creativos y en el pensamiento creativo. La razón no responde sólo a ese rasgo de libertad que señalamos anteriormente, interesante desde una óptica menos pragmática que la labor de la ciencia y más ética. Aunque está relacionada con ella. El punto crucial que se desprende de esa libertad de la capacidad inventiva humana manifestada en el arte y que llama la atención a los científicos contemporáneos, es el referido a la posibilidad del pensamiento creador de elevarse sobre ciertos problemas aparentemente irresueltos y ofrecer soluciones singulares. Desde otra perspectiva, lo que les interesa a los estudiosos es descubrir cómo hace el pensamiento creador para superar las barreras que nos imponen la experiencia, nuestros modelos y categorías; es decir, la creatividad supone una ruta de acceso a respuestas que no transita por las vías del racionamiento y que posibilita avanzar en aquellos puntos donde nuestros instrumentos racionales se muestran ineficientes. 20 Para comprender con exactitud lo que significa lo señalado, necesitamos diferenciar lo real y la realidad. Lo real es el mundo de la actividad concreta de los seres humanos, en cambio la realidad es una representación de aquél, el modo o los modos cómo representamos y explicamos lo real. La realidad es una construcción social que tiene mucho que ver con nuestra cultura, con el conjunto de creencias, ideas y reglas que nuestra colectividad ha elaborado en el transcurso de su experiencia histórica. El arte es un modelo de representación de la realidad que escapa a las determinaciones racionales del conjunto de convenciones sociales. En ese sentido, en su capacidad de ofrecer un ingreso diferente ante lo real, siempre ha llamado la atención de los más importantes pensadores. No sólo filósofos, psicólogos o lingüistas de diferentes épocas, corrientes y orientaciones han reconocido unánimemente la importancia e interés del estudio del arte y sus procesos creativos. La posible explicación de la atención despertada por la conducta creativa, por el pensamiento creador y sus productos, principalmente el arte, la podemos encontrar en la precisión de la naturaleza del arte. Tema que ha concitado infinidad de trabajos y estudios, pero que desde una perspectiva sintética podemos resumir en un punto medular por el que lo artístico resulta capital para el conocimiento humano: el arte es un lenguaje diferente. Quien consigue leerlo o entenderlo posee frente al resto de sus semejantes y ante las actividades que debe asumir, una extraordinaria ventaja. Como un peculiar Tarzán o un fantástico Superhombre, el escritor o músico, el artista en general, logra escuchar y procesar mensajes de peligro o bienestar que los otros seres humanos no perciben. ¿En qué radica esta singularidad del arte? ¿Implica una realidad sin contradicciones o tensiones? ¿Cuáles son por lo tanto sus orígenes y problemas? Intentemos avanzar en la respuesta de estas interrogantes. Origen, naturaleza y función. Desde su aparición el arte ha preocupado a los seres humanos. La forma como se ha enfrentado su misterio ha sido, en primer lugar, indagar sobre su origen. Así, ha sido el hombre creador, el artista quien ha sido centro del interés del conocimiento. Las teorías y libros sobre el tema son copiosos. Podemos intentar una mirada somera a los puntos centrales de la reflexión sobre el origen del arte. De manera bastante esquemática, podemos afirmar que al arte se le ha relacionado con la magia, el trabajo y el juego. En los remotos inicios de la humanidad, cuando muchos fenómenos de la naturaleza y de la sociedad no podían ser explicados de manera racional y coherente a través de los instrumentos disponibles por el conocimiento, se intentaba la explicación fantástica o imaginativa. Así, surgen los mitos y creencias que configuran la singularidad de cada comunidad humana. Un aspecto a la vez dudoso, que no era explicado convenientemente, como es la conducta artística, fue a su vez incorporado por extensión al tipo de fenómenos mágicos o maravillosos. Así, en la antigüedad, los artistas tenían el mismo estatus o posición que los sacerdotes o brujos, gozando de los privilegios del poder y, también, de los problemas relacionados con la dependencia frente a él. La libertad de creación desde un inicio chocó con el poder, la capacidad de expresión de los 21 artistas fue motivo de celo de poderosas instituciones políticas. La historia tiene ejemplos en cantidad sobre casos de conflicto y censura entre los artistas y sus protectores. Como los dementes, los artistas fueron vistos como marcados por la divinidad. Siendo contradictoriamente motivo de admiración y de rechazo, alabados y encarcelados, recibidos con entusiasmo o exiliados por peligrosos. El arte era visto como un instrumento mágico y sirvió al hombre para dominar la naturaleza y desarrollar las relaciones sociales. En etapas remotas de nuestra sociedad la actividad artística se confundía con el ritual y con las creencias religiosas, por ello la relación entre arte y magia conduce a aspectos teológicos y, siglos después, al arte místico o religioso. Sin embargo, el arte existía independientemente de la magia; sus orígenes fueron distintos y sólo en el transcurso del tiempo se juntó con prácticas de este tipo. Con el transcurrir del tiempo la preocupación sobre el origen del arte se traslada de los aspectos mágicos y divinos a interrogantes sobre la vida de los artistas. El autor concita el interés de los estudiosos, pues se supone que mucho de lo plasmado en sus obras depende o tiene su origen en la biografía del artista. Entonces, determinar conflictos o vivencias en lo biográfico del productor echaba luces sobre el producto artístico y ofrecía un camino a la explicación de la naturaleza del arte. Con el auge del pensamiento positivista y materialista las ideas en torno al origen del arte se vinculan con el conocimiento de la sociedad, con el desarrollo de conceptos y teorías sobre la evolución de la colectividad humana. Así, para el pensamiento materialista histórico el individuo sólo expresa la acción de poderosas fuerzas sociales, de manera que el lugar del individuo y su biografía se ve ocupado por las diferentes clases sociales. En la base de esta perspectiva hay la consideración del origen del arte como consecuencia y producto de la actividad productiva humana. Para este pensamiento el arte es una forma de trabajo. En la base de estas concepciones existe un afán de despejar el conocimiento en torno al arte de idealismos y subjetivismos, la preocupación se traduce en la poca preferencia por el término “creación” y la elección del vocablo “producción” para resaltar que el arte es un instrumento más del hombre para captar y procesar la realidad. La evolución del hombre es consecuencia del trabajo, del modelado de sus facultades a partir de la satisfacción de necesidades y del mejoramiento de sus instrumentos o medios. Así, como la flecha o la rueda, el arte surge de esa materialidad social y de ese esfuerzo y constituye a su vez un instrumento que redunda en la capacidad humana. Cuando el cerebro humano logra fabricar estos aparatos, como extensión de su cuerpo y proyección de su propia autonomía mental, obtiene un poder ilimitado para enfrentar a la naturaleza y dominar su destino. Siendo el trabajo un sistema que interactúa con la sociedad, exige a su vez medios de expresión y comunicación cada vez más superiores. Al señalar que el lenguaje apareció junto con los instrumentos y el trabajo, este tipo de enfoque puso énfasis nuevamente en la relación ya señalada anteriormente entre arte y lenguaje. Para los estudiosos de esta 22 corriente el arte no sólo surgió directamente relacionado a labores productivas, sino que es en sí misma una actividad productiva que antes acompañaba las formas de conducta social y que en la actualidad, bajo la creciente división del trabajo y especialización, ha adquirido rango de esfera específica. Parte de su prédica consistiría en recuperar la unidad entre arte y vida. A partir de la relación entre arte y trabajo la explicación sobre los orígenes de la actividad se proyecta hasta los problemas político-ideológicos, pues la determinación del componente social y el reconocimiento de su naturaleza instrumental conlleva su confrontación con el poder. La subordinación e instrumentalización del arte será un sueño acariciado por regímenes marcadamente autoritarios y sober-biamente creyentes de la capacidad ilimitada de la humanidad, humanidad que siempre interpretarán en consonancia con el grupo, clase o sector social al que pertenecen. Sin embargo, hay una faceta de la actividad humana que escapa a la actividad productiva o al trabajo; una dimensión que es más antigua que la cultura e incluso involucra a sociedades no humanas, presente en la actividad artística aunque el racionalismo solemne de los enfoques pretenda negarlo. Sobre todo el de las corrientes materialistas vulgares y sociológicas, que ven en la argumentación de esta esfera una reinserción del idealismo o subjetivismo vía la defensa de un “arte por el arte” o “arte puro”. Nos referimos al juego. La vida humana no es una perenne actividad productiva o laboral. Implica a su vez una dimensión lúdicra o lúdica, es decir el juego, el entretenimiento, el sueño despierto. ¿En qué medida el juego puede ofrecer una explicación sobre el origen del arte? Debemos empezar señalando que el concepto de juego no necesariamente presupone una sociedad humana, los animales no han esperado a que los hombres les enseñaran a jugar; es más, se puede afirmar que la civilización humana no ha añadido ninguna característica esencial al concepto de juego. Todas las características o rasgos fundamentales del juego humano se hallan presentes en el de los animales. En sus formas más sencillas dentro de la vida animal, el juego es más que un fenómeno fisiológico o una reacción psíquica condicionada de modo puramente fisiológico; traspasa los límites de la ocupación puramente biológica o física. Es una función llena de sentido. Es por esta indeterminación, por la presencia de un componente inmaterial no determinado por la simple satisfacción de necesidades, que el juego ha despertado el interés de los estudiosos para intentar una explicación del origen del arte. La psicología, la fisiología y otras disciplinas se esfuerzan por observar, describir y comprender el juego de los animales, de los niños y de los adultos. A partir de ello se intenta extender sus conclusiones a la conducta creativa que tiene mucho de actividad lúdica. Sin embargo estas explicaciones parten del supuesto que el juego se ejercita con algún móvil, que sirve para alguna finalidad. Abordan el fenómeno del juego desde la óptica experimental sin percatarse de una peculiaridad del mismo, el estar profundamente enraizado en lo estético. Es decir, la actividad lúdica está relacionada con una 23 esencialidad espiritual no basada en ninguna conexión de tipo racional porque el hecho de fundarse en la razón lo limitaría al mundo de los hombres, de manera que se acerca el juego al arte y su dimensión estética. Tal como sucede con el arte, no es posible ignorar al juego. Todo lo abstracto y racional se puede negar, lo serio es pasible de refutación, pero el juego se opone a lo serio y junto al arte conforman una naturaleza del ser vivo que es imposible de determinar por completo ni lógica ni biológicamente. No se piense, sin embargo, que el arte y el juego son lo mismo. Estas corrientes que intentan explicar el origen del arte en relación al juego nos han conducido necesariamente a la problemática estética o al gran tema de la belleza, pero sólo a partir de un componente que está presente en ambas actividades: el conformar un tipo de lenguaje, el ser medios de expresión y comunicación entre los seres humanos. Esta ligazón que posibilitará, en el proceso de desarrollo de nuestra cultura, diferentes valoraciones o consideraciones sobre la funcionalidad tanto del juego como del arte, ofrece una explicación sobre el origen del arte al considerarlo –como el juego– una conducta que obedece al impulso congénito de imitación o a la necesidad de relajamiento de las actividades serias, que sirve como un ejercicio para adquirir dominio de sí mismo. Pese a lo persuasivo de esta perspectiva es necesario alertar del peligro de reducir la actividad artística a la diversión, en base al carácter de refugio que tiene el juego frente a la racionalidad y normatividad social, pues considerar el arte y el juego como diversiones olvida gravemente el papel que tienen en el conocimiento. Sin ahondar en ejemplos relativos a la educación, no sólo en comunidades antiguas sino en las modernas (¿no es la escuela o la universidad en el fondo un gran juego en “serio” para enfrentar la vida?), señalemos simplemente en relación a la materia del pensamiento que sostiene todo el conocimiento, es decir en el lenguaje, el papel que desempeña un “juego verbal” básico para nuestra cultura: la metáfora. Sin ella, no sólo el artista sino el científico y el hombre en la vida cotidiana no podría trasmitir mensajes. Como hemos podido apreciar, las diversas líneas explicativas en relación al origen del arte se relacionan con posibles interpretaciones en torno a su naturaleza. Este complejo problema tiene su centro en la condición de lenguaje del arte. Podemos señalar que el arte es fundamentalmente lenguaje, pero: ¿qué es el lenguaje? Todo sistema que sirve a los fines de comunicación entre los seres humanos. A partir de las diferentes perspectivas en relación al lenguaje, las respuestas sobre la naturaleza del arte han variado. Podemos señalar dos énfasis: a) quienes afirman los aspectos expresivos en el lenguaje del arte; y b) los que defienden su condición comunicativa. Desde los pensadores griegos la polémica sobre la naturaleza del arte ha oscilado entre estos dos polos. Afirmar la valencia expresiva en detrimento de la comunicativa implica remarcar el sentido lúdicro, ficcional, subjetivo, intuitivo del arte; incidir en su rasgo comunicativo nos lleva a fortalecer su rasgo racional, objetivo, mimético, cognitivo. Sea en una u otra posición la definición de la naturaleza del arte se ha visto siempre influenciada por los desarrollos de diferentes disciplinas y su incidencia en el 24 conocimiento del lenguaje humano. Precisamente a raíz de diversos trabajos interdisciplinarios podemos ahora asumir que, como todo lenguaje, el arte involucra ambas fases. No sólo es un instrumento de conocimiento, comunicación e información sobre la realidad sino que a la vez permite la expresividad de una emoción, de un saber más allá de lo racional sin perder su rasgo de construcción imaginaria, su naturaleza simbólica. Asimismo, la función que se le asigna al arte dependerá de los diversos enfoques. Para quienes consideran que el arte es una forma de conocimiento, asimilarán al arte a una función mimética, es decir, de imitación o reflejo de la realidad. Esta posición viene desde Platón y Aristóteles, desarrollándose a lo largo de la historia desde entradas diferentes. Quienes asumen que el arte es expresión, ligarán su función a lo estético y en tanto emoción de una subjetividad, pretenderán negar en el arte alguna función cognoscitiva, reiterando que no es vehículo de saber, sólo plasmación de la belleza. Nuevamente las respuestas variarán de acuerdo a los predominios de las diferentes corrientes del pensamiento en la historia. Ante esta polémica, nos preguntamos: ¿la imaginación es igual en el artista que en el científico? ¿No hay una verdad también en el mensaje artístico? También, si el arte es pura y simple expresión de un estado de ánimo, ¿en qué se diferencia la emoción psíquica, por ejemplo el dolor ante una desgracia o un accidente, de la emoción artística? Para responder a estas interrogantes tenemos que avanzar en la comprensión del lenguaje del arte. El arte como lenguaje. El arte es un lenguaje, es decir, establece una comunicación entre un emisor y un receptor. Al definir el arte como lenguaje estamos precisando lo esencial de su organización. Para que el destinatario comprenda al remitente del mensaje es necesario que exista un intermediario común: el lenguaje. El arte por ello es un lenguaje, pero al definirlo así, estamos expresando un juicio sobre su naturaleza, un juicio general que apunta hacia algo presente inexorablemente en su condición, esto es su organización. El rasgo que caracteriza al arte, al margen de cualquier punto de vista filosófico sobre su naturaleza, es su organización, el constituir una realidad altamente organizada. Todo lenguaje utiliza signos que hacen su “vocabulario” y posee unas reglas de combinación de esos signos, es decir posee una estructura y ella supone una jerarquización. Los mensajes dependerán de la naturaleza de los signos que lo conforman; de manera que como elementos que lo componen presentarán relaciones equivalentes y diferencias. Pero el arte y la literatura son lenguajes especiales, son lenguajes que se basan en otros lenguajes (lenguas naturales, colores, notas musicales, etc.). Por eso se dice que el arte es un sistema de modelización secundario, es decir, que delínea, conforma, modela el mundo y la experiencia a partir de un sistema previo. Un papel modelizador es el que reproduce la concepción de relaciones en el objeto designado. 25 Esta complejidad del arte y la literatura en cuanto a su estructura le permite transmitir información más complicada, más profunda y más intensa, pues la complejidad de la estructura es directamente proporcional a la complejidad de la información transmitida. El discurso poético o narrativo representa una estructura de gran complejidad, mucho más que la sola lengua natural en la que está escrito (español, ruso, quechua, inglés, etc.). La complicada estructura artística, creada con los materiales de la lengua, permite transmitir un volumen de información completamente inaccesible para su transmisión mediante una estructura elemental propiamente lingüística. De lo señalado podemos concluir que un contenido, una información cualquiera, no puede existir ni transmitirse sin una estructura dada, al margen de una organización, de un sistema. Si reducimos una poesía a una idea o un mensaje destruimos su estructura y, por lo mismo, no entregamos al receptor toda la información, toda la riqueza que poseía. Precisamente, atendiendo a este juicio, el poeta Mallarmé solía afirmar que la poesía no está hecha de ideas sino de palabras. El estudio de la literatura y el arte no puede reducirse al “contenido” o mensaje, dejando de lado la “forma” o particularidades artísticas. Esta confusión lleva al receptor a creer que el arte o la literatura se puede resumir en breves compendios o folletos donde en cuarenta o cincuenta páginas se entregan ocho o diez “obras de la literatura universal”. Todo ello se basa en una incomprensión de los fundamentos del arte y la literatura, perjudicial porque inculca la idea –por ejemplo– de que la poesía o la novela es una “charlatanería”, puro “palabreo”, pues eso se puede decir en breves frases. Tampoco se elude el problema si se recurre a frases hechas como “la forma se corresponde al contenido” o “la palabra con el verbo”, etc., pues existe una relación de estructuras entre el arte y la realidad tan compleja como entre lo vivo y la naturaleza. Por ello, afirmar que el arte estructuralmente es tan intenso, variado y complejo como la vida, con la que dialoga permanentemente, es aceptable. Aunque muchos escritores, de manera figurada, lleguen a decir que en realidad es la vida la que imita o sigue al arte y no al revés. Partiendo de esta idea de un sistema de comunicación de base, para el estudio del arte y la literatura, superamos los problemas y el debate de los diversos enfoques estéticos, lo que nos permite precisar los rasgos generales de la comunicación literaria. ¿Qué comunica el arte? Evidentemente no se trata de un tipo de información constatativa o verificativa, es decir, de la que podamos establecer su verdad o falsedad; sino se trata de un tipo de información realizativa, que posibilita en determinadas circunstancias, en el marco comunicativo que le es propio o necesario, percibir, vivir algo, es decir, que en la situación comunicativa adecuada realiza en el receptor un tipo de verdad que es incanjeable, saber o conocimiento diferente al de las ciencias o al conocimiento racionalista. El arte es inseparable de la búsqueda de la verdad. Por ello el arte siempre es cuestionador de la realidad, de la injusticia o del autoritarismo y el artista cuando es auténtico muchas veces ha recibido como respuesta persecución, castigo y hasta muerte, desde diferentes regímenes políticos. 26 Pero hay que destacar que una cosa es la verdad del lenguaje y otra la verdad del mensaje. Nadie se plantea la verdad o falsedad del castellano o el griego, lo aparentemente inservible o reiterativo del lenguaje artístico ha sido precisamente lo que ha permanecido en la historia, la sociedad se ha cuidado de preservar los lenguajes artísticos y ha desechado sin consideración los mensajes caducos. Al artista no hay que juzgarlo por la verdad de su lenguaje, en oposición a la verdad de su mensaje, pues ni uno ni otro existen separados, lo que interesa es distinguir lo que nos suscita su obra, distinguir la emoción psicológica de la artística. La mayoría de los seres humanos nos emocionamos por un amanecer, un accidente o un hecho injusto, pero no todos los seres humanos en base a esa experiencia o vivencia psíquica podemos escribir una novela, pintar un cuadro o componer una sinfonía. Dado que el artista es ante todo un hombre, no puede dejar de participar y pertenecer a la sociedad, la humanidad, lo que implica que asuma valores y puntos de vista, posturas políticas y creencias morales. Sin embargo, su dimensión artística no se reduce a esa vida o ese rasgo común. El artista o escritor logra trascender esa dimensión e instaurar una segunda naturaleza a su vida, expresada en la diferencia existente entre sus emociones vitales o psicológicas que le sirven de sustento y las emociones artísticas o sensibles que logra plasmar en sus obras. Al hacer ese tránsito dejan de pertenecerle sus vivencias, recuerdos y experiencias, adquiriendo categoría de saber colectivo cuya comunicación se posibilita gracias al lenguaje artístico que posee. De ahí que mientras más pueda manipular ese lenguaje más trascendente y perenne será su labor. Confundir la vida del autor, sus opiniones políticas y creencias religiosas con su obra, su lenguaje artístico y su trascendencia es el más frecuente error que se comete. Ello también le ocurre al propio escritor o artista, la historia tiene múltiples ejemplos de grandes escritores que llevados por su sensibilidad confundieron su compromiso artístico con el político y terminaron apoyando a dictadores o genocidas. Evaluar la importancia de la obra de un autor para una colectividad o para la humanidad no es juzgarla desde nuestros criterios ideológicos. Todos debemos reconocer que un artista, en la medida que es auténtico consigo y su arte, enriquece con su obra a cualquiera de las concepciones o ideologías con las que se la evalúa. ¿Significa ello que las vivencias del autor no están presentes en su imaginación? Para responder a esta interrogante hay que establecer distintos elementos en su lenguaje. Al margen de nuestro conocimiento de la vida del escritor su práctica escritural ha instaurado una realidad hecha de lenguaje, es decir un discurso o conjunto de enunciados que observamos, analizamos o trabajamos; pero en el plano más general, como lenguaje, hablamos de una realidad textual, es decir, de un texto o estructura de lenguaje altamente organizada. En ese nivel debemos distinguir: lo pretextual, es decir aquello que ha dado origen o motivado la producción del texto, es decir las vivencias, experiencias o emociones psicológicas desencadenantes; lo contextual, o ámbito social, cultural donde se recepciona dicho texto, es decir, la situación comunicativa que establece con el entorno, de la que viene y hacia la que vuelve; y, finalmente, el subtexto, aquellos elementos imaginarios o del deseo, que se han originado en las emociones psicológicas, experiencias o sucesos personales o sociales que permanecen 27 latentes o sumidas como impulsos ciegos en la propia estructura textual, subterráneamente, inconscientemente, como conjunción entre emoción y razón. Esto nos lleva al contraste entre el pensamiento y el sentimiento, es decir, al tema de la imaginación. Pero antes grafiquemos lo dicho anteriormente: PRETEXTO ® TEXTO ® CONTEXTO ¦ SUBTEXTO Por oposición con el pensamiento, el sentimiento se presenta como algo simple, íntimo e incanjeable. Mientras que el pensamiento es bipolar (verdadero- falso), básicamente público (1 + 1 = 2 ó 45 ºC es la temperatura son pensamientos o conocimientos que involucran y pueden compartir muchas personas) y corroborables o verificables (en los ejemplos previos depende qué sistema –en el binario la suma es 10– y de qué ciudad hablamos –en Lima nunca ha habido esa temperatura–); el sentimiento se muestra como una realidad contraria: más que verdadero o falso un sentimiento es o no es, es decir, existe o no, es exitoso o es defectuoso, fracasa o triunfa; tampoco es colectivo, pues cada uno tiene frente a los 45 ºC de temperatura una personal y no intercambiable manera de sentir ese calor, muy íntima; y, por ello, no es verificable ese sentimiento de calor ni contrastable entre los sujetos –a unos puede darle alegría, si están acostumbrados porque nacieron en climas tropicales y les remite a su tierra de origen, y a otros puede ocasionarles angustia o desesperación. Además, uno desecha fácilmente los conocimientos errados, pero no se deshace igualmente de los sentimientos conflictivos. ¿Por qué esta diferencia entre el pensamiento y el sentimiento tiene que ver con la imaginación? Todo sentimiento tiene su propia carga emocional. La imaginación artística expresa ese grado de individualidad única y se diferencia de la científica precisamente porque no pretende establecer una racionalidad sino que comparte una emoción; el científico, a través de su imaginación, pretende precisar un tipo de ley o principio aplicable para todos y por ello su imaginación está al servicio de la racionalidad. Mientras que el artista posee una imaginación centrada en eventos únicos e irrepetibles que intenta trascender desde una comunidad emocional. Por todo lo dicho, podemos concluir que el arte y la literatura son una realidad muy singular, altamente organizada y que nos comunican información, sentimientos y perspectivas sino opuestas complementarias al conocimiento científico o a la experiencia racional. 28 EL ARTE COMO LENGUAJE(3) YURI M. LOTMAN El arte es uno de los medios de comunicación. Evidentemente, realiza una conexión entre el emisor y el receptor (el hecho de que en determinados casos ambos puedan coincidir en una misma persona no cambia nada, del mismo modo que un hombre que habla solo une en sí al locutor y al auditor. ¿Nos autoriza esto a definir el arte como un lenguaje organizado de un modo particular? Todo sistema que sirve a los fines de comunicación entre dos o numerosos individuos puede definirse como lenguaje (como ya hemos señalado, en el caso de la autocomunicación se sobreentiende que un individuo se presenta como dos). La frecuente indicación de que el lenguaje presupone una comunicación en una sociedad humana no es, en rigor, obligatoria, puesto que, por un lado, la comunicación lingüística entre el hombre y la máquina y la de las máquinas entre sí no es en la actualidad un problema teórico, sino una realidad técnica. Por otro lado, la existencia de determinadas comunicaciones lingüísticas en el mundo animal está fuera de dudas. Por el contrario, los sistemas de comunicación en el interior del individuo (por ejemplo, los mecanismos de regulación bioquímica o de señales transmitidas por la red de nervios del organismo) no representan lenguajes. En este sentido, podemos hablar de lenguas no sólo al referirnos al ruso, al francés, al hindi o a otros, no sólo a los sistemas artificialmente creados por diversas ciencias, sistemas creados para la descripción de determinados grupos de fenómenos (los denominan lenguajes “artificiales” o metalenguajes de las ciencias dadas), sino también al referirnos a las costumbres, rituales, comercio, ideas religiosas. En este mismo sentido, puede hablarse del “lenguaje” del teatro, del cine, de la pintura, de la música, del arte en general como de un lenguaje organizado de modo particular. Sin embargo, al definir el arte como lenguaje, expresamos con ello unos juicios determinados acerca de su organización. Todo lenguaje utiliza unos signos que 29 constituyen su “vocabulario” (a veces se le denomina “alfabeto”; para una teoría general de los sistemas de signos estos conceptos son equivalentes), todo lenguaje posee unas reglas determinadas de combinación de estos signos, todo lenguaje representa una estructura determinada, y esta estructura posee su propia jerarquización. Este planteamiento del problema permite abordar el arte desde dos puntos de vista diferentes: Primero, destacar en el arte aquello que lo emparenta con otro lenguaje e intentar describir estos aspectos en los términos generales de la teoría de los sistemas de signos. Segundo, y basándose en la primera descripción, destacar en el arte aquello que le es propio como lenguaje particular y le distingue de otros sistemas de este tipo. Puesto que en adelante utilizaremos el concepto de “lenguaje” en ese significado específico que se le da en los trabajos de semiología y que difiere sustan-cialmente del empleo habitual, definiremos el contenido de este término. Entenderemos por lenguaje cualquier sistema de comunicación que emplea signos ordenados de un modo particular. Vistos de esta manera los lenguajes se distinguirán: Primero, de los sistemas que no sirven como medios de comunicación; Segundo, de los sistemas que sirven como medios de comunicación, pero que no utilizan signos; Tercero, de los sistemas que sirven como medios de comunicación, pero que no emplean en absoluto o casi no emplean signos ordenados. La primera oposición permite separar los lenguajes de aquellas formas de la actividad humana que no están relacionadas de un modo directo y por su finalidad con el almacenamiento y transmisión de información. La segunda permite introducir la siguiente distinción: la comunicación semiológica tiene lugar principalmente entre individuos; la no semiológica, entre sistemas en el interior del organismo. Sin embargo, sería, al parecer, más correcto interpretar esta oposición como antítesis de las comunicaciones al nivel del primero y del segundo sistemas de señales, dado que, por un lado, son posibles relaciones extrasemiológicas entre organismos (particularmente considerables en los animales inferiores, pero se conservan en el hombre en forma de los fenómenos que estudia la telepatía), y por otro, es posible la comunicación semiológica en el interior del organismo. Nos referimos no sólo a la autoorganización por parte del hombre de su mente mediante determinados sistemas semiológicos, sino también a aquellos casos en que los signos irrumpen en la esfera de la señalización primaria (el hombre que “conjura” con palabras un dolor de muelas; que actúa sobre sí mismo con palabras para soportar un sufrimiento o una tortura física). 30 Si aceptamos con estas restricciones la tesis de que el lenguaje es una forma de comunicación entre dos individuos, deberemos hacer algunas precisiones. Será más cómodo sustituir el concepto de “individuo” por los de “transmisor del mensaje” (remitente) y “receptor del mensaje” (destinatario). Esto nos permitirá introducir en el esquema aquellos casos en que el lenguaje no une a dos individuos, sino a dos mecanismos transmisores (receptores), por ejemplo, un aparato telegráfico y el dispositivo de grabación automática conectado a aquél. Pero hay algo más importante: no son raros los casos en que un mismo individuo se presenta como remitente y como destinatario de un mensaje (notas “para no olvidar”, diarios, agendas). En este caso la información no se transmite en el espacio, sino en el tiempo, y sirve como medio de autoorganización de la persona. Podría considerarse este caso como un detalle poco importante dentro de la masa general de comunicaciones sociales, de no ser por una objeción: se puede considerar como individuo a una sola persona, en tal caso, el esquema de mensaje A ® B (del remitente al destinatario) prevalecerá evidentemente sobre el esquema A ® A (el propio remitente es destinatario, pero en otra unidad de tiempo). Sin embargo, basta con sustituir A por el concepto, por ejemplo, de “cultura nacional” para que el esquema de comunicación A ® A adquiera por lo menos el valor equivalente de A ® B (en una serie de tipos culturales será dominante ). Pero demos el siguiente paso: sustituyamos A por la humanidad en su totalidad. En este caso la auto-comunicación se convertirá (al menos dentro de los límites de la experiencia histó-rica real) en el único esquema de comunicación. La tercera oposición separará los lenguajes de aquellos sistemas intermedios de los que se ocupa esencialmente la paralingüística (mímica, gestos, etc.). Si entendemos por lenguaje lo indicado anteriormente, este concepto incluirá: a) las lenguas naturales (por ejemplo, el ruso, el francés, el estonio, el checo); b) los lenguajes artificiales: los lenguajes de la ciencia (metalenguajes de las descripciones científicas), los lenguajes de las señales convencionales (por ejemplo, de las señales de carretera), etc. c) los lenguajes secundarios de la comunicación (sistemas de modelización secundaria), es decir, estructuras de comunicación que se superponen sobre el nivel lingüístico natural (mito, religión). El arte es un sistema de modelización secundario. No se debe entender “secundario con respecto a la lengua” únicamente, sino “que se sirve de la lengua natural como material”. Si el término tuviese este contenido sería ilegítima la inclusión en él de las artes no verbales (pintura, música y otras). Sin embargo, la relación es aquí más compleja: la lengua natural es no sólo uno de los más antiguos, sino también el más poderoso sistema de comunicaciones en la colectividad humana. Por su propia estructura influye vigorosamente en la mente de los hombres y en muchos aspectos de la vida social. Los sistemas modelizadores secundarios (al igual que todos los sistemas semiológicos) se construyen a modo de lengua. Esto no significa que reproduzcan todos los aspectos de las lenguas naturales. Así, por ejemplo, la música 31 difiere radicalmente de las lenguas naturales por la ausencia de conexiones semánticas obligatorias, aunque en la actualidad sea evidente la total regularidad de la descripción de un texto musical como una cierta estructura sintagmática (trabajos de M. M. Langleben y B. M. Gasparov). La puesta de manifiesto de las relaciones sintagmáticas y paradigmáticas en la pintura (trabajos L. F. Zheguin, B. A. Uspenski), en el cine (artículos de S. Eisenstein, Yu. N. Tinianov, B. M. Eiejnbaum, Ch. Metz) permite ver en estas artes objetos semiológicos: sistemas construidos a modo de lenguas. Puesto que la conciencia del hombre es una conciencia lingüística, todos los tipos de modelos superpuestos sobre la conciencia, incluido el arte, pueden definirse como sistemas modelizadores secundarios. Así, el arte puede describirse como un lenguaje secundario, y la obra de arte como un texto en este lenguaje. Ahora nos limitaremos a traer una citas que destacan el carácter indivisible de la idea poética respecto a la estructura peculiar del texto que le corresponde, respecto al lenguaje peculiar del arte. He aquí una anotación de A. Blok (julio de 1917): “Es falso que las ideas se repitan. Toda idea es nueva, puesto que lo nuevo la rodea y le da forma. Para que, resucitado, no pueda levantarse. Que no pueda levantarse del ataúd. (Lermontov, lo he recordado ahora) son ideas totalmente distintas. Lo común en ellas es el ‘contenido’, lo cual prueba una vez más que un contenido informe no existe por sí mismo, no posee peso propio”. Al examinar la estructura de las naturalezas semiológicas, se puede hacer la siguiente observación: la complejidad de la estructura es directamente proporcional a la complejidad de la información transmitida. La complicación del carácter de la información conduce inevitablemente a una complicación del sistema semiológico empleado para su transmisión. Además, en un sistema semiológico correctamente construido (es decir, que alcance el objetivo para el cual ha sido creado) no puede haber una complejidad superflua, injustificada. Si existen dos sistemas, A y B, y ambos transmiten íntegramente un cierto volumen único de información efectuando un gasto idéntico para superar el ruido en el canal de conexión, pero el sistema A es considerablemente más sencillo que el sistema B, no cabe la menor duda de que este último será desechado y olvidado. El discurso poético representa una estructura de gran complejidad. Aparece como considerablemente más complicado respecto a la lengua natural. Y si el volumen de información contenido en el discurso poético (en verso o en prosa, en este caso no tiene importancia) y en el discurso usual fuese idéntico, el discurso poético perdería el derecho a existir y, sin lugar a dudas, desaparecería. Pero la cuestión se plantea de un modo muy diferente: la complicada estructura artística, creada con los materiales de la lengua, permite transmitir un volumen de información completamente inaccesible para su transmisión mediante una estructura elemental propiamente lingüística. De aquí se infiere que una información dada (un contenido) no puede existir ni transmitirse al margen de una estructura dada. Si repetimos una poesía en términos del habla habitual, 32 destruiremos su estructura y, por consiguiente, no llevaremos al receptor todo el volumen de información que contenía. Así, pues, el método de estudio por separado del “contenido” y de las “particularidades artísticas” tan arraigado en la práctica escolar, se basa en una incomprensión de los fundamentos del arte, y es perjudicial, al inculcar al lector popular una idea falsa de la literatura como un procedimiento de exponer de un modo prolijo y embellecido lo mismo que se puede expresar de una manera sencilla y breve. Si se pudiera resumir en dos páginas el contenido de Guerra y Paz o de Eugenio Oneguin, la conclusión lógica sería: no hay que leer obras largas, sino breves manuales. A esta conclusión empujan no los maestros malos a sus alumnos indolentes, sino todo el sistema de enseñanza escolar de la literatura, sistema que, a su vez, no hace sino reflejar de un modo simplificado y, por tanto, más neto, las tendencias que se hacen sentir en la ciencia de la literatura. El pensamiento del escritor se realiza en una estructura artística determinada de la cual es inseparable. Decía L. N. Tolstoi acerca de la idea fundamental de Ana Karenina: “Si quisiera expresar en palabras todo lo que he querido decir con la novela, tendría que escribir desde un principio la novela que he escrito. Y si los críticos ya lo entienden y pueden expresar todo lo que he querido decir, les felicito [...] Y si los críticos miopes creen que yo pretendía describir únicamente lo que me gusta: de qué modo come Oblonski y cómo son los hombros de Karenina, se equivocan. En todo, en casi todo lo que yo he escrito, me ha guiado la necesidad de recoger las ideas encadenadas entre sí para expresarme; pero todo pensamiento expresado en palabras de un modo particular pierde su sentido, se degrada terriblemente si se lo toma aislado, fuera de la concatenación en que se encuentra”. Tolstoi expresó de una manera extraordinariamente gráfica la idea de que el pensamiento artístico se realiza a través de la “concatenación” –la estructura– y no existe sin ésta, que la idea del artista se realiza en su modelo de la realidad. Continúa Tolstoi: “... hacen falta personas que demuestren lo absurdo que es buscar ideas aisladas en una obra de arte y dirijan constantemente a los lectores en el infinito laberinto de concatenaciones que constituyen la esencia del arte y en las leyes que forman la base de estas concatenaciones”. La definición “la forma corresponde al contenido”, justa en el sentido filosófico, no refleja, sin embargo, de un modo suficiente la relación entre estructura e idea. Ya Yu. N. Tinianov señaló la incomodidad que (en su aplicación al arte) suponía su carácter metafórico: “Forma + contenido = vaso + vino”. Pero todas las analogías espaciales que se aplican al concepto de forma son importantes únicamente porque se fingen analogías: en realidad, en el concepto de forma se desliza invariablemente un rasgo estático estrechamente relacionado con la espacialidad. Para tener una noción más gráfica de la relación entre idea y estructura lo más cómodo es imaginarse los vínculos existentes entre la vida y el complejo mecanismo biológico del tejido vivo. La vida, que constituye la propiedad más importante del organismo vivo, es inconcebible al margen de su estructura física, es una función de este sistema operante. El investigador de la literatura, que espera captar la idea desgajada del sistema modelizador del mundo del autor, de la estructura de la obra, recuerda al sabio idealista que se esfuerza por separar la vida de la estructura biológica concreta de la cual es función. La idea no está contenida en unas citas, incluso bien elegidas, sino que se expresa en toda la estructura 33 artística. El investigador que ignora esto y que busca la idea en unas citas aisladas recuerda al hombre que, al enterarse que la casa obedece a un plano, empezará a derribar los muros para encontrar el lugar donde está escondido. El plano no está oculto en la pared, sino realizado en las proporciones del edificio. El plano es la idea del arquitecto; la estructura del edificio, su realización. El contenido conceptual de la obra es su estructura. La idea en el arte es siempre un modelo, pues recrea una imagen de la realidad. Por consiguiente, la idea es inconcebible al margen de la estructura artística. El dualismo de forma y contenido debe sustituirse por el concepto de la idea que se realiza en una estructura adecuada y que no existe al margen de esta estructura. Una estructura modificada llevará al lector o al espectador una idea distinta. De aquí se deduce que un poema carece de “elementos formales” en el sentido que se confiere habitualmente a este concepto. Un texto artístico es un significado de compleja estructura. Todos sus elementos son elementos del significado. El arte entre otros sistemas semiológicos. El estudio del arte partiendo de las categorías de un sistema de comunicación permite plantear, y en parte resolver, una serie de problemas que habían quedado fuera del campo visual de la estética tradicional y de la teoría de la literatura. La moderna teoría de los sistemas de signos posee una concepción suficientemente elaborada de la comunicación que permite esbozar los rasgos generales de la comunicación artística. Todo acto de comunicación incluye un remitente y un destinatario de la información. Pero hay más: el hecho que todos conocemos, de incomprensión, prueba que no todo mensaje llega a entenderse. Para que el destinatario comprenda al remitente del mensaje es precisa la existencia de un intermediario común: el lenguaje. Si tomamos la suma de todos los posibles mensajes en una lengua, observaremos fácilmente que algunos elementos de estos mensajes se presentarán, en unas u otras relaciones, como recíprocamente equivalentes (así, por ejemplo, entre las variantes de un fonema, en un sentido; entre fonema y grafema, en otro, surgirá una relación de equivalencia). Es fácil observar que las diferencias aparecerán debido a la naturaleza de la materialización de un signo dado o de su elemento, mientras que las semejanzas surgirán como resultado de una posición similar en el sistema. Lo que de común tengan diferentes variantes recíprocamente equivalentes aparecerá como su invariante. De este modo, obtendremos dos aspectos distintos del sistema de comunicación: un flujo de mensajes aislados encarnados en una determinada sustancia material (gráfica, sonora, electromagnética en una conversación telefónica, en las señales telegráficas, etcétera) y un sistema abstracto de relaciones invariantes. Corresponde a F. de Saussure la distinción de estos principios y la definición del primero como “habla” (parole) y “lengua” (langue). Es evidente que, puesto que las unidades lingüísticas se presentan como portadoras de determinados significados, el proceso de comprensión consiste en que un mensaje verbal determinado se identifica en la conciencia del receptor con su invariante lingüística. Algunos rasgos del texto verbal (aquellos que coinciden con los rasgos invariantes en el sistema de la 34 lengua) se destacan como significativos, mientras que otros los descarta la conciencia del receptor como no esenciales. De este modo, la lengua se presenta como un código mediante el cual el receptor descifra el significado del mensaje que le interesa. En este sentido y admitiendo un cierto grado de inexactitud, se puede identificar la división del sistema en “habla” y “lengua”, en la lingüística estructural, con “mensaje” y “código”, en la teoría de la información. Sin embargo, si concebimos la lengua como un sistema definido de elementos invariantes y de reglas de su combinación aparecerá ante nosotros como justa la tesis presentada por R. Jakobson y otros investigadores de que en el proceso de transmisión de la información se emplean de hecho no uno, sino dos códigos: uno que codifica y otro que decodifica el mensaje. Este sentido tiene la distinción entre las reglas del que habla y las reglas del que escucha. La diferencia entre unas y otras se hizo evidente en cuanto surgió el problema de la generación artificial (síntesis) y decodificación (análisis) del texto de una lengua natural mediante ordenadores. Todos estos problemas están directamente relacionados con la definición del arte como sistema de comunicación. La primera consecuencia de que el arte es uno de los medios de comunicación de masas es la afirmación: para poder entender la información transmitida por los medios del arte es preciso dominar su lenguaje. Procedamos a otra digresión necesaria. Imaginémonos un cierto lenguaje. Por ejemplo, el lenguaje de los símbolos químicos. Si hacemos una lista de todos los signos gráficos empleados, comprobaremos fácilmente que se dividen en dos grupos: uno –las letras del alfabeto latino– designa los elementos químicos; el otro (signos de igualdad, de adición, coeficientes en cifras) señalará los procedimientos de su combinación. Si anotamos todos los símbolos-letras obtendremos un conjunto de nombres del lenguaje químico que en su totalidad designarán la suma de elementos químicos conocidos hasta el momento. Supongamos ahora que segmentamos todo el espacio designado en determinados grupos. Por ejemplo, describimos todo el conjunto del contenido mediante un lenguaje que posea únicamente dos nombres: metales y metaloides, o introduciremos otros sistemas de anotación hasta que lleguemos a la segmentación en elementos y su designación mediante letras aisladas. Es evidente que cada uno de los sistemas de anotación reflejará una determinada concepción científica de clasificación de lo que se designa. De este modo, todo sistema de lenguaje químico es, al mismo tiempo, un modelo de una determinada realidad química. Hemos llegado a una conclusión esencial: todo lenguaje es un sistema no sólo de comunicación, sino también de modelización, o más exactamente, ambas funciones se hallan indisolublemente ligadas. Esto es asimismo válido para las lenguas naturales. Si en el ruso antiguo (siglo xii) “cest’” [honor] y “slava” [gloria] eran antónimos, y en el moderno, sinónimos; si en ruso antiguo “sinij” [azul] era a veces sinónimo de “cornyj” [negro], a veces de “bagrovokrasnij” [azul púrpura], “seryj” [gris] significa nuestro “goluboj” [azul claro] (en el sentido del color de los ojos), mientras que “goluboj” equivale a nuestro “seryj” (para referirse al pelaje de los animales o al plumaje de los pájaros); si en los textos del siglo xii el cielo 35 nunca se llama azul o celeste, mientras que el fondo dorado de los iconos expresaba, al parecer, el color del cielo de un modo verosímil para los espectadores de aquella época; si en el antiguo eslavo “el que tiene los ojos azules, no será que le gusta el vino, que vigila donde hay banquetes” debe traducirse por “¿Quién tiene los ojos purpúreos (inyectados de sangre) sino el borracho, el que busca donde hay banquetes?”, es evidente que nos hallamos ante modelos distintos de espacio ético y de colores. Pero, al mismo tiempo, es evidente que no sólo los “signos-nombres”, sino también los “signos-cópulas” desempeñan un papel modelizador; reproducen la concepción de relaciones en el objeto designado. Por consiguiente, todo sistema de comunicación puede desempeñar una función modelizadora y, a la inversa, todo sistema modelizador puede desempeñar un papel comunicativo. Desde luego, una u otra función puede expresarse de un modo más intenso o casi no percibirse en un determinado uso social. Pero potencialmente ambas funciones están presentes. Esta circunstancia es extremadamente importante para el arte. Si la obra de arte me comunica algo, si sirve a los fines de comunicación entre el remitente y el destinatario, en tal caso se puede destacar en ella: 1) la comunicación, lo que se me transmite; 2) el lenguaje, un determinado sistema abstracto, común para el transmisor y el receptor, que hace posible el acto mismo de la comunicación. Aunque, como veremos más adelante, la consideración aislada de cada uno de los aspectos indicados sea posible únicamente como abstracción científica, la oposición de estas dos facetas en la obra de arte se revela como imprescindible en una fase determinada de la investigación. El lenguaje de la obra es algo dado que existe antes de que se cree un texto concreto y que es idéntico para ambos polos de la comunicación (más adelante introduciremos ciertos correctivos en esta tesis). El mensaje es la información que surge en un texto dado. Si tomamos un grupo grande de textos funcionalmente homogéneos y los examinamos como variantes de un cierto texto invariante, eliminando todo lo que en ellos se presenta como “no sistémico” bajo este aspecto, obtendremos una descripción estructural del lenguaje de este grupo de textos. Así, por ejemplo, está construida la clásica Morfología del cuento, de V. Ya. Propp, la cual ofrece un modelo de este género folclórico. Podemos estudiar todos los ballets posibles como un solo texto (del mismo modo que consideramos todas las ejecuciones de un ballet dado como variantes de un texto) y, tras describirlo, obtenemos el lenguaje del ballet, etc. El arte es inseparable de la búsqueda de la verdad. No obstante, es preciso destacar que la “verdad del lenguaje” y la “verdad del mensaje” son conceptos esencialmente distintos. Para captar esta diferencia, imaginémonos, por un lado, enunciados acerca del carácter verdadero o falso de la solución de un problema determinado, acerca de la 36 exactitud lógica de una afirmación determinada, y por otro, razonamientos acerca de la verdad de la geometría de Lobachevski o de la lógica cuadrivalente. Ante cualquier mensaje en ruso o en otra lengua natural se puede plantear la cuestión de si es verdadero o falso. Pero esta pregunta pierde totalmente el sentido si se aplica a una lengua en su conjunto. Por esta razón, las frecuentes reflexiones acerca del carácter inservible, insuficiente o incluso “vicioso” de determinados lenguajes artísticos (por ejemplo, del lenguaje del ballet, del de la música oriental, del de la pintura abstracta) contienen un error lógico que resulta de la confusión de conceptos. Sin embargo, antes de emitirse un juicio acerca de la verdad o falsedad, debe aclararse la cuestión de qué es lo que se valora, si el lenguaje o la comunicación. Y en consecuencia funcionarán diferentes criterios de valoración. La cultura está interesada en una especie de poliglotía. No es casual que el arte en su desarrollo deseche los mensajes caducos pero conserve con asombrosa perseverancia los lenguajes artísticos de épocas pasadas. Abundan en la historia del arte los “renacimientos” de los lenguajes del pasado que se perciben como innovadores. La distinción de estos aspectos se revela como esencial para el teórico de la literatura (y en general para el teórico del arte). No se trata únicamente de una constante confusión entre la peculiaridad del lenguaje del texto artístico y su valor estético (con la afirmación permanente “lo incomprensible es malo”), sino también de la ausencia de una distinción consciente de la finalidad de la investigación, de la renuncia a plantear el problema de qué es lo que se estudia: el lenguaje artístico general de la época (de una tendencia, de un escritor) o un mensaje determinado transmitido en este lenguaje. En este último caso se presenta como más racional la descripción de los textos de masas, los “medios”, los más estandarizados, en los cuales la norma general del lenguaje artístico se revela de un modo más preciso. La no distinción entre estos dos aspectos conduce a la confusión que la tradicional teoría literaria ya indicó en su tiempo y que intentó evitar a un nivel intuitivo al exigir que se distinguiera entre lo “general” y lo “individual” en la obra de arte. Entre los primeros intentos, muy lejos de la perfección, del estudio de la norma artística del arte de masas se puede citar, por ejemplo, la conocida monografía de V. V. Sipovski sobre la historia de la novela rusa. A principios de los años veinte la cuestión ya se había planteado con toda claridad. Así, V. M. Zhirmunski escribía que, en el estudio de la literatura de masas, “por la esencia misma del problema planteado es preciso hacer abstracción de lo individual y captar la difusión de una cierta tendencia general”. Los trabajos de Shklovski y de Vinogradov plantearon con toda claridad este problema. Sin embargo, una vez tomada conciencia de la diferencia entre estos aspectos, no se puede dejar de observar que la relación entre ellos en los mensajes artísticos y no artísticos es profundamente distinta, y el mismo hecho de identificación insistente de los problemas de la especificidad del lenguaje de un tipo de arte determinado con el valor de la información que transmite está tan difundido que no puede ser casual. Toda lengua natural está compuesta de signos que se caracterizan por la existencia de un determinado contenido extralingüístico y de elementos sintagmá-ticos cuyo contenido 37 no sólo reproduce las relaciones extralingüísticas, sino que además posee en una medida considerable un carácter formal inmanente. Es verdad que entre estos grupos de hechos lingüísticos existe una constante interpenetración por un lado, los elementos portadores de significado se convierten en auxiliares, por otro, los elementos auxiliares se semantizan constantemente (la interpretación del género gramatical como característica de contenido sexual, la categoría de lo animado, etcétera). Sin embargo, el proceso de difusión es tan imperceptible que ambos aspectos se distinguen con gran precisión. En el arte esta cuestión se plantea de un modo muy distinto. Aquí, por un lado, se manifiesta una tendencia constante a la formalización de los elementos portadores de contenido, a su fijación, a su transformación en clichés, a la transición completa de la esfera del contenido al campo convencional del código. Citaremos un solo ejemplo. En su ensayo sobre la historia de la literatura egipcia, B. A. Turaiev observa que las pinturas murales de los templos egipcios presentan un tema particular: el nacimiento de los faraones en forma de episodios y escenas que se repiten rigurosamente. Es “una galería de representaciones acompañadas de texto que reproducen una antigua composición creada, probablemente, para los reyes de la V dinastía y posteriormente transmitida oficialmente, en forma estereotipada, de generación en generación”. El autor indica que “este poema dramático oficial lo utilizaban de buena gana aquellos cuyos derechos al trono se impugnaban”, como, por ejemplo, la reina Hatshepsut, y comunica el siguiente hecho notable: con el fin de consolidar sus derechos, Hatshepsut ordenó que se representara en los muros de Deir el-Bahari su nacimiento. Pero el cambio correspondiente al sexo de la reina se introdujo únicamente en la inscripción. La imagen seguía siendo rigurosamente tradicional y representaba el nacimiento de un niño. La imagen se había formalizado por completo y lo que se revelaba como portador de información no era la referencia de la imagen de un niño a su prototipo real, sino el hecho mismo de la inclusión o no inclusión en el templo del texto artístico cuya relación con la reina en cuestión se establecía únicamente mediante una inscripción. Por otro lado, la tendencia a interpretar todo el texto artístico como significante es tan grande que con razón consideramos que en la obra nada es casual. Y volveremos reiteradamente a la afirmación profundamente justificada de R. Jakobson acerca del significado artístico de las formas gramaticales en el texto poético, así como a otros ejemplos de semantización de los elementos formales del texto en el arte. Naturalmente, la correlación de estos dos principios en diversas formas históricas y nacionales del arte será diferente. Pero su existencia e interrelación son constantes. Es más, si admitimos dos enunciados: “En la obra de arte todo corresponde al lenguaje artístico” y “En la obra de arte todo es mensaje”, la contradicción en que incurrimos será sólo aparente. Surge naturalmente la cuestión: ¿no se podría identificar el lenguaje con la forma de la obra de arte y el mensaje con el contenido y no desaparecería entonces la afirmación de que el análisis estructural elimina el dualismo del examen del texto artístico desde el punto de vista de la forma y el contenido? Es evidente que no se puede hacer semejante 38 identificación. Ante todo porque el lenguaje de una obra de arte no es en modo alguno “forma”, si conferimos a este concepto la idea de algo externo respecto al contenido portador de la carga informacional. El lenguaje del texto artístico es en su esencia un determinado modelo artístico del mundo y, en este sentido, pertenece, por toda su estructura, al “contenido”, es portador de información. Ya hemos señalado que el modelo del mundo que crea el lenguaje es más general que el modelo de mensaje profundamente individual en el momento de su creación. Ahora conviene indicar otra circunstancia: el mensaje artístico crea el modelo artístico de un determinado fenómeno concreto; el lenguaje artístico construye un modelo de universo en sus categorías más generales, las cuales, al representar el contenido más general del mundo, son la forma de existencia de objetos y fenómenos concretos. De este modo, el estudio del lenguaje artístico de las obras de arte no sólo nos ofrece una cierta norma individual de relación estética, sino que asimismo reproduce el modelo del mundo en sus rasgos más generales. Por eso, desde determinados puntos de vista, la información contenida en la elección del tipo de lenguaje artístico se presenta como la esencial. La elección, por parte del escritor, de un determinado género, estilo o tendencia artística supone asimismo una elección del lenguaje en el que piensa hablar con el lector. Este lenguaje forma parte de una completa jerarquía de lenguajes artísticos de una época dada, de una cultura dada, de un pueblo dado o de una humanidad dada (al fin y al cabo surge también este planteamiento de la cuestión). Aquí es preciso tener en cuenta un rasgo esencial al que todavía volveremos: el lenguaje de una ciencia dada es para ella único, ligado a un objeto y aspecto particulares que le son propios. La transcodificación de una lengua a otra, extraordinariamente productiva en la mayoría de los casos, y que surge en relación con problemas interdisciplinarios, descubre en un objeto que parecía único los ejemplos de dos ciencias o conduce a la creación de una nueva rama del conocimiento y de un nuevo metalenguaje que le es propio. En principio la lengua natural admite traducción. Esta se reserva no al objeto, sino a la colectividad. Sin embargo, la lengua natural posee en sí misma una determinada jerarquía de estilos que permite expresar el contenido de un mismo mensaje desde diferentes puntos de vista pragmáticos. La lengua construida de este modo modeliza no sólo una determinada estructura del mundo, sino también el punto de vista del observador. En el lenguaje del arte, con su doble finalidad de modelización simultánea del objeto y del sujeto, tiene lugar una lucha constante entre la idea acerca de la unicidad del lenguaje y la idea de la posibilidad de elección entre sistemas de comunicación artísticos en cierto modo equivalentes. En un polo se halla la reflexión que ya preocupaba al autor del Cantar de las huestes de Igor: cantar “según las bilinas de la época” o “según lo entendía Bayan”; en el otro polo, la afirmación de Dostoievski: “Yo incluso creo que para diferentes formas de arte existen las correspondientes series de ideas poéticas hasta el punto de que ninguna idea se puede expresar en forma distinta a la que le corresponde”. La oposición de estas declaraciones no es en el fondo más que aparente: allí donde existe un solo lenguaje posible no surge el problema de la correspondencia o no 39 correspondencia de su esencia modelizadora respecto al modelo del mundo del autor. En este caso, el sistema modelizador del lenguaje no queda al descubierto. Cuanto mayor es la posibilidad de elección, tanto mayor es la cantidad de información que comporta la estructura misma del lenguaje y tanto mayor la nitidez con que se pone al descubierto su correspondencia con uno u otro modelo del mundo. Y es porque el lenguaje del arte modeliza los aspectos más generales de la imagen del mundo –sus principios estructurales (en una serie de casos el lenguaje se convertirá en el contenido esencial de la obra, en su mensaje)– mientras que el texto se cierra sobre sí mismo. Esto ocurre en todos los casos de parodias literarias, de polémicas, en aquellos casos en que el artista define el tipo mismo de relación con la realidad y los principios fundamentales de su reproducción artística. Por consiguiente, no se puede identificar el lenguaje del arte con el concepto tradicional de la forma. Es más, al recurrir a una determinada lengua natural, el lenguaje del arte hace que sus aspectos formales sean portadores de contenido. Y, por último, es preciso examinar otro aspecto de la relación entre lengua y mensaje en el arte. Imaginémonos dos retratos de Catalina II: uno de gala, obra de Levitski, y otro costumbrista representando a la emperatriz en Tsarskoie Selo, pintado por Borovikovski. Para los cortesanos de la época era de suma importancia el parecido del retrato con el semblante de la emperatriz a la que ellos conocían bien. El hecho de que los dos retratos representaran a una misma persona constituía para ellos el mensaje esencial, mientras que la diferencia en el tratamiento, la especificidad del lenguaje artístico preocupaba únicamente a las personas iniciadas en los secretos del arte. Para nosotros se ha perdido para siempre el interés que estos retratos tenían a los ojos de aquellos que conocieron a Catalina II, mientras que destaca en primer plano la diferencia en el tratamiento artístico. El valor informacional de la lengua y del mensaje dados en un mismo texto varía en función de la estructura del código del lector, de sus exigencias y esperanzas. Sin embargo, la movilidad e interrelación de estos dos principios se manifiesta de un modo particularmente acusado en otra circunstancia. Si estudiamos el proceso de funcionamiento de la obra de arte, observaremos necesariamente una particularidad: en el momento de percepción del texto artístico tendemos a considerar muchos aspectos de su lenguaje como mensajes; los elementos formales se semantizan; aquello que es inherente a un sistema de comunicación general, al formar parte de la totalidad estructural del texto, se percibe como individual. En una obra de arte de talento todo se percibe como creado ad hoc. Sin embargo, más tarde, al pasar a formar parte de la experiencia artística de la humanidad, la obra se convierte toda ella en lenguaje para las futuras comunicaciones estéticas, y lo que era casualidad de contenido en un texto dado se torna código para la posteridad. Ya a mediados del siglo xvii escribía Novikov: “Nadie me podrá convencer de que Harpagon de Molière está tomado de un vicio general. Toda crítica a una persona se convierte al cabo de muchos años en una crítica de un vicio general; Kaschei, ridiculizado con toda razón, será con el tiempo el modelo general de todos los concusionarios”. 40 El concepto de lenguaje del arte literario. Si utilizamos el concepto de “lenguaje del arte” en el sentido que hemos convenido más arriba, es evidente que la literatura, como una de las formas de comunicación de masas, debe poseer su propio lenguaje. “Poseer su propio lenguaje”: esto significa tener un conjunto cerrado de unidades de significación y de las reglas de su combinación que permiten transmitir ciertos mensajes. Pero la literatura ya se sirve de uno de los tipos de lenguaje: la lengua natural. ¿Cuál es la correlación existente entre el “lenguaje de la literatura” y la lengua natural en que la obra está escrita (ruso, inglés, italiano o cualquier otra)? ¿Pero existe además este “lenguaje de la literatura” o basta con distinguir entre contenido de la obra (“mensaje”; cf. la pregunta ingenua del lector: “¿De qué trata?”) y el lenguaje de la literatura como un estrato estilístico funcional de la lengua natural nacional? Con el fin de dilucidar esta cuestión planteémonos la siguiente tarea completamente trivial. Seleccionemos los siguientes textos: grupo I, un cuadro de Delacroix, un poema de Byron, una sinfonía de Berlioz; grupo II, un poema de Mickiewicz, obras para piano de Chopin; grupo III, textos poéticos de Derzhavin, conjuntos arquitectónicos de Bazhenov. Propongámonos, como ya se ha hecho reiteradamente en diversos estudios de historia de la cultura, representar los textos dentro de cada grupo como un solo texto, reduciéndolos a variantes de un cierto tipo invariante. Este tipo invariante será para el primer grupo el “romanticismo europeo occidental”; para el segundo, el “romanticismo polaco”; para el tercero, el “prerromanticismo ruso”. Se sobreentiende que se puede plantear la tarea de describir los tres grupos como un solo texto introduciendo un modelo abstracto de invariante de segundo grado. Si nos planteamos esta tarea, deberemos, naturalmente, aislar un sistema de comunicación –un “lenguaje”– primero para cada uno de los grupos, después, para los tres juntos. Supongamos que la descripción de estos sistemas se hace en ruso. Es claro que en este caso el ruso aparecerá como metalengua de la descripción (dejamos de lado el problema acerca de la impropiedad de semejante descripción, ya que es inevitable la influencia modelizadora de la metalengua sobre el objeto), pero el “lenguaje del romanticismo” descrito (o cualquiera de los sublenguajes parciales correspondientes a los tres grupos indicados) no puede identificarse con ninguna de las lenguas naturales, puesto que será válido para la descripción de textos no verbales. Y, sin embargo, el modelo de lenguaje del romanticismo obtenido de este modo puede aplicarse asimismo a las obras literarias y, a un nivel determinado, puede describir el sistema de su construcción (a un nivel común para textos verbales y no verbales). Pero es preciso examinar qué relación guardan con la lengua natural aquellas estructuras que se forman en el interior de las construcciones literarias y que no pueden ser transcodificadas a los lenguajes de las artes no verbales. La literatura se expresa en un lenguaje especial, el cual se superpone sobre la lengua natural como un sistema secundario. Por eso la definen como un sistema modelizador 41 secundario. Desde luego, la literatura no es el único sistema modelizador secundario, pero su estudio dentro de esta serie de sistemas nos llevaría demasiado lejos de nuestro objetivo inmediato. Decir que la literatura posee su lenguaje, lenguaje que no coincide con la lengua natural, sino que se superpone a ésta, significa decir que la literatura posee un sistema propio, inherente a ella, de signos y de reglas de combinación de éstos, los cuales sirven para transmitir mensajes peculiares no transmisibles por otros medios. Intentaremos demostrarlo. En las lenguas naturales es relativamente fácil distinguir los signos –unidades invariantes estables del texto– y las reglas sintagmáticas. Los signos se dividen claramente en planos de contenido y de expresión, entre los cuales existe una relación de no condicionamiento mutuo, de convencionalidad histórica. En el texto artístico verbal no sólo los límites de los signos son distintos, sino que el concepto mismo de signo es diferente. Ya hemos tenido ocasión de señalar que los signos en el arte no poseen un carácter convencional, como en la lengua, sino icónico, figurativo. Esta tesis, evidente por lo que se refiere a las artes figurativas, aplicada a las artes verbales arrastra una serie de consecuencias esenciales. Los signos icónicos se construyen de acuerdo con el principio de una relación condicionada entre la expresión y el contenido. Por ello es generalmente difícil delimitar los planos de expresión y de contenido en el sentido habitual para la lingüística estructural. El signo modeliza su contenido. Se comprende que, en estas condiciones, se produzca en el texto artístico la semantización de los elementos extrasemánticos (sintácticos) de la lengua natural. En lugar de una clara delimitación de los elementos semánticos se produce un entrelazamiento complejo: lo sintagmático a un nivel de la jerarquía del texto artístico se revela como semántico a otro nivel. Pero es necesario recordar aquí que son precisamente los elementos sintag-máticos los que en la lengua natural marcan los límites de los signos y segmentan el texto en unidades semánticas. Al eliminar la oposición “semántica-sintaxis”, los límites del signo se erosionan. Decir: todos los elementos del texto son elementos semánticos, significa decir: en este caso el concepto de texto es idéntico al concepto de signo. En una cierta relación así sucede: el texto es un signo integral, y todos los signos aislados del texto lingüístico general se reducen en él al nivel de elementos del signo. De este modo, todo texto artístico se crea como un signo único, de contenido particular, construido ad hoc. A primera vista esto contradice a la conocida tesis de que los elementos repetidos que forman un conjunto cerrado pueden servir para transmitir información. Sin embargo, la contradicción es sólo aparente. Primero, porque, como ya hemos señalado, la estructura ocasional del modelo creada por el escritor se impone al 42 lector como lenguaje de su conciencia. Lo ocasional se ve sustituido por lo universal. Pero no se trata solamente de eso. El signo “único” se revela “ensamblado” de signos tipo y, a un nivel determinado, “se lee” de acuerdo con las reglas tradicionales. Toda obra innovadora está construida con elementos tradicionales. Si el texto no mantiene el recuerdo de la estructura tradicional deja de percibirse su carácter innovador. Aun representando un solo signo, el texto sigue siendo un texto (una secuencia de signos) en una lengua natural y por ello conserva la división en palabras-signos del sistema lingüístico general. Surge así ese fenómeno característico del arte por el cual un mismo texto, al aplicarle diferentes códigos, se descompone distintamente en signos. Simultáneamente a la conversión de los signos lingüísticos generales en elementos del signo artístico, tiene lugar un proceso contrario. Los elementos del signo en el sistema de la lengua natural –fonemas, morfemas–, al pasar a formar parte de unas repeticiones ordenadas, se semantizan y se convierten en signos. De este modo, un mismo texto puede leerse como una cadena organizada según las reglas de la lengua natural, como una secuencia de signos de mayor entidad que la segmentación del texto en palabras, hasta la conversión del texto en un signo único, y como una cadena, organizada de un modo especial, de signos más fraccionados que la palabra, hasta llegar a los fonemas. Las reglas de la sintagmática del texto están asimismo relacionadas con esta tesis. No se trata únicamente de que los elementos semánticos y sintagmáticos sean mutuamente convertibles, sino también de que el texto artístico se presenta simultáneamente como conjunto de frases, como frase y como palabra. En cada uno de estos casos el carácter de las conexiones sintagmáticas es distinto. Los dos primeros casos no exigen comentarios, pero es preciso detenerse en el último. Sería un error considerar que la coincidencia de los límites del signo con los límites del texto elimina el problema de la sintagmática. Estudiado de este modo, el texto puede dividirse en signos y respectivamente organizarse sintagmáticamente. Pero no se tratará de la sintagmática de la cadena, sino de la sintagmática de la jerarquía: los signos aparecerán ligados como las muñecas rusas, uno dentro del otro. Semejante sintagmática es perfectamente real para la construcción de un texto artístico, y si para el lingüista resulta insólita, el historiador de la cultura hallará fácilmente paralelos, por ejemplo, en la estructura del mundo vista por un hombre del Medievo. Para el pensador medieval el mundo no es un conjunto de esencias, sino una esencia, no una frase, sino una palabra. Pero esta palabra está jerárquicamente compuesta de palabras aisladas, como insertas unas en otras. La verdad no radica en la acumulación cuantitativa, sino en el ahondamiento (no hace falta leer libros –muchas palabras–, sino reflexionar sobre una palabra, no acumular nuevos conocimientos, sino interpretar los viejos). De lo dicho se infiere que el arte verbal, aunque se basa en la lengua natural, lo hace únicamente con el fin de transformarla en su propio lenguaje, secundario, lenguaje del 43 arte. En cuanto a este “lenguaje del arte”, se trata de una jerarquía compleja de lenguajes relacionados entre sí pero no idénticos. Esto está ligado a la pluralidad de posibles lecturas del texto artístico. Está asimismo relacionado, al parecer, con la densidad semántica del arte, inaccesible a otros lenguajes no artísticos. El arte es el procedimiento más económico y más compacto de almacenamiento y de transmisión de la información. Pero el arte posee asimismo otras propiedades que merecen perfectamente la atención del especialista en cibernética y, con el tiempo, quizá, del ingeniero constructor. Al poseer la capacidad de concentrar una enorme información en la “superficie” de un pequeño texto (cf. el volumen de un cuento de Chejov y de un manual de psicología), el texto artístico posee otra peculiaridad: ofrece a diferentes lectores distinta información, a cada uno a la medida de su capacidad; ofrece igualmente al lector un lenguaje que le permite asimilar una nueva porción de datos en una segunda lectura. Se comporta como un organismo vivo que se encuentra en relación inversa con el lector y que enseña a éste. El problema sobre los medios con los que se alcanza esto debe preocupar no sólo al humanista. Basta con imaginarse un dispositivo construido de un modo análogo que transmita información científica para comprender que el descubrimiento de la naturaleza del arte como sistema de comunicación puede producir una revolución en los métodos de conservación y transmisión de la información. Sobre la pluralidad de los códigos artísticos. La comunicación artística posee una interesante peculiaridad: los tipos habituales de conexión conocen únicamente dos casos de relaciones del mensaje en la entrada y salida del canal de comunicación: la correspondencia y la no correspondencia. Esta última se considera un error y surge a causa del “ruido en el canal de conexión”, es decir, diversas circunstancias que obstaculizan la transmisión. Las lenguas naturales se aseguran contra las deformaciones gracias al mecanismo de redundancia, una especie de reserva de estabilidad semántica. El problema de la redundancia en el texto artístico no será por el momento objeto de nuestro estudio. En este caso lo que nos interesa es otra cosa: entre la comprensión y la incomprensión del texto artístico existe una amplia zona intermedia. Las diferencias en la interpretación de las obras de arte constituyen un fenómeno cotidiano que, en contra de una extendida opinión, no se debe a causas accesorias fácilmente evitables, sino a causas orgánicamente inherentes al arte. Al menos y por lo que parece, a esta propiedad se debe precisamente la ya señalada capacidad del arte de entrar en correlación con el lector y de ofrecerle justamente la información que necesita y para cuya percepción está preparado. Aquí debemos detenernos ante todo en una distinción de principio entre las lenguas naturales y los sistemas modelizadores secundarios de tipo artístico. En lingüística ha obtenido reconocimiento la tesis de R. Jakobson sobre la distinción entre las reglas de la 44 síntesis gramatical (gramática de hablante) y la gramática del análisis (gramática del oyente). Un enfoque análogo de la comunicación artística permite descubrir su gran complejidad. Se trata de que, en una serie de casos, el receptor del texto se ve obligado no sólo a descifrar el mensaje mediante un código determinado, sino también establecer en qué “lenguaje” está codificado el texto. Aquí es preciso distinguir los siguientes casos: I. a) El receptor y el transmisor emplean un código común: sin duda se sobreentiende que existe un lenguaje artístico común, tan sólo el mensaje es nuevo. Este es el caso de todos los sistemas artísticos de “identidad estética”. Cada vez la situación de la realización, la temática y otras condiciones extratextuales sugieren infaliblemente al oyente el único lenguaje artístico posible del texto dado. b) Una variedad de este caso será la percepción de los modernos textos de masas hechos de clichés. Pero si en el primer caso ello supone la condición para establecer la comunicación artística y como tal se destaca por todos los medios, en el segundo caso el autor se esfuerza por disimular este hecho: confiere al texto los rasgos falsos de otro cliché o sustituye un cliché por otro. En este caso el lector, antes de recibir el mensaje, debe elegir entre los lenguajes artísticos de que dispone aquel en el que está codificado el texto o una parte del mismo. La propia elección de uno de los códigos conocidos produce una información suplementaria. Sin embargo, su magnitud es insignificante, puesto que la lista a partir de la cual se efectúa la elección es siempre relativamente pequeña. II. Muy distinto es el caso en que el oyente intenta descifrar el texto recurriendo a un código distinto al del creador. Aquí son igualmente posibles dos tipos de relaciones. a) El receptor impone al texto su lenguaje artístico. En este caso el texto se somete a una transcodificación (a veces incluso a una destrucción de la estructura del transmisor). La información que intenta recibir el receptor es un mensaje más en un lenguaje que ya conoce. En este caso se maneja el texto artístico como si de un texto no artístico se tratara. b) El receptor intenta percibir el texto de acuerdo con los cánones que ya conoce, pero el método de pruebas y errores le convence de la necesidad de crear un código nuevo, desconocido para él. Tienen lugar aquí una serie de procesos de interés. El receptor entra en pugna con el lenguaje del transmisor y puede resultar vencido en esta lucha: el escritor impone su lenguaje al lector, el cual lo asimila, lo convierte en su instrumento de modelización de la vida. Sin embargo, es más frecuente, al parecer, en la práctica, que en el proceso de asimilación el lenguaje del escritor se deforme, se someta a una especie de criollización de los lenguajes ya existentes en el arsenal de la conciencia del lector. Surge aquí una cuestión fundamental: este proceso posee, al parecer, sus leyes 45 selectivas. En general, la teoría de la mezcla de las lenguas, esencial para la lingüística, deberá desempeñar un enorme papel en el estudio de la percepción del lector. Otro caso de interés: la relación entre lo casual y lo sistemático en el texto artístico posee distinto significado para el transmisor y para el receptor. Al recibir un mensaje artístico, para cuyo texto debe aun elaborar el código para descifrarlo, el receptor construye un determinado modelo. Pueden surgir aquí sistemas que organicen los elementos casuales del texto confiriéndoles significación. De este modo, al pasar del emisor al receptor, puede aumentar el número de elementos estructurales significativos. Es éste uno de los aspectos de un fenómeno complejo y hasta ahora poco estudiado como es la capacidad del texto artístico para acumular información. La magnitud de la entropía de los lenguajes artísticos del autor y del lector El problema de la correlación entre el código artístico sintético del autor y el analítico del lector posee otro aspecto. Ambos códigos representan una construcción jerárquica de gran complejidad. El problema se ve complicado por el hecho de que un mismo texto real puede, a distintos niveles, estar supeditado a diversos códigos (este caso, bastante frecuente, no lo estudiaremos más adelante por razones de simplificación). Para que un acto de comunicación tenga lugar es preciso que el código del autor y el código del lector formen conjuntos intersacados de elementos estructurales, por ejemplo, que el lector comprenda la lengua natural en la que está escrito el texto. Las partes del código que no se entrecruzan constituyen la zona que se deforma, se somete al mestizaje o se reestructura de cualquier otro modo al pasar del escritor al lector. Debe señalarse otra circunstancia: últimamente se han emprendido intentos de calcular la entropía del texto artístico y, por consiguiente, de determinar la magnitud de la información. Aquí cabe indicar lo siguiente: en las obras de vulgarización se confunde, a veces, el concepto cuantitativo de la magnitud de la información y el cualitativo, su valor. Sin embargo, se trata de cosas totalmente distintas. La cuestión “¿Existe Dios?” ofrece la posibilidad de elegir entre dos. El ofrecimiento de elegir un plato en el menú de un buen restaurante ofrece la posibilidad de agotar una entropía considerablemente grande. ¿Prueba esto el mayor valor de la información obtenida de la segunda manera? Al parecer toda la información que entra en la conciencia del hombre se organiza en una jerarquía determinada, y el cálculo de su cantidad tiene sentido únicamente en el interior de los niveles, ya que sólo en estas condiciones se observa la homogeneidad de los factores constitutivos. La cuestión de cómo se forman y se clasifican estas jerarquías de valores pertenece a la tipología de la cultura y debe excluirse de la presente exposición. Por consiguiente, al abordar los cálculos de la entropía de un texto artístico, se deben evitar las confusiones: 46 a) de la entropía del código del autor y del lector, b) de la entropía de los diferentes niveles del código. El primero en plantear el problema que nos interesa fue el académico A. N. Kolmogorov, cuyos méritos en la creación de la moderna poética son excepcionalmente grandes. Una serie de ideas apuntadas por A. N. Kolmogorov constituyó la base de los trabajos de sus alumnos y, en lo fundamental, determinó la actual orientación de los estudios de lingüística estadística en la poética soviética contemporánea. Ante todo, la escuela de A. N. Kolmogorov planteó y resolvió el problema de la definición estrictamente formal de una serie de conceptos de partida de la ciencia del verso. Seguidamente, apoyándose en un amplio material estadístico, se estudiaron las probabilidades de aparición de determinadas figuras rítmicas en un texto no poético (no artístico), así como las probabilidades de diversas variaciones dentro de los tipos fundamentales de la métrica rusa. Puesto que estos cálculos métricos daban invariablemente características dobles: de los fenómenos del substrato fundamental y de las desviaciones del mismo (el sustrato de la norma lingüística general y el discurso poético como caso individual; las normas estadísticas medias del yambo ruso y las probabilidades de aparición de variedades aisladas, etc.), surgía la posibilidad de valorar las posibilidades informacionales de una determinada variedad de discurso poético. Con ello, a diferencia de la ciencia del verso de la década de los años 1920, se planteaba el problema de la capacidad de contenido de las formas métricas y, al mismo tiempo, se avanzaba hacia la medición de este contenido con los métodos de la teoría de la información. Esto, naturalmente, condujo al problema de la entropía del lenguaje poético. A. N. Kolmogorov llegó a la conclusión de que la entropía del lenguaje (H) se componía de dos magnitudes: de una determinada capacidad semántica (h1) –capacidad del lenguaje en un texto de una extensión determinada de transmitir una cierta información semántica– y de la flexibilidad del lenguaje (h2), posibilidad de expresar un mismo contenido con procedimientos equivalentes. Es precisamente h2, la fuente de la información poética. Los lenguajes con h2 = 0, por ejemplo, los lenguajes artificiales de la ciencia, que excluyen por principio la posibilidad de una sinonimia, no pueden constituir material para la poesía. El discurso poético impone al texto una serie de limitaciones en forma de un ritmo dado, de rimas, normas léxicas y estilísticas. Tras medir qué parte de la capacidad portadora de información se emplea en estas limitaciones (se designa con la letra b), A. N. Kolmogorov formuló una ley, según la cual la creación poética es posible mientras la cantidad de información empleada en las limitaciones no supere b<h2, la flexibilidad del texto. En un lenguaje con b ³ h2 la creación poética es imposible. La aplicación por parte de A. N. Kolmogorov de los métodos teórico-infor- macionales al estudio de los textos poéticos hizo posible la medición exacta de la información artística. Es preciso destacar aquí la extraordinaria prudencia del investigador, quien puso en guardia reiteradamente contra el excesivo entusiasmo por los todavía bastante 47 modestos resultados del estudio matemático-estadístico, teórico-informacional y, en definitiva, cibernético, de la poesía. “La mayor parte de los ejemplos de modelización en las máquinas de los procesos de creación artística, citados en las obras de cibernética, nos sorprenden por su carácter primitivo (compilación de melodías con fragmentos de cuatro o cinco notas tomados de unas decenas de conocidas melodías, etc.). En las publicaciones no cibernéticas el análisis formal de la creación artística hace tiempo que ha alcanzado un nivel elevado. La inclusión en estas investigaciones de las ideas de la teoría de la información y de la cibernética puede ser de gran utilidad. Pero un avance real en esta dirección exige una elevación esencial del nivel de los intereses y de los conocimientos humanísticos entre los investigadores en cibernética.” La distinción por parte de A. N. Kolmogorov de tres componentes fundamentales de la entropía del texto artístico verbal –la diversidad del contenido posible dentro de los límites de un texto de una extensión dada (su agotamiento constituye la información lingüística general), la diversidad de la diferente expresión de un mismo contenido (su agotamiento constituye la información propiamente artística) y las limitaciones formales impuestas a la flexibilidad del lenguaje las cuales reducen la entropía de segundo tipo– es de una importancia fundamental. Sin embargo, el estado actual de la poética estructural permite suponer que las relaciones entre estos tres componentes son dialécticamente mucho más complejas. Ante todo, es preciso señalar que la idea de la creación poética como elección de una de las posibles variantes de exposición de un contenido dado, teniendo en cuenta unas determinadas reglas formales restrictivas (y en esta idea se basan precisamente en la mayoría de los casos los modelos cibernéticos del proceso creador) adolece de una cierta simplificación. Supongamos que el poeta se vale para crear precisamente de este método. Lo cual, como es sabido, dista de ser siempre así. Pero incluso en este caso, si para el creador del texto se agota la entropía de la flexibilidad del lenguaje (h2), para el receptor las cosas pueden presentarse de un modo muy diferente. La expresión se convierte para él en contenido: percibe el texto poético no como uno de los posibles, sino como único e imposible de repetir. El poeta sabe que podía escribir de otro modo; para el lector que percibe el texto como artísticamente perfecto, no hay nada casual. Es propio del lector considerar que no podía estar escrito de otro modo. La entropía h2, se percibe como h1, como una ampliación de la esfera de aquello que se puede decir en los límites de un texto de una extensión dada. El lector que siente la necesidad de la poesía no ve en ésta un medio para decir en verso lo que se puede comunicar en prosa, sino un procedimiento de exposición de una verdad particular que no se puede construir al margen del texto poético. La entropía de la flexibilidad del lenguaje se transforma en entropía de la diversidad de un contenido poético particular. Y la fórmula H = h1 + h2 toma la forma de H = h1 + h1’ (la diversidad del contenido lingüístico general más el contenido poético específico). Intentemos explicar qué significa esto. Partiendo de que el modelo de A. N. Kolmogorov no tiene como finalidad reproducir el proceso de creación individual que, claro está, transcurre de un modo intuitivo y por múltiples vías difícilmente definibles, sino que nos ofrece únicamente un esquema general de aquellas reservas del lenguaje a costa de las cuales tiene lugar la creación 48 de la información poética, intentemos interpretar este modelo a la luz del hecho indiscutible de que la estructura del texto, desde el punto de vista del remitente, difiere en su tipo del enfoque que a este problema da el destinatario del mensaje artístico. Así, pues, supongamos que el escritor, al agotar la capacidad semántica del lenguaje, construye un cierto pensamiento y, a expensas del agotamiento de la flexibilidad del lenguaje, elije los sinónimos para su expresión. En este caso el escritor es realmente libre para sustituir algunas palabras o partes del texto por otras semánticamente equivalentes. Basta con echar una mirada a los borradores de muchos escritores para comprobar este proceso de sustitución de algunas palabras por sus sinónimos. Sin embargo, al lector el cuadro se le presenta de un modo distinto: el lector considera que el texto que se le ofrece (si se trata de una obra de arte perfecta) es el único posible – "no se puede quitar ni una sola palabra de la canción"–. La sustitución de una palabra en el texto no supone para él una variante del contenido, sino un contenido nuevo. Si llevamos esta tendencia a un extremo ideal, podemos afirmar que para el lector no existen sinónimos. En cambio, se amplía considerablemente para él la capacidad semántica del lenguaje. Se puede decir en verso aquello que los no-versos no tienen medios de expresar. La simple repetición de una palabra varias veces la convierte en desigual a sí misma. De este modo, la flexibilidad del lenguaje (h2) se transforma en una cierta capacidad complementaria de significado, creando una peculiar entropía del "contenido poético". Pero el propio poeta es oyente de sus versos y puede escribirlos guiado por la conciencia de lector. En este caso las posibles variantes de texto dejan de ser equivalentes desde el punto de vista del contenido: semantiza la fonología, la rima, las consonancias le sugieren la variante a elegir del texto, el desarrollo del argumento cobra autonomía, como cree el autor, respecto a su voluntad. Esto significa el triunfo del punto de vista del lector, quien percibe todos los detalles del texto como portadores de significado. A su vez, el lector puede ponerse en el lugar del "autor" (históricamente esto sucede con frecuencia en las culturas de amplia difusión de la poesía en que el lector es igualmente poeta). Empieza a valorar el virtuosismo y tiende a h1 ® h’2 (es decir, a percibir el contenido lingüístico general del texto únicamente como pretexto para superar las dificultades poéticas). Puede decirse que, en un caso límite, cualquier palabra del lenguaje poético puede convertirse en sinónimo de cualquiera. Si en el verso de Tsvetaieva "Allí no estás tú, y no estás tú", "no estás tú" no es sinónimo, sino antónimo de su repetición; en Voznesenski, empero, resultan sinónimos "spasivo" [gracias] y "spasite" [salvad]. El poeta (como en general el artista) no se limita a "describir" un episodio que aparece como uno de los muchos posibles argumentos que en su totalidad constituyen el universo: el conjunto universal de temas y aspectos. Este episodio se convierte para él en modelo de todo el universo, lo colma por su unicidad, y, entonces, todos los posibles argumentos que el autor no eligió no son relatos de otros rincones del mundo, sino modelos de ese mismo universo, es decir, sinónimos argumentales del episodio realizado en el texto. La fórmula adquiere el aspecto de H = h1 + h’’. Pero del mismo modo que la "gramática del hablante" y la "gramática del oyente", divididas en su esencia, coexisten realmente en la conciencia de todo portador del habla, así el punto de vista del poeta penetra en el auditorio de lectores, y la conciencia del lector, en la 49 conciencia del poeta. Se podría incluso esbozar un esquema aproximado de los tipos de actitud hacia la poesía en los que triunfa una u otra modificación de la fórmula inicial. En principio, para el autor sólo son posibles dos posiciones (la “suya” y la de “lector” o “espectador”). Puede afirmarse lo mismo del auditorio que puede adoptar únicamente una de las dos actitudes, la “suya” o la “del autor”. Por consiguiente, todas las situaciones posibles se pueden reducir a una matriz de cuatro elementos. Situación núm. 1. El escritor se halla en la posición H = h2 + h’2; el lector, en H = h1 + h’1. El destinatario (lector o crítico) distingue en la obra el "contenido" y los "procedimientos artísticos". Aprecia por encima de todo la información de tipo no artístico contenida en el texto artístico. El escritor valora su propio trabajo como artístico, mientras que el lector ve en él, ante todo, al publicista y juzga la obra por la "tendencia" de la revista en que se publicó (cf. la acogida que tuvieron Padres e hijos, de Turgueniev, al publicarse en Russki vestnik) o por la actitud social manifestada por el escritor al margen del texto dado (cf. la actitud hacia la poesía de Fet por parte de la juventud progresista de los años 1860 tras la aparición de los artículos reaccionarios del escritor). Una manifestación clara de la situación número 1 es la "crítica real", de Dobrobubov. Situación núm. 2. El escritor se halla en la posición H = h2 + h’2; el lector, en H = h2 + h’2. Surge en épocas de cultura artística refinada (por ejemplo, en el Renacimiento europeo, en determinadas épocas de la cultura de Oriente). Amplia difusión de la poesía: casi todo lector es poeta. Concursos y competiciones poéticas extendidas en la antigüedad y en muchas culturas europeas y orientales del Medievo. En el lector se desarrolla el "esteticismo". Situación núm. 3. El escritor se halla en la posición H = h1 + h’1; el lector, en H = h1 + h’1. El escritor se considera a sí mismo como un investigador de la naturaleza que ofrece al lector hechos en una descripción verídica. Se desarrolla la "literatura del hecho", de los "documentos vividos". El escritor tiende al ensayo. Lo "artístico" se convierte en un epíteto peyorativo, equivalente a "arte de salón" y "esteticismo". Situación núm. 4. El escritor se halla en la posición H = h1 + h’1; el lector, en H = h2 + h’2. El escritor y el lector han cambiado paradójicamente sus puestos. El escritor considera su obra como un documento de la vida, como un relato de hechos reales, mientras que el lector tiende a la percepción estética de la obra. Un caso extremo: las normas del arte se superponen sobre las situaciones reales: las luchas de gladiadores en los circos romanos; Nerón juzgando el incendio de Roma según las leyes de la tragedia teatral; Derzhavin haciendo ahorcar a un partidario de Pugachov "por curiosidad poética". (Cf. la situación en I Pagliacci, de Leoncavallo: el espectador percibe la tragedia real como teatral.) En Pushkin: 50 La fría muchedumbre contempla al poeta Como a un bufón de paso: si Expresa profundamente el penoso lamento del corazón, Y el verso nacido del dolor, agudo y melancólico, Golpea los corazones con fuerza inusitada, La muchedumbre aplaude y elogia, o, a veces, Mueve malévola la cabeza. Todas las situaciones descritas representan casos extremos y se perciben como violencia ejercida sobre una norma, dada intuitivamente, de actitud del lector hacia la literatura. Para nosotros su interés reside en que se hallan en la base misma de la dialéctica del criterio “de escritor” y “de lector” acerca del texto literario que, a través de los casos extremos, esclarece su naturaleza constructiva. Otra cosa es la norma: los sistemas “de escritor” y “de lector” son diferentes, pero todo el que domina la literatura como un cierto código cultural único reúne en su conciencia estos dos enfoques distintos, del mismo modo que todo el que domina una lengua natural combina en su conciencia las estructuras lingüísticas analizadoras y sintetizadoras. Pero un mismo texto artístico, visto desde el punto de vista del remitente o del destinatario, aparece como el resultado de la consumición de distinta entropía y, por consiguiente, como portador de diferente información. Si no se toman en consideración las notables modificaciones en la entropía de la lengua natural, relacionadas con la magnitud de b, en tal caso la fórmula de la entropía del texto artístico se podrá expresar así: H = h1 + h’2, Donde H = h1 + h’1 y H = h2 + h’2. Pero, puesto que H1 y H2, en el caso límite, en términos generales, abarcan todo el léxico de la lengua natural dada, se explica el hecho de que el texto artístico posea una capacidad de información considerablemente mayor que el no artístico. 51 EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN(4) OMAR CALABRESE La semiótica considera todos los fenómenos culturales como fenómenos de comunicación. Y no sólo eso. Los considera también como procesos de significación. Como ya se ha dicho, un proceso comunicativo es, en efecto, el simple paso de una señal que tiene una fuente y que, a través de un emisor y a lo largo de un canal, llega a un destinatario. Pero esta condición sólo ratifica que la señal produce una reacción en el destinatario como respuesta a un estímulo, y no que la señal tenga la capacidad de significar algo. Cuando la comunicación se produce entre máquinas, por ejemplo, se tiene comunicación porque hay un pasaje de señales de una máquina a la otra y la segunda reacciona frente a esa señal, pero no se tiene significación. En cambio, cuando el destinatario es un ser humano (y no importa que lo sea la fuente: basta con que ésta emita mensajes construidos según reglas conocidas por el destinatario humano), estamos en presencia de un proceso de significación que requiere una interpretación por parte del destinatario mismo. En este sentido, tal como dice Eco en el Tratado de semiótica general (1975), "la semiótica tiene que ver con cualquier cosa que pueda ser asumida como signo. Es un signo toda cosa que pueda ser asumida como un sustituto significante de cualquier otra cosa. Esta otra cosa no debe existir necesariamente, pero debe subsistir de hecho en el momento en el cual el signo está en su lugar. En ese sentido, la semiótica es, en principio, la disciplina que estudia todo aquello que puede ser usado para mentir". A partir de estas definiciones, se puede decir que la semiótica tiene frente a sí un campo de intervención extremadamente amplio: se ocupará del lenguaje animal (partiendo de un límite no cultural hasta un límite superior y complejo), de la comunicación táctil, de los sistemas del gusto, de la paralingüística, de la semiótica médica, de cinésica y proxémica (gestos, posturas, distancias), de los lenguajes formalizados (álgebra, lógica; química, por ejemplo), de los sistemas de escritura, de los sistemas musicales, de las lenguas naturales, de las comunicaciones visuales, de las gramáticas narrativa y textual, de la lógica de las presuposiciones, de la tipología de la cultura, de la estética, de las comunicaciones de masa, de los sistemas ideológicos. De 52 todo, si se quiere. Pero de todo siempre desde el punto de vista de la comunicación y de la significación. En este punto, comienza a ser claro el significado del binomio "arte y comunicación". Quiero poner en claro que el arte, como condición de ciertas obras producidas con fines estéticos y de la producción de objetos con efecto estético, es un fenómeno de comunicación y de significación, y puede ser investigado como tal. Esto significa que tendremos que partir de algunas premisas: a) que el arte sea un lenguaje; b) que la cualidad estética, necesaria para que un objeto sea artístico, también pueda ser explicada como dependiente de la forma de comunicar de los objetos artísticos mismos; c) que el efecto estético que es transmitido al destinatario también dependa de la forma en que son construidos los mensajes artísticos. Es obvio que cada una de estas premisas crea problemas. En el curso de los últimos decenios, por cierto, cada una de ellas constituyó un tema de debate, a veces hasta extremadamente intenso. Por ejemplo: afirmar que el arte pueda ser analizado como fenómeno comunicativo ¿significa, quizá, que la comunicación (o mejor, las teorías que se refieren a la comunicación) puede explicar el arte? A una pregunta como ésta se puede contestar tanto afirmativa como negativamente. Si por "explicar el arte" se entiende dar cuenta de los fenómenos artísticos atribuyéndoles un juicio de valor, reconstruyendo las intenciones del artista, su psicología, su relación con la sociedad, la ubicación histórica de la obra y demás, la respuesta es no. Una teoría del arte sobre una base comunicacional no nos dice todo sobre el arte y, sobre todo, no se ocupa de la formulación de los juicios de valor. En cambio, si para "explicar el arte" se trata de dar cuenta de cómo están construidos sus objetos para crear un sentido, para manifestar efectos estéticos, para ser portadores de valores del gusto, y otros elementos más, entonces la respuesta será un sí. Y no sólo eso: el análisis del fenómeno artístico como hecho comunicativo podrá establecer científicamente otros tipos de disciplinas que están relacionadas con los interrogantes anteriores. Será capaz, por ejemplo, de mostrar cómo el mensaje artístico puede contener rasgos destinados a la propia interpretación. O cómo puede tratar el material lingüístico de manera de renovar los códigos existentes y producir innovaciones. O cómo en el mensaje existen caracteres portadores de valores estéticos. Y otras más. En otras palabras: el punto de vista de la comunicación nunca intentará decir si una obra de arte es "bella"; sin embargo, dirá cómo y por qué esa obra puede querer producir un efecto que consista en la posibilidad de que alguien le diga "bella". Y más aún: no tratará de explicar "lo que quería decir el artista", sino, más bien, "cómo la obra dice aquello que dice". En síntesis, para explicar las obras de arte en el sentido restrictivo expuesto anteriormente, el punto de vista de la comunicación quiere limitarse sólo al texto y no a los elementos exteriores a él (vida del artista, sucesos históricos, psicología de los participantes en el intercambio de la comunicación, intuición del crítico, "documentos" de la época, etc.). Naturalmente, es obvio que también está 53 excluido todo concepto idealista sobre la "inefabilidad" de la obra de arte, es decir, sobre el hecho de que su significado sólo sea perceptible por medio de una relación espiritual casi de médium con el objeto. A pesar de todo esto, aún quedan problemas. Por ejemplo: no se da por descontado que el arte sea un lenguaje. Esta afirmación debe ser demostrada. Y sólo puede serlo en la medida en que se pueda verificar que las obras de arte responden a ciertos requisitos: que sean un "sistema"; que tengan coherencia respecto al funcionamiento general de los sistemas de signos; que estén constituidas por una forma y un contenido; que obedezcan a leyes estables de la comunicación misma; que todos los sujetos del acto lingüístico participen de los códigos eventuales en base a los cuales la obra comunica; que la reformulación evidente de los códigos (típica de las obras de arte) también tenga un fundamento explicable en el interior del sistema. Por supuesto que los diferentes grupos y corrientes han contestado en forma diferente a la pregunta sobre si el arte es un lenguaje o no lo es. Y esto ha sucedido tanto en las escuelas propiamente semióticas y lingüísticas, como en las disciplinas que sólo marginalmente encararon el mismo problema desde diferentes puntos de vista. Por otra parte, una vez aceptada la idea, incluso con toda la variedad de posiciones, de que el arte es un lenguaje (y de que cada arte es un lenguaje), queda planteado el problema de cómo las artes se constituyen en sistemas lingüísticos. ¿Cada arte es un sistema autónomo y específico? ¿O cada una de las artes se diferencia por la parte significante, pero el significado siempre está producido de la misma manera? ¿Y cuál es la relación de cada "específico" eventual con un sistema general de comunicación y de significación? Y, finalmente, ¿cuál es la relación con el sistema lingüístico que conocemos mejor, la lengua natural? Son una serie de interrogantes a los que se intentará responder en forma clara y completa en lo que se refiere a las posiciones expresadas por las diferentes teorías, pero, como se verá, los interrogantes permanecen abiertos con mucha frecuencia. Es un hecho que la relación entre arte y comunicación, en el estado actual de los estudios, está muy lejos de ser definitivamente resuelta. 54 EL ELEMENTO LUDICO DEL ARTE(5) HANS-GEORG GADAMER Lo primero que hemos de tener claro es que el juego es una función elemental de la vida humana, hasta el punto de que no se puede pensar en absoluto la cultura humana sin un componente lúdico. Pensadores como Huizinga, Guardini y otros han destacado hace mucho que la práctica del culto religioso entraña un elemento lúdico. Merece la pena tener presente el hecho elemental del juego humano en sus estructuras para que el elemento lúdico del arte no se haga patente sólo de un modo negativo, como libertad de estar sujeto a un fin, sino como un impulso libre. ¿Cuándo hablamos de juego, y qué implica ello? En primer término, sin duda, un movimiento de vaivén que se repite continuamente. Piénsese, sencillamente, en ciertas expresiones como, por ejemplo "juego de luces" o el "juego de las olas", donde se presenta un constante ir y venir, un vaivén de acá para allá, es decir, un movimiento que no está vinculado a fin alguno. Es claro que lo que caracteriza al vaivén de acá para allá es que ni uno ni otro extremo son la meta final del movimiento en la cual vaya éste a detenerse. También es claro que de este movimiento forma parte un espacio de juego. Esto nos dará que pensar, especialmente en la cuestión del arte. La libertad de movimientos de que se habla aquí implica, además, que este movimiento ha de tener la forma de un automovimiento. El automovimiento es el carácter fundamental de lo viviente en general. Esto ya lo describió Aristóteles, formulando con ello el pensamiento de todos los griegos. Lo que está vivo lleva en sí mismo el impulso de movimiento, es automovimiento. El juego aparece entonces como el automovimiento que no tiende a un final o una meta, sino al movimiento en cuanto movimiento, que indica, por así decirlo, un fenómeno de exceso, de la autorrepresentación del ser viviente. Esto es lo que, de hecho, vemos en la naturaleza: el juego de los mosquitos, por ejemplo, o todos los espectáculos de juegos que se observan en todo el mundo animal, particularmente entre los cachorros. Todo esto procede, evidentemente, del carácter básico de exceso que pugna por alcanzar su 55 representación en el mundo de los seres vivos. Ahora bien, lo particular del juego humano estriba en que el juego también puede incluir en sí mismo a la razón, el carácter distintivo más propio del ser humano consistente en poder darse fines y aspirar a ellos conscientemente, y puede burlar lo característico de la razón conforme a fines. Pues la humanidad del juego humano reside en que, en ese juego de movimientos, ordena y disciplina, por decirlo así, su propios movimientos de juego como si tuviesen fines; por ejemplo, cuando un niño va contando cuántas veces bota el balón en el suelo antes de escapársele. Eso que se pone reglas a sí mismo en la forma de un hacer que no está sujeto a fines es la razón. El niño se apena si el balón se le escapa al décimo bote, y se alegra inmensamente si llega hasta treinta. Esta racionalidad libre de fines que es propia del juego humano es un rasgo característico del fenómeno que aún nos seguirá ayudando. Pues es claro que aquí, en particular en el fenómeno de la repetición como tal, nos estamos refiriendo a la identidad, la mismidad. El fin que aquí resulta es, ciertamente, una conducta libre de fines, pero esa conducta misma es referida como tal. Es a ella a la que el juego se refiere. Con trabajo, ambición y con la pasión más seria, algo es referido de este modo. Es éste un primer paso en el camino hacia la comunicación humana; si algo se representa aquí, aunque sólo sea el movimiento mismo del juego, también puede decirse del espectador que "se refiere" al juego, igual que yo, al jugar, aparezco ante mí mismo como espectador. La función de representación del juego no es un capricho cualquiera, sino que, al final, el movimiento del juego está determinado de esta y aquella manera. El juego es, en definitiva, autorrepresentación del movimiento de juego. Y podemos añadir, inmediatamente: una determinación semejante del movimiento de juego significa, a la vez, que al jugar exige siempre un "jugar-con". Incluso el espectador que observa al niño y la pelota no puede hacer otra cosa que seguir mirando. Si verdaderamente "le acompaña", eso no es otra cosa que la participatio, la participación interior en ese movimiento que se repite. Esto resulta mucho más evidente en formas de juego más desarrolladas: basta con mirar alguna vez, por ejemplo, al público de un partido de tenis por televisión. Es una pura contorsión de cuellos. Nadie puede evitar ese "jugar-con". Me parece, por lo tanto, otro momento importante el hecho de que el juego sea un hacer comunicativo también en el sentido de que no conoce propiamente la distancia entre el que juega y el que mira el juego. El espectador es, claramente, algo más que un mero observador que contempla lo que ocurre ante él; en tanto que participa en el juego, es parte de él. Naturalmente, con estas formas de juego no estamos aún en el juego del arte. Pero espero haber demostrado que es apenas un paso lo que va desde la danza cultual a la celebración del culto entendida como representación. Y que apenas hay un paso de ahí a la liberación de la representación, al teatro, por ejemplo, que surgió a partir de este contexto cultual como su representación. O a las artes plásticas, cuya función expresiva y ornamental creció, en suma, a partir de un contexto de vida religiosa. Una cosa se transforma en la otra. Que ello es así lo confirma un elemento común en lo que hemos explicitado como juego, a saber, que algo es referido como algo, aunque no sea nada conceptual, útil o intencional, sino la pura prescripción de la autonomía del movimiento. 56 Esto me parece extraordinariamente significativo para la discusión actual sobre el arte moderno. Se trata, al fin y al cabo, de la cuestión de la obra. Uno de los impulsos fundamentales del arte moderno es el deseo de anular la distancia que media entre audiencia, consumidores o público y la obra. No cabe duda de que todos los artistas importantes de los últimos cincuenta años han dirigido su empeño precisamente a anular esta distancia. Piénsese, por ejemplo, en la teoría del teatro épico de Bertolt Brecht, quien, al destruir deliberadamente el realismo escénico, las expectativas sobre psicología del personaje, en suma, la identidad de lo que se espera en el teatro, impugnaba explícitamente el abandono en el sueño dramático por ser un débil sucedáneo de la conciencia de solidaridad social y humana. Pero este impulso por transformar el distanciamiento del espectador en su implicación como co-jugador puede encontrarse en todas las formas del arte experimental moderno. Ahora bien, ¿quiere esto decir que la obra ya no existe? De hecho, así lo creen muchos artistas –al igual que los teóricos del arte que les siguen–, como si de lo que se tratase fuera de renunciar a la unidad de la obra. Mas, si recordamos nuestras observaciones sobre el juego humano, encontrábamos incluso allí una primera experiencia de racionalidad, a saber, la obediencia a las reglas que el juego mismo se plantea, la identidad de lo que se pretende repetir. Así que allí estaba ya en juego algo así como la identidad hermenéutica, y ésta permanece absolutamente intangible para el juego del arte. Es un error creer que la unidad de la obra significa su clausura frente al que se dirige a ella y al que ella alcanza. La identidad hermenéutica de la obra tiene un fundamento mucho más profundo. Incluso lo más efímero e irrepetible, cuando aparece o se lo valora en cuanto experiencia estética, es referido en su mismidad. Tomemos el caso de una improvisación al órgano. Como tal improvisación, que sólo tiene lugar una vez, no podrá volverse a oír nunca. El mismo organista apenas sabe, después de haberlo hecho, cómo ha tocado, y no lo ha registrado nadie. Sin embargo, todos dicen: "Ha sido una interpretación genial", o, en otro caso, "Hoy ha estado algo flojo". ¿Qué queremos decir con eso? Está claro que nos estamos refiriendo a la improvisación. Para nosotros, algo "está" ahí; es como una obra, no un simple ejercicio del organista con los dedos. De lo contrario, no se harían juicios sobre la calidad de la improvisación o sobre sus deficiencias. Y así, es la identidad hermenéutica la que funda la unidad de la obra. En tanto que ser que comprende, tengo que identificar. Pues ahí había algo que he juzgado, que "he comprendido". Yo identifico algo como lo que ha sido o como lo que es, y sólo esa identidad constituye el sentido de la obra. Si esto es correcto –y pienso que tiene en sí la evidencia de lo verdadero–, entonces no puede haber absolutamente ninguna producción artística posible que no se refiera de igual modo a lo que produce en tanto que lo que es. Lo confirma incluso el ejemplo límite de cualquier instrumento –pongamos por caso un botellero– que pasa de súbito, y con el mismo efecto, a ser ofrecido como si fuera una obra. Tiene su determinación en su efecto y en tanto que ese efecto que se produjo una vez. Es probable que no llegue a ser una obra duradera, en el sentido clásico de perdurabilidad; pero, en el sentido de la identidad hermenéutica, es ciertamente una "Obra". 57 Precisamente, el concepto de obra no está ligado de ningún modo a los ideales clasicistas de armonía. Incluso si hay formas totalmente diferentes para las cuales la identificación se produce por acuerdo, tendremos que preguntarnos cómo tiene lugar propiamente ese ser-interpelados. Pero aquí hay todavía un momento más. Si la identidad de la obra es esto que hemos dicho, entonces sólo habrá una recepción real, una experiencia artística real de la obra de arte, para aquel que "juega-con", es decir, para aquel que, con su actividad, realiza un trabajo propio. ¿Cómo tiene lugar esto propiamente? Desde luego, no por un simple retener en algo la memoria. También en ese caso se da una identificación; pero sin ese asentimiento especial por el cual la "obra" significa algo para nosotros. ¿Por medio de qué posee una "obra" su identidad como obra? ¿Qué es lo que hace de su identidad una identidad, podemos decir, hermenéutica? Esta otra formulación quiere decir claramente que su identidad consiste precisamente en que hay algo "que entender", en que pretende ser entendida como aquello a lo que "se refiere" o como lo que "dice". Es éste un desafío que sale de la "obra" y que espera ser correspondido. Exige una respuesta que sólo puede dar quien haya aceptado el desafío. Y esta respuesta tiene que ser la suya propia, la que él mismo produce activamente. El co-jugador forma parte del juego. Por experiencia propia, todos sabemos que visitar un museo, por ejemplo, o escuchar un concierto, son tareas de intensísima actividad espiritual. ¿Qué es lo que se hace? Ciertamente, hay aquí algunas diferencias: uno es un arte interpretativo; en el otro, no se trata ya de la reproducción, sino que se está ante el original colgado de la pared. Después de visitar un museo, no se sale de él con el mismo sentimiento vital con el que se entró: si se ha tenido realmente la experiencia del arte, el mundo se habrá vuelto más leve y luminoso. La determinación de la obra como punto de identidad del reconocimiento, de la comprensión, entraña, además, que tal identidad se halla enlazada con la variación y con la diferencia. Toda obra deja al que la recibe un espacio de juego que tiene que rellenar. Puedo mostrarlo incluso con conceptos teóricos clasicistas. Kant, por ejemplo, tiene una doctrina muy curiosa. Él sostiene la tesis de que, en pintura, la auténtica portadora de la belleza es la forma. Por el contrario, los colores son un mero encanto, esto es, una emocionalidad sensible que no deja de ser subjetiva y que, por lo tanto, no tiene nada que ver con la creación propiamente artística o estética. Quien entienda de arte neoclásico –piénsese en Thorwaldsen, por ejemplo– admitirá que en este arte de marmórea palidez son la línea, el dibujo, la forma, los que, de hecho, ocupan el primer plano. Sin duda, la tesis de Kant está condicionada históricamente. Nosotros no suscribiríamos nunca que los colores son meros encantos. Pues sabemos que también es posible construir con los colores y que la composición no se limita necesariamente a las líneas y la silueta del dibujo. Mas lo que nos interesa ahora no es la parcialidad de ese gusto históricamente condicionado. Nos interesa sólo lo que Kant tiene claramente ante sus ojos. ¿Por qué destaca la forma de esa manera? Y la respuesta es: porque al verla hay que dibujarla, hay que construirla activamente, tal y como exige toda composición, ya sea gráfica o musical, ya sea el teatro o la lectura. Es un continuo ser-activo-con. Y es claro y manifiesto que, precisamente la identidad de la 58 obra, que invita a esa actividad, no es una identidad arbitraria cualquiera, sino que es dirigida y forzada a insertarse dentro de un cierto esquema para todas las realizaciones posibles. Piénsese en la literatura, por ejemplo. Fue un mérito del gran fenomenólogo polaco Roman Ingarden haber sido el primero en poner esto de relieve. ¿Qué aspecto tiene la función evocativa de una narración? Tomemos un ejemplo famoso: Los hermanos Karamazov. Ahí está la escalera por la que se cae Smerdiakov. Dostoievski la describe de un modo por el que se ve perfectamente cómo es la escalera. Sé cómo empieza, que luego se vuelve oscura y que tuerce a la izquierda. Para mí resulta palpablemente claro y, sin embargo, sé que nadie ve la escalera igual que yo. Y, por su parte, todo el que se haya dejado afectar por este magistral arte narrativo, "verá" perfectamente la escalera y estará convencido de verla tal y como es. He aquí el espacio libre que deja, en cada caso, la palabra poética y que todos llenamos siguiendo la evocación lingüística del narrador. En las artes plásticas ocurre algo semejante. Se trata de un acto sintético. Tenemos que reunir, poner juntas muchas cosas. Como suele decirse, un cuadro se "lee", igual que se lee un texto escrito. Se empieza a "descifrar" un cuadro de la misma manera que un texto. La pintura cubista no fue la primera en plantear esta tarea –si bien lo hizo, por cierto, con una drástica radicalidad– al exigirnos que hojeásemos, por así decirlo, sucesivamente las diversas facetas de lo mismo, los diferentes modos, aspectos, de suerte que al final apareciese en el lienzo lo representado en una multiplicidad de facetas, con un colorido y una plasticidad nuevas. No es sólo en el caso de Picasso, Bracque y todos los demás cúbistas de entonces que "leemos" el cuadro. Es así siempre. Quien esté admirando, por ejemplo, un Ticiano o un Velázquez famoso, un Habs-burgo cualquiera a caballo, y sólo alcance a pensar: "¡Ah! Ese es Carlos V", no ha visto nada del cuadro. Se trata de construirlo como cuadro, leyéndolo, digamos, palabra por palabra, hasta que al final de esa construcción forzosa todo converja en la imagen del cuadro, en la cual se hace presente el significado evocado en él, el significado de un señor del mundo en cuyo imperio nunca se ponía el sol. Por tanto, quisiera decir, básicamente: siempre hay un trabajo de reflexión, un trabajo espiritual, lo mismo si me ocupo de formas tradicionales de creación artística que si recibo el desafío de la creación moderna. El trabajo constructivo del juego de reflexión reside como desafío en la obra en cuanto tal. Por esta razón, me parece que es falso contraponer un arte del pasado, con el cual se puede disfrutar, y un arte contemporáneo, en el cual uno, en virtud de los sofisticados medios de la creación artística, se ve obligado a participar. El concepto de juego se ha introducido precisamente para mostrar que, en un juego, todos son co-jugadores. Y lo mismo debe valer para el juego del arte, a saber, que no hay ninguna separación de principio entre la propia confirmación de la obra de arte y el que la experimenta. He resumido el significado de esto en el postulado explícito de que también hay que aprender a leer las obras del arte clásico que nos son más familiares y que están más cargadas de significado por los temas de la tradición. 59 Pero leer no consiste en deletrear y en pronunciar una palabra tras otra, sino que significa, sobre todo, ejecutar permanentemente el movimiento hermenéutico que gobierna la expectativa de sentido del todo y que, al final, se cumple desde el individuo en la realización de sentido del todo. Piénsese en lo que ocurre cuando alguien lee en voz alta un texto que no haya comprendido. No hay quien entienda lo que está leyendo. La identidad de la obra no está garantizada por una determinación clásica o formalista cualquiera, sino que se hace efectiva por el modo en que nos hacemos cargo de la construcción de la obra misma como tarea. Si esto es lo importante de la experiencia artística, podemos recordar la demostración kantiana de que no se trata aquí de referirse a, o subsumir bajo un concepto una confirmación que se manifiesta y aparece en su particularidad. El historiador y teórico del arte Richard Hamann formuló una vez esta idea así: se trata de la "significatividad propia de la percepción". Esto quiere decir que la percepción ya no se pone en relación con la vida pragmática en la cual funciona, sino que se da y se expone en su propio significado. Por supuesto que, para comprender en su pleno sentido esta formulación, hay que tener claro lo que significa percepción. La percepción no debe ser entendida como si la, digamos, "piel sensible de las cosas" fuera lo principal desde el punto de vista estético, idea que podía parecerle natural a Hamann en la época final del impresio-nismo. Percibir no es recolectar puramente diversas impresiones sensoriales, sino que percibir significa, como ya lo dice muy bellamente la palabra alemana, wahrnehmen, "tomar (nehmen) algo como verdadero (wahr)". Pero esto quiere decir: lo que se ofrece a los sentidos es visto y tomado como algo. Así, a partir de la reflexión de que el concepto de percepción sensorial que generalmente aplicamos como criterio estético resulta estrecho y dogmático, he elegido en mis investigaciones una formulación, algo barroca, que expresa la profunda dimensión de la percepción: la "no-distinción estética". Quiero decir con ello que resultaría secundario que uno hiciera abstracción de lo que le interpela significativamente en la obra artística, y quisiera limitarse del todo a apreciarla "de un modo puramente estético". Es como si un crítico de teatro se ocupase exclusivamente de la escenificación, la calidad del reparto, y cosas parecidas. Está perfectamente bien que así lo haga; pero no es ése el modo en que se hace patente la obra misma y el significado que haya ganado en la representación. Precisamente, es la no distinción entre el modo particular en que una obra se interpreta y la identidad misma que hay detrás de la obra lo que constituye la experiencia artística. Y esto no es válido sólo por las artes interpretativas y la mediación que entrañan. Siempre es cierto que la obra habla, en lo que es, cada vez de un modo especial y sin embargo como ella misma, incluso en encuentros reiterados y variados con la misma obra. Por supuesto que, en el caso de las artes interpretativas, la identidad debe cumplirse doblemente en la variación, por cuanto que tanto la interpretación como el original están expuestos a la identidad y la variación. Lo que yo he descrito como la no-distinción estética constituye claramente el sentido propio del juego conjunto de entendimiento e imaginación, que Kant había descubierto en el "juicio de gusto". Siempre es verdad que hay que pensar algo en lo que se ve, incluso sólo para ver algo. Pero lo que hay aquí es un juego libre que no apunta a ningún concepto. Este juego conjunto nos obliga a hacernos la pregunta de qué es propiamente lo que se construye por esta vía del juego libre entre la facultad creadora de imágenes y la 60 facultad de entender por conceptos. ¿Qué es esa significatividad en la que algo deviene experimentable y experimentado como significativo para nosotros? Es claro que toda teoría pura de la imitación y de la reproducción, toda teoría de la copia naturalista, pasa totalmente por alto la cuestión. Con seguridad, la esencia de una gran obra de arte no ha consistido nunca en procurarle a la "naturaleza" una reproducción plena y fiel, un retrato. Como ya he mostrado con el Carlos V de Velásquez , en la construcción de un cuadro se ha llevado a cabo, con toda certeza, un trabajo de estilización específico. En el cuadro están los caballos de Velázquez, que algo tienen de especial, pues siempre le hacen a uno acordarse primero del caballito de cartón de la infancia; pero, luego, ese luminoso horizonte, la mirada escrutadora y regia del general dueño de ese gran imperio: vemos cómo todo ello juega conjuntamente, cómo precisamente desde ese juego conjunto resurge la significatividad propia de la percepción; no cabe duda de que cualquiera que preguntase, por ejemplo: ¿Le ha salido bien el caballo?, o ¿está bien reflejada la fisonomía de Carlos V?, habrá paseado su mirada sin ver la auténtica obra de arte. Este ejemplo nos ha hecho conscientes de la extraordinaria complejidad del problema. ¿Qué es lo que entendemos propiamente? ¿Cómo es que la obra habla, y qué es lo que nos dice? A fin de levantar una primera defensa contra toda teoría de la imitación, haríamos bien en recordar que no sólo tenemos esta experiencia estética en presencia del arte, sino también de la naturaleza. Se trata del problema de "lo bello en la naturaleza". El mismo Kant, que fue quien puso claramente de relieve la autonomía de lo estético, estaba orientado primariamente hacia la belleza natural. Desde luego, no deja de ser significativo que la naturaleza nos parezca bella. Es una experiencia moral del hombre rayana en lo milagroso el que la belleza florezca en la potencia generativa de la naturaleza, como si ésta mostrase sus bellezas para nosotros. En el caso de Kant, esta distinción del ser humano por la cual la belleza de la naturaleza va a su encuentro tiene un trasfondo de teología de la creación, y es la base obvia a partir de la cual expone Kant la producción del genio, del artista, como una elevación suma de la potencia que posee la naturaleza, la obra divina. Pero es claro que lo que se enuncia con la belleza natural es de una peculiar indeterminación. A diferencia de la obra de arte, en la cual siempre tratamos de reconocer o de señalar algo como algo –bien que, tal vez, se nos haya de obligar a ello–, en la naturaleza nos interpela significativamente una especie de indeterminada potencia anímica de soledad. Sólo un análisis más profundo de la experiencia estética por la que se encuentra lo bello en la naturaleza nos enseña que se trata, en cierto sentido, de una falsa apariencia, y que, en realidad, no podemos mirar a la naturaleza con otros ojos que los de hombres educados artísticamente. Recuérdese, por ejemplo, cómo se describen los Alpes todavía en los relatos de viajes del siglo xviii: montañas terroríficas, cuyo horrible aspecto y cuya espantosa ferocidad eran sentidos como una expulsión de la belleza, de la humanidad, de la tranquilidad de la existencia. Hoy en día, en cambio, todo el mundo está convencido de que las grandes formaciones de nuestras cordilleras representan, no sólo la sublimidad de la naturaleza, sino también su belleza más propia. Lo que ha pasado está muy claro. En el siglo xviii, mirábamos con los ojos de una imaginación adiestrada por un orden racionalista. Los jardines del siglo xviii –antes de 61 que el estilo de jardín inglés llegase para simular una especie de naturalidad, de semejanza con la naturaleza– estaban siempre construidos de un modo invariablemente geométrico, como la continuación en la naturaleza de la edificación que se habitaba. Por consiguiente, como muestra este ejemplo, miramos a la naturaleza con ojos educados por el arte. Hegel comprendió correctamente que la belleza natural es hasta tal punto un reflejo de la belleza artística, que aprendemos a percibir lo bello en la naturaleza guiados por el ojo y la creación del artista. Por supuesto que aún queda la pregunta de qué utilidad tiene eso para nosotros hoy, en la situación crítica del arte moderno. Pues, guiándose por él, a la vista de un paisaje, difícilmente llegaríamos a reconocer su belleza. De hecho, ocurre que hoy día tendríamos que experimentar lo bello natural casi como un correctivo para las pretensiones de un mirar educado por el arte. Por medio de lo bello en la naturaleza volveremos a recordar que lo que reconocemos en la obra de arte no es, ni mucho menos, aquello en lo que habla el lenguaje del arte. Es justamente la indeterminación del remitir la que nos colma con la conciencia de la significatividad, del significado característico de lo que tenemos ante los ojos. ¿Qué pasa con ese serremitido a lo indeterminado? A esta función la llamamos, en un sentido acuñado especialmente por los clásicos alemanes, por Goethe y Schiller, lo simbólico. 62 LA FICCION LITERARIA(6) CESARE SEGRE En el término latino fingere los valores de ‘plasmar’, ‘formar’ y de ‘imaginar, figurarse, suponer’ (es decir, ‘formar con la fantasía’) pueden cambiar de matiz hasta ‘decir falsamente’, esto es, llegar hasta el concepto de "mentira": concepto más perceptible en el sustantivo fictus, ‘hipócrita’, y en el adjetivo fictus, que significa no sólo ‘imaginario, inventado’, sino también ‘fingido, falso’. En fictio (del cual deriva el italiano finzione aunque por la n, se relaciona con fingere) prevalecen, al tratarse de un término retórico, los valores que aluden a la invención lingüística y literaria. Así fictio nominis es un calco (Quintiliano, Institutio oratoria, viii, 6, 31); y sobre el mismo esquema se puede hablar de una fictio formarum: "Una figuración consuetudinaria es aquella que consiste en dar forma a seres irreales, como hace Virgilio con la Fama, Prodico con el Placer y la Virtud –según nos ha referido Jenofonte– y Ennio con la Muerte y la Vida, que en una sátira los introduce para discutir entre ellos". La creación de un exemplum, esto es, una breve narración que se utiliza para ilustrar o confirmar, es llamada, en la doctrina de los loci, el locus a fictione. El término fictio se encuentra por lo tanto muy próximo, semánticamente, a inventio; salvo que el segundo más bien considera las ideas que hay que tratar en una obra, es decir, el conjunto de su contenido racional. Estas ideas hay que entenderlas, no como creadas, sino como halladas en la memoria (por lo tanto se usa inventio, ‘descubrimiento’). La definición de la Rhetorica ad Herennium (1, 3): "La invención es la capacidad de encontrar argumentos verdaderos o verosímiles que hagan convincente la causa" sitúa (como es habitual en la tratadística latina) el acto creativo entre las funciones oratorias. La inventio ocupa por tanto el primer lugar en los tratados; pero se profundiza menos en ella que en la dispositio y la elocutio. En general, se limitan a consejos de "sentido común", sobre lo que es oportuno o no (baste recordar a Horacio, Ars Poetica, I ss.: "Si a un pintor se le ocurriera unir a una cabeza humana un cuello de caballo", etc.). Faltaban evidentemente los medios conceptuales para una 63 sistematización de la inventio; mientras que tenía implicaciones mucho más generales (y filosóficas más que retóricas) el problema de las relaciones entre literatura y realidad. Problema sobre el que nace rápidamente una discusión, todavía inacabada, en la cual es útil tener como punto de referencia la palabra fictio, las connotaciones "valorativas" que puede asumir, a pesar de que su ámbito de aplicación en la retórica clásica es limitado, y su significado, en los derivados modernos, fluctuante. Los términos de la discusión han sido planteados, respectivamente, por Platón y Aristóteles: arte como mentira (fictio en su acepción más negativa) o arte como poseedor de verdad, arte-meretricio o arte-pedagogo. En la base, está siempre la convicción de que la literatura imita a la realidad (mímesis); salvo que esta imitación, para Platón, es reproducción de reproducciones, respecto a las ideas que constituyen la realidad verdadera del mundo sensible; mientras que Aristóteles atribuye a la poesía un valor casi filosófico: "La poesía es algo mucho más filosófico y elevado que la historia; la poesía tiende más bien a representar lo universal, la historia lo particular" (Poética, 1.451 b, 5-6). Las páginas de Aristóteles se definen a menudo como una defensa de la poesía; pero ¿por qué habría que defender a la poesía? El hecho es que la literatura, especialmente la narrativa, crea simulacros de la realidad: incluso si no existen los hechos que expone, son isomorfos de hechos acaecidos o posibles; del mismo modo evoca personajes, que, aunque no sean históricos, se asemejan a personas que se mueven en el teatro de la vida. Por más que las características y cualidades de los personajes y sus acciones se diferencien de las conocidas por experiencia, la existencia de la relación es innegable, y quedan sólo por examinar, históricamente o en abstracto, las posibilidades de oscilación entre lo real y lo imaginario. ¿Qué intereses llevan a acoger y a "gozar" estas imitaciones verbales de lo real? En parte es el mismo problema de cualquier actividad artística, a partir de la separación de las matrices rituales y religiosas. Si ha durado hasta hoy la discusión sobre la autonomía o la heteronomía del arte, es porque a los hombres les resulta difícil concebir una actividad que no sea intencionada, que, en definitiva, no vuelva a repercutir sobre la realidad que le ha servido de modelo. Desde cualquier posición que se adopte respecto a las filosofías que (aunque sólo en épocas recientes) han logrado fijar una zona de pertinencia a las actividades artísticas, separándolas de las éticas, económicas, etc., resulta sintomático el contraste entre las exaltaciones de la libertad inventiva, o bien de la utilidad didascálica; de la fantasía soberana, o bien de la función cognoscitiva; del abandono, o bien del voluntarismo. Veremos más adelante que el contraste pertenece a las características mismas de la obra narrativa. Aquí recordaremos que son el fundamento de una casuística histórica de los textos y del modo de recibirlos. Notemos que la orientación de cada obra de arte puede no ser siempre la misma. Notemos que se trata de polaridades reforzadas o debilitadas, según las épocas, por los usuarios. Notemos que la obra de arte, lanzada en un determinado contexto cultural, continúa luego transmitiendo su mensaje incluso en contextos absolutamente distintos, prácticamente hasta el infinito. 64 Una solución unitaria sería, pues, necesariamente errónea. Si se habla en términos generales, sería útil profundizar en la pluralidad de destinos a los que las obras y tipos de obras están sujetas, y las modalidades con que lectores y ambientes diversos han seguido y siguen uno u otro de estos destinos. Es en este sentido en el que se puede discutir sobre el concepto de ficción literaria: inserto en esta dialéctica, enfatiza los aspectos inventivos (hasta lo fantástico o hasta lo absurdo) propios de los textos narrativos. Sin precipitar conclusiones, una reflexión sobre el concepto aclarará por lo menos algunos mecanismos de la emisión y de la fruición de la narrativa. Quede advertido que el latín fictio ha pasado sin más, en inglés, a designar un texto narrativo: el Oxford English Dictionary define así esta acepción de fiction: "Tipo de literatura que se ocupa de narrar acontecimientos imaginarios y de describir personajes imaginarios; composición imaginaria. Hoy, habitualmente, novelas y narraciones en prosa en general; la composición de obras de este tipo". Sin embargo, en las lenguas románicas oscila (como también el verbo fingere) entre ‘simulación’ e ‘invención literaria’ y no se ha convertido en tecnicismo. Lo mismo hay que decir del alemán Fiktion (del latín). La retórica clásica tiene como criterio de medida de la "ficción" su oponente, la imitación (mímesis); y todas las discusiones sobre las licencias que se pueden conceder a los narradores se encasillan bajo la rúbrica de lo verosímil. Las desviaciones de la verosimilitud pueden servir para una clasificación de los tipos literarios. Así los postaristotélicos catalogan, entre los posibles contenidos de la poesía, lo verosímil, lo inverosímil y lo verdadero; esto es, por decirlo con los tratadistas latinos, la res ficta o argumentum, la fabula y la fama. En este caso la res fícta es invención, sí, pero dentro de los límites de lo verosímil ("la invención es un hecho inventado que sin embargo puede ser verificado, como el asunto de las comedias", Rhetorica ad Herennium, I, 13), superado, por el contrario, por la fabula. Y es bajo esta luz como se deben entender las species narrationum de Prisciano (Praeexerci-tamina rethorica, 2, 5): "Fabulística, relativa a las fábulas; imaginativa, en forma de tragedias o comedias; histórica, para la narración de hechos reales; civil, la empleada por los oradores al tratar las causas", que llegan, a través de una larga hilera, hasta Dante: "La forma o el modo del tratamiento es poético, imaginativo, descriptivo, digresivo, traslativo, etcétera." (Epístolas, XIII, 9). Pero aquí interesan más las libertades de la fantasía de los escritores. A los escritores (a los poetas) les es mucho más lícito que, por ejemplo, a los oradores, dado que "la poesía tiende a impresionar con el esplendor de la forma y ... tiene como único fin el deleite e intenta procurarlo no sólo imaginando fantasías, sino también cosas increíbles" (Quintiliano, Institutio oratoria, X, 1, 28, quizás recordando a Horacio, Ars poetica 338: "Las cosas imaginadas con la intención de deleitar deben ser verosímiles"). Una licencia que resulta difícil, pero no imposible de justificar sobre la base del criterio de la verosimilitud. La discusión no puede dejar de partir, cómo no, de Aristóteles: "En una obra de poesía han sido introducidas cosas imposibles. Es un error. Pero ya no es un error si el poeta consigue el fin que es propio de su arte: esto es, si, de acuerdo con lo que sobre este fin ya se ha dicho, consigue gracias a dichas imposibilidades hacer más 65 sorprendente e interesante la parte misma que las contiene u otra parte" (Poética, 1.460 b, 24-26). Párrafo que hay que leer al lado de otro anterior, en el que se atribuye a la tragedia la descripción de "hechos que producen piedad y terror", y se añade que estos hechos resultan tanto más impresionantes cuando sobrevienen fuera de cualquier expectativa y al mismo tiempo con íntima conexión y dependencia uno de otro: porque con tal relación de dependencia lo maravilloso será más grande de sí estos hechos sucedieran cada uno por separado y por casualidad; tanto es así que, incluso entre los hechos que dependen únicamente de la casualidad, nos parecen más maravillosos aquellos de los que se podría pensar que han sucedido casi con un fin determinado" (Ibíd., 1.452 a, 4-7). No hay que olvidar la loa a Homero por haber conseguido "disimular y hacer agradable hasta el absurdo" y por haber "enseñado cómo se deben decir mentiras". Se trata, según Aristóteles, del uso del paralogismo: Cuando a un hecho A, le sigue un hecho B, o bien, cuando sucede un hecho A, y sucede a continuación un hecho B, creen los hombres que si B, el hecho consecuente, es cierto, también A, antecedente, será cierto o sucederá realmente. Y ésta es [lógicamente] una argumentación falsa. Pero precisamente en la base de semejante argumentación, si A, el antecedente es falso, y por otra parte, a causa de este antecedente, en cuanto se suponga verdadero, se sigue necesariamente que sea o suceda otro hecho, B, es necesario añadir [este segundo hecho real B, al antecedente falso A]; porque, del conocimiento de que es verdadero el hecho consiguiente B, nuestra mente es inducida a creer por una errónea inferencia que también el antecedente A es verdadero" (Ibíd., 1.460 a, 18-25), capaz de permitir la conclusión de que "lo imposible verosímil es preferible a lo posible no creíble" (Ibíd.); "considerando las exigencias de la poesía, hay que tener presente que algo imposible pero creíble es siempre preferible a algo increíble pero posible" (Ibíd; 1.461 b, 11-12). Las infracciones a la verdad, es decir, las mentiras, quedarían justificadas por lo que es el primer objetivo del poeta: hacerse oír, o leer. Quedarían incluidas en el conjunto de los procedimientos artísticos con los que se conquista y se mantiene la atención del público. Pero la admisibilidad de las mentiras no se mide, según Aristóteles, por la distancia de la realidad, sino por la manera de estar insertas en la narración (es sintomática la comparación con el paralogismo). Más bien, el juicio de admisibilidad resulta superado por un juicio de validez, precisamente en relación con los nexos totales de la fabulación, en que los elementos mentirosos desempeñan el papel que les ha sido asignado (el análisis funcional de Aristóteles insiste en el hecho de que las partes de la fábula "deben 66 estar coordinadas de modo que, quitando o suprimiendo una, no quede como dislocado o roto todo el conjunto" (Poética, 1.451 a, 34). Las expectativas del público, todavía subrayadas en los comentarios del siglo xvi, son las que se verían "sorprendidas" por parte del poeta, al presentar sucesos praeter expectationem, como dice Vettori. Con todo, es muy raro que el destinatario de la obra literaria se sorprenda por la presentación de sucesos imposibles. La normativa de los géneros literarios prevé ya el tamaño y el tipo de las infracciones. Quien escucha un cuento encuentra obvia la presencia de hadas, ogros, gnomos, con sus poderes sobrenaturales; quien lee un poema épico encuentra normal encontrarse personificaciones, intervenciones divinas, etc., y si se trata de una novela gótica, parecería extraña la ausencia de fantasmas, esqueletos animados, mensajes de ultratumba. Sería exagerado, por otra parte, reducir los asombros a los momentos inaugurales de cada género literario (que, además, luego se consolidaría inútilmente). Una primera puntualización podría ser esta: que el destinatario queda impresionado por los propios acontecimientos imposibles o maravillosos, y no por su mera presencia. Está preparado para asistir a algo excepcional, pero no sabe, en principio, de qué se trata en cada caso específico. Verdaderamente no nos equivocamos demasiado al imaginar a los escritores (especialmente a aquellos más aficionados a la sorpresa) rivalizando en la constante invención de nuevos incentivos para el estupor. Pero, aparte de que esto se referiría sobre todo a la literatura como producción, es fácil constatar que el repertorio de "trucos" y de "golpes de efecto" es bastante limitado. Las novedades en este campo son combinaciones más que creaciones. Es mucho más probable que el elemento sorpresa quede separado del placer de la mentira. El lector sabe ya que un determinado texto le va a proporcionar ciertas dosis de ficción, y justamente porque lo sabe está mejor preparado para gozar de ella, cuando se presente. El estupor ante lo irreal, lo imposible, el absurdo, es una necesidad como otra cualquiera y los textos en que esto aparece cumplen una función determinada. Recurrir a la ficción (inventándola o usando la invención de los demás) es ensanchar por un momento el espacio de lo real, avanzar por zonas normalmente prohibidas. Se trata de un movimiento muy conocido en psicoanálisis que señala la separación entre consciente y subconsciente y las violaciones de los límites que hay entre los dos; que reconoce las formas a través de las cuales los impulsos censurados del subconsciente hallan una legitimación consciente en la sublimación. Las semejanzas entre procesos oníricos y procesos fantásticos son conocidas desde siempre; ya Schleiermacher, en tiempos prefreudianos, las consideraba en su justo valor. Este paralelismo funcional no implica, sin embargo, sino en escasa medida, materiales comunes. La ficción literaria pertenece en gran parte a repertorios tradicionales, afines a los de los símbolos o de las metáforas. 67 Para comprender las condiciones de la mentira son decisivas, según los párrafos aristotélicos citados, las afirmaciones relativas a la conexión de elementos en un texto. No importa la desviación de lo posible; importa que esta desviación quede convalidada por la lógica de la narración. Es la racionalidad exigida por los aristotélicos del siglo xvi, como Castelvetro: "La imposibilidad puede ser fingida por el poeta, siempre que vaya unida a la credibilidad, esto es, que esté informada de razón, ya que la imposibilidad así creada, al ir acompañada de la razón pasa de imposibilidad a posibilidad" (1576, página 610). Precisando algo más, parece que hay que adecuarse, en general, a estas exigencias: 1) que la obra se mantenga dentro de un sistema coherente de relaciones entre lo posible y lo imposible; 2) que las presencias de elementos imposibles queden dentro de una lógica narrativa que pueda ser asumida como válida dentro del sistema dado. Cada obra literaria, pero en particular las de carácter fantástico, pone en pie un mundo posible, distinto del de la experiencia, que es necesario y suficiente que se someta a sus propias reglas de coherencia. El concepto de "modelo" es clarificador sobre este punto. La literatura narrativa no hace sino elaborar "modelos" de la vida humana. No quiere ni puede proporcionar un quidsimile: hace más, evidencia o propone algunas líneas de fuerza. El "modelo" asume, por lo tanto, una función cognoscitiva. Si presenta elementos discordantes con la realidad (más bien, con nuestra experiencia de lo real), lo hace para que resulten más netas y visibles aquellas líneas de fuerza. Y no sólo eso. Los diferentes tipos de ficción se pueden catalogar a partir de los tipos de papel asumibles por un "modelo": modelo que puede describir la vida humana, puede interpretarla con voluntarias deformaciones y exageraciones, puede ofrecer una alternativa fantástica o proponer una reorganización sustitutiva (la utopía). Modelo que puede empujar hacia la vida, o suministrar claves críticas, que puede favorecer una evasión o colorear una esperanza. La ambivalencia entre libertad fantástica e invención descuidada por un lado, empeño cognoscitivo y didascálico por otro, corresponde al diverso uso que se puede hacer del "modelo": quedar satisfecho con su contemplación o llevarlo, con gesto comparativo, a la realidad que produce ficticiamente y/o anticipa ejemplarmente. "Mímesis" y "mentira" son dos puntos de referencia en torno a los cuales, alternativamente, se disponen concepciones e ideales literarios. Pero si es indudable que, en una valoración empírica, existen textos más o menos respetuosos con las posibilidades (aunque no con las realizaciones) de lo real, también es cierto que desde el punto de vista de la constitución de la obra la ficción como mentira es un punto de partida ineludible. Por ejemplo sólo por una convención tácitamente aceptada podemos admitir que el escritor: 1) nos proporcione el equivalente verbal de hechos y personas en gran parte inexistentes; 2) parezca estar al corriente no sólo de las acciones de los personajes, reales y ficticios, sino, en general, de sus pensamientos; 3) aproveche, dentro de la realidad por él imaginada, únicamente los acontecimientos útiles para el conjunto de la narración, y les atribuya autonomía y coherencia, como si el orden causal operase en un círculo cerrado, según su criterio. El escritor se arroga el derecho de instaurar mundos 68 posibles, se atribuye, sobre estos mundos, la omnisciencia, y ejercita (menos en los últimos decenios) una selección de carácter funcional. Es decir, que el escritor es un mentiroso autorizado, por lo que concierne a la oposición verdadero/falso. También en la oposición posible/imposible, la parte de la mentira es preponderante, si consideramos posible aquello que se puede verificar con la experiencia cotidiana, lo que tiene, en esta experiencia, una discreta probabilidad estadística. Con este criterio, en efecto, no habrá que considerar solamente imposibles todas las intervenciones de lo sobrenatural, y ni siquiera sólo las amplificaciones hiperbólicas, sino también los procedimientos y las tramas. Casi toda la narrativa ha utilizado un repertorio de acciones relativamente restringidas y argumentos bastante limitados (al menos dentro de cada movimiento y período artístico). Y en cada momento había un tácito acuerdo, además, con los destinatarios sobre la aceptabilidad (tomo como ejemplo la comedia clásica y renacentista) de sosias distinguibles o no según la necesidad del tema, del disfraz incluso intersexual, de anagnórisis solucionadoras o pacificadoras, del cómodo procedimiento del deus in machina, etc. De hecho, una vez instituidos los estereotipos narrativos (y toda la literatura trabaja sobre estereotipos) el lector no juzga ya la probabilidad estadística de un acontecimiento respecto al mundo real, sino respecto a las convenciones a las que la narración pertenece. Por lo tanto, resulta que las convenciones literarias no se limitan a efectuar una legitimación funcional de lo imposible. Lo legitiman, incluso, a base de su repetición y disfrute a lo largo de una serie de textos afines. Lo excepcional adquiere una sintaxis y un paradigma: entra dentro de las estructuras de una gramática. Así, lo que tomado en sí mismo constituiría un absurdo y no tendría validez comunicativa entra dentro de un sistema de valores. Las convenciones literarias son la gramática de lo imposible. Se comprende por qué los teóricos de la literatura han hablado, en vez de posible e imposible, de verosímil e inverosímil: la segunda pareja alude más bien a una coherencia sintáctica y a un reconocimiento paradigmático que a una comparación con lo real (recuérdese "lo imposible verosímil" y "lo posible no creíble" de Aristóteles). Por otra parte, la mímesis es, verdaderamente, como decía Platón, sustitución por una sombra o por un reflejo de la realidad vivida: pero esta sombra –al quedar claro el proceso que la produce– adquiere una realidad propia, y corresponde luego al escritor acentuar o matizar sus isomorfismos. Mímesis y ficción establecen una dialéctica: en la cual tiene una relativa importancia la efectiva relación con lo real (regida, directamente, por las convenciones literarias y, mediatamente, por las concepciones del mundo subyacentes), mientras que tiene una importancia mucho mayor el intento comunicativo del escritor, la finalidad que él atribuye a la formulación de "modelos". 69 Pero las relaciones con lo real llegan a ser importantes por lo que respecta al instinto de fabulación. La propensión del lector a recibir (según las civilizaciones y las modas) narraciones posibles, verosímiles, de cualquier modo, coherentes, debe tener relación con la necesidad intuitiva de abandonarse a la fabulación para salir de la propia cotidianidad, derivando hacia la vida de los demás o hacia otra posible vida. De este modo la "falacia" de la mímesis y la verdad de la mentira se hacen elementos correlativos. Los narradores lo saben. Es cierto que multiplican los puntos de referencia históricos, que se apoyan en autoridades a menudo inexistentes, que fingen fuentes venerables o insertan en el texto huellas (falsas) de una respetable prehistoria; y es cierto que estos esfuerzos se acentúan más cuanto más se alejan los contenidos de lo real y lo posible. Pero también hay que tener en cuenta que estas autenti-ficaciones se efectúan muy a menudo con una mala fe no enmascarada, por lo que resulta divertida y graciosamente cómplice. Son reflejos de irrealidad que se proyectan sobre las simulaciones de lo real. De la goethiana Lust zu Fabulieren, de la bergsoniana fonction fabulatrice (que estaría incluso en el origen del mito y de la religión) se ha hablado en diversas culturas y en diversas épocas; pero no se puede decir que los fundamentos psicológicos tanto en lo que respecta al emisor, al fabulador, como al receptor, o al que se deleita con la fábula, hayan sido estudiados en profundidad jamás, excepto en lo que se refiere a estudios de psicología infantil. Habría que establecer dos discursos, uno amplio, sobre la capacidad de dar vida a un mundo posible, por parte del escritor, y sobre la actitud del lector (u oyente) para dejarse introducir en este mundo por sus palabras (la palabra conduce a la elaboración programada de un mundo que ha sido destilado en la palabra). Otro, más específico, sobre la necesidad de inventar historias o hacérselas narrar. Una necesidad que se diría universal si se piensa, sólo por citar dos extremos, en la importancia de los fabuladores en las culturas primitivas, y en la difusión actual de la narrativa de consumo, cine, fotonovela y telenovela. Más se ha disertado, en términos abstractos, sobre la importancia de la fantasía entre las actividades humanas. Se la distinga o no de la imaginación (Alberto Magno ya lo hacía), la fantasía ha sido siempre reconocida como una facultad creadora (Goethe usaba el término Schöpfertum). Si el artista da el ser a una nueva realidad, es igualmente verdad que la creación (a cualquiera que se le atribuya) es un acto de fantasía, que asimila el creador al artista. Así el espíritu teorético de Fichte opera como el yo representante; y representar es "la maravillosa facultad de la imaginación productiva", en la cual quedan incluidas todas las actividades de la conciencia. En un marco filosófico muy distinto, para Vaihinger, la facultad de pensar se realiza en una serie de ficciones gracias a las cuales se nos orienta en la niebla de los sentidos y se consigue un dominio al menos temporal sobre la realidad. El estudio del conocimiento es, por lo tanto, el estudio de las ficciones. La sobrevalo-ración del yo y la de las percepciones empíricas llevan, curiosamente, a resultados bastante parecidos. Pero para los filósofos la fantasía actúa sobre la realidad; y según algunos, la constituye. En las obras literarias danza en torno a la realidad, no la pierde de vista al alejarse o se 70 precipita hacia ella. La ficción literaria considera la realidad como un dato. Cuanto más audaz sea la ficción (cuanto más tienda a lo inverosímil y al absurdo), tanto más su usufructuario querrá verificar la efectiva validez de lo real, dentro o tal vez más allá de los límites de sus concepciones. Huida de lo real y vuelta a lo real son las dos direcciones entre las que alterna la actividad de la fonction fabulatrice. Es decir: realidad e irrealidad, posible e imposible se definen en relación con las creencias a las que un texto se refiere. Es difícil hablar de irrealidad o imposible cuando se trata de un texto mítico; y un texto hagiográfico, admite, por definición, aunque considerando las excepcionales intervenciones divinas, ubicuidades, acciones taumatúrgicas, comunicaciones con los muertos, y toda la gama de los milagros. En su proyección sobre el futuro, la ciencia-ficción racionaliza con explicaciones (pseudo) científicas, ampliaciones escandalosas de nuestra capacidad. Hasta el cuento fantástico, género en el que podría parecer mayor el movimiento de intercambio entre realidad e irrealidad, se sitúa sobre coordenadas culturales bastante precisas (creencias en los fantasmas y en el vampirismo, parapsicología y fenómenos ocultos de diversa índole): asumidas, con calculada estilización, por escritores de la época positivista con gusto posromántico. En los autores de narraciones fantásticas la dialéctica entre mímesis y mentira ha sido introyectada –en gran medida, aunque no exclusivamente, en una poética. Hasta el presente siglo, se puede decir que los escritores parten de concepciones empíricas, aunque bastante estables, respecto de la realidad, dirigiéndose, para encontrar los elementos antinómicos, a las esferas religiosas, míticas, mágicas, legendarias. En nuestro siglo se realiza una revolución: la seguridad acerca de la realidad entra en crisis, a la vez que se secan las fuentes del absurdo "institucionalizado" (religión, mito, etc.). La dialéctica realidad/irrealidad, se implanta, pues, ex novo y sólo en el terreno de la resquebrajada y huidiza realidad. Es por esto por lo que en la narrativa contemporánea no está establecida una zona precisa de competencia de lo irreal o de lo maravilloso: convertidas en algo fugaz las características de lo real, queda también comprometida la identificación de su contrario. Lo maravilloso (siempre en sentido peyorativo: el absurdo, la pesadilla) anida en la cotidianidad, la hace aún más impenetrable, enemiga, incomprensible. Si lo maravilloso tradicional ponía en duda las leyes físicas de nuestro mundo, lo maravilloso moderno desmiente los esquemas de interpretación que el hombre en su larga trayectoria ha dispuesto para su propia existencia. La nueva idea de lo maravilloso es una mímesis turbada por el horror de los descubrimientos. Son, por ejemplo, los conceptos de ley y de culpa los que Kafka sitúa en una perspectiva inquietante, angustiosa. Una ley no escrita, impuesta por un poder caprichoso, omnipresente y fugaz; una culpa no producida por actos concretos, por violaciones de normas, por otra parte inexistentes: culpa que igualmente reconocen las víctimas de la ley, y la reconocen inexpiable cuanto más inocentes son, en la acepción común de la palabra. Y Kafka no sólo pone en crisis la noción común de delito y castigo, de 71 notoriedad de la ley y de persecución de las infracciones, sino que, puesto que las leyes de las que habla son principios de subsistencia y hasta de esencia, de hecho trastorna dramáticamente las concepciones usuales sobre las relaciones entre el hombre y el mundo. El absurdo de Kafka envuelve al hombre, lo tiene bajo su poder: una solución escatológica, sombría, pero inasible, que tiene entre sus propiedades la de negarse a la razón y a la palabra. El hombre se mueve en el absurdo, con costumbres, sentimientos, proyectos propios de una realidad todavía no desengañada, temero-samente vulgar. El absurdo para Beckett está, sin embargo, internalizado por el hombre, guía sus movimientos a una inevitable decadencia, por no decir aniquilamiento; y es además, en su corporeidad martirizada y en la frustración de sus esfuerzos, donde el hombre siente la opresión sofocante de una voluntad adversa y muda. Las inexpresables leyes de Kafka tienen una validez colectiva, aunque no estén verificadas por la experiencia de un personaje; en Beckett, los dos antagonistas, el legislador oculto, quizá sarcástico, y el súbdito, están personalizados, se afrontan a distancia, aunque con resultado inexorable. En Kafka y en Beckett, en cualquier caso, el escenario del absurdo es la vida cotidiana: los personajes no se visten como de ordinario, sino que permanecen idealmente desnudos, naturalidad indefensa ante los rigores de una voluntad externa. Las costumbres, los buenos sentimientos, los tics son fragmentos de una armonía entre el hombre y el mundo, rota por la revelación negativa: el absurdo irrumpe a través de las brechas del desastre. Lo ilógico y la pesadilla son las señales de la realidad desenmascarada. Frente a esta horrorosa mímesis, a este realismo del absurdo, la ficción se presenta en la más pura cerebralidad de sus operaciones: ficción orientada hacia la mente del que finge más que hacia los simulacros producidos por ella, ficción que invierte la relación entre "modelo" y vida, entre libro y realidad. De aquí el amplio recurso a una lógica alternativa, la del sofisma y la paradoja. Los sofismas contra los principios de identidad y de contradicción, las más populares paradojas presocráticas (Aquiles y la tortuga, por ejemplo) son utilizadas por Borges, autor de una obra sintomáticamente titulada Ficciones, para una total subversión de las categorías de espacio y tiempo, para una valoración extrema del idealismo absoluto. Con estos instrumentos Borges se asegura la posibilidad de moverse en un absurdo regulado y estructurado. Por ejemplo, los ciclos de los acontecimientos, la reversibilidad del tiempo, los cambios recíprocos entre imaginación y vida, el juego de espejos entre pensante y pensado, las cajas chinas que multiplican hasta el infinito las relaciones sujeto-objeto, continente-contenido. Añádase el uso avispado del cálculo de probabilidades y de los grandes números; por lo que coincidencias y repeticiones pueden ser consideradas posibles aunque sea sobre la base de una extensión inconmensurable del azar. Estos instrumentos "lógicos" son siempre encontrados o reencontrados. Interviene la técnica del enigma y de la investigación (piénsese los títulos Inquisi-ciones y Otras 72 inquisiciones) empleadas por el escritor en sus obras policíacas. Así, cada narración es el paso de un desorden o de una anomalía inicial, con la que los datos se presentan a la percepción y al sentido común de los personajes y lectores, a un orden basado en las normas de la "lógica" de Borges. Se satisfacen, a la vez, la necesidad interpretativa (la solución de los enigmas tiene efectos liberadores) y la aspiración a la racionalidad, a una racionalidad cuya perfección consiste en quedar atrapado entre las redes deshilachadas de lo real. Estos ejercicios, que podrían incluirse en una jonglerie superior, en una mistificación declarada y aceptada, están siempre realizados dentro de una asociación vida-libro que es el elemento básico de Borges. Elemento que también es mezcla de ostentación erudita y engaño: obras y autores inexistentes se mezclan con citas exquisitas y políglotas, autores existentes se enriquecen con obras que no son suyas o que no han escrito jamás, títulos muy conocidos pasan de un escritor a otro y el mismo libro puede haber sido escrito dos veces, exactamente igual, con una distancia de siglos. Sofisticación cultural que llega a ser concepción del mundo. La biblioteca de Babel recoge todas las obras que han sido y serán escritas, y cada obra incluye no sólo los significados que en ella pone el autor, en relación con su época, sino también los significados que tendría si hubiese sido escrita por otro, por otros, por todos los hombres. Y a través de los libros puede también producirse un pasado no histórico (como el de Tlön), que influya en nuestro presente no menos que la historia real. Se podría considerar esta óptica como una reducción llevada al extremo de la polaridad vida/literatura, realidad/ficción. Borges se sitúa, así, decididamente, de parte de la literatura y de la ficción, considerando la vida como un epifenómeno de la literatura, la realidad como una sombra de la ficción. Estamos en los antípodas de las disquisiciones sobre mímesis y verosimilitud. Se proclama una omnipotencia de la literatura, que, sin embargo, sólo es realizable en las esferas de la fantasía. Discurso que puede ser todavía más sutil. No importan tanto los libros, para Borges, como las palabras (o las letras). En las palabras y en las letras está encerrado (cabalísticamente) el mundo, poco a poco llevado a la forma por nuestra actividad de nombrar y denominar. Palabras y letras, con la infinidad de sus posibles combinaciones, no sólo encierran lo que ha sido y será dicho y hecho, sino también lo que no ha sido, ni lo será: en ellas, por lo tanto, consiste la equivalencia entre los mundos posibles, uno y sólo uno de los cuales es el nuestro. Fruto perfecto de una renuncia, la ficción de Borges obliga a meditar de nuevo sobre los términos lógicos y existenciales de nuestra relación con lo real: desde la lontananza, enrarecida y puramente mental de la palabra y de la literariedad. Así, esta antítesis del realismo que es la ficción nos revela la debilidad de las poéticas afectas a la inmediatez de la representación, a la inevitabilidad de reacciones morales o de alabanzas. La narrativa no puede limitarse a describir, así como la pintura intenta no ser fotografía. Saliendo de la realidad, la ficción hace más refinada y sensible nuestra 73 percepción de lo real, corrobora nuestras facultades críticas, revela, a través de la paradoja, fuerzas y motivaciones. Tanto más cuanto la realidad de la que escapa puede ser exactamente interpretada como la irrealidad en la que se entra, si esta irrealidad oscurece un sistema lógico no empírico, afín, en ciertos elementos, a aquel en el que la realidad, quizá, se inscribe o puede inscribirse. Es como estirar al máximo el hilo que nos une con lo real. Un hilo, por lo demás, que puede alargarse no sólo más allá de los límites de lo real, sino dentro de los límites mismos. La hipérbole, la amplificación, la distorsión sarcástica, todos los procedimientos de un realismo exasperado (que puede desembocar en el expresio-nismo) no son más que maneras de transformar lo real mismo en ficción, de representar la experiencia según aspectos fabulosos, inverosímiles, absurdos. Entonces la ficción no apunta a mundos fantásticos, sino que deforma el nuestro, porque sus conexiones y sus medidas, arrancadas de su engañoso equilibrio, se nos aparecen con una brutalidad reveladora: en lugar de proponer mundos posibles, presenta el nuestro como un mundo imposible. Aunque invente o deforme, la ficción mide siempre lo real con su mismo distanciamiento, lo precisa desde una lejanía que es institución de perspectivas nuevas e inusuales, lo solicita al límite de la transformación. Las actitudes extremas del placer literario (evasión o implicación, abandono o interés, hedonismo y crítica), se nos revelan como dos fases sucesivas de algo que, iniciado como aventura, puede concluirse como empresa cognoscitiva encaminada a la praxis. La ficción puede ser invención de hechos o de vicisitudes. Aquí hemos insistido sobre todo en el segundo aspecto (que es preeminente en el sentido usual de fiction). Estas vicisitudes se narran mediante un discurso; y es a través de las vicisitudes del discurso como el lector (u oyente) toma contacto con las de la fábula. La vicisitud de contenido es el consuntivo de uno solo de los infinitos caminos actuables dentro del texto. Cada camino en realidad es una vicisitud. Así, el texto entero (y cada texto narrativo) puede ser considerado una ficción: ficción polivalente y polisémica. Por el contrario, desde el punto de vista de los recorridos formales, no hay texto que no constituya una ficción: porque el autor "inventa" el modo de unir las palabras y los argumentos que quiere comunicar, a menudo queriendo conseguir efectos de sorpresa o pensando en la catarsis final de la solución intelectual. En este sentido no queda claro el límite entre la obra de ficción y las demás obras literarias; lo mismo si se apoya sobre el concepto de mímesis, dado que la mímesis es a menudo mímesis de una obra precedente, de una mímesis precedente, en lugar de serlo, directamente, de la realidad. En este caso la obra imitada se convierte en modelo para otro "modelo" (aceptando los dos significados de la palabra), es decir, que ofrece como material reciclable una parte de sus esquematizaciones. Sin contar con que cualquier obra literaria, al recurrir a temas, estereotipos, etc., es, por norma, más tributaria de la literatura y de la cultura que de la realidad, la cual conquista un difícil lugar entre las convenciones. 74 Reflexiones que no quieren poner en crisis la individualidad del texto narrativo, fundada en la fonction fabulatrice y sus precisas leyes formales; pero pueden explicar por qué (en concomitancia con la, presunta, debilidad actual de la narrati-vidad) la crítica se propone hoy como rival de la literatura creativa. Como intérprete e ilustradora de las estructuras semiológicas de la obra (y de sus potencialidades), la crítica tiene el deber de identificar anacrónicamente los sistemas funcionales, conceptuales y simbólicos temporalizados en el discurso literario, descubriendo las implicaciones de partida y las posibles. La crítica toma como base la coherencia semiótica de la obra; y no es escasa la aportación de invención a la que recurre para identificar, correlacionar, sistematizar e interpretar los elementos de esta construcción compleja, para crear una nueva construcción (crítica). Esta construcción es, sin duda, una ficción, que sin embargo se esfuerza en representar del modo más adecuado los materiales de la construcción literaria: garantizada por una actitud filológica, que consiste en el atento control de los valores semánticos de base, tanto en el texto como en el contexto cultural, y en el esfuerzo por recuperar la globalidad significante de la estructura: en suma, en instituir el Zirkel im Verstehen, el vaivén entre las partes y el todo, que no debe solamente interesar a los elementos y al conjunto de la obra, sino también a la obra como elemento de una totalidad más amplia. Esto no significa limitar la investigación a la voluntad de significación del autor y creer que sea caracterizable con certeza y sin remanentes. El tiempo, de hecho, confiere a las estructuras del mensaje un incremento de significación; y es propia del arte la capacidad de hablar a generaciones y generaciones, y de manifestarse con la ayuda del tiempo. Pero no son las estructuras semióticas de la obra las que se transforman: es el observador el que llega a percibir nuevas relaciones, nuevas perspectivas, dentro de una serie de puntos de vista que se pueden considerar inagotables. La construcción de la crítica no es jamás, y no puede ser, definitiva; ni siquiera, finita. Diremos sólo que el crítico pone todo su empeño en la identificación de las estructuras semióticas de la obra, incluso para extraer los significados que su época, su cultura y sus intuiciones personales pueden revelarle. El crítico sabe (o debería saber) que la verdad no coincide con el resultado de los análisis, pero que continúa brotando de la multiplicidad de las operaciones analíticas. Hay una tensión creadora entre el empeño en aclarar los contenidos y contextos comunicativos por un lado, y el aporte de una fantasía combinatoria, asocia-tiva y prospectiva por otro. Inclinarse hacia el primer polo lleva a reducir la crítica a una filología mezquinamente positiva; inclinarse hacia el segundo puede inducir a privilegiar elementos aislados de las estructuras semióticas del texto y sistemati-zarlos en nuevas construcciones que, fascinantes o no, sustituyan en la fruición a las de la obra, en vez de racionalizarlas e interpretarlas. La crítica creativa corre el riesgo en suma de producir reestructuraciones que se sustraen a la comprobación sobre la totalidad del texto, el cual se convierte en pretexto; a desatar una imaginación sólo literaria, que no pone su empeño en la confrontación con lo real (partiendo de aquella parte de lo real que es el texto). Contemplación extasiada de nuestro mismo fantasear, mientras el mundo se escapa. La literatura se encierra en sí misma. 75 Resultaría anacrónico defender la función cognoscitiva de la literatura distinguiendo las esferas de la crítica y de la ficción: del mismo modo que no nos podemos aferrar ya a los principios, desacreditadísimos, de los géneros literarios. Por lo demás, los primeros en prevaricar han sido justamente los escritores de creación, especialmente con las novelas-ensayo, cuyo ejemplo más ilustre continúa siendo Don Quijote; y no hay que olvidar que, en la vecina palestra de la crítica de arte, es el crítico quien a menudo asume toda la responsabilidad comunicativa de la obra (de otro modo indescifrable), mundo más allá de cualquier correspondencia sostenible. Por otro lado, nadie tendría derecho a frenar una actividad creadora, aunque (noblemente) parasitaria, como es la ficción crítica, una actividad que renueva el mensaje del texto, que hace resonar, aunque con un tono diferente, su voz y multiplica las posibilidades evocadoras e instauradoras; una actividad que de un texto hace tantos como interpretaciones propuestas, y después nos confía estas voces y estos ecos para otras inagotables transmutaciones. Y es sólo fácil, en abstracto, distinguir entre una labor sobre el texto y una labor a partir del texto, entre hermenéutica e invención. Hablaremos pues de dos actividades diferentes –una aplicada a lo real, otra a un texto– que se cruzan y se superponen, de modo que el texto pueda ser también la misma crítica (o la crítica a otros textos) y la actividad crítica apunte efectivamente a la realidad del texto, pero para intentar descubrir, además de las realidades reveladas, presagiadas, esbozadas por el texto, otros fragmentos de realidad. Entre literatura y crítica existe por lo tanto una colaboración pero también competencia: incluida la capacidad de invención. Sobre la meta común está escrita la palabra conocimiento. Todo lo que se ha dicho hasta aquí tiene poca importancia respecto a las últimas posiciones de la nouvelle critique y a sus fundamentos teóricos. Para la nouvelle critique (que representaremos aquí a través de su más lúcido intérprete) se trata de poner entre paréntesis a hablantes y oyentes, así como el contenido mismo del mensaje; considera una sola cosa el discurso del texto y el discurso crítico, dentro de un "discurso del lenguaje" que prescinde de las coordenadas comunicativas. La audaz operación emprendida consiste en sustituir el lenguaje por el sujeto, ya sea autor o crítico: El sujeto no es una plenitud individual que se tiene derecho o no a evacuar en el lenguaje (según el "género" de literatura que se elija) sino, al contrario, un vacío en torno al cual el escritor entreteje una palabra infinitamente transformada (inserta en una cadena de transformaciones), de modo que cada escritura que no miente designa, no los atributos interiores del sujeto, sino su ausencia. El lenguaje no es el predicado de un sujeto, inexpresable, o que el lenguaje mismo serviría para expresar, sino el propio sujeto" [Barthes, Crítica y Verdad, México, siglo xxi, 1976 (1966); pp. 57-58). Consecuencia lógica es la imposibilidad de distinguir entre obra y crítica: "la crítica y la obra dicen siempre: yo soy literatura y, con sus voces unidas, la literatura no enuncia jamás sino la ausencia del sujeto" (Ibíd., p. 58): 76 La obra (incluso la clásica) no es un objeto externo y cerrado del que pueda más tarde apropiarse un lenguaje diferente (el del crítico), no es el supuesto de un comentario (palabra accesoria, envuelta en un centro firme, lleno); sin origen, la escritura, donde quiera que se la coloque institucionalmente, conoce un solo modo de existir: la travesía infinita de las otras escrituras; lo que todavía nos aparece como "crítica" es solamente una manera de "citar" un texto antiguo, que está, él también, en su aspecto, entretejido de citas: los códigos se reflejan hasta el infinito. Es, pues, justo afirmar que en el momento en que nace una ciencia de la escritura, que es la propia escritura, mueren cualquier literatura y cualquier crítica (Ibíd., p. 9). ¿Qué comunica el lenguaje y qué nos desvela el análisis crítico aun cuando sea todavía realizable? "Lo que la crítica nos desvela no puede ser un significado (pues este significado retrocede incesantemente hasta el vacío del sujeto), sino sólo cadenas de símbolos, relaciones homólogas" (Ibíd., p, 58). (Es curioso el hecho de que Barthes reconozca las motivaciones de la crítica en el sentido habitual del término, salvo que la llama "lectura" reservando la palabra "crítica" a la actividad antes definida: "sólo la lectura ama la obra, y mantiene con ella una relación de deseo. Leer y desear la obra, querer ser la obra, negarse a añadir una palabra que le sea ajena ... Pasar de la lectura a la crítica significa cambiar de deseo, desear, ya no la obra, sino el propio lenguaje. Sin embargo, exactamente por eso, significa también devolver la obra al deseo de la escritura, de donde había salido", Ibíd., p. 63.) La buena nueva de esta centralidad del lenguaje y de la escritura (que tiene sus garantes, naturalmente, en Blanchot y Lacan) puede ser enunciada pero no demostrada, porque la demostración necesitaría al menos dos sujetos, un emisor y un receptor, así como un contenido de la demostración misma, contra las postula-ciones de la teoría. A nosotros nos basta con señalar la contraposición ilustrada por Barthes entre una crítica de contenidos (por consiguiente de base comunicativa) y una crítica del lenguaje (entendido como producción suprapersonal y epifanía de símbolos). No obstante los frecuentes contactos con la semiología, la más reciente concepción de la actividad crítica mantenida por Barthes es sin embargo netamente antisemiológica (dado que los signos son instrumentos de comunicación y que el lenguaje y los símbolos a los que él se refiere no tienen fines comunicativos). La creatividad de la crítica llega así al extremo de anular cualquier distinción entre literatura y crítica: el crítico desconoce la naturaleza comunicativa del texto (sacándolo del circuito emisor-mensaje-receptor), invierte la relación código-men-saje (utilizando en su esfuerzo creador los elementos del código, sustraídos a la globalidad del mensaje), refuerza el papel hegemónico de la lengua respecto a sus usuarios. Por el contrario, el crítico semiológico parte de la función comunicativa del texto, que recibe como mensaje, conjuntamente con su polisemia, ambigüedad y riqueza de elementos inconscientes; intenta captar la mayor cantidad posible de contenido, y mantiene la función instrumental de la lengua. Se oponen en suma dos concepciones no sólo del hecho literario, sino también del mundo. 77 El encanto de una invención (ficción) que toma el camino de las ficciones de otros es innegable: es como elevar a la enésima potencia los aspectos más desata-damente libres de la imaginación, gozar lúdicamente las infinitas posibilidades del lenguaje. Pero es una elección, incluso ideológica. Si es verdad como aquí se ha sostenido, que el vuelo de la fantasía literaria tiene como punto de referencia una visión y una interpretación de la realidad; si es verdad que los modelos alternativos, los caminos entre mundos posibles, sirven para delinear mejor un modelo de nuestro mundo, y que la evasión lo es tan sólo en relación con el lugar del cual se aleja, queda claro que esta dialéctica va a menos cuando la crítica apoya una imaginación en otra imaginación, una actividad lingüística en otra; cuando en el lugar de la realidad se pone el libro, en el lugar de la praxis la proliferación de símbolos. Al final, no se potencia ya la ficción narrativa, pero se la conduce más allá del punto sin retorno, hacia espacios donde el lenguaje gira sobre sí mismo, en una fantasmagoría autotélica. Queda para la crítica semiológica (mejor si tiene buenas bases filológicas) la tarea de iluminar las ficciones de los escritores, intentar interpretar lo que revelan, las condenas, las esperanzas, las previsiones que continúan brotando de ellas, gracias a nuestra insistencia. 78 LA COMUNICACION LITERARIA(7) RICARDO SENABRE La pregunta por la naturaleza de las obras que consideramos literarias es ya antigua y ha provocado numerosas respuestas a lo largo de cuarenta siglos, aunque ninguna de ellas haya logrado triunfar sobre las demás y conseguir una aceptación general. De hecho, el aficionado, el estudioso o el simple lector tropiezan ya desde el primer momento con una serie de productos catalogados como obras literarias e incluidos en una historia en la que hay al mismo tiempo análisis y valoraciones estéticas. La literatura se nos ofrece, así, como algo ya establecido, como una categoría que se da por supuesta y de la que participan una serie de obras de todas las épocas, integradas en un vasto conjunto, en un recinto en el que, al parecer, no todo tiene cabida. Si tratamos de hallar una razón que justifique por qué hay obras que, a pesar de presentarse con un aspecto externo similar, se hallan fuera de ese recinto, nos percatamos inmediatamente de que pisamos terreno inseguro porque la noción misma de "literatura" es huidiza y no posee contornos nítidos y definidos. Cualquier historia literaria al uso recoge obras dispares cuyo denominador común se nos antoja inexistente; poemas, crónicas de sucesos reales, relatos de ficción, meditaciones espirituales, teatro, autobiografías e incluso cartas, constituyen un conjunto heterogéneo, recubierto, sin embargo, por un marbete unificador –el de "literatura"– que anula la diversidad real de los objetos agrupados. No hace falta insistir en que de nada sirve atenerse cerradamente a la etimología y aceptar que denominamos "literarias" las obras que recibimos fijadas mediante la escritura, convertidas en "letras". En primer lugar, porque nos llegan muchos escritos que de ningún modo incluiríamos en la órbita de la literatura, desde prospectos de medicamentos hasta publicidad enviada por correo; en segundo, porque no podemos olvidar que muchas obras que hoy leemos fueron compuestas para ser oídas –y así ocurrió durante siglos–, desde los villancicos o los romances hasta los poemas épicos. ¿Acaso estos textos se convirtieron en "literarios" sólo a partir del momento en que comenzaron a difundirse por escrito? 79 Tampoco sirve adherirse a la idea dieciochesca de la literatura como campo privilegiado de las "bellas letras" –dada la relatividad de la noción de belleza y sus modificaciones históricas–, ni pensar que las obras consideradas literarias ofrecen un conjunto de ideas y conocimientos especialmente rico y profundo. En el terreno de las ideas, Aristóteles es superior a Homero, y Kant más fértil y preciso que Goethe; pero esta superioridad se invierte si los examinamos como escritores. La profundidad de las ideas es cualidad primordial en el ámbito de la filosofía, de igual modo que la riqueza de conocimientos es resultado de las aportaciones científicas. Pero la literatura no es filosofía ni ciencia. Sería un error caracterizarla –y un error mayúsculo valorarla– atribuyéndole rasgos que no le pertenecen. Parece más prudente partir de una idea elemental: la literatura es un fenómeno de comunicación. Una obra es un mensaje verbal que, como cualquier tipo de mensaje, parte de un emisor –que en literatura se conoce con el nombre específico de "autor"– y se dirige a un destinatario –lector u oyente– que lo recibe y lo descifra. Poco importa que el destinatario sea un solo individuo –mi interlocutor en un diálogo, por ejemplo,– o miles de personas, como sucede con los oyentes de un programa radiofónico o los lectores de un diario de gran tirada; la diferencia no altera la naturaleza del mensaje como tal. Estas características sitúan en el mismo plano un boletín de noticias, la página de anuncios por palabras de un periódico y Fortunata y Jacinta, de Galdós. En todos los casos se trata de mensajes verbales, que el emisor ha cifrado de acuerdo con un sistema de signos y que, mediante un canal –oral o escrito–, llegan a un receptor que procede a su desciframiento. Para que la comunicación sea completa –más exactamente: para que exista comunicación– es necesario que emisor y receptor compartan el código en que se ha cifrado el mensaje. Si no ocurriera así, el desciframiento –la comprensión, por tanto– sería imposible, y el mensaje se convertiría en algo amputado, falto de acogida: en un no-mensaje. Supongamos que el emisor escoge el código que llamamos lengua española y escribe –o dice–: "Se vende piso céntrico, todo exterior ..." o bien: "En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme..." Si el receptor comparte el código elegido, esto es, si conoce la lengua española, la comunicación se efectuará sin dificultad alguna. No sucedería lo mismo si el lector u oyente fuese, por ejemplo, un ciudadano finlandés que sólo poseyera su idioma. Para él, "en un lugar de la Mancha" sería tan sólo una secuencia fónica carente de significado. Pero es indudable que un anuncio publicitario y el Quijote no pueden ser lo mismo, aunque aceptemos equipararlos como mensajes, como productos sometidos a un mecanismo comunicativo idéntico. Tiene que haber diferencias entre aquello a lo que tradicionalmente se ha atribuido un carácter estético y excepcional y lo que, por el contrario, constituye algo trivial y forma parte de nuestra experiencia cotidiana. Las hay, en efecto. Examinaremos algunas. El simple conocimiento del código lingüístico nos hace sentir, aun sin poseer conocimientos especiales, que los significados de las palabras establecen ciertas restricciones en su uso y en sus posibilidades combinatorias. La razón es evidente: si utilizamos el lenguaje para representar y transmitir nuestras experiencias, no cabe duda 80 de que hay hechos imposibles, ajenos a la realidad, cuya enunciación no nos planteamos siquiera. Así, no podemos, por obvias razones, atribuir un adjetivo como líquido a ciertos sustantivos cuyo significado es incompatible con esta cualidad. No podríamos decir, en buena lógica, "roca líquida" o "silla líquida". De modo análogo, resultaría sorprendente que alguien atribuyese una actividad como el sueño a un objeto. ¿Qué ocurriría ante un enunciado como "la mesa tiene sueño"? Sin embargo, Neruda menciona un sonido "de ruedas de tren con sueño" en el conocido poema "Barcarola", de Residencia en la tierra. He aquí un ejemplo más de estas restricciones semánticas: los adjetivos de color son incompatibles con palabras que designan nociones no materiales, porque, naturalmente, sólo podemos atribuir color a lo que resulta visible. Cabe suponer una hipotética construcción como "pensamiento verde". En tal caso, y puesto que el pensamiento no es algo material y perceptible mediante la vista, sería forzoso deducir que verde no significa en ese contexto nada que tenga que ver con el color, lo mismo que ocurre con expresiones como "viejo verde" o "chiste verde". Cuando verde se utiliza para designar un color comporta ciertas limitaciones en su uso. Sin embargo, Lorca crea un "viento verde" en su famoso "Romance sonámbulo", y Juan Ramón Jiménez acuña un "Viento negro" tan improbable en la realidad como el de Lorca. Aleixandre hace algo parecido en Sombra del paraíso, y además aproxima a viento la noción ‘líquido’ en estos versos: Dime a quién amas, indiferente, hermosa, bañada en vientos amarillos del día. No es necesario acumular ejemplos para probar que ciertos usos, ciertas relaciones vedadas en el léxico de una lengua porque contradicen nuestra experiencia del mundo, pueden ser perfectamente aceptables en una obra literaria. Pero casos como los anteriores, aun siendo anómalos, no dificultan excesivamente el desciframiento del texto. Tal vez lleguemos a deducir que el "verde viento" de Lorca se suma en el romance a otras menciones del mismo color porque se trata de teñir de verde el escenario en que transcurren los luctuosos hechos que luego se narran, de tal modo que la tonalidad verdosa que se extiende sobre todas las cosas adopta un valor simbólico de índole mortuoria y espectral...Y es probable que el "viento negro" de Juan Ramón Jiménez se nos antoje menos insólito al descubrir que sopla en una "noche de Todos los Santos" y que a él se han transferido, por consiguiente, los valores nocionales de la oscuridad y del luto. Estos desplazamientos, estas equivalencias internas pueden desorientar en una primera lectura, pero el análisis permite casi siempre restablecer la aparente transgresión de las normas lingüísticas. He aquí un caso distinto, correspondiente al comienzo de un poemilla de Jesús Delgado Valhondo (en El año cero): Un ciprés se saca punta en el airecillo frío. Para poder decir de un ciprés que "se saca punta" es imprescindible haberlo equiparado antes a un lápiz, lo que no resulta del todo extraño si se piensa en la semejanza formal entre la silueta cónica de un ciprés y la del extremo de un lápiz. Pero 81 esta ecuación ciprés = lápiz no se halla explícita en la superficie del discurso, y es el lector quien tiene que reconstruirla. No figura en el léxico del idioma. Es una sinonimia establecida por el código particular del poema. En cuanto al hecho de que el instrumento para "sacar punta" sea "el airecillo frío", se explica sin más que atenerse a los usos lingüísticos cotidianos, donde es frecuente hablar de un frío –o de un viento– "que corta", con lo que implícitamente se deja sentado que el frío es una cuchilla, una navaja o cualquier otro objeto similar que tenga filo. Y los poetas han utilizado esto muchas veces. Bastará recordar "la cuchilla del viento" de Lorca (Canciones) o el "navajazo de frío" de Alberti (La amante), entre docenas de casos posibles. Lo que sucede es que en el texto de Delgado Valhondo la equiparación entre el frío y un utensilio cortante está sobreentendida; es una relación oculta, previa, que el lector debe descifrar. Una vez establecido el nexo, la transgresión idiomática es sólo aparente. Cuando Juan Ramón Jiménez escribe "La luna de cobre va de prisa / harapienta de nubes" (Laberinto), la calificación harapienta de "luna" parece sorprendente porque los versos omiten el puente de identidades metafóricas que justifica tal acuñación: las nubes, vistas como jirones o "harapos" que ocultan a medias la luna –como si la vistieran pobremente–, la transforman en "harapienta". Y puede recordarse una nueva visión, algo más hermética, que Lorca fijó en Poeta en Nueva York: "En mis ojos bebían las dulces vacas de los cielos". Estas inesperadas "vacas" son las nubes – blanquecinas, de formas redondeadas y lentos desplazamientos–, que se nutren ("beber") del agua evaporada; en este caso, del hiperbólico "llanto" no mencionado que fluye de los ojos del sujeto lírico. Las más audaces creaciones gongorinas se apoyan en procedimientos análogos. Cuando Góngora denomina en las Soledades "nieve hilada" a unos manteles blancos (11, 343), lo que hace es partir del símil habitual "blanco como la nieve" para quedarse únicamente con la imagen nieve e introducir su connotación de blancura en otro ámbito significativo mediante la atribución "hilada", que impide interpretar la nieve como tal nieve y orienta al lector hacia otra relación. De igual modo, denominar a las flechas "áspides volantes" como hace Góngora en otro lugar del poema (1, 426), es posible si se extraen de áspid los semas ‘mortífero’, ‘alargado’ y tal vez ‘que produce un silbido’; la calificación "volantes" elimina la posibilidad de entender "áspides" como ‘serpientes’. Claro que siempre existe el riesgo de un desciframiento erróneo –lo mismo que en cualquier tipo de mensaje–, pero, en el caso de producirse, habría que imputarla a incapacidad del lector, porque lo cierto es que el texto ofrece los apoyos léxicos suficientes para evitarla. Los tres semas apuntados de áspid, unidos a la atribución "volantes", dejan poco margen para el verso; difícilmente se hallaría otra noción distinta de ‘flecha’, a la que conviniesen por igual todas las notas. Es el mismo procedimiento de los enigmas ingeniosos: una vez descifrados, resulta palmario que la solución no podía ser otra. En ocasiones se aprovechan significados ya existentes, valores puramente denotativos y no traslaticios de las palabras, aunque su disposición pueda dificultar el desciframiento adecuado. En un conocido romance de Lorca hay una monja sumida en profundas ensoñaciones mientras "borda alhelíes / en una tela pajiza". Y se lee a continuación: "Vuelan en la araña gris / siete pájaros del prisma". La aparición de la 82 "araña" y su cercanía con respecto a los "pájaros" puede hacer pensar en el significado puramente zoológico de los vocablos, lo que convertiría los versos en algo enigmático y difícil de desentrañar. La realidad es que "araña" significa "lámpara colgante de varios brazos", y que, en consecuencia, los "siete pájaros" son los siete colores en que se descompone el rayo de luz al incidir en el "prisma" del cristal. Casos de esta naturaleza no son infrecuentes, y se apoyan en la ambigüedad constitutiva de muchas palabras, que necesitan un contexto adecuado para que en él cristalice uno de sus significados posibles. Un vocablo como "intervención" no expresa lo mismo en el curso de una arenga militar que en boca de un cirujano, y hasta un enunciado como "¡Viene mi padre!" puede apuntar en direcciones muy diferentes según la situación en que se produzca y de acuerdo con circunstancias que se traducen incluso en modalidades diversas de entonación. Al pertenecer el mensaje que denominamos literario al orden de los mensajes verbales participa de las características propias de éstos y derivadas de su naturaleza lingüística. De igual manera que en el léxico de uso cotidiano es necesario a veces introducir neologismos, el uso literario puede jugar también con esa posibilidad, aunque, naturalmente, sin caer en lo superfluo. No es superfluo, por ejemplo, que Cervantes, en la disputa acerca de la bacía del barbero –¿es bacía o yelmo?–, acuñase la forma baciyelmo, feliz y jocosa invención. Como jocoso –e insustituible– es el uso licenciasno que hallamos en Lope de Rueda. Tampoco parece innecesario ni frívolamente caprichoso el verbo creado por Lope de Vega, bajo la máscara de Burguillos, para quejarse, como dice el título del poema, "de la dilación de su esperanza", esto es, de la sostenida actitud, por parte de la dama, de dar largas a los requerimientos del enamorado: "Siempre mañana y nunca mañanamos". Mañanar, que no existe en la lengua, significa algo así como ‘alcanzar el mañana’. Su uso en primera persona del plural insinúa con sutileza, además, que se trata de un "mañana" compartido. De ningún modo nos parece una creación arbitraria e inútil. En este contexto, y tal como se halla dispuesto el enunciado, resulta imprescindible. Algo parecido encontrarnos en unos versos de Bergamín: Mañana está enmañanado y ayer está ayerecido, y hoy, por no decir que hoyido, diré que huido y hoyado. Enmañanado tampoco existe en la lengua. Podría entenderse como ‘envuelto en mañana, en futuro’, es decir, desconocido aún. Pero al mismo tiempo, el neologismo hace recordar una palabra parecida: enmarañado, esto es, envuelto en una maraña’; y, en efecto, el futuro es misterioso e impredecible. En cuanto a la fórmula "ayer está ayerecido", incrusta otro neologismo valiéndose de la analogía con algunos participios en -ido (partido, cosido, despedido, etc.), que dan la sensación de algo concluso. La estructura lingüística permite que ayerecido, que no existe, sea al menos "verosímil"; tampoco existe ayerecer –de donde tendría que derivarse el supuesto participio–, pero no es disparatado imaginarlo como posible, por analogía con formas como "amanecer" o "anochecer". Por otra parte, la audaz creación ayerecido podría pronunciarse con seseo –y no olvidemos que se trata de un autor que residió muchos años en Hispanoamérica y sonar como "ayer-es-ido", subrayando así la inevitable desaparición 83 de lo que ya no es. El mismo tipo de calambur se da en el falso participio hoyido, interpretable como "hoy-ido". En cuanto al último, hoyado, establece una paronomasia con "hollado" y sugiere así la visión de un presente ya vivido, desgastado. El peso de los versos, que recuperan el motivo senequista de la fugacidad del presente – frecuentísimo, por ejemplo, en algunos de los mejores sonetos de Quevedo–, recae precisamente sobre palabras que, en rigor, no son tales y que, a pesar de ello, soportan el andamiaje constructivo de la redondilla, como lo prueba el hecho de hallarse al final de los versos y ser, por consiguiente, vehículos de la rima. Puede suceder, sin embargo, que el hecho de que el receptor comparta con el emisor el código lingüístico no sea suficiente, y que ni siquiera el cálculo de los posibles valores traslaticios de las palabras ayude a entender el texto. En tales casos comprendemos los significados parciales –palabra por palabra, enunciado por enunciado–, pero se nos escapa el sentido del conjunto. Intuimos, pues, que a pesar de que el mensaje es una construcción verbal, su significado último se constituye mediante algo que no es únicamente el código lingüístico –vocablos y reglas gramaticales–, suficiente, en cambio, para los mensajes ordinarios. Podemos recordar algunos ejemplos entre los infinitos posibles. Al comienzo del Cantar de Mio Cid se narra sintéticamente el destierro del héroe con un puñado de sus caballeros: A la exida da Bivar ovieron la corneia diestra e entrando a Burgos oviéronla siniestra. Meció Mío Cid los onbros e engrameó latiesta: "¡Albricia, Álbar Fáñez, ca echados somos de tierra!" No es posible entender el movimiento de hombros y cabeza del Cid, y menos aún su exclamación de júbilo al emprender un doloroso destierro, sin tener en cuenta algo que no pertenece al significado de los vocablos: la corneja situada a la derecha del camino es una señal favorable, pero su situación a la izquierda en el momento de entrar en Burgos pronostica un futuro poco halagüeño. Por eso el Cid se encoge de hombros y sacude la cabeza –como si quisiera apartar de sí los malos agüeros– y trata de infundir confianza en los suyos mostrando una actitud animosa y alegre. Ahora bien: el carácter agorero de la corneja no pertenece al contenido semántico de la palabra ni se halla, por tanto, recogido en su definición lexicográfica. Constituye un rasgo ajeno al código lingüístico y se aloja en un código diferente, de índole cultural, donde figura como parte de un repertorio de creencias folclóricas. El lector que desconozca este hecho y se acerque al texto pertrechado tan sólo con el dominio del código idiomático –o el lector de otra cultura a cuya lengua hayan podido traducirse los versos del Cantar carecerá de los instrumentos adecuados para descifrar rectamente el pasaje. Ésta es la razón básica de la intraducibilidad radical del mensaje literario. Una noticia periodística, un manual de consejos domésticos, un libro de viajes pueden ser traducidos a cualquier lengua sin merma alguna de su contenido, porque los signos que componen la obra tienen otros equivalentes en la lengua de que se trate. Pero cuando las palabras que se traducen son algo más que signos lingüísticos y arrastran consigo adherencias significativas que la tradición, las costumbres, la religión –la cultura, en suma– han ido depositando en ellas, lo que se intenta traducir no es tanto el significado léxico como la 84 connotación cultural, y en este punto puede ocurrir que ya no existan equivalencias y que el sentido del mensaje se diluya en la nueva versión. Recuérdense los versos del conocido romance lorquiano: Los caballos negros son. Las herraduras son negras. Sobre las capas relucen manchas de tinta y de cera. La acumulación del color negro en estos versos –prolongada, además, en los siguientes– tiene carácter premonitorio, pero sólo es posible advertirlo si el receptor pertenece a una cultura en que el negro se asocia convencional y simbólicamente a la muerte y al luto. De no ser así, el lector podría captar el significado de "negro" –palabra del diccionario y, por tanto, traducible–, pero no su sentido en el texto. He aquí un caso análogo, aunque de mayor complejidad. Se trata de un breve poema perteneciente al primer libro de Antonio Machado, Soledades: Las ascuas de un crepúsculo morado detrás del negro cipresal humean. En la glorieta en sombra está la fuente con su alado y desnudo Amor de piedra que sueña mudo. En la marmórea taza reposa el agua muerta. Una lectura somera de estos versos vería en ellos, muy probablemente, una estampa de paisaje, un cuadro descriptivo en el que hay un jardín con su casi inevitable fuente (motivos característicos, por otra parte, de cierta poesía modernista). Pero lo cierto es que las sucesivas elecciones del poeta orientan hacia una visión menos simplista y superficial. La contemplación se sitúa al atardecer, esto es, cuando el día declina, y esta información se fortalece mediante el uso de la metáfora "ascuas de un crepúsculo" con su adición de un nuevo elemento –las "ascuas"– que comporta una noción de finitud. Hay, además, un "cipresal", y conviene recordar el carácter funerario que el ciprés posee en la cultura mediterránea, aunque no en otras latitudes. El cipresal lleva el calificativo "negro" porque ya no recibe la luz del sol, pero también porque el valor connotativo de "negro" se añade al valor cultural del ciprés –que es el que importa aquí, al margen de sus características botánicas, en este momento irrelevantes–, y todo ello es solidario de las asociaciones que en el lector pueden haber provocado las menciones "ascuas" y "crepúsculo". Por otra parte es indudable que, en un paisaje "real", el horizonte puede ofrecer tonalidades moradas –como la masa oscura de un cipresal puede parecer negra–, pero lo cierto es que, en los usos clásicos, el morado era con frecuencia el color que representaba la aflicción y la congoja, convención cultural que ha dejado su huella en multitud de textos y que incluso pervive en la vestimenta de ciertas conmemoraciones litúrgicas. Todos los ingredientes del poema convergen en un punto común, que no es simplemente la reproducción verbal de unos rasgos paisajísticos, sino la expresión de 85 un estado de ánimo dolorido, cercado de representaciones mortuorias: el día que se apaga, el horizonte como un "ascua", el color morado, los cipreses. La proporción mayor del sentido no está encomendada a los significados léxicos, sino que se apoya en los valores connotativos que las tradiciones culturales han ido depositando en las palabras. La presencia de una estatuilla de Cupido –"Amor de piedra"– arroja sobre el texto nuevos elementos dolorosos: se trata de un amor petrificado, "mudo" –esto es, incapacitado para comunicarse– y que "sueña"; el verbo comparece con su significado propio y al mismo tiempo arrastra el recuerdo de la fórmula ciceroniana, mil veces repetida en la tradición literaria: "somnus mortis imago". El último verso es más corto que los anteriores; "muere" cuando finalmente aflora a la superficie del texto –como si resultara ya imposible retenerla más– la noción que había aleteado sobre el poema desde el comienzo, aun sin hacerse explícita: "muerta". La vecindad en un verso tan corto de dos palabras como "reposa" y "muerta" ayuda a evocar una fórmula habitual en las lápidas mortuorias y completa la serie de asociaciones fúnebres acumuladas a lo largo de los versos. El poema se diferencia de un mensaje ordinario no sólo porque se halla sometido a ciertas constricciones métricas-evidentes y deliberadas, sino porque dice "algo diferente de lo que parece decir. Ahora bien: esta disociación posible entre una cosa y otra, entre apariencia y realidad, que puede conducir a la ambigüedad y a la consiguiente incomprensión del texto –o a una comprensión parcial y empobrecida–, no es imaginable en una comunicación a la que no concedemos carácter artístico: una tarjeta de pésame, una noticia periodística, una citación judicial, una carta de negocios, una convocatoria de becas... En estos casos importa que todo sea unívoco, fácilmente inteligible; en suma, que nada pueda interferir o entorpecer la recepción del mensaje y su exacto contenido. Esto no significa en modo alguno que el designio con que se lanza el mensaje literario sea de otra naturaleza. Como resulta lógico suponer, el propósito del autor es también encontrar el receptor adecuado que descifre plenamente la comunicación. Lo que sucede es que, muy a menudo, tal deseo no puede cumplirse si el lector opera con el mensaje literario de igual modo que si se tratase de una notificación cotidiana o de la crónica de unos hechos; ateniéndose, por tanto, al código lingüístico y sólo a él, sin tener en cuenta que el mensaje literario se vale también de otros de naturaleza cultural que enriquecen los meros significados léxicos y a veces los desplazan a un segundo término o los suplantan. Esta ampliación de los usos idiomáticos, este continuo estiramiento del código lingüístico y las diversas tentativas de incorporar a él ingredientes enriquecedores cuya aportación proviene de repertorios ajenos al léxico, no constituye un modo de proceder caprichoso cuyo objetivo fuera el oscurecimiento del mensaje hasta su conversión en puro enigma. Es algo exigido por la misma naturaleza verbal de la literatura, que plantea exigencias y limitaciones particulares, inexistentes en las demás modalidades artísticas. El músico utiliza sonidos para componer sus melodías. Pero esos sonidos preexistentes que libremente selecciona y combina no poseen por sí mismos significado alguno. Tal vez lo adquieran después, una vez integrados en una secuencia, en una serie de combinaciones que constituye la obra; pero antes de eso existen, simplemente, a disposición del compositor, como puros sonidos. Un fa, un do mayor no 86 significan nada. Lo mismo le sucede al pintor, cuya materia prima –los colores– carece también de significado. Ni el gris ni el amarillo significan nada, en efecto, si los consideramos como tales colores, aislados, disponibles, previos a su uso. En el cuadro, integrados en un conjunto con diversas líneas y otros colores, acaso adquieran un significado particular. Antes de eso, sin embargo, el pintor los tenía a su alcance como materiales neutros, o, mejor, como simples utensilios vacíos, de igual rango que el lienzo intacto sobre el caballete o la página en blanco que dispone ante sí el escritor. Y no es necesario insistir en que el barro, la arcilla o el mármol que utiliza el escultor también son puros materiales sin significado alguno, aunque de características peculiares en cada caso. En cambio, lo que sucede con la literatura es muy diferente. La obra es una construcción verbal. El escritor selecciona palabras y las combina de acuerdo con unas reglas que, como los vocablos elegidos, se encuentran a su disposición. Sólo que esa especial materia prima que son las palabras no se ofrece al escritor como los colores al pintor o los sonidos al músico. Las palabras tienen ya un significado cuando las seleccionamos. Operar con el color rojo o con el re menor es hacerlo con elementos dóciles a los que se puede atribuir el sentido que se desee. Con las palabras resulta imposible actuar de igual manera. Es preciso contar con sus significados, que ya existen en el momento de elegirlas y que no dejan de estar presentes en cualquier enunciado. Pero es necesario también, si el escritor pretende distanciarse de las limitaciones del mensaje ordinario, trascender esos significados, enriquecerlos, engrosar el valor tradicional de los vocablos con asociaciones inesperadas y nuevos sentidos. La escritura es antes que nada manipulación del lenguaje y aprovechamiento de sus posibilidades, siempre dentro de las reglas establecidas por el contorno semántico de los vocablos y por las estructuras sintácticas de la lengua. Una simple greguería de Ramón Gómez de la Serna puede servir de ejemplo: "A muchas mujeres les gusta bañarse en las liquidaciones". La inesperada aproximación –favorecida por el parentesco etimológico– entre "liquidación" y "líquido", que son formas perfectamente separadas en el sistema léxico, permite el uso coherente –pero anómalo desde un punto de vista estrictamente semántico– de "bañarse" que, al mismo tiempo, adquiere temporalmente, para la ocasión, un valor no registrado en los usos idiomáticos ni en el diccionario. De manera secundaria, y puesto que el verbo "bañarse" no pierde por completo su significado propio, la greguería sugiere que la noción implícita ‘comprar’ – o, sin más, ‘entretenerse’– constituye una acción placentera y beneficiosa. Muchos juegos de palabras, facecias y chistes se basan en estos usos "imposibles" en la comunicación ordinaria que en el contexto quedan momentáneamente legitimados. Es lo que sucede, por ejemplo, en estos versos de Blas de Otero: Viene la nieve cae poco a copo. 87 La ruptura de la disposición gráfica en unidades léxicas mínimas subraya la lenta caída de los copos sueltos. Pero lo que importa destacar en este momento es la locución "poco a copo", deformación de "poco a poco" que mantiene el significado originario y al mismo tiempo, merced a la inesperada irrupción de "copo", refuerza la idea de la caída en copos aislados que marca el comienzo de la nevada. No sólo el uso del lenguaje presenta diferencias cuando se trata de mensajes puramente informativos o de textos literarios. Antes de nada varía la propia actitud del usuario ante el instrumento lingüístico que se propone utilizar. Para nuestra comunicación cotidiana, las palabras nos sirven en la medida en que designan con precisión los objetos, seres o acciones que deseamos nombrar. La norma de la palabra, su significante –en términos saussureanos–, no nos interesa. Es como la envoltura de un paquete: sirve únicamente para recubrir, proteger y transportar lo que está dentro. El significante es, por así decir, transparente. Apenas reparamos en él, en su longitud o en su sonido, porque lo que nos importa es el significado. A él se dirige urgentemente la atención, de la misma manera que nuestra mirada atraviesa el cristal sin detenerse en él, atraída por lo que hay al otro lado. Si para describir lo que le sucede a nuestro vecino de asiento durante un viaje en tren elegimos "dormir" o "dormitar", no lo hacemos basándonos en la diferente contextura fónica de ambos vocablos, sino en el grado de profundidad que nos parece advertir en su sueño y que nos obliga, en consecuencia, a seleccionar el verbo capaz de traducir nuestra percepción –que puede ser errónea, claro está– con mayor exactitud. En cambio, el escritor se sitúa ante el lenguaje con otra disposición. En proporciones diversas, los signos son para él opacos, lo que significa que la mirada no atraviesa con despreocupación el aspecto físico que ofrecen, ávida tan sólo de contenidos, sino que se detiene en la forma de esas palabras, en su longitud, en su sonido. Pocas veces se ha expresado esta cuidadosa atención con tanta nitidez como en las palabras de fray Luis de León que leemos en De los nombres de Cristo: El bien hablar no es común, sino negocio de particular juicio, ansí en lo que se dice como en la manera como se dice, y negocio que, de las palabras que todos hablan, elige las que convienen, y mira el sonido dellas, y aun cuenta a veces las letras, y las pesa y las mide y las compone para que no solamente digan con claridad lo que se pretende decir, sino también con armonía y dulzura. Ésta es la actitud del escritor –aunque no todos los escritores la observen por igual–, y de un modo u otro repercute en el texto. No es que el significado quede al margen o en un plano secundario; es que el significante no ve anulada su presencia, y sus caracteres físicos cuentan en el momento de seleccionar los signos idóneos para cifrar el mensaje. Naturalmente, el peso de los rasgos extrasemánticos de la palabra se nota de modo especial en los textos que, por su propia naturaleza, tienden a la brevedad y 88 exigen una mayor concentración expresiva. Deben ser más visibles, por ejemplo, en un soneto que en una novela extensa. Pero se trata de una diferencia de grado, sin más. No es un rasgo exclusivo ni predominante de los discursos poéticos frente a los mensajes en prosa. Lo que sucede es que, por lo general, la poesía ofrece mayor acumulación de casos en una superficie textual menor. Abrimos unas páginas de Alberti y tropezamos con estos versos: Galopa, jinete del pueblo, caballo cuatralbo, caballo de espuma. La combinación de sílabas átonas y tónicas produce unas secuencias rítmicas que pueden representarse así: _/__/__/_ _/__/_ _/__/_ Se advertirá mejor con esta disposición: _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ /_ _ / _ _ / _ El resultado, como puede verse, es equivalente al de un ritmo anfibráquico (oóo), oportuno en esta ocasión porque sirve para reforzar los significados léxicos y ayuda a evocar el galope rítmico del caballo. Influyen igualmente en el resultado ciertas homofonías deliberadas, como la que se establece entre "caballo" y "cuatralbo", con su asonancia en a-o y el isosilabismo de ambos vocablos. Con una selección léxica diferente, o bien con otra disposición sintáctica del enunciado, tal vez el significado de los versos habría dependido únicamente de los contenidos semánticos, sin refuerzo alguno. He aquí un caso distinto. Se trata de un pasaje en el que Ortega y Gasset evoca la dificultad de los cuadros del Greco, la aspereza que parece presidir su ejecución si los comparamos con las obras de otros pintores coetáneos: Este arisco cretense desde lo alto de su acantilado dispara dardos de desdén y ha conseguido que durante siglos no atraque en su territorio barco alguno. La multiplicación de articulaciones dentales –en una proporción muchísimo más elevada de la media en español, según los recuentos fonemáticos existentes– acumula los sonidos que Femando de Herrera denominaba "ásperos": "Este arisco cretense [...] dispara dardos de desdén..." Se tiene el presentimiento, incluso, de que la artificiosa fórmula metafórica "dispara dardos de desdén" debe su creación al propósito de agrupar en un brevísimo espacio articulaciones dificultosas. Dicho de otro modo: sin 89 renunciar al contenido, el escritor ha procurado que el factor fónico gobernase la selección de las palabras y su ordenación. Con lo dicho anteriormente no se pretende insinuar que los sonidos posean un determinado significado. Cuando se afirma que en los conocidos versos de Garcilaso "en el silencio sólo se escuchaba / un susurro de abejas que sonaba" la repetición de s "traduce" el zumbido de las abejas, se comete un error. Tal noción no se halla representada por un sonido, sino que radica en la palabra "susurro". En otro contexto, con otras unidades léxicas, no sería posible atribuir la misma función a una hipotética repetición de s. La asignación de significado a los sonidos no pasa de ser una ilusión. Lo que sí ocurre es que existen sonidos de articulación dificultosa frente a otros más fácilmente pronunciables. Los modernos teóricos de la fono-estilística se han encargado de recordar esto, que ya formaba parte de una línea clásica del análisis literario, desde Dionisio de Tracia hasta Fernando de Herrera. No hay duda, por ejemplo, de que las sílabas libres son sencillas de articular, al contrario que las trabadas, y que la combinación consonante + vocal es más cómoda que la agrupación consonante + consonante + vocal, de modo que pa-pá resulta mucho más fácil de pronunciar que pro-ble-ma o trans-crip-ción. Así, ciertas secuencias se avienen mejor con unos significados que con otros. Las articulaciones que los clásicos denominan "ásperas" acompañan con mayor propiedad a enunciados de contenido desagradable o violento, mientras que las articulaciones suaves se avienen mejor con pasajes que transmiten sensaciones plácidas. En Las cerezas del cementerio, de Gabriel Miró, dos perros se acometen ferozmente y el autor escribe: "Se oía el crujir de las quijadas". La acumulación de articulaciones "ásperas" acompaña con naturalidad la violencia del hecho evocado, pero no significa nada; simplemente exige del lector un esfuerzo articulatorio que puede producir en él la sensación de algo poco grato. Por muchas analogías que puedan existir entre el mensaje literario y cualquier otro de naturaleza verbal, hay un rasgo que inevitablemente aparece siempre en aquél y rara vez –o en un grado infinitamente menor– en los demás: el mensaje literario es de recepción diferida. Mientras que una conversación, una homilía en las misas dominicales o una arenga militar se reciben en el momento en que se emiten, y una noticia periodística a las pocas horas, entre la composición del mensaje literario y su lectura –entre el momento de la emisión y el de la recepción, por tanto media un tiempo considerable, necesario para elaborar el producto material, el soporte del mensaje, sea copia manuscrita o libro impreso. Se trata de un proceso en el que pueden intervenir varias personas y que, precisamente por esta razón y por el hecho de prolongarse durante mucho tiempo –meses, y a menudo años–, acarrea el peligro de que se produzcan numerosas interferencias en la transmisión del mensaje o "ruidos" que lo deforman y perturban su adecuada recepción. Las obras literarias se hallan expuestas a esas alteraciones, hasta el punto de que la Filología nació con el propósito inicial de devolver a los textos la forma exacta que tenían al salir de manos del autor cuando, como sucede con frecuencia, hubieran sufrido cambios ajenos a él durante el proceso de transmisión. 90 Esta condición inexcusable del mensaje literario provoca otras repercusiones de importancia que lo distancian más aún de los demás mensajes. En una conversación entre dos interlocutores, ambos pueden alternar los papeles de emisor y receptor. El emisor que dice, por ejemplo, "te llamé ayer pero no estabas en casa" se convierte en receptor al oír la respuesta "es que había salido de excursión con los niños", emitida por quien antes actuó como receptor. No sólo existe este intercambio de funciones, sino que el mensaje puede ser modificado a consecuencia de una rectificación: "–Son las once. –Recuerda que ayer cambiaron la hora, –¡Tienes razón! Son las diez". La reclamación fundada de un lector puede hacer que el periódico rectifique una noticia ya publicada. En suma: el receptor, al convertirse en emisor, puede con su intervención modificar el mensaje inicial. Pero se trata de acciones situadas en el mismo ámbito temporal o escasamente diferidas. El caso de la obra literaria es muy diferente. Una vez publicada, es inmodi-ficable. Aun en el supuesto de que la reacción de los receptores –expresada habitualmente mediante críticas, opiniones y análisis– indujese al autor a modificar o rehacer aspectos de la obra, tendría que ser en otra edición posterior que, en cualquier caso, no anularía la existencia de una versión previa. Las modificaciones introducidas por Juan Goytisolo en la segunda edición de su novela Señas de identidad la convierten, en rigor, en otra obra, pero no borran ni modifican la primera. De igual modo, las versiones de sus poemas anteriores que Juan Ramón Jiménez llevó a cabo en la última etapa de su vida y que aparecen recogidas en el volumen póstumo Leyenda no modifican las anteriores, que tienen vida propia e independiente y han sido leídas, glosadas o imitadas por muchos aficionados y poetas. Y algo parecido cabría decir de escritores que con cierta frecuencia han reescrito obras anteriores ya publicadas –a veces cambiando incluso el título–, desde Ramón J. Sender a Javier Tomeo. El mensaje literario tiene carácter unidireccional: una vez lanzado, admite reacciones diversas –claro está–, pero no respuesta inmediata y con capacidad para modificarlo. El emisor no deja de serlo nunca –hasta el punto de que recibe el nombre específico de "autor"– y los receptores tampoco pueden intercambiar con él su función. Otra cosa es el influjo previo que los futuros receptores pueden ejercer sobre el autor cuando éste planea su obra y pretende llegar a un sector determinado de lectores. La sumisión a ciertas modas, a corrientes del gusto o, en general, la consideración de la índole de esos posibles receptores pueden condicionar algunos aspectos –temáticos o formales de la obra–, de igual manera que, en una conversación, el emisor cuenta con la naturaleza del destinatario para formular su mensaje, e incluso a veces para elegir el asunto del coloquio. Desde cualquier punto de vista que se adopte, un mensaje sólo se completa –es decir, sólo existe como tal cuando cierra el circuito comunicativo y alcanza a un receptor. Sin recepción no hay comunicación. Este extremo del canal donde se sitúa el lector no es, además, un componente cualquiera del acto comunicativo, sino el lugar donde se produce el desciframiento del texto, la instancia que proporciona un sentido a la obra, una interpretación que varía según lectores y épocas y que puede no coincidir con el sentido que figuraba en el propósito del emisor. De hecho, la historia literaria se funda 91 casi enteramente en el nivel de la recepción, porque integra las interpretaciones y valoraciones de cada obra que han ido sumándose merced a las lecturas de una serie de receptores cualificados. Las divergencias en el desciframiento del mensaje por parte de lectores diversos o, dicho de otro modo, las discrepancias interpretativas se deben precisamente a que lo decisivo no es el texto, sino el lector. Un mismo texto provoca lecturas diferentes en diversos lectores. Incluso el mismo lector puede, pasado un tiempo, descifrar de otro modo la obra que leyó antaño, porque, en realidad, no es el mismo lector, sino otro con más experiencias, acaso con mayor caudal de lecturas y con una visión diferente del mundo, y todos estos factores se proyectan sobre el acto de leer y lo mediatizan. Por otra parte, el emisor cuenta ya, en el momento de cifrar la obra, con su recepción. Sabe que escribir es siempre seleccionar; que ninguna novela, ningún poema, incluyen toda la información posible, que muchos datos quedan sugeridos, apuntados, a manera de huecos que la actividad del lector debe rellenar. La lectura es siempre la actualización de un mensaje que se nos presenta indefectiblemente de modo esquemático. Al lector le corresponde restaurar lagunas y omisiones, como le ocurre al receptor de un telegrama donde, por otras razones, se han eliminado nexos gramaticales. Examinemos algún ejemplo simplicísimo. En la novela de Pío Baroja Zalacaín el aventurero (ii, vi) se narra la estancia del protagonista en Hernani para recuperarse de una herida: La convalecencia de Martín fue muy rápida: tanto, que a él le pareció que se curaba demasiado pronto. Bautista, al ver a su cuñado en vísperas de levantarse y en buenas manos, como dijo algo irónicamente, se fue a Francia a reunirse con Capistun y a seguir con los negocios. Martín pudo tomar Hernani por una Capua, una Capua espiritual. Se resumen varios días –o tal vez semanas– de convalecencia: unos hechos encuadrados en un tiempo indeterminado que el lector debe completar imaginativamente, porque no aparecen narrados. Y se alude a un episodio de la vida de Aníbal –el de las "delicias de Capua"–, para cuya comprensión se cuenta igualmente con la complicidad del lector. Hay, así, acciones, sugerencias que no afloran a la superficie del discurso –como las palabras irónicas de Bautista– y alusiones que forman parte del texto y que, por consiguiente, es preciso descifrar. Esta tarea corresponde al lector, y tal circunstancia se halla ya prevista en la escritura. Teóricos como Iser han denominado "lector implícito" a ese destinatario sin rostro con cuya cooperación cuenta el escritor, tal vez intuitivamente, porque en su actividad hay un desdoblamiento de funciones: tras haber concluido su papel de autor pasa inevitablemente a considerar su propio texto desde el punto de vista del destinatario. El "lector implícito" comienza por ser una extensión del autor desdoblado, transmutado en receptor, y las modalidades líricas constituyen tal vez el dominio literario en que las consecuencias de este hecho 92 son más evidentes. De modo análogo, el género dramático exige contar con un "espectador implícito" que complete mentalmente, por ejemplo, la cuarta pared que en el escenario no figura, o que entienda y acepte algunas convenciones propias de la escena –monólogos, apartes, etc.–, variables según épocas y estilos. Además de este "lector implícito" operante en todo mensaje literario, hay que contar con que cualquier escritor aspira a ser leído, a llegar hasta un conjunto amplio de receptores que de modo genérico denominamos "público". Si el lector implícito es un factor estructural de la comunicación literaria, el público representa un elemento sociológico. Ambos se sitúan en el nivel de la recepción y, sin embargo, su presencia en el horizonte mental del escritor determina, en mayor o menor medida, ciertas características del mensaje. En 1959, José F. Montesinos aseveraba tajantemente: "El que escribe se dirige a un público, y las apetencias de ese público condicionan su obra". Y un año antes había escrito Francisco Ayala: "El ejercicio literario se desenvuelve dentro de un juego de convenciones gobernadas en gran parte por la entidad del destinatario; según quien éste sea, así se configurará el mensaje, pues la relación entre escritor y lector constituye el sentido de cualquier actividad literaria, al determinar su forma". Las preferencias del futuro lector, sus reacciones previsibles ante la obra –que a veces el escritor intenta conocer de antemano merced a lecturas privadas y tanteos con destinatarios escogidos– no son aspectos a los que el autor se muestre indiferente. Tanto en el caso de los mecenas y protectores de otras épocas como en la actual situación de mecenazgo colectivo desempeñado por el público, su aceptación o su rechazo pueden favorecer o dificultar la continuidad de una obra, y de ello se derivan multitud de consecuencias personales, económicas y de orden estético para el autor. Si éste es el responsable de la obra, a los destinatarios hay que atribuir su éxito o su fracaso. Cualquiera que sea el resultado desencadena repercusiones de índole diversa. El mensaje artístico se carga inevitablemente de implicaciones sociológicas. Es un hecho evidente que los mensajes cotidianos, tanto orales como escritos – conversaciones, libros de texto, advertencias, noticias, chistes, anuncios, etc.–, responden perfectamente a un propósito informativo y utilitario: se construyen para comunicar un suceso, para establecer unas normas, para dar consejos, para divertir, para seducir... Queda fuera de duda el carácter práctico de estos mensajes; el mismo que posee la esquela necrológica publicada en un periódico o la crónica de un viajero que ha recorrido un país ignoto. Se trata en todos los casos de informar, de remitir a una realidad, a una situación concreta. En cambio, el mensaje que llamamos literario no nace para informar de nada. En muchas ocasiones ni siquiera se refiere a nada real o vinculado a la experiencia común. Y cuando lo hace pierde previamente carácter noticiero. Una elegía como las Coplas de Jorge Manrique a la muerte de su padre, el maestre don Rodrigo, no posee valor informativo alguno. No es una obra compuesta para comunicar el fallecimiento del caballero –y, por si fuera necesario, bastará recordar que apareció seis años después del suceso–, de igual manera que Lope de Vega no escribió Fuenteovejuna para dar cuenta de la insurrección del pueblo cordobés 93 en 1476, ni Tolstoi pretendió con su novela Guerra y Paz convertirse en el cronista de la campaña del ejército napoleónico en Rusia. Es cierto que hoy incluimos en el repertorio de las obras literarias un buen número de textos que nacieron como puros mensajes informativos: muchos romances viejos de marcada naturaleza noticiera, crónicas, libros de memorias... Pero si hoy los leemos como mensajes artísticos es porque antes han quedado desprovistos de la índole informativa que al principio tuvieron. No buscamos en ellos testimonios históricos, porque la historiografía ya se ha encargado de reconstruir el pasado de acuerdo con las fuentes disponibles, y aquellas obras que acaso debieron la existencia a necesidades prácticas hoy han perdido por completo su primitiva razón de ser y quedan disponibles para una lectura desinteresada, no utilitaria ni espoleada por la búsqueda de información. Ésta es la actitud de quien lee con el mismo talante el Amadís de Gaula que la Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. Las consideraciones anteriores permiten apurar algo más los rasgos que pueden serviros para singularizar el mensaje literario. Independientemente de que en algunos casos –o en muchos– haya tenido un origen poético o informativo, ocurre que, al perder ese carácter, al romper las ataduras que lo vinculaban a unas realidades y lo convertían en su representante verbal, el mensaje se ficcionaliza, pasa a formar parte de un universo cuyos referentes no están ya en el exterior, en otra realidad, sino en la misma obra, en el contexto. La literatura es el dominio de la ficción, incluso cuando da entrada a hechos, personajes o situaciones que tuvieron existencia real. Si el general Prim, Isabel II o el caudillo carlista Ramón Cabrera aparecen en algunas páginas de los Episodios nacionales de Galdós, lo hacen conviviendo con otros personajes que jamás existieron, y automáticamente se ficcionalizan. Su coherencia se deriva a partir de ese momento de su relación con los demás elementos de la obra y no con la etapa histórica en la que vivieron unos seres del mismo nombre. Dicho de otro modo: estos personajes no tienen el significado de los sujetos cuyo nombre toman; su significado se lo proporciona la obra en que se inscriben, no la parcela de la historia española en que sus homónimos desarrollaron su vida. El asunto es aún más diáfano en el caso de personajes y acciones declaradamente ficticios. Don Quijote, Raskolnikov o K. no existen en la historia, ni han existido jamás. Son irrepetibles; pertenecen a esos mundos autónomos creados por Cervantes, Dostoievski o Kafka. Cabe pedirles verosimilitud artística, pero no fidelidad a una historia supuestamente acaecida fuera de los libros que los contienen y que recogen su única existencia. Es bien sabido que, durante muchos siglos, los textos que hoy consideramos literarios se han difundido gracias a diversas modalidades de transmisión oral. A raíz de la aparición de la imprenta, que facilita la multiplicación rápida de ejemplares, va imponiéndose la escritura como vehículo esencial de la comunicación literaria. Prescindiendo, pues, de manifestaciones esporádicas –canciones, recitales públicos de poemas, representaciones teatrales–, casi todos los mensajes literarios que recibimos nos llegan en forma escrita y agrupados, además, en una forma determinada que admite escasísimas variantes: el libro. De igual modo que la existencia de unos 94 significados previos en las palabras obliga al escritor a no limitarse a ellos y a intentar su enriquecimiento, la forma invariable de la página impresa ha llegado a considerarse una constricción que tiende a homogeneizar los textos y a reducir en buena medida la variedad de sus contenidos. Desde el primer Manifiesto del futurismo lanzado por Marinetti en 1909, diversas corrientes vanguardistas de nuestro siglo han tratado de romper la monotonía de la página impresa postulando muy variadas soluciones, que van desde la abolición del texto monocromático y la impresión de ciertas palabras en colores diferentes según su significado, hasta la ruptura de la disposición invariablemente horizontal y paralela de las líneas y la posibilidad de introducir líneas oblicuas –o de otra clase– que se entrecrucen y subrayen relaciones semánticas en el texto. Esto equivalía a considerar la página de un modo semejante al lienzo del cuadro: una superficie blanca que se rellena con líneas y colores. Naturalmente, la confección industrial de los libros dificultaba la realización material de muchas propuestas, y sólo algunas de ellas llegaron a tener una tímida aplicación en ciertos libros de poesía aparecidos en torno a 1920, en pleno auge de los experimentos vanguardistas. Sin embargo, lo que no llegó a popularizarse en los libros ha alcanzado posteriormente notable desarrollo en otros mensajes de naturaleza mixta, en que los ingredientes lingüísticos van acompañados de elementos visuales, como sucede en muchas formas de la publicidad, y, sobre todo, en la historieta gráfica, donde, además del peculiar significado que transmiten los dibujos, el propio texto encerrado en el bocadillo de la viñeta se presta a manipulaciones que llegan a constituir un código elemental: letras de trazos temblorosos para indicar el miedo del personaje, o adornadas con carámbanos de hielo que indican frío sin necesidad de mención verbal explícita; desaparición de las palabras, sustituidas por unas culebras convencionales que cada lector "traduce" como juramentos y palabras soeces, o por el dibujo de una bombilla, indicio de la aparición súbita de una idea. El aprovechamiento de las posibilidades de este sistema de comunicación mixto no parece tener más límites que los de la capacidad creativa de cada autor, porque también aquí existe la originalidad y, con mayor abundancia, las reiteraciones inertes. En el "comic" norteamericano Pogo, el dibujante Walt Kelly caracterizó al personaje conservador y autoritario llamado Deacon Mushrat rotulando sus frases con letra gótica. Pero en estos casos nos hallamos fuera del territorio de la literatura, porque el peso mayor del contenido descansa en recursos visuales. En literatura, en cambio, estos elementos sólo pueden actuar, si existen, como apoyaturas secundarias. Es lógico: se trata de un arte verbal y el ámbito propio de su existencia es el lenguaje. 95 LA TEORIA LITERARIA EN EL SIGLO XX(8) JOSÉ MARÍA POZUELO YVANCOS Durante la segunda mitad del siglo xix los estudios literarios estuvieron dominados por el positivismo que, apoyado en la filosofía de A. Comte, venía a establecer los textos literarios como hechos positivos con valor de documentos que reenviaban para su sentido a la propia historia literaria y se interpretaban en relación con la biografía de su autor. H. Taine entendía que el hombre que había emitido un texto, su autor, figuraba como el objetivo último del estudio de sus obras, junto a su época, y así lo deja escrito en el Prólogo a su importante Historia de la Literatura inglesa [1863: vol. I, pág. IV]. El método positivista aunó diferentes dominios humanísticos en torno al dato en el suceder histórico como reflejo del hombre y de su cultura. Su ambición era, por otra parte, la de evitar el juicio subjetivo del intérprete o crítico y acercar la investigación a los métodos imperantes en las ciencias naturales ocupadas en la empiricidad demostrable del dato positivo. Los estudios literarios en las universidades europeas vieron la hegemonía del método histó-rico-literario, que en el programa de G. Lanson quería evitar cualquier prejuicio estético y postulaba un método de investigación empírica de las individualidades. El punto de vista era fundamentalmente genéticoindividual y la Historia de la literatura un sucederse de autores agrupados en grandes períodos históricos. El siglo xx se inicia con un profundo cambio que, en las llamadas por W. Dilthey "ciencias del espíritu", supondría la quiebra del positivismo y que para la teoría literaria significó la ambición por conseguir un estatuto científico propio. Los formalistas rusos, movimiento de jóvenes filólogos en quienes fraguan esas inquietudes de renovación metodológica, plantearon hacia 1915 la posibilidad y la necesidad de contemplar la literatura y sus textos, no como documentos individuales para el uso histórico, psicológico o sociológico, sino como objetos de una ciencia –que algunos de ellos llamaron "poética"–, recuperando así el viejo brote aristotélico susceptible de delimitar un objeto y un método propios, específicos. Tal ciencia indagaría desde un punto de 96 vista general y con ambición universalizadora no éste o aquel texto particular, sino las propiedades comunes a todas las manifestaciones literarias. ¿Por qué llamamos literarios a determinados textos? ¿Qué contienen o qué rasgos sirven para agruparlos y distinguirlos de otras manifestaciones verbales no literarias? La gran fortuna de los formalistas y su proyección sobre toda la teoría del siglo xx obedece a que fueron, junto con la estilística, quienes mejor formularon la necesidad de una teoría, de una ciencia de la literatura. Pero, los formalistas rusos no fueron conocidos en Occidente hasta mucho después. Fue la publicación del fundamental libro de V. Erlich [1955] y de las antologías de T. Todorov [1965] y de I. Ambroggio, las que dieron a conocer este mo-vimiento en EE.UU. y en Europa, y fue el llamado neoformalismo francés, estruc-turalista, el que proyectó y difundió sus ideas. Desde entonces la teoría literaria no sólo ha conseguido un perfil propio, sino que ha crecido notablemente en los ámbitos intelectuales. El siglo xx, por tanto, tiene para la teoría literaria una importancia singular porque es el siglo de su constitución como ciencia autónoma, desgajada del tronco de la estética, en que vivió albergada, y porque es el siglo en que obtiene su mayor desarrollo por el número ingente de libros y revistas especializadas dedicados a ella. Previamente al estudio de las diferentes escuelas y movimientos de la teoría literaria conviene dibujar un mapa más general de su contexto intelectual que pueda explicar al mismo tiempo algunas de las causas de lo abigarrado de sus distintas tendencias y escuelas. Porque la teoría literaria del siglo xx nace en un amplio contexto epistemológico que permitió el desarrollo especializado de diferentes saberes humanísticos, vinculándose cada uno de ellos a un discurso científico par-ticular. El nacimiento de la literatura como objeto que se pretende de una teoría y una ciencia propias discurre paralelo a la constitución de la lingüística, de la sociología, del psicoanálisis, de la antropología, la semiótica, etc. Y cada uno de estos dominios ha influido notablemente sobre la teoría literaria, de modo que el constante sucederse de escuelas teóricas y corrientes críticas muchas veces ha obedecido al predominio o punto de gravitación mayor que cualquiera de esas ciencias ha ejercido en un momento dado. Tanto es así que no se podría entender con claridad la historia de la teoría literaria de nuestro siglo sin su relación con, al menos, cuatro grandes sistemas de pensamiento: la fenomenología (que a su vez se proyecta sobre la lingüística), la hermenéutica, el marxismo y el psicoanálisis. Por ello la historia de esta disciplina en nuestro siglo ha sido una constante ambición de especificidad teórica y la comprobación, también constante, de la imposibilidad de constituir un objeto –el literario– que fuese independiente del discurso teórico que lo reclama, evoca o define. Sería vano buscar una evolución lineal y en series evolutivas de la teoría literaria de nuestro siglo. Su perfil es quebrado, ha sufrido vaivenes, recuperaciones de teóricos olvidados que se han reivindicado muy posteriormente (como es el caso de Mukarovsky, de Bajtin o de los propios formalistas rusos). No es posible, por consiguiente, escribir una historia lineal y sucesiva de nuestro siglo por pasos sólo cronológicos, sino más bien por movimientos, tendencias o corrientes, muy 97 relacionados y muchas veces deudores de los cambios de puntos de mira sufridos por las diferentes epistemologías y fundamentos filosóficos de cada escuela. El perfil quebrado y lleno de rupturas de la evolución histórica de la teoría en nuestro siglo obedece, además, al desarrollo de una doble tensión dialéctica. Primeramente, la dialéctica especificidad/universalidad que vienen sufriendo todas las ciencias humanas y que afecta a la legitimidad del propio discurso. ¿Es posible una teoría literaria, una ciencia específica, diferente y separada de la sociología, el psicoanálisis, la semiótica, la antropología, etc.? Cada uno de estos saberes, en su propio desarrollo, ha ido tendiendo puentes hacia los demás a medida que emergían las insuficiencias explicativas de cada disciplina, necesitada de constantes apoyos. Cuando la teoría literaria, aliada al tronco de la lingüística, creyó encontrar seguros asideros en una poética formal, vivió una crisis especialmente cruenta de especialización, que afectó a su terminología, a menudo críptica, y hubo de reconocerse finalmente rebasada por la realidad misma de la interpretación y los problemas del significado. El espejismo de una sola ciencia, ligada a un método único para un objeto verbal, había sido necesario en su momento; pero, insuficiente para explicar la compleja naturaleza de los textos literarios, vinculados a diversos y múltiples códigos. Hoy todos reconocen que la teoría literaria es un campo de estudios necesariamente pluralista y con vocación interdisciplinar [Booth, 1979; Villanueva, 1991: 32-36]. Conseguir saberlo ha costado sucesivas crisis que ahora veremos. Hay una segunda tensión dialéctica que ha propinado a la teoría literaria del siglo xx constantes vaivenes: la lucha entre el esencialismo metafísico y el funcio-nalismo pragmatista. Enfrenta constantemente a quienes no cuestionan la literatura como un objeto y pretenden que sea lo literario una cualidad inherente, superior, que posee un tipo de obras. De lo que se trata, para éstos, es de definir la esencia de eso que es literatura y que una teoría analiza, describe y discrimina. Los esencialistas continúan ligados a la cuestión metafísica que se formula con la pregunta: ¿Qué es literatura? ¿Qué cualidades poseen las obras literarias? Frente a ellos, los que hemos convenido en llamar pragmatistas se resisten a admitir la existencia de la literatura como una esencia, un hecho, y prefieren vincularla al discurso teórico que la define y nombra. La pregunta que estos segundos formulan es: ¿A qué llamamos literatura?, y su respuesta tiende a dirimir la cuestión no en las pretendidas propiedades intrínsecas o inherentes de los textos literarios, sino en el modo cómo la sociedad y las gentes se relacionan con lo escrito. Para estos últimos la literatura es una práctica social cuya delimitación misma de otras prácticas de escritura y/o lectura no depende de categorizaciones metafísicas ni ontológicas, sino históricas, funcionales, ideológicas y axiológicas. Plantean que la respuesta a la pregunta ¿a qué llamamos literatura?, no ha sido uniforme a lo largo de la historia, ni siquiera lo ha sido la conceptualización y actual término de "literatura", que apenas tiene un par de siglos de vigencia. En este sentido, los últimos movimientos teóricos literarios han desarrollado hasta el extremo tal relativización de lo literario. Tanto la "desconstrucción" como una buena parte de la teoría literaria feminista sitúan sus análisis sobre textos de difícil validación ontológica: se suponen prácticas escriturales que comparten ámbitos y rasgos con otros discursos (como el filosófico) y su gusto por lo fronterizo y la reivindicación de las vanguardias (y de los textos de la 98 cultura de masas) tiene mucho que ver con el desplome de las seguridades que la metafísica ontológica del estructuralismo había construido. Las dos tensiones dialécticas a que nos hemos referido se han ofrecido en un contexto intelectual y filosófico que conviene tener en cuenta para la cabal comprensión del sucederse de corrientes y movimientos crítico-literarios. En ese contexto intelectual han operado también resistencias de naturaleza académico-institucional. La polémica habida entre R. Picard [1965] y R. Barthes [1966] enfrentaba a este último, representante de la "nouvelle critique", con los medios académicos tradicionales dominantes en la universidad francesa. Éstos eran fundamentalmente esencialistas y sostenían a la vez la exclusividad de la crítica literaria ligada al método histórico, mientras que R. Barthes [1964] había defendido una posición teórica en el enclave, por el concepto de "escritura", de diferentes aportes: el existencialismo, el estructuralismo, el psicoanálisis, el marxismo. También en medios intelectuales norteamericanos se ha repetido esta polémica. Los "new critics" con la crítica anterior, Abrams con la desconstrucción, Booth con los estructuralistas, etc. [Lentrichia, 1980; T. Eagleton, 1983, cap. I]. La teoría literaria de Occidente en este siglo no podría entenderse sin tales polémicas intelectuales que en definitiva, al tiempo que darle una gran vitalidad y perfil movedizo, han devenido sintomáticas de la difícil asimilación de la profunda quiebra epistemológica vivida desde los albores de este siglo, y a la que quiero referirme brevemente para situar el marco general donde se inscribirán los debates teóricos literarios. Antes mencioné el concurso necesario de la fenomenología y la hermenéutica, el marxismo y el psicoanálisis, para el discurrir teórico literario. En efecto, los movimientos que luego recorreremos en sus trazos más sobresalientes, son deudores de la profunda fisura que durante este siglo se produce en el pensamiento occidental merced al intento de superación del idealismo. R. Rorthy [1983] ha hablado del "giro lingüístico" de la filosofía contemporánea. En efecto, toda ella se articula sobre el eje de la superación de la metafísica por el expediente de poner en cuestión la supuesta transparencia del lenguaje, su capacidad para decir el ser. Tanto la filosofía de la ciencia como el marxismo y el psicoanálisis nos han hecho sospechar de los lenguajes naturales con que nombramos las cosas. El marxismo y el psicoanálisis ayudándonos a desvelar el carácter artificioso, ideológico, psíquico y socialmente condicionado de todo discurso. Los filósofos analíticos recogiendo los postulados de Wittgenstein sobre el valor pragmático del uso lingüístico. No es posible asaltar el significado sin la situación de habla en que se origina. El valor de la palabra es su "uso" en un contexto de situación, en un "juego lingüístico". A partir de Husserl, de Freud, de Marx, de Wittgenstein, se consolidó la idea de que el objeto del que se habla no es independiente del sujeto. Los actuales debates en la ciencia teórico-literaria que representan posiciones como las de la "estética de la recepción" o la "teoría empírica de la literatura" veremos que recogen una tradición que se vierte a la teoría literaria de la mano de la fenomenología y de su continuación hermenéutica. Las teorías de Husserl son especialmente importantes para las literarias de este siglo porque han estado en la base tanto del brote formalista-estructuralista 99 como de su crisis posterior en la "estética de la recepción" y también influyeron sobre la estilística de Amado Alonso, Alfonso Reyes, etc. [Portolés, 1986]. El empeño de Husserl por devolver a la filosofía su carácter de ciencia estricta le llevó a plantear una filosofía libre de supuestos, de prejuicios metafísicos, por lo que acude a una suspensión del juicio o "epoché" como punto de partida. Pretende atenerse a lo dado, al fenómeno, a lo que de forma intuitiva y originaria se presenta ante la conciencia. No a lo dado en el sentido empirista u objetivista, sino a su reducción a contenido intuicional, experimentado en la conciencia. No hay conciencia si no es conciencia de algo, si no se muestra en ella un determinado fenómeno. Pero la conciencia no es una sustancia, es siempre una conciencia intencional, proyectada desde el fenómeno, y es en el sujeto que lo experimenta donde el fenómeno obtiene su sola posibilidad de existencia y sentido. Esta filosofía influyó mucho sobre los primeros formalistas [Erlich, 1955: 89], pero también sobre todo el estructuralismo lingüístico [Coseriu, 1981]. Pero donde la fenomenología ha influido más poderosamente, a través del discípulo de Husserl, Roman Ingarden, fue en Mukarovsky y posteriormente en la "estética de la recepción" [Fokkema/-Ibsch, 1977: 170-173; Acosta, 1989, y Villanueva, 1991: 38-45]. Esto fue posible porque la fenomenología, al mismo tiempo que imponía una aproximación al fenómeno como estructura de realidad, revelaba que sin la conciencia del sujeto y la experiencia del receptor, tal fenómeno no se daría. También ha sido importante para la teoría literaria del siglo xx, sobre todo para el desarrollo de las corrientes pragmatistas, la evolución posterior de la fenomenología y, sobre todo, el camino que va de Heidegger a Gadamer, un camino por el que se convierte en hermenéutica. Una vez logrado el supuesto fenomenoló-gico de que el mundo no adquiere objetividad sino para la conciencia y que ésta no se da sino como conciencia de un mundo, la hermenéutica da un paso más allá al mostrar que la relación de significación sólo es posible en el seno del lenguaje y éste a su vez es un fenómeno de relación intersubjetiva, de comunicación e interpretación. La mediación lingüística, además, está históricamente determinada, es recreada en cada momento de la historia que actualiza, reinterpreta, "presentifica el pasado" [Campillo, 1989: 316; Eagleton, 1983: 92-94]. Ésta es la gran incorporación de la relación hermenéutica, tal como la describe Gadamer en Verdad y Método [1960]: los valores son cambiantes y están sujetos a múltiples determinaciones que actúan intersubjetivamente como mediación ética entre los sujetos, como encuentro de ellos en una tradición, en un "mundo de vida". Para acceder desde estos mínimos presupuestos de un contexto filosófico a la evolución concreta de las corrientes teórico-literarias en nuestro siglo es preciso establecer, como dijimos, grandes agrupaciones conceptuales porque el simple trazado cronológico resulta engañoso. Los saltos, anticipaciones, reencuentros, etc., van imponiendo un ritmo a esta historia que no coincide con el suceder meramente cronológico. Tampoco los autores se dejan agrupar fácilmente sin ciertas fisuras necesarias. Por ejemplo: Bajtin es un teórico marxista, pero su estudio es menos útil en el campo en que se han desarrollado preferentemente las teorías marxistas: la sociología de la literatura. Cabe mejor, así lo entiendo, en el marco de la crisis de los estructuralismos porque así se le ha percibido además en Occidente. En otro lugar 100 argumenté que el llamado, "postestructuralismo", donde entra la desconstrucción de Derrida es cronológicamente simultáneo al estructuralismo francés [Pozuelo, 1992]. Los saltos, vaivenes y perfil quebrado de la línea cronológica y la convivencia simultánea de autores que participan de distintos tonos y contenidos, como es el caso proverbial de R. Barthes, obliga a una agrupación de grandes trazos en grandes corrientes que hasta finales de la década de los setenta pueden presentarse así: I. Poética formal y estructuralista. II. Crisis de la poética formal: pragmática. Semiótica eslava. Bajtin. III. Estética de la recepción y poéticas de la lectura. IV. Sociología literaria y V. Literatura y psicoanálisis. En los tres primeros apartados es posible entender la teoría literaria del siglo xx como la alternativa de dos grandes paradigmas teóricos. El primero, que he llamado formalestructuralista, gravita sobre la influencia de la lingüística saussu-reana y se centra en el texto como objeto para la búsqueda en su estructura lingüística y en su especial organización formal de los rasgos que otorgaban especificidad frente a otros tipos de lenguaje. Este primer paradigma, que había sustituido la poética del emisor-autor del siglo xix por una poética del mensaje-texto, hace crisis y se ve enfrentado al segundo gran paradigma teórico, el de la poética de la recepción, que convierte al lector y su descodificación del texto en el nuevo objeto de la teoría literaria. Esa crisis de la poética del mensaje, al tiempo que da paso a las teorías de la recepción en una de sus direcciones, en otra busca romper la estricta separación entre crítica inmanente (textual) y no inmanente (socioideológica). La literatura no es un conjunto de textos ya definidos sino una comunicación social en el seno de una cultura donde se entrecruzan diversos códigos de naturaleza no siempre formal: ideológicos, éticos, institucionales. De una teoría de la lengua literaria se pasa a una teoría de la comunicación literaria como práctica social. Lo literario no se entiende, pues, como un modo de ser el lenguaje, sino un modo de producirse el lenguaje, de recibirse, de actuar en el seno de una cultura. El contexto de producción y el de recepción han dejado de considerarse accesos "extrínsecos" al hecho literario. Los primeros cuarenta años de este siglo vivieron una fuerte conmoción en los estudios literarios. Desde el punto de vista de la creación aparecieron las vanguardias poéticas (el futurismo, el surrealismo), la gran dislocación del modo de narrar que supuso el monólogo interior y la remoción de estructuras narrativas en Proust, en Joyce, los nuevos experimentos teatrales de Brecht, de Valle-Inclán, etc. Sin embargo, los estudios literarios estaban a comienzos de siglo viviendo todavía la continuación depauperada del método histórico-positivo. Las historias de la literatura, según sentencia de Jakobson en 1919, eran "tierra de nadie" por haberse convertido en tierra de todos. Había en ellas, junto a una serie de datos biográficos y externos (los que Dámaso Alonso [1952] llamó "vastas necrópolis de datos") unas notas de psicología del autor, vagas referencias a la sociedad de la época, una posición de valoración subjetiva del historiador, cuando no de juicio moral, una preponderancia de la temática con relaciones de temas entre las distintas obras. Apenas se estudiaba lo que Paul Valéry [1938] llamaría "la obra en sí", esto es, la obra literaria considerada en sí misma, como construcción de sentido autónomo y propio. 101 Los tres movimientos que, por separado, construyen los cimientos de la teoría literaria del siglo xx, a saber, el formalismo ruso, el New Criticism norteamericano y la estilística, convergen en un punto fundamental: la constitución de una nueva manera de entender los estudios literarios que privilegiará los aspectos formales sobre los contenidistas en sus análisis literarios, como un intento consciente de fundamentar una ciencia de la literatura con carácter autónomo. Para los tres movimientos mencionados, que se desarrollan independientes los unos de los otros en los primeros cincuenta años de este siglo, la tesis fundamental era que la obra literaria no es un documento o vehículo para un valor trascendental a ella: les interesaba la literatura en tanto literatura, como construcción particular y vía de conocimiento específico, como arte formado de un modo peculiar. Por ello, los tres movimientos citados coinciden en un doble intento: a) dotar de autonomía a la ciencia literaria respecto de otras ciencias o saberes humanísticos y b) definir los textos literarios en su inmanencia, en su funcionamiento específico, como objeto de esa nueva ciencia. Para esa definición siguieron un instrumental metodológico fundamentalmente formalista: el análisis de cómo funciona, se organiza y construye el lenguaje en los textos literarios. De los tres movimientos el que más influencia posterior ha tenido, y el que de modo más sistemático ha contribuido a una poética formal, es el llamado formalismo ruso, al que precisamente acogieron y difundieron como sus maestros los estructu-ralistas europeos de los años sesenta. El formalismo ruso supone el sentido fuerte de la poética formal y a él volveremos de inmediato. Los otros dos movimientos, la estilística y el New Criticism, suponen un sentido más débil de la poética formalista y podrían entenderse ambos, en algunas de sus tesis como movimientos de transición hacia la poética formal. La estilística, porque actúa de puente entre la estética idealista y el estructuralismo posterior, y el New Criticism, porque se presenta mucho menos radical en sus afirmaciones formalistas, en gran parte porque sus miembros pertenecen a la tradición crítica universitaria norteamericana, menos li-gada a la lingüística de lo que lo estuvieron el formalismo y la estilística europeos, muchos de cuyos miembros eran lingüistas. La hipótesis que está en la base de la estilística, en su vertiente de estilística literaria (pues hay una estilística de la lengua, cuyo mentor es Ch. Bally [1909] discípulo de De Saussure), es la de que el lenguaje literario es un lenguaje especial, desviado respecto al lenguaje normal. Esta tesis, de amplia tradición en Occidente [Pozuelo, 1988: 11-39], tiene su origen en la propia tradición retórica que había clasificado toda una serie de recursos, tropos y figuras que el lenguaje literario emplea con gran prodigalidad. La estilística genética o literaria intenta explicar la génesis, el porqué de esos rasgos que presumiblemente desviaban o separaban la lengua literaria del lenguaje común. La tesis estilística es que tales desviaciones o "particularidades idiomáticas" se corresponden y explican por las particularidades psíquicas que revelan. La lengua literaria es "desvío" porque traduce una originalidad espiritual, un contenido anímico individualizado. Los datos lingüísticos objetivan una individualización de la experiencia que excede y precede a su naturaleza puramente formal. Ese desvío es siempre, por tanto, consecuencia de una intuición original, una capacidad creadora e individualizadora que es la que el método crítico debe descubrir. 102 Tal presupuesto es común a Leo Spitzer, Amado Alonso, Dámaso Alonso, H. Hatzfeld, Carlos Bousoño, etc., y reproduce toda una concepción del lenguaje que nace del poderoso árbol de la lingüística idealista del que la estilística se declara una rama. Conceptos como los de intuición, unicidad se entienden si se relacionan con el modo dinámico y a la vez ampliamente individualista con que la estilística retorna la tradición de W. von Humboldt, las tesis estéticas de B. Croce y la perspectiva filológica de K. Vossler [Terracini, 1966: 72-81; Lázaro, 1980; Alvar, 1977]. B. Croce, en su Estética [1902], identificaba los conceptos de arte y expresión y, por tanto, estética y lingüística. El lenguaje, para Croce, nace espontáneamente con la representación que expresa; intuición y expresión son una misma cosa y no hay distinción empírica entre el homo loquens y el homo poeticus. Ello convierte el lenguaje en un acto individual y concreto, irrepetido e irrepetible. El idealismo alemán, por otra parte, acentuó la idea presente en Humboldt del lenguaje como proceso, energeia, creación. K. Vossler insistiría luego en que la lengua es expresión de una voluntad y de una cultura que se manifiesta a su través. También converge en la estilística la poderosa influencia de la fenomenología de Husserl, sobre todo en Amado Alonso y en particular para la idea de la conciencia como estructura del dato fenoménico; la forma lo es de una intuición y ésta sólo es apresada por la vía del espíritu reflejado en la lengua [Portolés, 1986: 170]. El más conspicuo representante de la estilística literaria es Leo Spitzer, filó-logo romanista alemán, autor de un método estilístico que él mismo ha explicado con magistral detalle [Spitzer, 1948: 21 y ss.; 1960, y Lázaro, 1980]. Tal método intenta trazar ese puente entre desvío idiomático y raíz psicológica o etymon espiritual, en el que encuentran sentido e interpretación unitaria los particulares rasgos de la lengua de un escritor. La comprensión de la estructura, del conjunto de una obra, ha de ser para Spitzer unitaria y realizarse a partir de una intuición totalizadora, punto de partida de su famoso método filológico circular que va trazando círculos de aproximación desde los datos lingüísticos externos a su interpretación global, de naturaleza intencional. Por ejemplo, el ser Quevedo un hombre angustiado, fruto de dialécticas, tensiones y desengaños, en una época, el Barroco, particularmente agónica, explica los constantes contrastes de su estilo, la dialéctica del ser-parecer tras la que se oculta una visión desengañada de la realidad. Unicidad, pues, entre sujeto y objeto de la creación lingüístico-literaria, entre poeta y peculiaridad estilística e intuición totalizadora capaz de aprehender el centro (psíquico) a partir del detalle filológico (la desviación o forma llamativa), y todo ello servido por un método estricto por el que llegar al centro del círculo desde la periferia de los datos. Amado Alonso y Dámaso Alonso coinciden en lo esencial con esta tesis de la intuición totalizadora como vehículo hacia la génesis de la forma artística en el alma creadora del artista. Amado Alonso incorpora un rasgo peculiar: su insistencia en el carácter integrador y unitario de la forma artística en que se aúnan y son indivisibles del sistema expresivo los elementos sustanciales (psíquicos, temáticos, filosóficos) y materiales (recursos verbales). Toma también de la fenomenología el tópico de la forma intencional como unidad superior objetivadora [A. Alonso, 1969: 87-107]. Dámaso Alonso incorpora una inteligente discusión a la teoría del signo lingüístico de De Saussure, proponiendo frente a ella un significante y un significado complejos donde se 103 aúnan elementos no únicamente materiales ni únicamente conceptuales respectivamente, sino valores conceptuales, afectivos e imaginativos de los individuos hablantes. El lenguaje para Dámaso no es sólo hechura colectiva: la literatura precisamente muestra cómo el signo verbal es complejo y se nutre de valores y elementos sensoriales, afectivos e imaginativos que añadir a los conceptuales [D. Alonso, 1952]. El New Criticism muestra un sentido más débil de la poética formal y una mayor dispersión metodológica, en gran parte por la heterogeneidad de sus miembros, un grupo de profesores y escritores que no cabe considerar como una escuela con programa y método definidos. R. Wellek ha mostrado recientemente que los "new critics" son poderosas individualidades sin unidad posible [Wellek, 1986: 220]. Pero su aportación es convergente con la estilística y el formalismo ruso en el doble empeño de proponer una renovación de los estudios literarios tradicionales y de hacerlo en el sentido de una poética inmanente, de una ciencia de la literatura autónoma. Son algunos de sus miembros I. A. Richards, A. Tate, Y. Winters, P. Ramson, C. Brooks, R. P. Warren. Se cita a T. S. Eliot y a Ezra Pound como dos creadores-críticos muy próximos a esta corriente. En lo relativo a su aportación general a la teoría literaria del siglo xx, la primera sería la de suponer que ninguna construcción teórica externa, ya sea histórica, sociológica, psicológica puede sustituir la "lectura atenta" (close reading) como fundamento de una crítica literaria. T. A. Eagleton [1983: 61] ha llamado "cosificación" al tratamiento de un texto en sí mismo, aislado de su contexto y como fuente principal de la lectura interpretativa (llamada "practical criticism", título de un famoso libro de I. A. Richards [1929]); pero sin duda alguna esa primera reducción metodológica al texto como fuente de toda lectura crítica, intentando con ello evitar gran cantidad de prejuicios de naturaleza valorativo-psicológica o de la moral del intérprete, fue necesaria y actuó de base para un profundo cambio en el modo de ser mirada y enseñada –y la pedagogía literaria siempre fue un punto de interés en la tradición crítica anglonorteameri-cana– la literatura. En este sentido, K. Cohen [1972] ha hablado de la oposición del new criti-cism, con esta lectura minuciosa defendida por Brooks y Warren en su libro Unders-tanding Poetry [1938], frente a las falacias que dominaban el acto crítico tradicional: fundamentalmente contra la "falacia biográfica" según la cual el texto es un documento que se ve explicado y explica a su vez parcelas de la biografía de su autor, y también la "falacia intencional", que identificaba el sentido de un texto con la intención del escritor al escribirlo ("el autor ha querido decir..." es frase crítica aborrecible para el new criticism). El objetivo y el carácter "impersonal" buscados por estos nuevos críticos se apoyaba en el convencimiento de que la poesía era una construcción particular, en sí misma válida y autosuficiente, dotada de lo que Richards llamó "verdad interna", independiente de su valor referencial. Ello propició una serie de estudios sobre el modo de estar organizado el texto literario, de su "retórica especial", como son los análisis de complejidad de puntos de vista, estudios de tonalidad poética, una atención muy detallada a los procedimientos metafóricos, a la ambigüedad e ironía poéticas, etc., que han 104 proporcionado a la tradición crítica occidental un formidable bagaje y a la crítica literaria norteamericana conceptos clave para el análisis narrativo y de la retórica de la poesía. En 1916 se crea en San Petersburgo la Sociedad para el Estudio del Lenguaje Poético (OPOJAZ), que, junto al reciente Círculo Lingüístico de Moscú, creado en 1915, reuniría a los miembros del grupo que luego sus detractores llamaron peyorativamente "formalistas rusos". Ambas sociedades estaban fromadas por jóvenes lingüistas, artistas y estudiosos de la literatura vinculados a la renovación vanguardista del arte y a una exigencia de rigor metodológico en los estudios lingüísticos y literarios que en las universidades del momento estaban dominados por el positivismo de los neogramáticos y el idealismo temático-simbolista, contra los que los jóve-nes formalistas reaccionaron radicalmente. V. Erlich [1955: 86], autor de la más im-portante monografía sobre esta escuela, marca ya la influencia indirecta de Husserl, lo que pudo influir por su vocación inmanentista simultaneada por su interés por los elementos perceptivos del oyentelector. Erlich también analiza en la primera parte de su libro la historia externa del movimiento, su relación con el futurismo poético, sus dificultades con el estalinismo, la fuerte crítica de L. Trosky en su Lite-ratura y Revolución, los dos exilios con que acabó la escuela del método formal: el exterior, porque algunos de sus miembros, como R. Jakobson, huyeron a Checoslovaquia, fundando allí el Círculo lingüístico de Praga; y el interior, porque otros significados teóricos se silenciaron voluntariamente, como Tinianov o Tomachevski, o hubieron de renunciar a sus postulados formalistas, como V. Sklovsky. Cuando un formalista ruso como B. Eijembaum realiza su excelente presen-tación de las tesis del grupo en su artículo "La teoría del método formal" [1927], destaca como aglutinante del mismo su interés por los aspectos generales y teóricos de la literatura, con una metodología fundamentada en el acceso a la "obra en sí", pero buscando en ella sobre cualquier otro aspecto lo que las obras literarias enseñaban sobre el modo de ser la literatura como lenguaje. Rechaza Eijembaum el calificativo de "formalistas" y prefiere la autodefinición de "especificadores": esto es, investigadores de las cualidades específicas de la expresión literaria [Eijembaum, 1927: 25]. R. Jakobson acuña el término de literariedad (literaturnost): "El objeto de la ciencia literaria no es la literatura, sino la literariedad, es decir, lo que hace de una obra dada una obra literaria" [Jakobson, 1921: 46]. Si definieron con la literariedad un objeto nuevo para la ciencia literaria, quisieron también definir un método que Eijembaum llama "morfológico": los rasgos distintivos de la literatura se obtienen mediante el análisis de los procedimientos de su construcción formal, de su especial modo de ser lenguaje. Incluso los contenidos, temática, personajes, etc., se subordinan a esa perspectiva unificadora de un concepto de forma que explica la función de los mecanismos (rima, aliteración, metáfora, personajes, etc.), según el principio constructivo que actúa como principio dominante. La estructura literaria se ordena, para ellos, según el principio ordenador de la perceptibilidad de la forma, de la palabra. La literariedad es el resultado de una revelación de la palabra, de su sonido, de su valor en sí misma y por sí misma, más allá de su referencia. La literatura es el modo como el lenguaje se estructura para ser percibido como lenguaje nuevo, creativo, revitalizador del signo. 105 V. Sklovsky ha explicado este fenómeno denominándolo "extrañamiento" (ampliado luego a "desautomatización" y "actualización"), como clave explicativa del lenguaje literario. Frente a la lengua cotidiana, que apenas concede atención a las palabras que proferimos y que nos da una percepción del mundo desvanecida y automatizada, en que el signo es sólo un simple sustituto del objeto o cosa nombrada, sin relieve alguno, la lengua literaria está llena de recursos, artificios y procedimientos para aumentar la dificultad de la percepción y conseguir de ese modo que el receptor se fije en la forma del mensaje, en la palabra. Es el volumen superior cuantitativa y, sobre todo, cualitativamente de "artificio" lo que hace que la literatura nos ofrezca una visión del lenguaje y no un mero reconocimiento pasivo de su contenido; es el artificio de sus retardamientos, de sus imágenes, metáforas, de su ritmo poético, de su "desorden" estructural, etc., el que permite una visión desautoma-tizada del mundo, como si lo viésemos por vez primera [Sklovsky, 1925; Pozuelo, 1988: 32-33]. Roman Jakobson, por esos mismos años, establece ya que la poesía es un arte que pone al mensaje en cuanto tal, a la forma del signo, en primer orden de importancia, realizando así la que se llamó función estética (poética dirá luego) del lenguaje. Si el modo de presentación o recurso, artificio, fue una primera divisa del formalismo, lo fue en el horizonte metodológico de la confrontación ‘lengua coti-diana/lengua literaria’, que reflejó una concepción de poética lingüística sobre la que se construiría todo el desarrollo de las teorías posteriores de la lengua literaria. Tal perspectiva les llevó a indagar sistemáticamente los procedimientos constructivos del lenguaje lírico y de la prosa artística, sobre todo del lenguaje narrativo. Fueron los formalistas los que de ese modo contribuyeron al desarrollo de una moderna concepción de la métrica y los que sentaron las bases de la que después se llamaría narratología. Como se verá, debemos a los formalistas una profunda remoción de los hábitos y conceptos del análisis rítmico, con nociones como las de "impulso rítmico" y "patrón rítmico", por las que abandonaban una concepción cuantitativa y aislada de la métrica, para unificar en torno al verso los elementos constructivos de su forma y la función de la rima, las series aliterativas, en relación con la sintaxis y con la semántica del poema. En narratología, aparte de la influencia capital que luego tendría el libro Morfología del cuento del postformalista V. Propp, a quien se considera la base de los estudios actuales del relato, han sido también capitales los conceptos de motivación de Tomachevski, que se interesa por el modo cómo se conectan los distintos episodios o motivos elementales que conforman una historia, concibiendo todo relato como una composición de estos motivos que son su red temática; pero, que se subordinan funcionalmente al principio constructivo del interés o trama. En toda narración hay una fábula, orden cronológico, lógico-causal, en que puede traducirse la estructura semántica básica de una historia y un argumento (sjuzet) o estructura narrativa, que es el modo como aquel material semántico se organiza artísticamente. Si la primera etapa del formalismo ruso, con casi exclusiva dedicación a los mecanismos de composición líricos y narrativos, renovó los estudios en estas áreas, la segunda etapa vio el planteamiento, siquiera programático, de una serie de cuestiones 106 como las de evolución literaria, relación de la literatura con las series no literarias y el funcionamiento de ésta como sistema. Destaca en este campo la obra de I. Tinianov con su idea de que la evolución literaria no es una sucesión cronológica de datos o aconteceres externos. Se debe estudiar la evolución literaria como sustitución de sistemas. Para ello era preciso aclarar que la obra literaria misma y sus formas constituyen un sistema en el que cada elemento se define por su función –el lugar que ocupa en ese sistema– y no por su esencia. Tal visión estructuralista se combinó en Tinianov y en las famosas tesis de Jakobson-Tinianov de 1928, con una consideración dinámica del funcionamiento de los sistemas culturales. No sólo una obra particular, por ejemplo El Quijote, funciona como un sistema jerárquico de dependencias internas en el que hay elementos que son dominantes como la contraposición serio-cómico, realidad-ficción, sino que la literatura en su conjunto es un sistema, pero dinámico, cuyos cambios obedecen a la sustitución de los principios dominantes por otros, cuando aquéllos se han lexicalizado o automatizado. Con estas teorías, el último formalismo supo relacionar la poética con la historia y adelantar interesantes propuestas sobre fenómenos no unilaterales como la parodia, el arcaísmo, la función del cliché o del argot, la metáfora gastada, etc. No pudo el formalismo ruso desarrollar tales tesis programáticas que paulatinamente se abrían desde su inicial interés formal-composicional hacia el estudio de cómo la obra literaria, siendo sistema, lo es en el seno de conjuntos más amplios, que también son susceptibles de ser considerados sistemas: el literario, el histórico, el de la vida social, etc. Actualmente se está revelando una imagen del formalismo cada vez más entroncado con preocupaciones recientes de la teoría. Exiliado de Rusia, R. Jakobson funda en 1926, junto con Trubetzskoy, Mukarovsky y otros filólogos, el Círculo lingüístico de Praga, donde se dieron las bases de la fonología estructuralista y donde se insistió en la tesis de la literatura como cumplimiento de la función estética del lenguaje (tesis 3c de las conocidas como "tesis de 1929"). Un nuevo exilio, a causa de su origen judío, llevó a Jakobson desde Praga a Estados Unidos, donde coincidió con un antropólogo francés, también huido de la invasión nazi, C. Lévi-Strauss, relación que sería muy importante para la difusión del método estructuralista y su extensión a distintos saberes humanísticos. Los años sesenta fueron para la teoría literaria, la psicología, la antropología, etc., los años del dominio de las tesis estructuralistas. La lingüística, nacida a partir del Cours de F. De Saussure, y en especial el desarrollo de un sistema fonológico que descubría ciertas invariantes universales –rasgos de oposición binaria comunes a todas las lenguas– hizo que el estructuralismo se acomodara en la lingüística como el proyecto central que definía el método analítico de las ciencias humanas. También de las literarias, mucho más cuando los principales mentores, R. Jakobson, Lévi-Strauss, A. J. Greimas, se ocuparon de los textos literarios observándolos desde las categorías, distinciones e hipótesis de la lingüística. Como sostuvo con una gráfica metáfora F. Jameson, todo se repensó desde la "cárcel del lenguaje". Un mito, un cuento, un poema, un sistema de parentesco, los vestidos de la moda "pret-à-porter" eran objetos tras los que se buscaba el sistema o estructura que informaba las relaciones que entre 107 sí establecían sus unidades –mitemas, funciones, actantes– revelándose pronto que esa estructura o sistema de relaciones respondía con sus paralelismos, equivalencias y oposiciones binarias a ciertas constantes universales, a una "langue" que subyace y otorga su lugar –función– y su valor a los hechos particulares. Aunque algunos detractores menos inteligentes pretendan reducir el estruc-turalismo a un ciego mecanicismo analítico, la lectura atenta de Lévi-Strauss, de Jakobson, de Greimas, muestra que el estructuralismo fue un proyecto intelectual de amplio alcance, radicalmente antipositivista, que pretendía descubrir en las distintas facetas del comportamiento humano –los diferentes textos– principios universales, un código explicativo, una gramática proyectiva común y superior a ellos, que, de modo implícito o subyacente, regía su construcción, su forma. El significado de un elemento es el lugar que ocupa en sus relaciones opositivas con los otros elementos dentro del sistema del que forma parte. Los estructuralistas analizaron la poesía y los relatos buscando en ella y ellos una estructura y un funcionamiento análogo a la estructura que en las lenguas había revelado la lingüística estructural. Para la teoría de la poesía fueron muy importantes las actualizaciones que R. Jakobson hizo de las viejas tesis formalistas y del Círculo de Praga sobre la dinamización desautomatizadora de la palabra por el expediente de volcar la atención del oyente sobre la propia forma del signo. En 1958 Jakobson cierra un simposio sobre Estilo del lenguaje con una ponencia titulada "Lingüística y poética". Allí vuelve a recordar la tesis 3c de 1929 y sus teorías sobre la dominante estructu-radora de la poeticidad expuestas ya en su estudio sobre Xlebnikov de 1919, para subrayar que en la poesía el relieve del signo, el hacer patente la forma del mensaje, es el principio constructivo dominante de la que llama en 1958 "función poética". Para lograrlo, el lenguaje poético se llena de recurrencias, reiteraciones de lo ya dicho (verso, rima, aliteraciones, paralelismos, etc.). Toda esta construcción recuerda el principio gramatical por el que un paradigma –por ejemplo, los verbos en las conjugaciones– se hace memorable, repite estructuras idénticas. La poesía proyecta en la cadena sintagmática el principio constructivo de la semejanza paradig-mática. Para Jakobson la poesía de todas las lenguas y épocas responde a este principio universal de organización recurrente que hace a la palabra poética memorable, fácil de recordar, y ese principio responde al mismo tiempo a un fundamento gramatical que rige las series metafóricas –que proceden por semejanza–, los paradigmas verbales, etc. El principio gramatical de toda poesía es que la contigüidad, la cadena, la sucesión de sonidos, frases, etc., se llena de semejanzas, de paralelismos, de recurrencias. Como recordará S. R. Levin luego con el término de coupling, el lenguaje poético posee una estructura acoplada: sus versos son repeticiones de esquemas semejantes en lugares también semejantes, lo que facilita la perdurabilidad y permanencia del mensaje poético [Pozuelo, 1988: cap. 3]. El amplio debate que se originó a partir de las tesis de Jakobson y del análisis conjunto que con Lévi-Strauss hizo del soneto "Les Chats" de Baudelaire, supuso un punto de reflexión importante sobre lo que acertadamente llamó Vidal Beneyto, al antologar los principales ensayos de ese debate, las Posibilidades y límites del análisis estructural (1981). Algunos participantes en ese debate mostraron el carácter reduccionista del 108 análisis de los dos grandes maestros estructuralistas, que se habían fijado en esquemas de inmanencia y de composición paralelística, dejando fuera otras cuestiones muy importantes para comprender la lengua poética de Baudelaire, pero también es cierto que ofreció a la teoría literaria, aparte de una tesis general de amplio rendimiento analítico en muchos y diferentes textos, un proyecto de lectura tabular, vertical, de la estructura de un texto, de modo que en las controversias sobre interpretaciones semánticas –en las que Jakobson y Lévi-Strauss no entraron deliberadamente– pagaba su tributo rigurosamente acontenidista, propio del formalismo estricto, pero también obtenía una ganancia: los textos poéticos también se dejan analizar como poseedores de una poderosa estructura formal que conviene tener en cuenta y que ha modificado la crítica literaria de Occidente al propiciar que los poemas sean investigados por las relaciones que sus versos, figuras, esquemas sintácticopoéticos, establecen entre sí en el seno de esa estructura que es todo texto. La noción de isotopía semántica que trajo a la crítica A. J. Greimas y que ha demostrado ser una noción rentable incluso para las interpretaciones, se construyó sobre ese mismo principio jakobsoniano. A. J. Greimas y su discípulo F. Rastier establecían que la lectura misma es el trazado de una serie de isotopías, de convergencias (ése es término que también utilizó Riffaterre), de modo que la relación de recurrencia de determinados semas permitía objetivar lo que la crítica impresionista llamaba el tema de un texto, solamente que ahora se posibilitaba que esa lectura explicitara las bases semánticas de su propia interpretación. Donde más desarrollo obtuvo el proyecto textual estructuralista fue en el análisis del relato, cuando el estructuralismo francés, manejando a un mismo tiempo las tesis posformalistas de Propp y las estructuralistas de Lévi-Strauss, pudo fundamentar una Narratología como teoría general de los relatos. R. Barthes, A. J. Greimas, T. Todorov, C. Brémond, G. Genette revolucionaron los estudios tradicionales de narrativa literaria y no literaria. La hipótesis de partida es la misma que la de la fonología y la explica bien R. Barthes en su "Introducción al análisis estructural del relato" [1966]: no existen los relatos sólo en su efímera individualidad; al contrario, los relatos de todos los tiempos y de todas sus manifestaciones (mito, cuento, novela, film, chiste, etc.) tienen una estructura en gran parte semejante, son "parole" de una "langue" o ejemplos de una gramática que actúa revelando su estructura profunda o subyacente, invariante, a través de manifestaciones superficiales aparentemente muy distintas. Una misma función, por ejemplo, "búsqueda del objeto deseado", puede cubrirse temáticamente de muy distintas maneras. Igual para los personajes que reproducen ciertos lugares universales de la acción, son actantes de un modelo general que posee una nómina muy reducida de invariantes para gran cantidad de caracteres variables, según, otra vez, el modelo de economía gramatical. Para la teoría literaria en general, y por encima del rendimiento operativo de los análisis poéticos y narrativos, el proyecto estructuralista sometía la literatura a un desafío: enfrentarse a la posibilidad de una estructura teórica donde el valor de la crítica se subordinase al rigor del método y a su capacidad explicadora de esquemas subyacentes no visibles en la apariencia exterior de los textos. En ese sentido el estructuralismo extremó –por la exigencia del método y por las exigencias de una 109 terminología a veces demasiado forzada o críptica– el afán de constituir la teoría literaria como ciencia de la literatura, pero cuyo objeto dejaran de ser los textos, las obras literarias en su historia y su valor, para crear en su lugar un nuevo objeto, adecuado al método: la literatura como construcción de lenguaje, olvidando con ello – por las exigencias de ese método inmanentista y sincrónico– que todo signo, y el literario muy en especial, es inseparable no sólo de su historia, sino también de su valor de uso en complejos sistemas de codificación y descodificación donde interviene el contexto pragmático, la ideología, la cultura, etc. El estructuralismo realizó una reducción metodológica del signo a su forma verbal autónoma y sincrónica, lo que sirvió de talón de Aquiles. La pragmática, la semiótica de la cultura, etc., vinieron a cuestionar desde sus lugares el ideal inmanentista y supusieron la crisis definitiva de la poética formal-estructuralista. 110 NOTAS: 1 En: René WELLEK, Conceptos de crítica literaria, Universidad Central de Venezuela, 1968, pp. 193-210 2 En: Miguel Ángel Huamán, Literatura y Cultura. Una introducción, Lima, UNMSM, 1993, pp. 15-31 3 En: Yuri M. Lotman, Estructura del texto artístico, Madrid, Istmo, 1982, pp. 17-46. 4 En: Omar Calabrese, El lenguaje del arte, Barcelona, Paidós, 1987. 5 En: Hans-Georg Gadamer, La actualidad de lo bello, Barcelona, Paidós, 1996, pp. 66-83. 6 En: Cesare Segre, Principios de análisis del Texto Literario, Barcelona, Crítica, 1985. 7 En: D. Villanueva (Coord.), Curso de teoría de la literatura, Madrid, Taurus, 1994. 8 En: D. Villanueva (Coord.), Curso de teoría de la literatura, Madrid, Taurus, 1994. 111