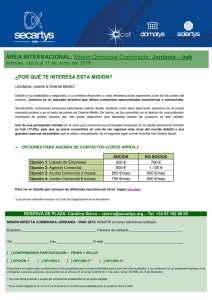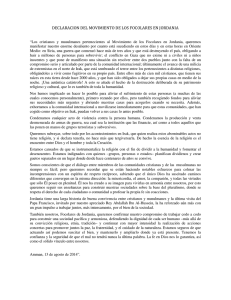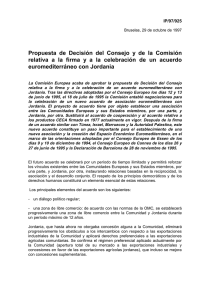La primera vez que vi a mi marido fue a través de la lente de una
Anuncio
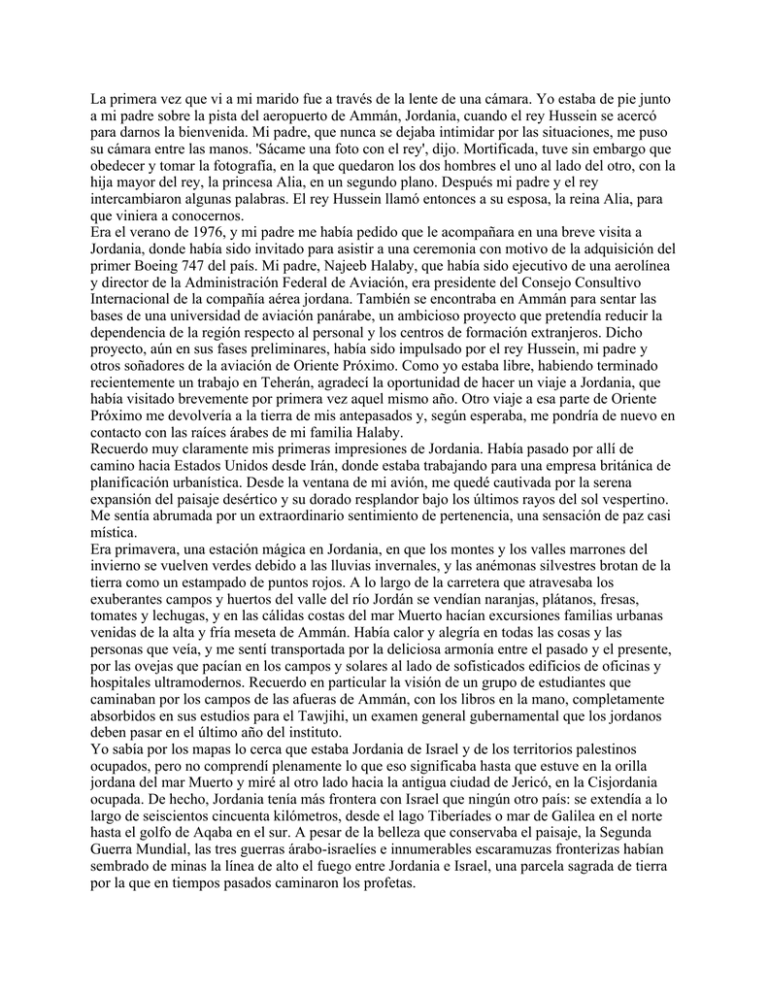
La primera vez que vi a mi marido fue a través de la lente de una cámara. Yo estaba de pie junto a mi padre sobre la pista del aeropuerto de Ammán, Jordania, cuando el rey Hussein se acercó para darnos la bienvenida. Mi padre, que nunca se dejaba intimidar por las situaciones, me puso su cámara entre las manos. 'Sácame una foto con el rey', dijo. Mortificada, tuve sin embargo que obedecer y tomar la fotografía, en la que quedaron los dos hombres el uno al lado del otro, con la hija mayor del rey, la princesa Alia, en un segundo plano. Después mi padre y el rey intercambiaron algunas palabras. El rey Hussein llamó entonces a su esposa, la reina Alia, para que viniera a conocernos. Era el verano de 1976, y mi padre me había pedido que le acompañara en una breve visita a Jordania, donde había sido invitado para asistir a una ceremonia con motivo de la adquisición del primer Boeing 747 del país. Mi padre, Najeeb Halaby, que había sido ejecutivo de una aerolínea y director de la Administración Federal de Aviación, era presidente del Consejo Consultivo Internacional de la compañía aérea jordana. También se encontraba en Ammán para sentar las bases de una universidad de aviación panárabe, un ambicioso proyecto que pretendía reducir la dependencia de la región respecto al personal y los centros de formación extranjeros. Dicho proyecto, aún en sus fases preliminares, había sido impulsado por el rey Hussein, mi padre y otros soñadores de la aviación de Oriente Próximo. Como yo estaba libre, habiendo terminado recientemente un trabajo en Teherán, agradecí la oportunidad de hacer un viaje a Jordania, que había visitado brevemente por primera vez aquel mismo año. Otro viaje a esa parte de Oriente Próximo me devolvería a la tierra de mis antepasados y, según esperaba, me pondría de nuevo en contacto con las raíces árabes de mi familia Halaby. Recuerdo muy claramente mis primeras impresiones de Jordania. Había pasado por allí de camino hacia Estados Unidos desde Irán, donde estaba trabajando para una empresa británica de planificación urbanística. Desde la ventana de mi avión, me quedé cautivada por la serena expansión del paisaje desértico y su dorado resplandor bajo los últimos rayos del sol vespertino. Me sentía abrumada por un extraordinario sentimiento de pertenencia, una sensación de paz casi mística. Era primavera, una estación mágica en Jordania, en que los montes y los valles marrones del invierno se vuelven verdes debido a las lluvias invernales, y las anémonas silvestres brotan de la tierra como un estampado de puntos rojos. A lo largo de la carretera que atravesaba los exuberantes campos y huertos del valle del río Jordán se vendían naranjas, plátanos, fresas, tomates y lechugas, y en las cálidas costas del mar Muerto hacían excursiones familias urbanas venidas de la alta y fría meseta de Ammán. Había calor y alegría en todas las cosas y las personas que veía, y me sentí transportada por la deliciosa armonía entre el pasado y el presente, por las ovejas que pacían en los campos y solares al lado de sofisticados edificios de oficinas y hospitales ultramodernos. Recuerdo en particular la visión de un grupo de estudiantes que caminaban por los campos de las afueras de Ammán, con los libros en la mano, completamente absorbidos en sus estudios para el Tawjihi, un examen general gubernamental que los jordanos deben pasar en el último año del instituto. Yo sabía por los mapas lo cerca que estaba Jordania de Israel y de los territorios palestinos ocupados, pero no comprendí plenamente lo que eso significaba hasta que estuve en la orilla jordana del mar Muerto y miré al otro lado hacia la antigua ciudad de Jericó, en la Cisjordania ocupada. De hecho, Jordania tenía más frontera con Israel que ningún otro país: se extendía a lo largo de seiscientos cincuenta kilómetros, desde el lago Tiberíades o mar de Galilea en el norte hasta el golfo de Aqaba en el sur. A pesar de la belleza que conservaba el paisaje, la Segunda Guerra Mundial, las tres guerras árabo-israelíes e innumerables escaramuzas fronterizas habían sembrado de minas la línea de alto el fuego entre Jordania e Israel, una parcela sagrada de tierra por la que en tiempos pasados caminaron los profetas. Mi conocimiento de Jordania se limitaba entonces a lo que había leído en los periódicos o escuchado en conversaciones, pero estaba al corriente de la posición única del rey Hussein en la región. Era un panarabista con un profundo conocimiento de la cultura occidental, un político siempre moderado, y un miembro comprometido del Movimiento de los Países No Alineados. Jordania, según sabía, era una pieza clave en los intentos de lograr la paz en Oriente Próximo, estratégicamente situada entre Israel, Arabia Saudí, Siria e Irak. Mientras estuve en Jordania supe también que el rey era un hachemí -un descendiente directo del profeta Mahoma, la paz esté con Él- y por lo tanto merecedor de un respeto especial entre los musulmanes. La Jordania que visité por primera vez a principios de 1976 era una mezcla fascinante de modernidad y tradición. El emirato de Transjordania fue fundado en 1921 y se independizó en 1946 como el reino hachemí de Jordania. Tanto su fundador, el rey Abdullah, como más tarde su nieto, el rey Hussein, habían transformado el país, que experimentó un desarrollo continuado hasta convertirse en un Estado moderno. Tras perder con la creación de Israel su acceso histórico a los puertos comerciales del Mediterráneo a través de Palestina, Jordania había impulsado el desarrollo de Aqaba como puerto para el tráfico hacia el mar Rojo y más allá hacia el océano Índico. Cuando tuve mi primer contacto con Jordania, el gobierno estaba llevando a cabo un ambicioso programa de mejoras de las telecomunicaciones del país. Por entonces podía llevar horas hacer una llamada en la ciudad de Ammán, y ni siquiera había un servicio de llamadas directas al extranjero desde la capital. Los pájaros que se posaban en los cables de cobre del sistema podían cortar las conexiones telefónicas, pero pronto habría una moderna red que conectaría hasta las áreas más remotas del país. Se habían construido nuevas e impecables carreteras, sobre todo de norte a sur, para complementar las tradicionales rutas comerciales hacia el oeste, a través de Palestina. Por la moderna carretera del desierto se podía conducir fácilmente desde la frontera norte del país con Siria hasta Aqaba, tal como hice yo. Viajando por el desierto vi a beduinos nómadas que cuidaban de sus rebaños, y también a niños que entraban y salían corriendo de las inconfundibles tiendas negras de piel de cabra conocidas como beit esh-shaar. A medida que el día se fundía en la noche, me quedé fascinada por el resplandor dorado y rosado del sol poniente sobre las laderas rocosas, donde los rebaños de ovejas parecían casi iridiscentes bajo las últimas luces del día. La carretera del desierto era la ruta más rápida y directa hacia el sur, pero mi favorita era el panorámico camino real que seguía las antiguas rutas comerciales. Se cree que los tres Reyes Magos hicieron al menos parte de su viaje a Belén por el camino real, y Moisés lo atravesó para guiar a su pueblo hacia Canaán. 'Iremos por el camino real hasta que salgamos de tu territorio', se lee en la Biblia, Números 21, 21-22, que aluden a la petición de permiso de Moisés al rey Sihon para que les dejara atravesar su reino, permiso que les fue denegado. Alternando entre las dos cámaras Nikon que tenía siempre colgadas del cuello, saqué una fotografía tras otra del monte Nebo, cerca de donde se dice que está enterrado Moisés, y de los espléndidos mosaicos que vi en las iglesias cercanas, justo al lado del camino real. Antiguas civilizaciones se encargaron de mantener limpio de piedras aquel camino de tierra para hacer más rápido el paso de las caravanas de camellos y burros cargadas de oro y especias, y los romanos pavimentaron algunas partes del camino real con adoquines para permitir el paso de carros. A lo largo de este camino o cerca de él se esparcen todo tipo de pruebas de sus diez mil años de historia, desde impactantes estatuas neolíticas de yeso con los ojos delineados en negro, las representaciones más antiguas de la forma humana, hasta la capital de los ammonitas en la Edad del Hierro, Rabbat-Ammon, que constituye el núcleo de la actual capital de Jordania, Ammán. Entre los deslumbrantes tesoros arqueológicos que vi en Jordania durante esta primera visita estaban la ciudad amurallada de Jerash, en los montes de Gilead, con sus calles, templos y teatros bordeados de columnatas. Hubo un tiempo en el que había lagos que cubrían el desierto oriental, donde se pueden encontrar dientes de leones y colmillos de elefantes fosilizados en la arena. En la ruta hacia Bagdad esperan los 'castillos del desierto' de los omeya -una dinastía islámica fundada por el califa Muawiyah I en el 661 d.C.-, de 1.300 años de historia, con sus frescos coloristas y sus mosaicos de pájaros, animales y frutas, y sus caldeados baños interiores. A unas cuantas horas hacia el sur se encuentra la antigua ciudad nabatea de Petra, tallada en unos montes multicolores de arenisca. Oculta al mundo occidental durante setecientos años, hasta que el explorador suizo Johann Burckhardt dio casualmente con ella en 1812, Petra es una ciudad a la que se accede por el estrecho desfiladero del Siq de un kilómetro y medio de longitud, una garganta natural cortada entre los riscos, hasta emerger en una deslumbrante maravilla de santuarios, templos y tumbas talladas en la piedra. Posee una paleta de diseños y colores naturales que ningún artista sería capaz de reproducir, antiguas cuevas y monumentos cuyos suelos y paredes resplandecen con los destellos de diferentes vetas de roca roja, azul, amarilla y púrpura. En aquel primer viaje exploré Ammán a pie. Los pastores cruzaban las calles del centro con sus rebaños al trasladarlos de un prado a otro. Eran un elemento tan cotidiano dentro de la vida en Ammán que nadie tocaba la bocina o perdía la paciencia mientras esperaba a que la calle quedara libre; los animales y sus pastores tenían derecho de paso. Deambulé por el mercado admirando los bellos objetos con incrustaciones de madreperla -marcos, cajas y tableros de backgammonasí como los jarrones de color azul cobalto, verde y ámbar conocidos como cristal de Hebrón. Ammán tenía un aspecto típicamente mediterráneo con sus chalets y edificios blancos de piedra caliza que se extendían hasta más allá de las siete legendarias colinas que el general romano Tolomeo II Filadelfo había conquistado en el siglo III a.C. En mi habitación del hotel InterContinental, situado en una colina entre dos valles, me quedaba tumbaba despierta cada mañana en las tranquilas horas previas al amanecer y escuchaba la llamada a las primeras oraciones de la mañana, al-Fajr. Estaba completamente cautivada por el sonido rítmico de la llamada de los muecines a los creyentes que resonaba en las colinas circundantes. La capital de Jordania estaba tranquila y en paz, en contraste con la creciente inquietud de la que había sido testigo en los últimos meses que estuve trabajando en Teherán. Aquel día decisivo en que mi padre me presentó al rey Hussein en el aeropuerto, el monarca se encontraba rodeado por un numeroso grupo de personas: miembros de su familia, de la corte real y funcionarios gubernamentales, incluido el presidente de las aerolíneas jordanas, Ali Ghandour, un viejo amigo de mi padre que nos había invitado a la ceremonia. Aficionado de toda la vida a la aviación, el rey celebraba un emocionante paso adelante para su amada compañía aérea, que consideraba un enlace crucial de Jordania con el resto del mundo. Sin duda no deseaba otra cosa que subirse a la cabina del primer 747 del país y despegar. En lugar de eso se veía rodeado de oficiales, funcionarios, guardas y miembros de la familia. Era como si una cuerda invisible los mantuviera a todos juntos; cuando el rey se movía, todo el grupo se desplazaba con él. Al contemplar la escena, me sorprendió que el rey no perdiera nunca la compostura ni la sonrisa, a pesar del ruido y la confusión reinantes. Durante muchos años me acordé de aquel día en el aeropuerto gracias a la fotografía que mi padre me había pedido que tomara. Durante mi noviazgo y después de la boda la guardé en mi despacho, en el sencillo marco de papel de la tienda de revelado. Por desgracia se perdió hace más de una década cuando pedí que hicieran una copia. Todavía sigo esperando que caiga de entre las páginas de un libro o aparezca en algún cajón; no es muy frecuente disponer de un recuerdo de los primeros momentos pasados junto a una persona que acabará siendo lo más importante de la vida de uno. Aquella breve estancia en Jordania terminó con un almuerzo en la casa de retiro del rey en la costa de Aqaba, que resultaba agradable por su sencillez. En lugar de vivir en un imponente palacio de recreo, el rey y su familia residían en una casa de playa relativamente modesta a orillas del mar; los invitados y los demás miembros de la familia se alojaban en un conjunto de pequeños bungalows dobles que componían el resto del complejo real. El rey estaba de viaje en aquellos momentos, pero le había pedido a Ali Ghandour que llevara 'a mi buen amigo Najeeb a comer a Aqaba'. Sobre la mezzah, un surtido de aperitivos que incluía tabouleh, hummus y verduras marinadas, la conversación giró rápidamente hacia temas políticos, en especial Líbano y su sangrienta guerra civil. Yo escuché atentamente e hice muchas preguntas, fascinada por los complejos acontecimientos políticos de la región. Aqaba era un lugar maravilloso, pero nuestro viaje a Jordania se acercaba a su fin. Pronto volvería a Nueva York, en busca de trabajo como periodista. Nunca imaginé que solo tres meses más tarde estaría de nuevo en Jordania, ni tenía la menor idea de cómo cambiaría este regreso mi futuro. Tal vez debería haberme tomado más en serio una predicción que me habían hecho una de mis últimas noches en Teherán, solo unos meses antes. Hacia el final de una cena de despedida en un restaurante del centro de la ciudad, un conocido mío que estaba en la mesa me había leído la fortuna a la manera tradicional en Oriente Próximo, a partir de los posos del café. Removió los espesos posos, dio la vuelta a la taza, la volvió a poner bien y estudió los dibujos que se formaban. 'Volverás a Arabia -había predicho-. Y te casarás con alguien de alta cuna, un aristócrata de la tierra de tus ancestros.'