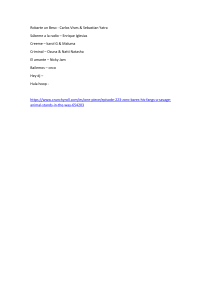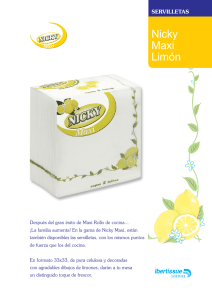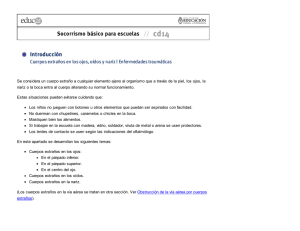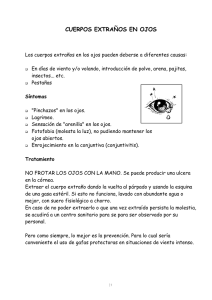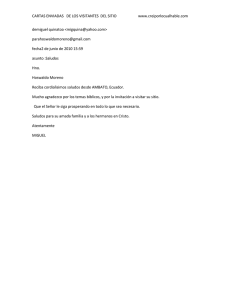Lee un extracto
Anuncio

El señor Popó Reggie Oliver Por la escabrosa y polvorienta superficie de Io, el satélite habitado de Júpiter, se acercaba una delegación de criaturas. Eran unos extraños seres bípedos, bajos y rechonchos, envueltos en un material iridiscente; de las cabezas brotaban tentáculos vagamente pulpoides y tenían los ojos enormes, desorbitados y sin párpados. —¿Quién es esta gente, Zarkon? —pregunté. —Son minikoits, capitán Lysander —dijo Zarkon—, y han vivido en Io mucho más tiempo que cualquiera de nosotros. De dónde vinieron o cómo, nadie lo sabe, ni siquiera ellos mismos. —Son seres extraños, desde luego. No he visto nada parecido. ¿Y cuál es su propósito? —pregunté. —Son de oscuras costumbres, capitán. Quién sabe si traen buenas o malas intenciones. Solo le digo esto: tenga cuidado, pues poseen extraños poderes. El pequeño grupo se detuvo a unos metros de nosotros y dos de ellos dieron un paso hacia delante. —Saludos —dijo el primero con una peculiar voz metálica. 1 —Saludos, oh, extraños hombres —dijo el segundo con voz parecida, pero con un perceptible acento del sur de Londres. —Vale, ¡corten! —dijo la ayudante de dirección. Escuchó por sus auriculares con atención, después dijo—: De acuerdo, dejad la cinta. Continuamos enseguida. En aquellos tiempos la mayor parte de las series de televisión se rodaban en estudio. El director estaba arriba en control y la ayudante de dirección seguía sus instrucciones transmitidas a través de los auriculares. El programa en cuestión era la veterana serie de ciencia ficción de la BBC Júpiter 5. Lo creáis o no sigue siendo una serie de culto, vende bien en DVD y me suelen pedir que acuda a las convenciones de aficionados a la serie. —Vale —dijo la ayudante—. Volvemos. Desde el principio, por favor. Y, segundo minikoit, no has dicho del todo bien tu frase. Es «Saludos, oh, extraños», no «Saludos, oh, extraños hombres». ¿De acuerdo? El segundo minikoit se quitó la tentacular cabeza postiza. La cara le brillaba por el sudor. —Lo siento —dijo con su voz normal—. Os pido perdón a todos. —¡No te quites la cabeza, por favor! Nos vas a retrasar aún más. Ya llevamos bastante retraso. Maquillaje, ¿podéis venir, por favor, y ayudar a… eh…? —Nicky —dijo el hombre que se había quitado la cabeza postiza. —¡Nicky! Vale. Maquillaje, ayudad a Nicky a que se vuelva a poner la cabeza. Los demás, ¡desde el principio, por favor! —Lo siento —dijo Nicky—. ¡Os pido perdón a todos! —¡Está bien! —dijo la ayudante—. ¿Podemos darnos prisa, por favor? ¡Vamos con retraso! En aquellos días siempre íbamos con retraso. Nicky se me acercó durante el descanso, con la cabeza de minikoit cuidadosamente metida bajo el brazo. Era un hombre pequeño y fornido, de facciones rudas y piel atezada, y una boca amplia que prácticamente dividía su chato rostro en dos al sonreír. Parecía que se 2 tuviera que afeitar dos veces al día. Mi esnobismo me llevó a pensar que le daría vergüenza acercarse a una de las «estrellas» de Júpiter 5, pero no era el caso. Había en él cierto servilismo, pero ni un ápice de timidez. —Interpretas muy bien tu papel —dijo. Yo le di las gracias con lo que esperaba que fuera una cordialidad distante pero nada condescendiente; resultó que era de la clase de personas que no captan esos matices. Ahora me avergüenzo bastante de los aires que me daba en aquellos días, aunque, visto lo que ocurrió después, ojalá hubiera sido mucho más frío con él. Lo que él entendía por conversar consistía en preguntarme algo, escuchar la respuesta con aire de no estar entendiendo demasiado y después, en virtud de aquella continuada familiaridad, hacerme otra, ligeramente más personal. Consiguió tirarme de la lengua para que le contara que tenía treinta y cinco años, que vivía en una casita en Queen’s Park, que estaba casado con una escenógrafa que se llamaba Anne y que tenía dos hijas, Isobel y Kitty, de siete y cinco años respectivamente. A modo de contraataque, yo también le hice preguntas. Nicky tenía treinta y algo, no estaba casado y vivía en un piso en Stoke Newington. Su profesión principal, me dijo, era la de «animador», pero complementaba sus ingresos con algún trabajo extra y «papeles pequeños» en televisión. Lo de «papeles pequeños» podía entenderse de dos maneras, porque estaba claro que había conseguido el papel de segundo minikoit más por su estatura —que alcanzaba a duras penas el metro sesenta— que por sus habilidades como actor. Se pasó todo el descanso del rodaje tan pegado a mí que no veía la hora de que nos interrumpieran: que el director quisiera hablar conmigo, que la chica de maquillaje viniera y me retocara la poco favorecedora sombra de ojos plateada que llevaba en mi papel de capitán Lysander de la Tercera Flota Estelar. Justo antes de que la reanudación del rodaje pusiera fin a nuestra charla, me pidió permiso para hacerme una «pregunta personal». Me encogí de hombros y me preparé para la ordalía. 3 —¿Has renacido por la sangre de Jesús? —preguntó. No se me dan bien las respuestas ingeniosas, pero de todos modos ese tipo de preguntas me reducen casi a la imbecilidad. No recuerdo qué respuesta le di, solo que fue una auténtica chorrada y que al final los de maquillaje me libraron de él, pues nunca sienten que hayan terminado su trabajo si no te empolvan la nariz con una brocha antes de cada escena. Max Factor nunca me olió mejor. Cuando terminó el rodaje decidí escapar rápidamente en vez de quedarme a tomar algo en el bar de la BBC, como solía hacer con la vana esperanza de progresar en mi carrera. Quería evitar a Nicky a toda costa. Había sido rápido y estaba a punto de salir del vestíbulo del edificio cuando oí el correteo de unos pies detrás de mí. Era Nicky. Me preguntó si tenía tiempo de tomar algo y charlar pero le dije que tenía que volver con mi mujer y mis hijas. Fue una de esas mentiras que se convierten en una verdad nada más decirlas. Mis ojos se humedecieron ante la mera idea: las necesitaba. Nicky no parecía particularmente abatido por mi desaire. Dijo que lo entendía y que yo «era muy afortunado de tener mujer e hijos». Después me dio una tarjeta, diciendo: «me olvidaba de darte esto». Para entonces estábamos ya en la calle, fuera del edificio de la BBC, frente a la boca de metro de White City. Le di las gracias a toda prisa y, en un arranque de precipitación, paré a un taxi para que me llevara hasta Queen’s Park. En el taxi leí la tarjeta. En ella aparecía un nombre, Nicky Beale, con su dirección y número de teléfono, junto a unas líneas en negrita y color rojo que rezaban lo siguiente: El señor Popó Animador infantil polifacético Para esa fiesta tan especial «¡Solo puede ser el señor Popó!» La historia sigue en Sic transit: cuentos de fantasmas fatalibelli.com 4